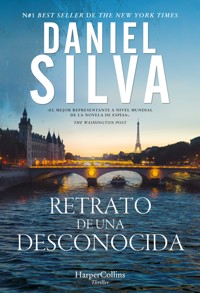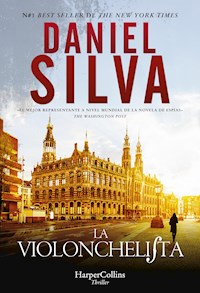7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
En el nuevo y electrizante thriller de Daniel Silva, Gabriel Allon se embarca en la búsqueda de un cuadro robado de Vermeer y descubre una conspiración que podría llevar al mundo al borde del armagedón nuclear. A la mañana siguiente de la gala anual de la Sociedad para la Conservación de Venecia, Gabriel Allon, restaurador de cuadros y espía legendario, entra en su cafetería favorita de la isla de Murano y encuentra allí al general Cesare Ferrari, comandante de la Brigada Arte, que espera ansioso su llegada. Los carabinieri han hecho un descubrimiento sorprendente en la villa amalfitana de un magnate naviero sudafricano muerto en extrañas circunstancias: una cámara acorazada secreta que contiene un marco y un bastidor vacíos cuyas dimensiones coinciden con las del cuadro desaparecido más valioso del mundo. El general Ferrari pide a Gabriel que busque discretamente la obra maestra antes de que vuelva a perderse su rastro. —¿Ese no es vuestro trabajo? —¿Encontrar cuadros robados? Técnicamente, sí. Pero a ti se te da mucho mejor que a nosotros. La pintura en cuestión es El concierto de Johannes Vermeer, una de las trece obras robadas del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston en 1990. Con la ayuda de una aliada inesperada, una bella hacker y ladrona profesional danesa, Gabriel no tarda en descubrir que el robo del cuadro forma parte de una trama ilegal de miles de millones de dólares en la que está implicado un individuo cuyo nombre en clave es «el coleccionista», un ejecutivo de la industria energética estrechamente vinculado con las altas esferas del poder en Rusia. El cuadro desaparecido es el eje de un complot que, de tener éxito, podría sumir al mundo en un conflicto de proporciones apocalípticas. Para desmantelarlo, Gabriel habrá de llevar a cabo un golpe de extrema audacia mientras millones de vidas penden de un hilo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
El coleccionista
Título original: The Collector
© 2023, Daniel Silva
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la traducción del inglés, Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: David Litman
Imagen de cubierta: © Liubomir Paut-Fluerasu/Alamy Stock Photo
I.S.B.N.: 9788410021419
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Citas
Primera parte. El concierto
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Segunda parte. La conspiración
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Tercera parte. El contacto
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Cuarta parte. La conclusión
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Nota del autor
Agradecimientos
Notas
Si te ha gustado este libro…
Como siempre, para mi esposa, Jamie, y mis hijos, Lily y Nicholas
Todos queremos cosas que no podemos tener. Ser una persona decente es aceptarlo.
JOHN FOWLES, El coleccionista
Y recuerda: nunca hay que desesperar, en ninguna circunstancia. Confiar y actuar, ese es nuestro deber en la desgracia.
BORÍS PASTERNAK, Doctor Zhivago
PRIMERA PARTE El concierto
1
Amalfi
Podía una pasarse la mayor parte del día trabajando en casa de un hombre —les diría Sofia Ravello a los carabinieri más tarde, ese mismo día—, prepararle la comida, lavarle las sábanas y barrerle los suelos, y no saber absolutamente nada de él. El agente de los carabinieri, apellidado Caruso, no le llevó la contraria, pues la mujer con la que compartía la cama desde hacía veinticinco años le parecía a veces una perfecta desconocida. Sabía, por otro lado, algo más sobre la víctima de lo que le había revelado a la testigo, y estaba claro que aquel tipo se estaba buscando acabar así.
Caruso, de todas formas, insistió en que la testigo hiciera una declaración detallada, a lo que ella accedió con mucho gusto. Su jornada había empezado como siempre, a una hora cruel —las cinco de la mañana—, con el balido de su anticuado despertador digital. Pero, como la noche anterior había trabajado hasta tarde porque su jefe había tenido invitados, Sofia se concedió quince minutos más de sueño antes de levantarse. Preparó espresso con la cafetera Bialetti y, a continuación, se duchó y se enfundó su uniforme negro, sin dejar de preguntarse mientras tanto cómo era posible que ella, una atractiva joven de veinticuatro años, graduada en la afamada Universidad de Bolonia, trabajara como empleada doméstica en casa de un extranjero rico y no en una imponente torre de oficinas de Milán.
La respuesta era que la economía italiana, presuntamente la octava del mundo, sufría de una tasa de desempleo crónico tan elevada que a los jóvenes con estudios no les quedaba más remedio que marcharse al extranjero en busca de trabajo. Sofia, no obstante, estaba empeñada en quedarse en su Campania natal, aunque para ello tuviera que aceptar un trabajo para el que estaba inmensamente sobrecualificada. El acaudalado extranjero le pagaba bien —de hecho, ganaba más que muchos de sus amigos de la universidad— y el trabajo en sí no era extenuante. Por lo general, pasaba una parte nada desdeñable del día contemplando las aguas azules verdosas del mar Tirreno o los cuadros de la magnífica colección de arte de su jefe.
Su minúsculo apartamento se hallaba en un destartalado edificio de la Via della Cartiere, en la parte alta de la ciudad de Amalfi. Desde allí, había un paseo de veinte minutos, perfumado de limón, hasta el llamado —no sin grandilocuencia— Palazzo Van Damme. Como la mayoría de las fincas con vistas al mar de la Costiera Amalfitana, el palazzo estaba oculto tras un alto muro. Sofia marcó la contraseña en el panel y se abrió la verja. A la entrada de la villa había otro panel con una contraseña distinta. Normalmente, el sistema de alarma emitía un chirrido estridente cuando abría la puerta, pero aquella mañana permaneció mudo. En aquel momento no le extrañó. A veces el señor Van Damme olvidaba conectar la alarma antes de acostarse.
Sofia se fue derecha a la cocina, donde se dedicó a su primera tarea del día, preparar el desayuno del signore Van Damme: una cafetera, una jarrita de leche vaporizada, un azucarero y pan tostado con mantequilla y mermelada de fresa. Lo puso todo en una bandeja y, a las siete en punto, la dejó delante de la puerta del dormitorio del señor. No, les dijo a los carabinieri, no entró en la habitación. Tampoco llamó a la puerta. Solo había cometido ese error una vez. El signore Van Damme era un hombre puntual y exigía puntualidad a sus empleados. Que llamaran innecesariamente a las puertas —y, sobre todo, a la de su dormitorio— no era de su agrado.
Aquella era solamente una más de las muchas normas y edictos que Van Damme le había comunicado al término del interrogatorio de una hora de duración, efectuado en su espléndido despacho, que precedió a la contratación de Sofia. Entonces se describió a sí mismo como un empresario de éxito: un biznezman, como dijo con su peculiar pronunciación. El palazzo, explicó, era a la vez su residencia principal y el centro neurálgico de una empresa de alcance global. Necesitaba, por tanto, que su hogar funcionara como la seda, sin ruidos ni interrupciones innecesarias, y exigía lealtad y discreción de sus empleados. Chismorrear sobre sus asuntos, o sobre el contenido de su casa, era motivo de despido inmediato.
Sofia no tardó en colegir que su jefe era el propietario de una compañía naviera con sede en Bahamas llamada LVD Marine Transport (LVD eran las siglas de su nombre completo, Lukas van Damme). Dedujo también que era sudafricano y que había huido de su país tras la caída del apartheid. Tenía una hija en Londres, una exmujer en Toronto y una amiga brasileña llamada Serafina que le visitaba de cuando en cuando. Por lo demás, parecía libre de ataduras humanas. Lo único que le importaba eran sus cuadros, que colgaban en todas las habitaciones y pasillos de la villa. De ahí las cámaras y los detectores de movimiento, la crispante comprobación semanal de la alarma y las estrictas normas acerca de los cotilleos y las interrupciones inoportunas.
La inviolabilidad de su despacho era de suma importancia. Sofia únicamente podía entrar en la habitación cuando el signore Van Damme estaba presente. Y nunca, jamás, debía abrir la puerta si estaba cerrada. Solamente se había inmiscuido en su intimidad una vez, y no por culpa suya. Había sucedido seis meses atrás, cuando otro sudafricano se alojaba en la villa. El signore Van Damme pidió que les llevara té y galletas al despacho para merendar y, cuando Sofia llegó, la puerta estaba entornada. Fue entonces cuando descubrió la existencia de la cámara secreta, oculta detrás de las estanterías móviles: la sala en la que el signore Van Damme y su amigo sudafricano estaban en ese momento discutiendo animadamente algún asunto en su peculiar lengua materna.
Sofia no le contó a nadie lo que vio aquel día, y menos aún al signore Van Damme. Emprendió, sin embargo, una investigación por su cuenta, que llevó a cabo principalmente dentro de los muros de la fortaleza costera de su jefe. Las pruebas que recabó, basadas en buena parte en la observación clandestina del sujeto, la condujeron a las siguientes conclusiones: que Lukas van Damme no era el empresario de éxito que decía ser; que su compañía naviera distaba de ser respetuosa con la ley; que su dinero era dinero sucio; que tenía vínculos con la delincuencia organizada italiana y que había algo turbio en su pasado.
Sofia no abrigaba tales sospechas acerca de la mujer que había visitado la villa la noche anterior: la atractiva joven de pelo negro, de unos treinta años, con la que el signore Van Damme se había topado una tarde en el bar terraza del hotel Santa Catarina. Van Damme la había agasajado con una visita guiada a su colección de arte, lo que era raro. Después habían cenado a la luz de las velas en la terraza de la villa, con vistas al mar. Estaban apurando el vino cuando Sofia se marchó junto con el resto del personal, a las diez y media de la noche. Al llegar al día siguiente, supuso que la mujer estaría arriba, en la cama del signore.
Habían dejado en la terraza los restos de la cena: unos cuantos platos sucios y dos copas de vino manchadas de granate. En ninguna de las copas había rastros de carmín, lo que le extrañó. Pero no había ninguna otra cosa fuera de lo corriente, salvo una puerta abierta en la planta baja de la villa. Sofia sospechó que el culpable era probablemente el propio signore Van Damme.
Lavó y secó los platos con esmero —un solo cerco de agua en un utensilio era motivo de reprimenda— y a las ocho en punto subió a recoger la bandeja del desayuno delante de la puerta del signore. Descubrió entonces que Van Damme no la había tocado. No era típico de él, les dijo a los carabinieri, pero tampoco algo inaudito.
Sin embargo, cuando a las nueve volvió a encontrar la bandeja igual que la había dejado, empezó a preocuparse. Y cuando dieron las diez sin que el signore diera señales de estar despierto, su preocupación se tornó en alarma. Para entonces habían llegado ya otros dos miembros del personal: Marco Mazzetti, el chef de la villa desde hacía muchos años, y el jardinero, Gaspare Bianchi. Ambos coincidieron en que la atractiva joven que había cenado en la villa la noche anterior era la explicación más probable de que el signore Van Damme no se hubiera levantado a su hora de costumbre. Por lo tanto, siendo como eran hombres, le aconsejaron solemnemente que esperara hasta el mediodía antes de actuar.
Así pues, Sofia Ravello, de veinticuatro años y graduada en la Universidad de Bolonia, cogió el cubo y la fregona y procedió a fregar el suelo de la villa como hacía a diario, lo que a su vez le dio la oportunidad de hacer inventario de los cuadros y otros objetos artísticos de la extraordinaria colección deVan Damme. No había nada fuera de su sitio, no faltaba nada ni había indicios de que hubiera ocurrido algo malo.
Nada, excepto la bandeja del desayuno intacta.
A mediodía, la bandeja seguía allí. La primera vez que Sofia llamó a la puerta, lo hizo con timidez y no recibió respuesta. La segunda vez, al dar varios golpes enérgicos con el puño, obtuvo el mismo resultado. Por fin, apoyó la mano en el picaporte y abrió despacio la puerta. No habría sido necesario llamar a la policía. Como diría más tarde Marco Mazzetti, sus gritos pudieron oírse de Salerno a Positano.
2
Cannaregio
—¿Dónde estás?
—Si no me equivoco, estoy sentado con mi mujer en el Campo di Ghetto Nuovo.
—Físicamente no, cariño. —Le puso un dedo en la frente—. Aquí.
—Estaba pensando.
—¿En qué?
—En nada.
—Eso no es posible.
—¿Cómo que no?
Era una habilidad singular que Gabriel había perfeccionado en su juventud: la capacidad de silenciar los pensamientos y los recuerdos, de crear un universo íntimo sin luz ni sonido, ni habitante alguno. Era allí, en el recinto vacío de su subconsciente, donde se le aparecían cuadros acabados, de ejecución deslumbrante y planteamiento revolucionario, y carentes por completo de la influencia dominadora de su madre. Solo tenía que despertar de su trance y trasladar aquellas imágenes al lienzo rápidamente, antes de que se esfumasen. Últimamente, había recuperado el don de despejar la sobrecarga sensorial de su mente y, al mismo tiempo, la capacidad de producir obras originales satisfactorias. El cuerpo de Chiara, con sus muchas curvas y recovecos, era su tema preferido.
Ahora, ese cuerpo se apretaba contra el suyo. La tarde se había vuelto fría y un viento racheado barría el perímetro del campo. Gabriel se había puesto un abrigo de lana por primera vez desde hacía muchos meses, pero la elegante chaqueta de ante y la bufanda de chenilla de Chiara no bastaban para combatir el frío.
—Seguro que estabas pensando en algo —insistió ella.
—Seguramente no debería decirlo en voz alta. Los viejos podrían no recuperarse de la impresión.
El banco en el que estaban sentados se hallaba a pocos pasos de la puerta de la Casa Israelita di Riposo, la residencia de ancianos de la menguante comunidad judía de Venecia.
—Nuestro futuro domicilio —comentó Chiara, y pasó la punta de un dedo por el pelo de color platino de la sien de Gabriel. Hacía muchos años que no lo llevaba tan largo—. Para algunos antes que para otros.
—¿Vendrás a visitarme?
—Todos los días.
—¿Y ellos?
Gabriel dirigió la mirada hacia el centro de la ancha plaza, donde Irene y Raphael estaban enfrascados en una reñida competición de algún tipo con otros niños del sestiere. La luz siena del sol poniente bañaba los edificios de viviendas de detrás, los más altos de Venecia.
—¿Se puede saber a qué están jugando? —preguntó Chiara.
—Eso quisiera saber yo.
La competición incluía una pelota y el antiguo pozo del campo, pero por lo demás sus reglas y su sistema de puntuación eran, para quien no participaba en el juego, indescifrables. Irene parecía disfrutar de una corta ventaja a la que se aferraba con uñas y dientes, pero su hermano mellizo había organizado un feroz contraataque con los demás jugadores. El chico, por desgracia para él, había sacado la cara de Gabriel y sus extraños ojos verdes. Tenía también aptitudes para las matemáticas y desde hacía un tiempo estudiaba con un profesor particular. Irene, una alarmista climática que temía que el mar estuviera a punto de tragarse Venecia, había decidido que Raphael debía utilizar sus dotes para salvar el planeta. Ella aún no había elegido profesión. De momento, como más disfrutaba era atormentando a su padre.
Una patada errática lanzó el balón hacia la puerta de la Casa. Gabriel se levantó de un salto y con un hábil movimiento del pie lo devolvió al terreno de juego. Luego, tras agradecer el torpe aplauso de un guardia de los carabinieri armado hasta los dientes, se volvió hacia los siete paneles en bajorrelieve que formaban el monumento al Holocausto de la judería. Estaba dedicado a los doscientos cuarenta y tres judíos venecianos —entre ellos, veintinueve residentes de la Casa di Riposo— que fueron detenidos en diciembre de 1943, internados en campos de concentración y deportados después a Auschwitz. Entre ellos estaba Adolfo Ottolenghi, rabino mayor de Venecia, asesinado en septiembre de 1944.
El líder actual de la comunidad judía, el rabino Jacob Zolli, era descendiente de judíos sefardíes andaluces expulsados de España en 1492. Su hija estaba en ese momento sentada en un banco del Campo di Ghetto Nuovo, vigilando a sus dos hijos de corta edad. Al igual que el famoso yerno del rabino, había sido agente del servicio secreto de inteligencia israelí. Ahora, en cambio, trabajaba como directora general de la Compañía de Restauración Tiepolo, la empresa más destacada de su sector en el Véneto. Gabriel, restaurador de cuadros de renombre internacional, dirigía el departamento de pintura de la empresa, lo que significaba que, a todos los efectos, trabajaba para su mujer.
—¿Y ahora? ¿En qué estás pensando? —le preguntó ella.
Se estaba preguntando, como había hecho ya otras veces, si su madre habría notado la llegada de varios miles de judíos italianos a Auschwitz desde aquel terrible otoño de 1943. Como muchos supervivientes de los campos, se negaba a hablar del mundo de pesadilla al que había sido arrojada. En lugar de hacerlo, escribió su testimonio en unas cuantas hojas de papel cebolla y lo guardó a buen recaudo en los archivos del Yad Vashem. Atormentada por el pasado —y por el constante sentimiento de culpa de los supervivientes—, había sido incapaz de mostrarle verdadero afecto a su único hijo, por miedo a que se lo quitaran. Le había transmitido su destreza para la pintura, su alemán de acento berlinés y quizá un asomo de su arrojo físico. Y luego le había abandonado. El recuerdo que Gabriel guardaba de ella se iba difuminando año a año. Era una figura distante, de pie ante un caballete, con una tirita en el antebrazo izquierdo, siempre de espaldas. Por eso Gabriel se había desgajado momentáneamente de su mujer y sus hijos. Para intentar, sin éxito, ver el rostro de su madre.
—Estaba pensando —respondió echando una ojeada a su reloj de pulsera— que deberíamos irnos pronto.
—¿Y perderme el final del partido? Ni se me ocurriría. Además —añadió Chiara—, el concierto de tu novia no empieza hasta las ocho.
Era la gala anual a beneficio de la Sociedad para la Conservación de Venecia, una organización sin ánimo de lucro con sede en Londres dedicada al cuidado y la restauración del frágil patrimonio artístico y arquitectónico de la ciudad. Gabriel había convencido a la célebre violinista suiza Anna Rolfe, con la que había mantenido un breve idilio hacía mucho tiempo, para que actuara en la gala. Anna había cenado la noche anterior en su piano nobile della loggia, el lujoso piso de cuatro habitaciones con vistas al Gran Canal en el que vivía la familia Allon. Gabriel se alegraba de que su esposa, que había preparado y servido la comida con esmero, volviera a dirigirle la palabra.
Chiara miraba fijamente hacia delante, con una sonrisa de Mona Lisa en la cara, cuando él volvió al banco.
—Este es el momento de la conversación —dijo en tono sereno— en que me recuerdas que la violinista más famosa del mundo ya no es tu novia.
—No creía que fuera necesario.
—Lo es.
—No es mi novia.
Chiara le clavó la uña del pulgar en el dorso de la mano.
—Y nunca estuviste enamorado de ella.
—Nunca —declaró Gabriel.
Chiara aflojó la presión y masajeó suavemente la marca en forma de media luna que había dejado en su piel.
—Ha embrujado a tus hijos. Irene me ha informado esta mañana de que quiere empezar a estudiar violín.
—Es encantadora, nuestra Anna.
—Es una calamidad.
—Pero tiene muchísimo talento.
Gabriel había asistido al ensayo de Anna esa tarde en La Fenice, el histórico teatro de la ópera de Venecia. Nunca la había oído tocar tan bien.
—Es curioso —añadió Chiara—, pero no es tan guapa en persona como en las portadas de sus discos. Supongo que los fotógrafos utilizan filtros especiales para fotografiar a las mujeres mayores.
—Eso ha sido indigno de ti.
—Estoy en mi derecho. —Chiara soltó un suspiro teatral—. ¿Ha decidido ya su repertorio esa calamidad?
—La Sonata para violín n.º 1 de Schumann y la Sonata en re menor de Brahms.
—Siempre te ha gustado esa sonata de Brahms. Sobre todo, el segundo movimiento.
—¿Y a quién no?
—Supongo que, como bis, nos hará tragarnos El trino del diablo.
—Si no lo toca, es probable que haya un motín.
La Sonata para violín en sol menor de Giuseppe Tartini, que exigía un verdadero alarde técnico por parte del ejecutante, era la pieza predilecta de Anna.
—Una sonata satánica —comentó Chiara—. Por qué será que tu novia se siente atraída por una pieza así.
—No cree en el diablo. Y tampoco se cree esa idiotez que contaba Tartini de que escuchó la pieza en un sueño.
—Pero no niegas que sea tu novia.
—Creo que he sido bastante claro a ese respecto.
—¿Y nunca estuviste enamorado de ella?
—Ya he respondido a esa pregunta.
Chiara apoyó la cabeza en su hombro.
—¿Y qué hay del diablo?
—No es mi tipo.
—¿Crees que existe?
—¿Por qué me preguntas eso?
—Su existencia explicaría todo el mal que hay en este mundo nuestro.
Se refería, cómo no, a la guerra de Ucrania, que iba ya por su octavo mes. Había sido otro día espantoso. Más misiles dirigidos contra objetivos civiles en Kiev. Fosas comunes con centenares de cadáveres descubiertas en la localidad de Izium.
—Los hombres violan, roban y asesinan por propia voluntad —dijo Gabriel con los ojos fijos en el monumento al Holocausto—. Y muchas de las peores atrocidades de la historia de la humanidad las han cometido personas a las que no impulsaba su devoción al Maligno, sino su fe en Dios.
—¿Qué tal va la tuya?
—¿Mi fe? —Gabriel no dijo nada más.
—Quizá deberías hablar con mi padre.
—Hablo con tu padre constantemente.
—Acerca de nuestro trabajo y de los niños y de la seguridad en las sinagogas, pero no de Dios.
—Siguiente pregunta.
—¿En qué estabas pensando hace unos minutos?
—Estaba soñando con tus fetuccini con champiñones.
—Deja de bromear.
Él le respondió la verdad.
—¿En serio no recuerdas cómo era? —preguntó Chiara.
—Al final, sí. Pero esa no era ella.
—Quizá esto te ayude.
Chiara se levantó, se acercó al centro del campo y cogió a Irene de la mano. Un momento después, la niña estaba sentada en las rodillas de su padre, con los brazos alrededor de su cuello.
—¿Qué te pasa? —le preguntó mientras Gabriel se secaba apresuradamente una lágrima de la mejilla.
—Nada —contestó—. Nada de nada.
3
San Polo
Cuando Irene regresó al terreno de juego, había descendido al tercer puesto de la clasificación. Presentó una queja formal y, al no obtener satisfacción, se retiró a la banda y observó cómo el juego se disolvía en medio del caos y las recriminaciones. Gabriel trató de restablecer el orden, pero no sirvió de nada; la disputa era tan compleja y enrevesada como el conflicto árabe-israelí. Al no encontrar solución a mano, sugirió que se suspendiera el torneo hasta el mediodía siguiente, porque los gritos podían molestar a los ancianos de la Casa di Riposo. Los contendientes estuvieron de acuerdo y, a las cuatro y media, volvió la paz al Campo di Ghetto Nuovo.
Irene y Raphael, con sus mochilas al hombro, cruzaron corriendo la pasarela de madera del extremo sur de la plaza, con Gabriel y Chiara detrás. Unos siglos antes, un guardia cristiano podría haberles cortado el paso, pues la luz estaba menguando y el puente se cerraba por las noches. Pasaron sin que nadie los molestara junto a tiendas de regalos y restaurantes concurridos, hasta llegar a un pequeño campo dominado por un par de sinagogas enfrentadas. Alessia Zolli, la esposa del rabino mayor, esperaba ante la puerta abierta de la Sinagoga Levantina, que atendía a la comunidad judía en invierno. Los niños abrazaron a su abuela como si hubieran pasado incontables meses sin verla y no tres días escasos.
—Acuérdate —le dijo Chiara— de que mañana tienen que estar en el colegio a las ocho como muy tarde.
—¿Y dónde está ese colegio? —preguntó Alessia Zolli—. ¿Aquí, en Venecia, o en tierra firme? —Miró a Gabriel y frunció el ceño—. Es culpa tuya que se comporte así.
—¿Qué he hecho yo ahora?
—Prefiero no decirlo en voz alta. —Alessia Zolli acarició el alborotado cabello moreno de su hija—. La pobrecilla ya ha sufrido bastante.
—Me temo que mi sufrimiento no ha hecho más que empezar.
Chiara besó a los niños y partió con Gabriel hacia la Fondamenta Cannaregio. Mientras cruzaban el Ponte delle Guglie, acordaron que convenía tomar un ligero refrigerio. El recital terminaría a las diez, momento en el que se trasladarían al Cipriani para cenar con el director de la Sociedad para la Conservación de Venecia y algunos donantes adinerados. Chiara había presentado recientemente varias ofertas a la organización para hacerse cargo de diversos proyectos muy lucrativos y estaba obligada, por tanto, a asistir a la cena, aunque ello supusiera tener que soportar un rato más la presencia de la examante de su marido.
—¿Adónde vamos? —preguntó.
El bacaro favorito de Gabriel en Venecia era All’Arco, pero estaba cerca del mercado de pescado de Rialto y tenían poco tiempo.
—¿Qué tal si vamos al Adagio? —sugirió.
—Un nombre de lo más desafortunado para un bar, ¿no te parece?
Estaba en el Campo dei Frari, cerca del campanile. Al entrar, Gabriel pidió dos copas de lombardo blanco y cicchetti variados. La etiqueta culinaria veneciana exigía que los pequeños y deliciosos canapés se comieran de pie, pero Chiara propuso que se sentaran en una mesa de la plaza. El anterior ocupante se había dejado un ejemplar de Il Gazzettino. Estaba lleno de fotografías de ricos y famosos; entre ellos, Anna Rolfe.
—La primera tarde que paso a solas con mi marido desde hace meses —dijo Chiara, doblando el periódico por la mitad— y me toca pasarla precisamente con ella.
—¿De verdad era necesario que socavaras aún más la opinión que tiene tu madre de mí?
—Mi madre te cree capaz de caminar sobre el agua.
—Solo cuando hay acqua alta.
Gabriel devoró un cicchetto cubierto de corazones de alcachofa y ricotta, regándolo con un poco de vino bianco. Era su segunda copa del día. Como la mayoría de los hombres residentes en Venecia, se había tomado un’ombra con el café de media mañana. Desde hacía dos semanas, frecuentaba un bar de Murano, donde estaba restaurando un retablo del pintor de la escuela veneciana conocido como Il Pordenone. En sus ratos libres, trabajaba también en dos encargos privados, ya que el mezquino sueldo que le pagaba su esposa no alcanzaba para mantener el tren de vida al que estaba acostumbrada Chiara.
Su esposa contemplaba los cicchetti debatiéndose entre la caballa ahumada y el salmón, ambos sobre un lecho de queso cremoso y espolvoreados con hierbas frescas finamente picadas. Gabriel zanjó la cuestión quedándose con el de caballa, que combinaba a las mil maravillas con el vino de Lombardía.
—Ese lo quería yo —protestó Chiara con un mohín, y cogió el de salmón—. ¿Has pensado en cómo vas a reaccionar esta noche cuando alguien te pregunte si eres ese Gabriel Allon?
—Confiaba en poder evitar el tema.
—¿Cómo?
—Mostrándome tan inaccesible como de costumbre.
—Me temo que va a ser imposible, cariño. Es un acontecimiento social. O sea, que se espera que seas sociable.
—Soy un iconoclasta. Desprecio las convenciones.
También era el espía retirado más famoso del mundo. Se había instalado en Venecia con permiso de las autoridades italianas —y conocimiento de figuras clave de la cultura veneciana—, pero poca gente sabía que vivía en la ciudad. Habitaba casi siempre en un ámbito incierto, entre el mundo abierto y el encubierto. Llevaba un arma —también con permiso de la policía italiana— y tenía un par de pasaportes alemanes falsos por si necesitaba viajar bajo seudónimo. Pero, por lo demás, se había despojado de los pertrechos de su vida anterior. Para bien o para mal, la gala de esa noche sería su fiesta de presentación.
—Descuida —dijo—. Voy a ser absolutamente encantador.
—¿Y si alguien te pregunta cómo es que conoces a Anna Rolfe?
—Fingiré una sordera repentina y escaparé al aseo de caballeros.
—Excelente estrategia. Claro que la planificación de operaciones siempre ha sido tu fuerte. —Quedaba un solo cicchetto. Chiara empujó el plato hacia Gabriel—. Cómetelo tú. Si no, no cabré en el vestido.
—¿Giorgio?
—Versace.
—¿Es muy llamativo?
—Escandaloso.
—Bueno, es una forma de conseguir financiación para nuestros proyectos.
—No es para los donantes para quien voy a ponérmelo, te lo aseguro.
—Eres hija de un rabino.
—Con un cuerpo de escándalo.
—Si lo sabré yo —contestó Gabriel, y se zampó el último cicchetto.
Había un agradable paseo de diez minutos entre el Campo dei Frari y su casa. En el espacioso cuarto de baño principal, Gabriel se duchó rápidamente y luego se enfrentó a su reflejo en el espejo. Juzgó satisfactorio su aspecto, aunque lo estropeara la cicatriz protuberante y rugosa del lado izquierdo del pecho. Era aproximadamente la mitad de grande que la cicatriz que tenía debajo de la escápula izquierda. Sus otras dos heridas de bala habían cicatrizado bien, al igual que las marcas de dientes que tenía en el antebrazo izquierdo, infligidas por un perro guardián alsaciano. Por desgracia, no podía decir lo mismo de las dos vértebras fracturadas de la parte baja de la espalda.
Ante la perspectiva de un concierto de dos horas seguido de una larga cena de varios platos, se tomó una dosis profiláctica de ibuprofeno antes de entrar en su vestidor. Allí le esperaba su esmoquin Brioni, recién incorporado a su armario. A su sastre no le había extrañado que le pidiera que dejara algo de holgura en la cinturilla; todos sus pantalones estaban cortados así, para poder llevar un arma oculta. Su pistola preferida era una Beretta 92FS, un arma de tamaño considerable que pesaba casi un kilo con el cargador lleno.
Ya vestido, se encajó la pistola a la altura de los riñones. Luego, girándose un poco, examinó por segunda vez su aspecto. De nuevo, le satisfizo lo que vio. El elegante corte de la chaqueta Brioni hacía que el arma fuera casi invisible. Además, la moderna doble abertura trasera seguramente reduciría el tiempo que tardaba en sacar el arma (y, a pesar de sus muchas lesiones físicas, seguía siendo veloz como el rayo).
Se puso en la muñeca un reloj Patek Philippe, apagó la luz y entró en el cuarto de estar para aguardar la aparición de su esposa. Sí, pensó mientras contemplaba el amplio panorama del Gran Canal, era ese Gabriel Allon. Antaño había sido el ángel vengador de Israel. Ahora dirigía el departamento de pintura de la Compañía de Restauración Tiepolo. Anna era alguien a quien había conocido por el camino. A decir verdad, había intentado amarla, pero no había sido capaz. Después conoció a una preciosa chica del gueto y esa chica le salvó la vida.
A pesar de la larga abertura de la falda y la ausencia de tirantes, el vestido negro de Versace de Chiara no era en absoluto escandaloso. Sus zapatos, en cambio, resultaban problemáticos. El tacón de aguja de los Ferragamo añadía diez centímetros y medio a su ya escultural figura. Mientras se acercaban a los fotógrafos congregados frente a La Fenice, bajó la mirada discretamente hacia Gabriel.
—¿Seguro que estás preparado para esto? —preguntó con una sonrisa congelada.
—Todo lo preparado que puedo estar —respondió él mientras un aluvión de destellos blancos deslumbraba sus ojos.
Pasaron bajo la bandera azul y amarilla de Ucrania, que colgaba del pórtico del teatro, y se adentraron en la políglota algarabía del vestíbulo abarrotado. Varias personas se volvieron a mirarle, pero su llegada no causó ningún revuelo. De momento, al menos, no era más que otro hombre de mediana edad y nacionalidad dudosa con una hermosa joven del brazo.
Chiara le apretó la mano con gesto tranquilizador.
—No ha sido para tanto, ¿verdad?
—La noche es joven —murmuró Gabriel, y recorrió con la mirada la relumbrante sala.
Aristócratas desvaídos, magnates y potentados, un puñado de destacados marchantes de Maestros Antiguos. El orondo Oliver Dimbleby, que nunca se perdía un buen sarao, había viajado desde Londres. Estaba consolando a un afamado coleccionista francés al que un reciente y notorio caso de falsificación —el de Masterpiece Art Ventures, el fraudulento fondo de cobertura del difunto Phillip Somerset— había dejado achicharrado.
—¿Sabías que iba a venir? —preguntó Chiara.
—¿Oliver? Algo me dijo una de mis muchas fuentes en el mundillo del arte londinense. Tiene orden estricta de no acercarse a nosotros.
—¿Y si no puede refrenarse?
—Haz como si tuviera la lepra y aléjate lo más rápido que puedas.
Un periodista se acercó a Oliver y le preguntó su opinión sobre sabe Dios qué asunto. Varios periodistas más se habían reunido en torno a Lorena Rinaldi, ministra de Cultura del nuevo Gobierno de coalición italiano. Al igual que el primer ministro, Rinaldi pertenecía a un partido político de extrema derecha cuyo linaje se remontaba a los nacionalfascistas de Benito Mussolini.
—Al menos hoy no se ha puesto el brazalete —comentó una voz masculina junto al hombro de Gabriel. Era la voz de Francesco Tiepolo, propietario de la próspera empresa de restauración que llevaba el famoso apellido de su familia—. Ojalá hubiera tenido la decencia de no asomar su fotogénica cara en un evento como este.
—Evidentemente, es una gran admiradora de Anna Rolfe.
—¿Hay alguien que no lo sea?
—Yo —respondió Chiara.
Francesco sonrió. Enorme como un oso, guardaba un increíble parecido con Luciano Pavarotti. Incluso ahora, transcurrida más de una década de la muerte del tenor, los turistas se le acercaban en bandadas por las calles de Venecia para pedirle un autógrafo. Si estaba de ánimo juguetón, como solía ser el caso, Francesco accedía encantado.
—¿Viste la entrevista que le hicieron anoche en la RAI? —preguntó—. Prometió limpiar la cultura italiana de wokismo. Te juro por mi vida que no tengo ni idea de qué estaba hablando.
—Tampoco ella la tiene —repuso Gabriel—. Es algo que oyó de pasada en su última visita a Estados Unidos.
—Seguramente deberíamos aprovechar la oportunidad para presentarle nuestros respetos.
—¿Y eso por qué?
—Porque en el futuro inmediato Lorena Rinaldi va a tener la última palabra en lo tocante a todos los grandes proyectos de restauración aquí, en Venecia, independientemente de quién pague la factura.
Justo entonces se atenuaron las luces del vestíbulo y sonó un tintineo.
—Salvados por la campana —dijo Gabriel, y entró con Chiara en el auditorio. Ella logró disimular su malestar mientras ocupaba su butaca VIP de la primera fila.
—Qué maravilla —comentó—. Lástima que no estemos más cerca del escenario.
Gabriel se sentó a su lado y se recolocó la Beretta discretamente. Pasado un momento, dijo:
—Creo que ha ido bastante bien, ¿no te parece?
—La noche es joven —respondió ella, y le clavó la uña en el dorso de la mano.
4
Cipriani
La pieza de Schumann fue maravillosa; la de Brahms, de una belleza inquisitiva. Aunque fue la fogosa interpretación que hizo Anna de El trino del diablo de Tartini lo que puso al público en pie. Tras salir a saludar tres veces, espectacularmente, Anna se despidió de su público. La mayoría de los asistentes salieron en fila hacia Corte San Gaetano, pero unos pocos escogidos fueron escoltados discretamente hasta el muelle del teatro, donde una flotilla de flamantes motoscafi aguardaba para llevarlos al hotel Cipriani. Gabriel y Chiara hicieron el trayecto junto a una delegación de simpáticos neoyorquinos. Ninguno pareció reconocer al famoso espía retirado. Tampoco le reconoció la atractiva encargada del Oro, el célebre restaurante del Cipriani, armada con un portafolios.
—Ah, sí. Aquí está. Signore Allon, mesa número cinco. La signora Zolli está en la mesa uno. La mesa presidencial —añadió con una sonrisa.
—Eso es porque la signora Zolli es mucho más importante que yo.
La encargada les indicó la entrada del comedor privado del restaurante, y Gabriel siguió a Chiara dentro.
—Por favor, dime que no me han sentado al lado de ella —dijo su mujer.
—¿De la ministra? Creo que ha tenido que irse corriendo a una quema de libros.
—De Anna, quiero decir.
—Pórtate bien —dijo Gabriel, y se fue en busca de su mesa.
Cuando la encontró, vio que estaba sentado junto a cuatro de los neoyorquinos del taxi acuático. Los americanos estaban en minoría. El resto de la concurrencia era indudablemente británica.
Gabriel localizó el sitio que le habían asignado y, resistiéndose al impulso de tirar la tarjeta a la trituradora de papel más cercana, tomó asiento.
—Antes no me he quedado con su nombre —le dijo uno de los americanos, un espécimen pelirrojo de unos sesenta y cinco años, con aspecto de comer demasiada carne roja.
—Gabriel Allon.
—Me suena. ¿A qué se dedica?
—Soy conservador.
—¿En serio? Temía ser el único aquí.
—De arte —añadió Gabriel con énfasis—. Restaurador de cuadros.
—¿Ha restaurado algo últimamente?
—Trabajé en uno de los Tintorettos de la iglesia de la Madonna dell’Orto no hace mucho.
—Creo que todo ese proyecto lo pagué yo.
—¿Lo cree?
—Salvar Venecia es el hobby de mi mujer. Si le digo la verdad, yo con el arte me aburro como una ostra.
Gabriel miró la tarjeta de su derecha y vio con alivio que estaba sentado junto a la riquísima heredera de una cadena de supermercados británica que, según los tabloides londinenses, poco tiempo atrás había intentado asesinar al mujeriego de su marido con un cuchillo de carnicero. Curiosamente, la tarjeta del asiento de su izquierda estaba en blanco.
Al levantar la vista, vio acercarse a la heredera, una mujer bien conservada, ataviada con un llamativo vestido rojo. Su rostro químicamente mejorado no mostró indicio alguno de sorpresa —ni de ninguna otra emoción— cuando Gabriel se presentó.
—Que conste —dijo— que en realidad solo era un cuchillo de pelar. Y la herida ni siquiera requirió puntos de sutura. —Sonriendo, tomó asiento—. ¿Quién es usted, señor Allon, y qué diablos hace aquí?
—Es conservador de arte —terció el americano—. Ha restaurado uno de los Tintorettos de la Madonna dell’Orto. Lo pagamos mi mujer y yo.
—Y le estamos muy agradecidos —repuso la heredera. Luego, volviéndose hacia Gabriel, añadió—: ¿A quién hay que matar aquí para conseguir un Beefeater con tónica?
Gabriel hizo amago de responder, pero se calló cuando una oleada de aplausos se elevó de entre las mesas vecinas.
—La encantadora madame Rolfe —observó la heredera—. Está como una cabra. Al menos, eso dicen.
Gabriel lo dejó pasar sin hacer ningún comentario.
—Su madre se suicidó, ¿sabe? Y luego estuvo ese horrible escándalo que salpicó a su padre, ese sobre los cuadros expoliados por los nazis durante la guerra. Después de aquello la vida de Anna descarriló. ¿Cuántas veces se ha casado? ¿Tres? ¿O han sido cuatro?
—Dos, creo.
—Y no olvidemos el accidente que casi acaba con su carrera —continuó la heredera, impertérrita—. No recuerdo los detalles, me temo.
—Estalló una tormenta mientras hacía senderismo cerca de su casa, en la costa de Prata, y hubo un desprendimiento. Una roca le aplastó la mano izquierda. Necesitó meses de rehabilitación para poder volver a usarla.
—Me parece que es usted uno de sus admiradores, señor Allon.
—Podría decirse así.
—Perdóneme, espero no haber metido la pata.
—Oh, no —contestó Gabriel—. No tengo el honor de conocerla en persona.
Parecía haber cierta confusión sobre dónde debía sentarse Anna. Los ocho asientos de la mesa presidencial estaban ocupados. Y también las demás sillas del comedor, con una sola excepción.
No, pensó Gabriel, mirando de reojo la tarjeta en blanco. No se atrevería.
—Vaya, vaya —dijo la heredera cuando la violinista más famosa del mundo se acercó a la mesa—. Parece que esta noche está usted de suerte.
—Figúrese —respondió Gabriel, y se puso lentamente en pie.
Anna estrechó la mano que le tendía como si fuera la de un extraño y sonrió con malicia cuando Gabriel pronunció su nombre.
—¿No será usted ese Gabriel Allon? —dijo, y se sentó.
—¿Cómo lo has conseguido?
—En lugar de la exorbitante tarifa que suelo pedir por aparecer, hice una única exigencia no negociable acerca de la disposición de los asientos para la velada après-concert de esta noche. —Anna dedicó una sonrisa desmesurada a un comensal de una mesa vecina—. Dios, cómo odio estas cosas. No sé por qué he accedido a venir.
—Porque no podías desaprovechar la ocasión de meterme en un lío en casa.
—Mis intenciones eran honorables, te lo aseguro.
—¿De veras?
—Casi casi. —Anna miró con aprensión el plato que un camarero con chaquetilla blanca acababa de ponerle delante—. En nombre de Dios, ¿qué es esto?
—Sepia —explicó Gabriel—. Una exquisitez local.
—La última vez que me comí una criatura de la laguna cruda, estuve paralizada una semana.
—Está deliciosa.
—Allá donde fueres… —dijo Anna, y probó el plato con desconfianza—. ¿Cuánto dinero hemos recaudado esta noche?
—Casi diez millones. Pero, si juegas bien tus cartas con ese ricachón americano del otro lado de la mesa, podrían ser veinte.
En ese momento, el ricachón americano miraba su teléfono con los ojos abiertos de par en par.
—¿Sabe quién eres? —preguntó Anna.
—Tengo la sensación de que ahora sí.
—¿Qué crees que estará pensando?
—Se estará preguntando por qué el exdirector del servicio de espionaje israelí está sentado nada menos que junto a Anna Rolfe.
—¿Se lo decimos?
—No sé si se lo creería.
La cosa empezó cuando Gabriel aceptó lo que entonces pensó que era un encargo rutinario: restaurar un cuadro en la residencia de Zúrich de Augustus Rolfe, un banquero suizo inmensamente rico. El trágico final tuvo lugar unos meses después, cuando Gabriel se marchó de la villa de Portugal donde la famosa hija de herr Rolfe se había refugiado para escapar del deplorable pasado de su familia. Siempre había lamentado su conducta de aquel día y que durante veinte años Anna y él no hubieran intercambiado ni una sola llamada telefónica ni un correo electrónico. Pese a las complicaciones familiares, se alegraba de que volviera a formar parte de su vida.
—Podrías haberme avisado —dijo ella de repente.
—¿De qué?
Anna miró hacia la mesa presidencial, donde todos los ojos estaban puestos en Chiara.
—De la asombrosa belleza de tu mujer. Anoche, cuando la vi por primera vez, me quedé impresionada.
—Creo haber mencionado un ligero parecido con Nicola Benedetti.
—Ya quisiera mi querida amiga Nicola parecerse a Chiara. —Anna suspiró—. Supongo que es perfecta en todos los sentidos.
—Es mucho mejor cocinera que tú. Y, lo que es mejor aún, no toca el violín a todas horas.
—¿Alguna vez te ha hecho daño?
Gabriel señaló la tenue marca roja que tenía en el dorso de la mano.
—Nunca he tenido posibilidades de recuperarte, ¿verdad? —preguntó ella.
—Dejaste muy claro cuando me fui de Portugal que no querías volver a hablarme.
—Supongo que te refieres a la lámpara que tiré sin querer.
—Era un jarrón de cerámica. Y me lo lanzaste directamente a la cabeza con tu fortísimo brazo derecho.
—Considérate afortunado. La señora sentada a tu lado te habría atacado con algo mucho más mortífero.
—Jura que solo era un cuchillo de pelar.
—Había fotografías. —Anna empujó su plato hacia el centro de la mesa.
—¿No te ha gustado?
—Me voy a Londres a primera hora. Prefiero no arriesgarme.
—Creía que ibas a quedarte unos días en Venecia.
—Cambio de planes de última hora. La semana que viene grabo el Mendelssohn con Yannick Nézet-Séguin y la Orquesta de Cámara de Europa y me hace muchísima falta ensayar unos días.
—Los niños se van a llevar una desilusión, Anna. Te adoran.
—Y yo a ellos. Pero me temo que no puede ser. Yannick ha insistido mucho en que vaya a Londres enseguida. Se me está ocurriendo tener una aventura desastrosa mientras estoy allí. Algo que haga que mi nombre vuelva a aparecer en las columnas de cotilleos, donde ha de estar.
—Solo conseguirás volver a sufrir.
—Pero gracias a ello tocaré mejor. Ya me conoces, Gabriel. Nunca toco bien cuando soy feliz.
—Esta noche has estado magnífica, Anna.
—¿Sí? —Le apretó la mano—. ¿Por qué será?
5
Murano
Fue Chiara quien, como una especie de desafío, le propuso que pintara una copia del Desnudo acostado, la controvertida obra maestra de Modigliani que en 2015 se vendió por ciento setenta millones de dólares en la casa de subastas Christie’s de Nueva York. Satisfecho con el resultado, Gabriel hizo a continuación un pastiche absolutamente convincente del original de Modigliani —un cambio de perspectiva, una sutil recolocación de la pose de la modelo—, aunque solo fuera para demostrar que era capaz de ganarse la vida como falsificador de arte, si alguna vez le daba por ahí. Cuando se despertó a la mañana siguiente de la gala, vio ambos lienzos bañados por la luz matinal que entraba por las altas ventanas con vistas al Gran Canal. Era una luz apagada y gris, muy parecida al dolor que notaba entre los ojos. Un dolor que no tenía nada que ver con el vino tinto que había bebido en la cena, se aseguró a sí mismo. Las mañanas lluviosas en Venecia siempre le daban dolor de cabeza.
Se levantó despacio para no despertar a Chiara y contempló los estragos de las actividades posteriores a la gala. Un reguero de ropa de etiqueta italiana y otras prendas y adornos se extendía desde la puerta hasta los pies de la cama. Un esmoquin y una camisa de Brioni. Un vestido de noche de Versace, sin tirantes y con una larga abertura en la falda. Tacones de aguja y zapatos Derby de charol de Salvatore Ferragamo. Pendientes y gemelos de oro. Un reloj Patek Philippe. Una pistola 92FS de 9 mm de la Fabbrica d’Armi Pietro Beretta. El acto se había efectuado rápidamente y con escaso respeto por los preliminares. Y, entretanto, Chiara no había dejado de mirar a Gabriel desde su altura con expresión posesiva y una media sonrisa en la cara. Su rival estaba vencida; el demonio, exorcizado.
En la cocina, llenó la cafetera automática con Illy y agua mineral y echó un vistazo a lo que había publicado Il Gazzettino sobre la gala mientras esperaba a que estuviera listo el café. El crítico musical del periódico había encontrado admirable el recital de Anna, especialmente el bis, que de alguna manera había conseguido eclipsar su mítica interpretación de la misma pieza dos décadas antes en la Scuola Grande di San Rocco. En ninguna de las fotografías que acompañaban el artículo había constancia de la presencia de Gabriel en el acto, tan solo un atisbo de su hombro derecho, sobre el que descansaba la mano de Chiara Zolli, la deslumbrante directora general de la Compañía de Restauración de Tiepolo.
Chiara estaba aún profundamente dormida cuando regresó a la habitación con dos tazas de café. No había cambiado de postura: estaba en decúbito supino, con los brazos por encima de la cabeza. Incluso estando inconsciente era una obra de arte, pensó Gabriel. Tiró del edredón para dejar al descubierto sus pechos grandes y redondeados y cogió su cuaderno de dibujo. Pasaron diez minutos antes de que el arañar del lápiz de carboncillo la despertara.
—¿Tienes que hacer eso? —gimió.
—Pues sí, tengo que hacerlo.
—Estoy horrible.
—No estoy de acuerdo.
—Café —le suplicó.
—Lo tienes en la mesita de noche, pero no puedes tomártelo todavía.
—¿No tienes que restaurar un cuadro?
—Prefiero dibujarte a ti.
—Ya vas con retraso.
—Siempre voy con retraso.
—Por eso debería despedirte.
—Soy insustituible.
—Esto es Italia, cariño. En este país hay más restauradores que camareros.
—Y los camareros ganan más.
Chiara echó mano del edredón.
—No te muevas —dijo Gabriel.
—Tengo frío.
—Sí, ya lo veo.
Ella volvió a su postura anterior.
—¿Alguna vez la pintaste?
—¿A Anna? Nunca.
—¿No quiso posar para ti?
—La verdad es que me rogó que la pintara.
—¿Y por qué no lo hiciste?
—Tenía miedo de lo que podía encontrar.
—No creerás de verdad que necesita ensayar el concierto de violín de Mendelssohn.
—Puede tocarlo hasta dormida.
—Entonces, ¿por qué se va?
—Dentro de unos minutos te lo enseño.
—Tienes exactamente diez segundos.
Gabriel le hizo una foto con su teléfono Solaris de fabricación israelí, el más seguro del mundo.
—Canalla —dijo Chiara, y cogió su café.
Una hora después, ya duchados, vestidos y envueltos en chubasqueros para protegerse de la llovizna, estaban uno junto al otro en el imbarcadero de la parada del vaporetto de San Tomà. El número 2 de Chiara, con destino a San Marco, llegó primero.
—¿Estás libre para comer? —preguntó Gabriel.
Ella le lanzó una mirada de reproche.
—No lo dirás en serio.
—Era solo un boceto.
—Me lo pensaré —contestó antes de subir al vaporetto.
—¿Y bien? —insistió Gabriel alzando la voz cuando el barco se alejaba del muelle.
—Puede que tenga un rato a la una.
—Compraré algo de comer.
—No te molestes —respondió ella, y le lanzó un beso.
Un número 1 se acercaba a San Tomà procedente de la universidad. Gabriel fue en él hasta Rialto y luego cruzó Cannaregio a pie hasta Fondamente Nove. Allí se tomó rápidamente un café en el bar Cupido antes de subir a otro vaporetto, el número 4.1, que hacía una sola parada en el flanco oeste de San Michele, la isla de los muertos, y enfilaba luego hacia Murano. Se apeó en Museo, la segunda de las dos paradas de la isla, y, pasando junto a las tiendas de cristal que flanqueaban Fondamenta Venier, llegó hasta la iglesia de Santa Maria degli Angeli.
Había habido allí un templo cristiano desde 1188, pero el edificio actual, con su campanario ligeramente escorado y su fachada de ladrillo color caqui, databa de 1529. A finales del siglo XVIII, un filósofo y aventurero que se relacionaba con personajes de la talla de Mozart y Voltaire iba allí a misa con frecuencia. No era la fe lo que le llevaba a aquella iglesia, pues carecía de ella. Acudía con la esperanza de tener un encuentro fugaz con una joven y bella monja del convento vecino. El hombre, cuyo nombre era Giacomo Casanova, tuvo muchas relaciones de ese tipo —centenares, de hecho—, pero guardó celosamente el nombre de su amante del convento. En sus memorias solo identificaba a la mujer, de la que se rumoreaba que era hija de un aristócrata veneciano, como M. M.
En el convento había otras como ella, hijas de los ciudadanos más ricos de la república, de modo que la abadesa rara vez andaba escasa de fondos. Aun así, se resistió a pagar cuando un conocido pintor al que posteriormente se conocería como Tiziano le pidió quinientos ducados por un cuadro de la Anunciación que había pintado para el altar mayor de la iglesia. Ofendido, Tiziano le regaló el cuadro a Isabel, esposa de Carlos V, y la abadesa contrató a Il Pordenone —un manierista ferozmente ambicioso al que habían acusado de contratar asesinos para matar a su hermano— para que pintara otro cuadro. Pordenone sin duda aceptó encantado, pues se consideraba el rival artístico más serio de Tiziano en Venecia.
El retablo original de Tiziano desapareció sin dejar rastro durante las guerras napoleónicas. En cambio, la obra menor de Pordenone sobrevivió. Ahora estaba encastrada en un armazón de madera construido a tal efecto en el centro de la nave. En la pared, detrás del altar mayor, había un rectángulo negro de las mismas dimensiones allí donde antes colgaba el lienzo y donde volvería a colgar cuando concluyera la minuciosa restauración de la vieja iglesia. Adrianna Zinetti, subida a un andamio de gran altura, estaba retirando el polvo y la suciedad acumulados durante un siglo en el marco de mármol labrado. Llevaba una chaqueta de forro polar con cremallera y unos mitones. El interior de la iglesia era frío como una cripta.
—Buongiorno, signore Delvecchio —canturreó mientras Gabriel encendía un calefactor portátil.
Ese era el seudónimo que había usado gran parte de su vida anterior: Mario Delvecchio, el genio huraño y temperamental que había sido aprendiz del gran Umberto Conti en Venecia y había restaurado muchos de los cuadros más famosos de la ciudad. Adrianna, reputada limpiadora de altares y esculturas, había trabajado con Mario en varios proyectos importantes. Cuando no estaba intentando seducirle, le aborrecía con singular intensidad.
—Empezaba a preocuparme —dijo—. Siempre llegas el primero.
—Anoche me acosté muy tarde —respondió él, y examinó su carrito de trabajo. Las señales que había dejado la tarde anterior seguían intactas. Pero nunca se sabía—. No has tocado nada, ¿verdad?
—Lo he tocado todo, Mario. He manoseado con mis deditos mugrientos todos tus preciosos frascos y disolventes.
—En serio, tienes que dejar de llamarme así, ¿sabes?
—En parte le echo de menos.
—Estoy seguro de que él siente lo mismo por ti.
—¿Y qué si hubiera tocado tus cosas? —preguntó ella—. ¿Acaso se acabaría el mundo?
—Puede que sí. —Gabriel se quitó el chubasquero—. ¿Qué escuchamos hoy, signora Zinetti?
—A Amy Winehouse.
—¿Qué tal si mejor escuchamos a Schubert?
—Los cuartetos de cuerda otra vez, no. Si tengo que escuchar una sola vez más La muerte y la doncella, me tiro del andamio.
Gabriel introdujo un disco en su reproductor de CD manchado de pintura —la grabación de Maurizio Pollini, ya clásica, de las últimas sonatas para piano de Schubert— y acto seguido enrolló un trozo de algodón en la punta de una varilla de madera. Sumergió luego el hisopo en una mezcla cuidadosamente medida de acetona, metil proxitol y alcoholes minerales, y lo pasó suavemente por la superficie del retablo. El disolvente era lo bastante fuerte como para eliminar el barniz amarillento, pero no la obra original de Pordenone. Su olor acre invadió el espacio de trabajo de Adrianna.
—Deberías ponerte mascarilla —le advirtió ella—. En todos los años que llevamos trabajando juntos, nunca te he visto ponértela. No quiero ni imaginar cuántas neuronas te habrás cargado.
—Que me falten neuronas es el menor de mis problemas.
—A ver, dime un problema que tengas, Mario.
—Una limpiadora de altares que se empeña en darme conversación mientras intento trabajar.
El hisopo de Gabriel se había vuelto del color de la nicotina. Lo tiró y preparó otro. Tras quince días de trabajo, había limpiado casi todo el tercio inferior del cuadro. Las pérdidas eran cuantiosas, pero no catastróficas. Gabriel aspiraba a completar la última fase de la restauración, el retoque, en cuatro meses. Después se centraría en el resto de las obras que adornaban la nave.
Antonio Politi, empleado de la Compañía de Restauración Tiepolo desde hacía mucho tiempo, ya se había puesto a trabajar en uno de los lienzos, Virgen en la Gloria con santos, de Palma el Joven. Eran casi las diez y media cuando entró tranquilamente en la iglesia.
—Buongiorno, signore Delvecchio —dijo con voz estentórea.
Se oyó una risa procedente del altar mayor. Gabriel sacó el disco del reproductor de CD y lo cambió por una grabación del Cuarteto de cuerda n.º 14 en re menor de Schubert. Luego se puso el chubasquero y, sonriendo, salió a la húmeda mañana.
6
Bar al Ponte
El paquete que llegó al cuartel de los carabinieri en Nápoles una sofocante mañana de agosto de 1988 parecía a todas luces inofensivo, pero no lo era. Contenía una bomba pequeña pero potente montada por un miembro de la organización criminal calabresa conocida como la Camorra. El destinatario, el general Cesare Ferrari, ya había sido blanco de atentados en varias ocasiones, la última de ellas tras la detención de uno de los principales cabecillas de la Camorra. Aun así, el encargado del correo llevó el paquete al despacho del general. Ferrari sobrevivió a la explosión, pero perdió el ojo derecho y dos dedos de la mano del mismo lado. Un año más tarde, llevó personalmente al hampón responsable del atentado a la prisión de Poggioreale y le dedicó una despedida muy poco cariñosa.
Hubo quien le consideró inadecuado para su siguiente destino, y quizá también un punto demasiado descarado, pero el general Ferrari no estaba de acuerdo. En su opinión, lo que necesitaba la Brigada Arte era justo eso, descaro. Conocida oficialmente como División para la Defensa del Patrimonio Cultural, fue la primera brigada de su clase: una unidad policial dedicada exclusivamente a combatir el lucrativo tráfico de arte y antigüedades robadas. Las dos primeras décadas de su existencia dieron como fruto miles de detenciones y la recuperación de una serie de obras de gran relevancia, pero a mediados de los noventa se vio aquejada por una especie de parálisis institucional. El personal se redujo a unos pocos agentes en edad de jubilación, la mayoría de los cuales sabían poco o nada de arte. La legión de detractores de la brigada afirmaba, no sin cierta razón, que pasaban más tiempo debatiendo dónde comer que buscando las obras de arte que desaparecían cada año en Italia.

![Die Fälschung (Gabriel Allon 22) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a3c78f56d830648941e8541a912ece8c/w200_u90.jpg)
![Der Geheimbund (Gabriel Allon 20) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/b3f0442bd1f64b2b41e586c80150b3c0/w200_u90.jpg)
![Die Cellistin (Gabriel Allon 21) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5bdaaa9cd283b671c252c1b0a29ef6f0/w200_u90.jpg)


![Das Vermächtnis (Gabriel Allon 19) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2dc3fc2736d865447dbf9f082ac49b4/w200_u90.jpg)