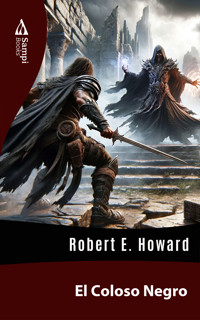
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
En "El Coloso Negro" de Robert E. Howard, un antiguo mago busca la dominación del mundo tras despertar de un letargo de milenios. Sus ambiciones le conducen a un reino, donde el destino entrelaza su camino con el de Conan al frente de las defensas del reino. Magia, estrategia y valor chocan en esta épica historia de poder y resistencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 71
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Coloso Negro
Robert E. Howard
Sinopsis
En "El Coloso Negro" de Robert E. Howard, un antiguo mago busca la dominación del mundo tras despertar de un letargo de milenios. Sus ambiciones le conducen a un reino, donde el destino entrelaza su camino con el de Conan al frente de las defensas del reino. Magia, estrategia y valor chocan en esta épica historia de poder y resistencia.
Palabras clave
Conan, Conquista, Hechicería
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
Capítulo I
"La Noche del Poder, cuando el Destino acechaba por los pasillos del mundo como un coloso recién levantado de un trono milenario de granito..."
E. Hoffman Price - La chica de Samarcanda
Sólo el silencio milenario se cernía sobre las misteriosas ruinas de Kuthchemes, pero el Miedo estaba allí; el Miedo temblaba en la mente de Shevatas, el ladrón, haciendo que su respiración fuera rápida y aguda contra sus dientes apretados.
Él era el único átomo de vida en medio de los colosales monumentos de desolación y decadencia. Ni siquiera un buitre colgaba como un punto negro en la vasta bóveda azul del cielo que el sol esmaltaba con su calor. Por todas partes se alzaban las sombrías reliquias de otra época olvidada: enormes pilares rotos, que alzaban sus dentados pináculos hacia el cielo; largas y vacilantes líneas de muros derruidos; ciclópeos bloques de piedra caídos; imágenes destrozadas, cuyos horribles rasgos los vientos corrosivos y las tormentas de polvo habían borrado a medias. De horizonte a horizonte no había señales de vida: sólo la impresionante extensión del desierto desnudo, dividido por la línea errante del curso de un río largo y seco; en medio de aquella inmensidad, los relucientes colmillos de las ruinas, las columnas que se alzaban como mástiles rotos de barcos hundidos; todo dominado por la imponente cúpula de marfil ante la que Shevatas se estremeció.
La base de esta cúpula era un gigantesco pedestal de mármol que se elevaba desde lo que antaño había sido una eminencia aterrazada a orillas del antiguo río. Amplios escalones conducían a una gran puerta de bronce en la cúpula, que descansaba sobre su base como la mitad de un huevo titánico. La propia cúpula era de marfil puro, que brillaba como si manos desconocidas la hubieran mantenido pulida. También brillaban el casquete de oro del pináculo y la inscripción que se extendía por la curva de la cúpula en jeroglíficos dorados de varios metros de longitud. Ningún hombre en la tierra podía leer aquellos caracteres, pero Shevatas se estremeció ante las vagas conjeturas que suscitaban. Procedía de una raza muy antigua, cuyos mitos se remontaban a formas inimaginables para las tribus contemporáneas.
Shevatas era enjuto y ágil, como correspondía a un maestro ladrón de Zamora. Llevaba la cabeza pequeña y redonda afeitada y su única vestimenta era un taparrabos de seda escarlata. Como todos los de su raza, era muy moreno, y su rostro estrecho, como el de un buitre, resaltaba por sus penetrantes ojos negros. Sus dedos largos, delgados y afilados eran rápidos y nerviosos como las alas de una polilla. De una faja de escamas doradas colgaba una espada corta, estrecha y con empuñadura de joya, enfundada en cuero ornamentado. Shevatas manejaba el arma con un cuidado aparentemente exagerado. Incluso parecía estremecerse al contacto de la vaina con su muslo desnudo. Su cuidado no carecía de razón.
Se trataba de Shevatas, un ladrón entre ladrones, cuyo nombre se pronunciaba con temor en las inmersiones del Maul y en los oscuros y sombríos recovecos bajo los templos de Bel, y que vivió en canciones y mitos durante mil años. Sin embargo, el miedo corroía el corazón de Shevatas cuando se encontraba ante la cúpula de marfil de Kuthchemes. Cualquier tonto podía ver que había algo antinatural en la estructura; los vientos y los soles de tres mil años la habían azotado, y sin embargo su oro y marfil se alzaban brillantes y relucientes como el día en que fue levantada por manos sin nombre en la orilla del río sin nombre.
Esta anti-naturalidad estaba en consonancia con el aura general de estas ruinas encantadas por el diablo. Este desierto era la misteriosa extensión situada al sudeste de las tierras de Sem. A pocos días de camino a lomos de un camello hacia el sudoeste, como Shevatas sabía, el viajero podía ver el gran río Estigia en el punto en que giraba en ángulo recto con su curso anterior y fluía hacia el oeste para desembocar finalmente en el lejano mar. En el punto de su curva comenzaba la tierra de Estigia, la amante de oscura apariencia del sur, cuyos dominios, regados por el gran río, se alzaban escarpados sobre el desierto circundante.
Hacia el este, Shevatas lo sabía, el desierto se transformaba en estepas que se extendían hasta el reino hircanio de Turan, que se alzaba con bárbaro esplendor a orillas del gran mar interior. A una semana de cabalgata hacia el norte, el desierto desembocaba en una maraña de colinas estériles, más allá de las cuales se extendían las fértiles tierras altas de Koth, el reino más meridional de las razas hiboria. Hacia el oeste, el desierto se fundía con las praderas de Shem, que se extendían hasta el océano.
Todo esto lo sabía Shevatas sin ser especialmente consciente de ello, como un hombre conoce las calles de su ciudad. Era un viajero lejano y había saqueado los tesoros de muchos reinos. Pero ahora vacilaba y temblaba ante la aventura más elevada y el tesoro más poderoso de todos.
En aquella cúpula de marfil yacían los huesos de Thugra Khotan, el oscuro hechicero que había reinado en Kuthchemes hacía tres mil años, cuando los reinos de Estigia se extendían muy al norte del gran río, sobre las praderas de Shem y hacia las tierras altas. Entonces, la gran deriva de los hiborios se extendió hacia el sur desde la cuna de su raza, cerca del polo norte. Fue una deriva titánica, que se extendió durante siglos y eras. Pero en el reinado de Thugra Khotan, el último mago de Kuthchemes, los bárbaros de ojos grises y pelo leonado, vestidos con pieles de lobo y cotas de malla, habían cabalgado desde el norte hacia las ricas tierras altas para destruir el reino de Koth con sus espadas de hierro. Habían asaltado Kuthchemes como un maremoto, bañando en sangre las torres de mármol, y el reino estigio del norte se había hundido en el fuego y la ruina.
Pero mientras destrozaban las calles de su ciudad y talaban a sus arqueros como maíz maduro, Thugra Khotan había tragado un extraño veneno terrible, y sus sacerdotes enmascarados lo habían encerrado en la tumba que él mismo había preparado. Sus devotos murieron alrededor de esa tumba en un holocausto carmesí, pero los bárbaros no pudieron romper la puerta, ni estropear jamás la estructura a mazazos o con fuego. Así que se marcharon, dejando la gran ciudad en ruinas, y en su sepulcro con cúpula de marfil el gran Thugra Khotan durmió sin ser molestado, mientras los lagartos de la desolación roían los pilares derruidos, y el mismo río que regaba su tierra en los viejos tiempos se hundía en las arenas y se secaba.
Muchos ladrones trataron de hacerse con el tesoro que, según las fábulas, yacía amontonado sobre los huesos putrefactos del interior de la cúpula. Y muchos ladrones murieron a la puerta de la tumba, y muchos otros fueron acosados por sueños monstruosos para morir al fin con la espuma de la locura en los labios.
Así que Shevatas se estremeció al enfrentarse a la tumba, y su estremecimiento no fue provocado del todo por la leyenda de la serpiente que, según se decía, guardaba los huesos del hechicero. Sobre todos los mitos de Thugra Khotan pendían el horror y la muerte como un manto. Desde donde estaba el ladrón, podía ver las ruinas de la gran sala en la que cientos de cautivos encadenados se arrodillaban durante los festivales para que el rey-sacerdote les cortara la cabeza en honor de Set, el dios-serpiente de Estigia. En algún lugar cercano había estado la fosa, oscura y horrible, donde las víctimas gritaban para alimentar a una monstruosidad amorfa sin nombre que salía de una caverna más profunda e infernal. La leyenda convertía a Thugra Khotan en algo más que humano; su culto aún perduraba en una secta mestiza y degradada, cuyos fieles estampaban su imagen en monedas para pagar el viaje de sus muertos por el gran río de oscuridad del que la Estigia no era más que la sombra material. Shevatas había visto esta imagen en monedas robadas a los muertos, y su imagen estaba grabada indeleblemente en su cerebro.





























