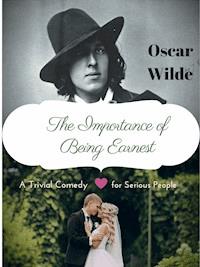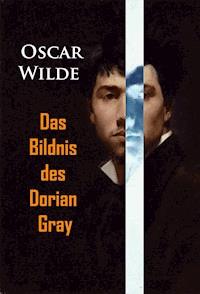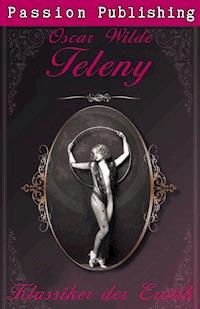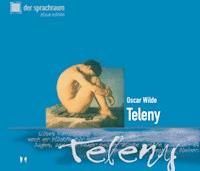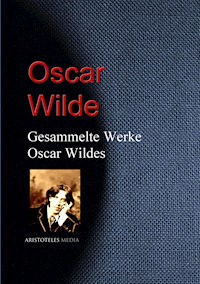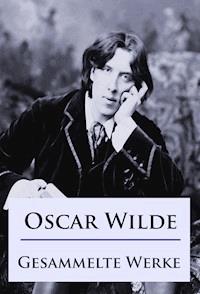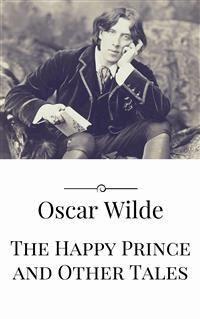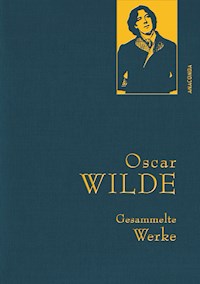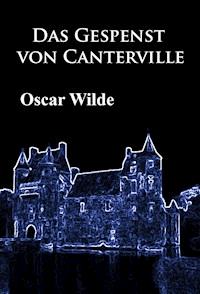Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Se trata de una serie de ensayos escritos por el famoso escritor inglés Oscar Wilde, recopilados por Daniel Céspedes Góngora, que versan sobre el arte, la literatura, la intimidad y el sentido de la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición y corrección:
María Alexandra Loyola Moya
Diagramación:
Ofelia Gavilán Pedroso
Diseño:
Lisvette Monnar Bolaños
Versión Ebook:
Rubiel A. González Labarta
© Sobre la presente edición:
Editorial Arte y Literatura, 2017
ISBN: 9789590308284
EDITORIAL ARTE Y LITERATURA
Instituto Cubano del Libro
Obispo no. 302, esq. a Aguiar, Habana Vieja
CP 10 100, La Habana, Cuba e-mail: [email protected]
PRÓLOGO
OSCAR WILDE: DRAMATURGO DEL PENSAMIENTO
Lo cierto es que nadie sabe lo que uno puede llegar a ser si lo dejan ser a uno.1
Ambrosio Fornet
Oscar Wilde no temió lo que la posteridad podría decir de él. «Ni un solo momento me arrepiento de haber vivido para el placer. Gocé al máximo, como cada uno debe hacer todo lo que hace», aseguraba el segundo hijo del doctor y autor de libros históricos y médicos, William Wilde, y de la nacionalista y poetisa Jane Francesca Elgee. Acostumbrado primero a los elogios y luego a recibir insultos, era consciente de su personalidad embriagadora, si bien no sospechó cuánto le ocasionaría mezclar el arte con la vida. Su existencia era una puesta en escena nada despreciable.
El que Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (Dublín, Irlanda, 1854-París, Francia, 1900) fuera uno de los dandies más polémicos de la rígida sociedad victoriana —promotora indirecta de la doble moral—, no se debió tanto a una estética insolente, como a la popularidad de que gozaron sus escritos, muchos de los cuales provocaron el rechazo casi masivo, por la repercusión que tuvieron las vivencias amatorias de este maestro del epigrama. Esteta provocador y seductor firme, nunca optó por el aislamiento a lo Proust, Kafka, Musil o Salinger, sino todo lo contrario. Fue testigo de cómo la incomprensión y, por qué no, los celos hacia su genio, pusieron en entredicho su arte. Se paga siempre más caro un atrevimiento sicosexual que una agudeza artística.
Desde la década de los ochenta, sobre todo después de su visita a Estados Unidos en 1882 -donde pronuncia su famosa conferencia «El Renacimiento inglés»en la prestigiosa casa neoyorkina Chickering Hall-, muestra un vivo interés por las cuestiones artísticas y se preocupa por divulgar, en varias publicaciones, su parecer en torno a la creación, los autores y las resonancias de lo bello. Para ello opta por el ensayo a modo de diálogo o por la conversación, de la que es un apasionado desde su juventud.
Ya no trabaja como revisor para la publicación Pall Mall Gazette. Decide también abandonar la dirección de la revista The Woman’s World. Ha escrito El retrato del Sr. W. H. en 1889. Tras esta pieza, de un evidente proceder detectivesco, publica El retrato de Dorian Gray (1890) en el Lippincott’s Magazine. Tan leída y polémica, esta obra sale a relucir en el famoso interrogatorio público del Old Bailey, el cual, por su notoriedad, incluimos como anexo en este volumen de sus prosas reflexivas, que decidimos llamar El crítico como artista y otros ensayos.
Encargada de publicar, en 1891, El crimen de Lord Arturo Savile y Una casa de granadas, la casa editorial Osgood Mcllvaine and Co. imprime Intenciones, primer libro de ensayos del autor, al que dedica cuatro años de su vida. Compuesto por algunos textos publicados a partir de 1885 en The Nineteenth Century, como «La verdad sobre las máscaras», «La decadencia de la mentira» y «El crítico como artista», titulado antes «La verdadera función y valor de la crítica», al concluirlo exclama: «Simplemente afirmo que me gusta el libro».
Asimismo, incluimos en la presente compilación «Pluma, lápiz y veneno» aparecido por primera vez en The Fortnightly Review en 1889, el cual es mucho más que un breve texto biográfico sobre Thomas Griffiths Wainewright.
Es 1891 un año significativo: Oscar Wilde da a conocer «El alma del hombre bajo el socialismo» en el número 49 de la revista Fortnightly; sin duda alguna, uno de sus más interesantes y vigentes ensayos, pues posee indudables resonancias sociopolíticas y culturales que serán de mucho interés (o un inesperado descubrimiento) para el lector cubano. Además, en él expone criterios concernientes al creador y, en general, al hombre en su búsqueda de la libertad, sin descartar cómo puede favorecer la educación estética en la humanización del individuo.
En 1895 está en la cima de su carrera literaria: estrena Un marido ideal y La importancia de llamarse Ernesto. Su nombre es comidilla de la escena inglesa: había alcanzado tal exceso de notoriedad que hasta su relación íntima con lord Alfred Douglas deja de ser un secreto. No por gusto, John Sholto Douglas, noveno marqués de Queensberry2 y padre de Alfred, lo acusa de sodomizar a su hijo menor y, por tanto, de ser indecente para con la sociedad victoriana. El dublinés tiene cuarenta y un años, Alfred Douglas solo veinticinco.
El escándalo no se hace esperar y Wilde, casado con Constance Lloyd y padre de dos hijos, no solo defiende su obra ante el abogado Edward Carson, sino que demanda a Queensberry por difamación. Después de un crudo interrogatorio en la corte del Old Bailey, confirma su vínculo amoroso con el joven aristócrata y pierde el pleito. Se queda en bancarrota al tener que pagarle al progenitor de su amante los gastos en asuntos legales. Alfred Douglas no se enfrenta a su padre y muchos años después intenta, por escrito, negar lo innegable.
El torrente de preguntas a que es sometido por Edward Carson se inscribe como una notable defensa sobre el individuo y la creación artística. De hecho, nos perfila al autor de El retrato de Dorian Gray alejado del diálogo preconcebido en los predios de la literatura, para ratificar, más que al conversador entusiasta, al improvisador de excelencia que no renuncia a deliciosos epigramas, a las más sonadas afirmaciones sobre el arte, la moralidad, la función del escritor y la posible recepción del público en relación con lo impreso. Wilde se muestra firme en todo momento, sin negar sus emociones, y muy crítico como artista.
Lo condenan a dos años de trabajo forzado. Primero en la cárcel de Wandsworth, luego en la de Reading. En esta última, en su tiempo libre, escribe De profundis (1896), alegato íntimo que, junto a otras misivas, constituye una indudable declaración de principios y casi su mejor autobiografía, si no irradiara esa dramática atmósfera ensayada. «Pero cuando Wilde puso a un lado el papel trágico que representó con tanto celo y dio rienda suelta a su inteligencia, se percató de que no había cambiado en lo más mínimo, y que, en todo caso, la prisión había intensificado su individualidad».3
El 19 de mayo de 1897 lo liberan. Un año después, desterrado en Berneval, Francia, publica el poema «La balada de la cárcel de Reading»,escrito igualmente en prisión. No obstante la belleza e importancia de este texto, no logra escribir con la intensidad de otros años; ya ni siquiera puede soñar con el sibarita que pretendió ser. Vive en suelo galo bajo el nombre falso de Sebastián Melmoth. La sociedad inglesa había acabado con él. Sin embargo, «el sabor fundamental de su obra es la felicidad. En cambio, la valerosa obra de Chesterton, prototipo de la sanidad física y moral, siempre está a punto de convertirse en una pesadilla. La acechan lo diabólico y el horror; puede asumir, en la página más inocua, las formas del espanto. Chesterton es un hombre que quiere recuperar la niñez; Wilde, un hombre que guarda, pese a los hábitos del mal y la desdicha, una invulnerable inocencia».4
Desde la aparición de su poema «Ravenna»(1878), hasta que diera a conocer en 1898, La balada de la cárcel de Reading, su último texto de valor, Wilde fue reconocido por haber dado de qué hablar en todos los géneros escriturales: poemas, obras de teatro (por las que fue más popular), narrativa infantil y para adultos, crítica literaria y de artes plásticas, ensayos. Existen varias biografías sobre su persona, pero a decir verdad, el recorrido más completo (no total) por su vida, puede encontrarse en las entrelíneas de su propia obra. Inconformidad y paciencia deben caracterizar al lector interesado en el Wilde hombre, intelectual y escritor.
En El retrato del Sr. W. H. y El retrato de Dorian Gray pueden localizarse algunas de las ideas que luego serán constantes desarrolladas en los ensayos que integran Intenciones. En el primero, por ejemplo, el tema central aborda el hallazgo de una imagen pictórica vinculada al joven que se supone inspirara los Sonetos de William Shakespeare. Para acompañar una teoría que arrebata vidas —«cuando alguien asume una idea, pierde su fe en ella»—, despliega criterios asociados a la estética fuera del arte y defiende que la realidad se dignifica con la estética proveniente de la creación artística. El retrato del Sr. W. H. es una pieza multigenérica en torno a la posibilidad de trascendencia de determinados sujetos, a través de la cultura y la historia, una vez que se han recreado en el Arte: «El cuerpo marfileño del esclavo de Bitinia se pudre en el légamo verde del Nilo, y el polvo del joven ateniense está esparcido por las amarillas colinas del Cerámico; pero Antinoo vive en la escultura, y Charmides en la filosofía».5 Los nombres y los hombres pasan. Las obras quedan. Ars longa, vita brevis. Por su parte, El retrato de Dorian Gray representa el intento de un individuo por superar determinado aprendizaje existencial; constituye un ejemplo del precio a pagar por tanto exceso ante la vida en detrimento del Arte. En la novela, asistimos a un reemplazo entre ambas naturalezas: Dorian adquiere las ventajas estéticas y de durabilidad del cuadro y este las consecuencias del paso del tiempo y las desproporciones del sujeto real. El tema de la novela se lo sugiere el pintor Basil Ward, pero los destellos filosóficos son propiedad indiscutible del escritor, quien agradece al artista y lo renombra en su invención literaria como Basil Hallward. Wilde no está ya bajo la influencia de John Ruskin,6 sino de Walter Pater.7
Vinculado al esteticismo8 —movimiento artístico inglés que aboga como doctrina artística por la exaltación y representación de la belleza, la cual debe descollar por encima de la moral y de las temáticas sociales—,Wilde llama la atención sobre el sacrificio de su personaje, quien ha querido ganar todo, hasta el punto de crear una distancia entre el arte y la vida para garantizar una cercanía continua de adoradores y seducidos que, cada cierto tiempo, necesita renovar. El hedonismo de Dorian Gray no se basta a sí mismo porque no es narcisista. En el fondo, Gray representa una belleza sumamente dependiente, fragmentaria e inhumana, que pugna con la autonomía de la creación. «El arte es el individualismo, y el individualismo es una fuerza perturbadora y de desintegración. Ahí está su inmenso valor. Por lo que se busca alterar la monotonía del tipo, la esclavitud de la indumentaria, la tiranía de la costumbre, y la reducción del hombre al nivel de una máquina».9 En cuanto a la pretendida autosuficiencia de la belleza que menosprecia la atención del espectador, Wilde parece acogerse al llamado objetivismo estético cuando en verdad lo critica. Al responderle al director del Daily Chronicle luego de haber leído el artículo que un crítico escribiera sobre El retrato de Dorian Gray, aclara en favor de su personaje: «Está obsesionado durante toda su vida por un sentimiento exagerado de conciencia que le estropea sus placeres y le advierte que en este mundo la juventud y la diversión no lo son todo».10
En «La decadencia de la mentira», por otra parte, se asiste, de principio a fin, a uno de sus tópicos preferidos: la verdad de la belleza no consiste en que esta obedezca a la realidad, sino a la imaginación. El arte puede ser un testimonio valedero aun cuando tenga sus anacronismos o se permita determinadas licencias históricas. Una creación no sobresale, en rigor, por reemplazar o reproducir la realidad.
José Martí, muy cercano a Baudelaire en la precisión y análisis de los detalles,11 no estaba a favor de esta apreciación wildeana, por supuesto. Sin embargo, uno y otro (Martí y Wilde), tienen puntos de contacto muy similares en cuanto a sensibilidad artística, el empleo de disímiles métodos en sus ensayos y, claro está, en el feliz hecho de hacer de la crítica un arte. Téngase en cuenta que esta influencia le llega también a Wilde por ser conocedor de los juicios de valor sobre arte de Charles Baudelaire.
En «La decadencia de la mentira», Wilde se aproxima no tanto a los intereses de John Ruskin, sino al propio Rafael Sanzio,12 pionero en plasmar la «representación interior» de una modelo, ya que al descartar sus características físicas, la imagen de la perfecta femineidad no se puede hallar en la naturaleza. Por eso, en una carta de 1516, Sanzio le confiesa al conde de Castiglione que la belleza puede ser mejorada por una idea que «viene a la mente». Mientras Wilde, en su momento, declara: «El arte toma a la vida entre sus materiales toscos, la crea de nuevo y la vuelve a modelar en nuevas formas, y con una absoluta indiferencia por los hechos, inventa, imagina, sueña y conserva entre ella y la realidad la infranqueable barrera del bello estilo, del método decorativo o ideal».13
«La verdad de las máscaras» es un texto tan convincente como actual para el aficionado de la puesta en escena y para el lector crítico. La relación de la arqueología —como rama del saber representante de los vestigios históricos o los objetos de civilización— con la voluntad del artista por transformar los hechos en efectos, es aun una asociación espectacular, no menos significativa que la afición de Wilde por William Shakespeare, de quien parte con el fin de ilustrar cómo debe proceder un artista del teatro si pretende ser tomado en serio. Así, aconseja mediante sus acostumbradas sentencias: «El verdadero drama turgo, en efecto, nos muestra la vida con las condiciones del arte, y no el arte bajo la forma de la vida»,14 o esta otra: «La Monarquía, la Anarquía y la República pueden disputarse el gobierno de las naciones, pero un teatro debe estar en manos de un déspota culto. Puede haber en él división de trabajo, pero no división de criterio».15¿«El crítico como artista»? Queda justificado en las pretensiones y logros de nuestro autor.
El 29 de octubre de 1900, después de una operación en uno de sus oídos, Wilde tiene un terrible sueño y se lo confiesa a su amigo el escritor Reginald Turner: «Soñé que estaba comiendo con la muerte». Casi un mes después, el 30 de noviembre, muere de un ataque de meningitis en el Hôtel d’Alsace, número 13, de la Rue des Beaux Arts. Antes de fallecer, el padre Cuthbert Dunne lo bautiza y le ofrece la extremaunción. A la Eucarístía no puede aspirar el penitente Wilde, pues aún pesan los tabúes por su anterior conducta en la sociedad. Fue sepultado el 3 de diciembre de 1900 en Bagneux, donde permanecieron sus restos hasta que en 1909 fueron trasladados al famoso cementerio del Père-Lachaise, donde están enterradas personalidades de todo el mundo. El escultor norteamericano Jacob Epstein fue el encargado de edificar el monumento funerario que va de lo provocativo a lo picante, el cual hubiera sido de sumo agrado para quien expresara en su apogeo mayor: «Aquel que vive más de una vida, más de una muerte tiene también que morir».
La obra wildeana prevalece por sus innegables valores temáticos y estéticos, filosóficos y culturales. La compilación de ensayos que ahora publicamos bajo el nombre de El crítico como artista y otros ensayos, no tiene que ver con ningún aniversario cerrado a propósito del autor, sino con el interés de la Editorial Arte y Literatura por acercar al lector cubano a la obra de quien inspirara películas como El retrato de Dorian Gray (Oliver Parker, 2009) o Wilde, el film biográfico dirigido en 1997 por Brian Gilbert, con Stephen Fry en el papel principal y Jude Law como Alfred Douglas; sin olvidar la excelente serie Penny Dreadful, de John Logan, donde se aprecia a un maravilloso Dorian Gray.
Reconozcamos que el público se acerca a estas propuestas audiovisuales por sus interesantes temáticas, sin reparar muchas veces en el credo estético y artístico que, con frecuencia, Wilde solo insinuó o comentó en su narrativa, acaso en la espera para ensayar. Por ser un género más libre, el ensayo le brindaba ventajas expositivas y escriturales. Con El crítico como artista y otros ensayos, el lector tiene la posibilidad de reconocer a uno de los clásicos de la literatura mundial, quien revalorizó el diálogo sustancioso, elegante y ameno —indudable homenaje a los maestros griegos— apoyado en su condición de excelente conversador, que no pudieron negar ni sus detractores: «En cada momento de la vida, uno es lo que va a ser, no menos que lo que uno ha sido».
Por último, considero importante apuntar, al menos someramente, las resonancias más notorias que Oscar Wilde ha ejercido (y ejerce) en Cuba. Están las aproximaciones conceptuales sugeridas entre él y Enrique Piñeyro, aunque quizás haya que ubicar primero al cubano —sin patriotería y con cierto distanciamiento intelectual mediante—, pues nació antes que el dublinés. A continuación debe releerse la hermosa y aclaratoria crónica martiana en torno a la visita del crítico inglés a Estados Unidos, la cual es otro punto de vista de lo que The Nation, diario neoyorkino, publicó a propósito de la primera conferencia impartida por el irlandés. José Martí fue testigo de la presencia wildeana en Nueva York, por esta razón consideramos oportuno incluir como apéndice su texto «Oscar Wilde», publicado en El Almendares de La Habana y en La Nación de Buenos Aires, en enero y diciembre de 1882, respectivamente. Asimismo, es válido recordar que José Lezama Lima se refiere a él en algunos de sus ensayos; Alejo Carpentier le de dica un hermoso artículo en sus Lecturas de Juventud;16Gastón Baquero lo colocó como una de sus figuras principales en su poema «Oscar Wilde dicta en Montmartre a Toulouse-Lautrec la receta del cocktail bebido la noche antes en el salón de Sarah Bernhardt». A partir de los años sesenta, en el campo de la crítica de arte, sería injusto, muy injusto, no tener en cuenta cómo Rufo Caballero, uno de los grandes conocedores de Wilde, lo prolongaba en sus escritos cual declarado discípulo. No menos lo ha considerado Norge Espinosa en la vertiente del estudio teatral. Ahora bien, para ser sensato en verdad, su mayor promotor en estos momentos es Alberto Garrandés, por los varios textos, entre artículos, epílogos, compilaciones… que le ha dedicado (y le dedica) al literato de Dublín.
La Editorial Arte y Literatura se enriquece al incorporar en su catálogo El crítico como artista y otros ensayos. Que prefiera la obra al nombre de Oscar Wilde, pudiera ser el mayor tributo del lector cubano; sin olvidar que una vez el mundo presenció a este hombre que, consciente de no poder vivir con la plenitud ambicionada, escribió cuanto pudo sobre las posibilidades del ser humano, convencido de que por la literatura, ¡los libros en general!, puede intentarse una existencia más creativa, desprejuiciada y libre, sobre todo eso, libre.
Daniel Céspedes Góngora
El Rincón, 2017
EL CRÍTICO COMO ARTISTA
Primera parte
Acompañada de algunas observaciones sobre la importancia de no hacer nada.
Gilbert y Ernest
Interior de una biblioteca de una casa en Piccadilly con Green Park.
GILBERT (sentado delante del piano): ¿Qué le hace tanta gracia, mi querido Ernest?
ERNEST (alzando los ojos): Una noticia realmente divertida. La acabo de leer ahora mismo en este libro de memorias que tiene sobre el escritorio.
GILBERT: ¿De qué libro habla? ¡Ah, sí! Aún no lo he leído.
¿Y le gusta?
ERNEST: Lo hojeaba mientras usted tocaba, no sin divertirme, pues en general no me gustan estos libros de memorias. Se trata normalmente de autores que han perdido por completo la memoria, o que no han hecho nunca nada digno de ser recordado. Esto explica su enorme éxito, pues a los ingleses, cuando leen, les encanta que les hable una medianía.
GILBERT: Desde luego, el público es impresionantemente tolerante: lo perdona todo, menos el talento. Pero confieso que a mí me apasionan las memorias, ya sea por su forma como por su contenido. En literatura, el egoísmo más absoluto es una delicia. Él es precisamente el que nos fascina en la correspondencia de personalidades tan distanciadas e incluso divergentes como pueden ser, por ejemplo, Cicerón y Balzac, Flaubert y Berlioz, Byron y madame de Sévigné. Cuando nos sale al paso, cosa por cierto, muy rara, debemos acogerlo con alegría, y es difícil de olvidar después. La humanidad siempre estará en deuda con Rousseau por haber confesado sus pecados, no a un sacerdote, sino al universo entero de los mortales y las ninfas tendidas de Cellini esculpidas en bronce en el castillo del rey Francisco; y hasta el Perseo verdeoro que muestra a la luna, en la Logia de Florencia, el terror que en su momento petrificó su vida, a nosotros solo nos da el placer de esa autobiografía, en la que el supremo reite del Renacimiento nos cuenta su auténtica historia, la de su esplendor y la de su vergüenza. Las opiniones, el carácter, la obra del hombre, poco importa que sean de un escéptico, del gentil Michel de Montaigne, de un santo, o incluso de San Agustín; si nos revela sus secretos, podemos sufrir un encantamiento y nuestros oídos serán obligados a escucharlo, y nuestros labios a no despegarse. La forma de pensar representada por el cardenal Newman, si puede llamarse «forma de pensar» a aquella que consiste en resolver los problemas intelectuales negando la supremacía de la inteligencia, no debiera subsistir. Pero el universo jamás se hartará de ir tras la luz de ese espíritu turbado, que lo lleva entre tinieblas. La iglesia solitaria de Littlemore, donde «el hálito de la mañana es húmedo a la vez que abundante y muy escasos los fieles», le será siempre grata; y cada vez que los hombres vean florecer el almendro sobre el muro del Trinity College, recordarán aquel gracioso estudiante que vio en la esperada llegada de esa flor la predicción de que se quedaría para siempre con la benigna madre de sus días. La fe, loca o cuerda, respetó que dicha profecía no se cumpliera. Sí, desde luego, la autobiografía es irresistible. Ese desdichado, ese necio secretario llamado Pepys, por su demagogia, ha ingresado en el club de los inmortales, y como sabe que la indiscreción es lo que tiene mayor valor, se mueve entre ellos con su «traje de terciopelo rojo, botones de oro y encaje» que tanto le gusta describir: charla a su gusto —y al nuestro—, sobre la falda azul índigo que le regaló a su mujer; sobre la «buena fritura de cerdo» y la sabrosa «carne de ternera guisada al estilo francés», que tanto le agradaba; sobre su partida de bolos con Will Joyce y sus «correteos detrás de las más bellas»; sobre sus recitales de Hamlet, el domingo; sobre sus ratos de viola entre semana y otras cosas malas o vulgares, que son peores. Hasta en su vida ordinaria no deja de ser atractivo el egoísmo. El hecho de que los unos hablen de los otros, resulta casi siempre bastante molesto; pero cuando se habla de uno mismo, suele ser interesante; y cuando nos aburre, si se pudiera cerrar como se cierra un libro, sería el colmo de la perfección.
ERNEST: Ese «sí» de Touchstone contiene mucho valor. Pero, ¿propone usted en serio que cada cual se convierta en su propio Boswell? Entonces, ¿qué sería de nuestros buenos biógrafos?
GILBERT: ¿Qué ha pasado con ellos? Son la plaga de este siglo, ni más ni menos. Ahora todos los grandes hombres tienen discípulos, y siempre es Judas quien se encarga de escribir la biografía.
ERNEST: ¡Mi querido amigo!
GILBERT: ¡Mucho me temo que es cierto! Antiguamente canonizaban a los héroes. Hoy, en cambio, se vulgarizan. Hay ediciones baratas de grandes libros que pueden ser fantásticas; pero cualquier edición barata de un gran hombre ciertamente será detestable.
ERNEST: ¿A quién se refiere?
GILBERT: ¡Oh!, a cualquiera de nuestros literatos de segundo orden. Vivimos rodeados de un montón de gentes que en cuanto un poeta o un pintor fallecen, llegan a la casa con el empleado de pompas fúnebres y se olvidan de que lo único que deben hacer es estar callados. Pero no hablemos de ellos. Son los enterradores de la literatura. A unos les toca el polvo y a otros las cenizas; gracias a Dios, el alma queda fuera de su alcance.
Por cierto, ¿qué le apetece que toque, Chopin o Dvorak? ¿Una fantasía de Dvorak, quizás? Ha escrito cosas apasionadas y de gran colorido.
ERNEST: No; no me apetece oír música ahora. Es demasiado indefinida. Además, anoche, la baronesa de Bernstein era mi pareja en la cena, y ella, que es tan encantadora en todo, se empeñó en hablar de música, como si esta estuviese escrita tan solo en alemán. Y en el caso de estar escrita en una lengua, estoy convencido de que no sería en la alemana. Hay formas de patriotismo verdaderamente degradantes. No, se lo ruego Gilbert; no toque más. Hablemos. Hábleme hasta que entre en la habitación el día de cuernos blancos. Hay algo en su voz que me maravilla.
GILBERT (levantándose del piano): No estoy de demasiado humor para conversar con usted hoy. ¡Hace usted mal en sonreír! Le aseguro que no me encuentro en condiciones. ¿Dónde he dejado los cigarrillos? Gracias. ¡Qué finos son estos narcisos! Parecen de ámbar y de marfil nuevo. Son como unos objetos griegos de la mejor época. ¿Qué es lo que realmente le hizo a usted reír en las confesiones del patético académico? Dígame. Después de haber interpretado a Chopin, me siento como si hubiese llorado por unos pecados ajenos y llevase luto por las tragedias de otros. La música siempre produce ese efecto en mí. Nos crea un pasado que hasta entonces desconocíamos y nos llena del sentimiento de penas que fueron robadas a nuestras lágrimas. Me imagino a un hombre que hubiese llevado una vida vulgar, y que un día mientras oía por casualidad algún intenso fragmento de esta música, descubriese repentinamente que su alma ha pasado, sin él saberlo, por terribles pruebas y conocido desbordantes alegrías, amores ardentísimos o grandes sacrificios. Cuénteme esa historia, Ernest. Deseo matar el aburrimiento.
ERNEST: ¡Oh! No sé qué era en realidad, pero he encontrado en ella un ejemplo verdaderamente admirable del valor real de la crítica de arte corriente. Parece ser que un día cierta señora preguntó al patético académico, como usted le llama, si su célebre cuadro Día de primavera en Whiteley o Esperando el último ómnibus o un nombre parecido, lo había pintado él mismo.
GILBERT: ¿Y era así?
ERNEST: Es usted incorregible. Bromas aparte, ¿para qué sirve la crítica de arte? ¿Por qué no dejar al artista que cree su propio mundo, o, si no, representar el mundo que todos conocemos y del que cada uno de nosotros, a mi juicio, se cansaría si el arte, con su delicado espíritu de selección, no lo purificase para nosotros y no le diese una perfección característica del autor? Me parece que la imaginación debería extender la soledad a su alrededor, y que trabajaría mejor en medio del silencio y del recogimiento. ¿Por qué razón el artista ha de ser turbado por el retumbar estridente de la crítica? ¿Y por qué los que son incapaces de crear se empeñan en juzgar a los que sí tienen el don creativo? ¿Con qué au toridad...? Si la obra de un artista es fácil de comprender, sobra todo comentario...
GILBERT: Y si su obra, por el contrario, no se entiende, todo comentario es perjudicial.
ERNEST: Yo no he querido decir eso.
GILBERT: ¡Pues debía haberlo dicho! En nuestros días quedan ya tan pocos misterios, que no podemos sufrir el hecho de vernos privados de uno de ellos. Todos los miembros de la Browning Society, los teólogos de la Broad Church Party o los autores de las Great Writers Series, de Walter Scott, creo que pierden el tiempo intentando dar un sentido coherente a sus divinidades. Todos creían que Browning era un místico. Pues bien: ellos han intentado demostrar que tan solo era impreciso. Se suponía que él escondía algo, pues ellos han probado que no había ningún tipo de misterio en su obra. Pero solo en su obra más abstracta. En conjunto, fue un gran hombre. No pertenecía a la raza de los olímpicos y era imperfecto como un Titán. No tenía una visión demasiado amplia y cantó solo unas cuantas veces. Echó a perder su obra por la lucha, por la violencia y el esfuerzo, y no sentía emoción alguna por la armonía de la forma, sino por el caos. Sin embargo, fue grande. Le han llamado pensador, y es cierto que fue un hombre que pensó siempre y además en voz alta; mas no fue el pensamiento lo que lo sedujo, sino los procedimientos utilizados para culminar una obra. Amaba la máquina en sí y no su utilidad práctica. El método, por el cual el tonto llega a la tontería, le interesaba de la misma manera que la suprema sabiduría del sabio. Y el delicado mecanismo del pensamiento le atraía hasta tal punto, que llegó a despreciar el lenguaje o a considerarlo como un instrumento incompleto para expresarse. La rima, ese eco exquisito que en lo más hondo del valle de las musas crea su propia voz y la contesta; la rima, que en manos de un auténtico artista es no solo un elemento material de armonía métrica, sino un elemento espiritual de pensamiento y al mismo tiempo de pasión, mediante el cual despierta nuevos estados de ánimo, da lugar a un resurgimiento de ideas y abre con su dulzura y con una sugestiva sonoridad puertas de oro que ni tan siquiera la imaginación ha logrado abrir nunca. La rima, que transforma en lenguaje de dioses la elocuencia; la rima, única cuerda que hemos añadido a la lira griega, se convierte, al ser tocada por Robert Browning, en una cosa grotesca y deforme, disfrazada a veces de bufón de la poesía, de vulgar comediante, pero que consiguió cabalgar en numerosas ocasiones a Pegaso, chasqueando la lengua. Hay momentos en que encontramos su música monstruosa, y nos hiere, y si no puede producirla más que rompiendo las cuerdas de su laúd, las rompe con crujidos desacordes, sin que sobre su marfil se pose ninguna cigarra ateniense de vibrantes alas melodiosas, para conseguir que el movimiento sea armónico o la pausa algo más suave. Y, sin embargo, fue grande, y a pesar de haber hecho del lenguaje un lodazal inmundo, se sirvió de él para dar vida a hombres y mujeres. Después de Shakespeare es el ser más shakespeariano que existe. Si Shakespeare cantaba a través de miles de labios, Browning bal bucía con miles de bocas. Incluso en este preciso instante en que estoy hablando no en contra de él, sino para él, veo deslizarse en la habitación su elenco entero de personajes. Por allí va fra Lippo Lippi, con las mejillas coloradas aún por el ardiente beso de alguna bella doncella. Allá, de pie, terrible, está Saúl, cuyo turbante centellea ahogado en zafiros principescos. También veo a Mildred Tresham y al fraile español con el rostro amarillo de odio, y a Blougran, Ben Ezra y al obispo de San Práxedes. El aborto infernal de Calibán chilla en un rincón, y Sebaldo, oyendo pasar a Pippa, contempla el hosco rostro de Ottima, y la odia, por su crimen y por él mismo. Pálido como el raso blanco de su jubón, el rey melancólico espía con sus ojos traidores de soñador al caballero Strafford, demasiado leal, que va hacia su destino. Y Andrea se estremece oyendo silbar a sus primos en el jardín, y prohíbe bajar a su ejemplar esposa... Sí, desde luego Browning fue grande. Pero, ¿cómo lo verán en el futuro? ¿Como poeta? ¡Ah, no! Pasará como escritor fantástico; como el más grande escritor fantástico que ha existido jamás. Su sentido del drama y la tragedia era incomparable, y si no pudo resolver sus propios problemas, al menos, los planteó, que es lo que debe intentar un artista. Como creador de personajes, está a la altura del autor de Hamlet. De haber sido más ordenado, hubiera podido sentarse junto a él. El único hombre digno de tocar la orla de su vestido es George Meredith. Meredith es otro Browning que se sirvió de su poesía para escribir en prosa.
ERNEST: Desde luego, hay algo de verdad en lo que usted dice, aunque es poco objetivo en muchos aspectos.
GILBERT: Es casi imposible serlo con lo que se ama. Volvamos al tema en cuestión. ¿Qué me decía?
ERNEST: Solo esto: que en los tiempos gloriosos del arte no había críticos de arte.
OscarWilde
OscarWilde
GILBERT: Creo haber oído esa observación antes, Ernest. Tiene toda la vitalidad de un error y es tan aburrida como un viejo amigo.
ERNEST: Pues siento decirle que es cierta... Sí, a pesar de que mueva usted la cabeza con tanta petulancia. Es completamente cierta; en otros tiempos mejores no había críticos de arte. El escultor hacía surgir del bloque de mármol al gran Hermes de miembros blancos que en él dormía. También los callistas y doradores de imágenes daban el tono y la perfecta textura a la estatua, y el universo, mientras la contemplaba en silencio, la adoraba. El artista vertía el bronce en fusión en el molde de barro, y el ruido de metal al rojo vivo se hacía sólido en forma de nobles curvas, tomando la estructura de un dios. Daba vida a los ojos ciegos, con esmalte y piedras preciosas. Los ondulados y dorados cabellos de jacinto se rizaban bajo su buril. Y cuando en algún templo sombrío ataviado de frescos o bajo un pórtico de infinitas columnas bañado de sol, se alzaba el hijo de Letro en su pedestal, los paseantes podían sentir cómo una nueva sensación invadía sus almas y, pensativos o llenos de una extraña y enérgica alegría, volvían a sus casas, a sus trabajos o franqueaban las puertas de la ciudad hacia aquella llanura habitada por las ninfas en la que el joven Fedro mojaba sus pies; una vez allí, tumbados sobre la fresca y mullida hierba, bajo los altos plátanos que murmuran con la brisa y los agnus castus florecidos, despertaban su pensamiento a la maravilla de la belleza y callaban con sagrado temor. Entonces sí que el artista era libre. Cogía en el lecho del río arcilla fina, y con ayuda de un pequeño cincel de hueso o de madera, lo modelaba en formas tan bellas, que se daban como entretenimiento a los muertos; hoy las vemos cerca de las polvorientas tumbas que habitan la amarillenta colina de Tanagra, con el oro envilecido y la púrpura desgastada, que relucen aún levemente en los cabellos, en los labios y en sus ropas. Encima de un muro de cal fresca, teñido de bermellón claro o de una mezcla de leche y azafrán, pintaba una figura (con cansado paso por entre los campos de asfódelos, por aquellos campos rojos y sembrados de estrellas blancas) «cuyos ojos guardan bajo los párpados la guerra de Troya», que representaba a Polixena, la hija de Príamo; o a Ulises, tan sabio y sagaz, atado al mástil para de este modo poder oír sin peligro el embrujado canto de las sirenas, o bogando por el claro Aquerón, cuyo lecho pedregoso ve cómo pasan en grupo los espectros de los peces; o representaban a los persas, con mitra y faldilla, mientras huían ante los griegos en maratón, o también las galeras cuando chocan entre ellas sus proas de bronce en la pequeña bahía de Salamina. Disponía solo de un punzón de plata y un carbón, de pergamino y algunos cedros preparados. Pintaba con cera ablandada con aceite de olivo que después endurecía con un hierro al rojo vivo, sobre barro cocido color marfil o rosa. Bajo su pincel, la tabla, el mármol y la tela de lino se volvían mágicos y la vida, al contemplar esas imágenes, se detenía y callaba por miedo a estropear tanta belleza. Toda la vida, además, era suya: desde la de los vendedores que se sentaban en el mercado, hasta la del pastor tumbado sobre su manto en la montaña; desde la de la ninfa escondida entre las adelfas y la del fauno tocando el caramillo bajo el sol de la mañana, hasta la del rey en su litera de infinitos cortinajes verdes, que transportaban esclavos sobre sus hombros relucientes de aceite, mientras otros lo refrescaban con abanicos de plumas de pavo real. Tanto hombres como mujeres, con expresiones de placer o de tristeza, desfilaban ante el artista. Y él los contemplaba atento y así se convertía en dueño de su secreto. A través de la forma y el color creaba un mundo nuevo. Todas las artes delicadas le pertenecían. Aplicaba las piedras preciosas sobre la rueda giratoria, y la amatista quedaba convertida en el lecho purpúreo de Adonis, y sobre el sardónice veteado corrían Artemisa y su jauría. Forjaba el oro en forma de rosas que, reunidas, componían collares o brazaletes; y con oro también forjado hacían guirnaldas para el yelmo del vencedor, o palmas para la túnica tiria, o mascarillas para el regio muerto. En el reverso del espejo de plata grababa a Tetis mientras era llevada por sus Nereidas, o a Fedro, enfermo de amor con su nodriza, o a Perséfona, hastiada de sus recuerdos, poniendo adormideras en sus cabellos. El alfarero tomaba asiento en su taller, y surgía el ánfora del torno silencioso, como una flor, de sus manos. Adornaba el pie, los costados y las asas con delicadas hojas de olivo o de acanto, o con líneas onduladas. Luego pintaba efebos, de rojo y negro, luchando o corriendo, caballeros armados, con exóticos escudos heráldicos y curiosas viseras, inclinados desde el carro en forma de concha, sobre los corceles encabritados; dioses sentados en el festín o realizando prodigios: los héroes en medio de su triunfo o de su dolor. A veces trazaba en finísimas líneas de bermellón sobre fondo pálido dos lánguidos amantes, y revoloteando sobre ellos, Eros, parecido a un ángel de Donatello, niñito sonriente, con alas doradas de azur. En el lado del ánfora escribía el nombre de su amigo. En el borde de la ancha copa lisa dibujaba un ciervo sufriendo o un león descansando, según su capricho. En el pomo de esencias se hallaba Afrodita sonriendo en su tocado, y en medio de su cortejo de Ménades desnudas, Dionisos danzaba en torno a la jarra de vino con los pies negros mientras el viejo Sileno se revolcaba sobre los rebosantes odres o agitaba su mágico cetro, guirnaldo de hiedra oscura y rematado por una pifia esculpida. Y nadie osaba molestar al artista mientras trabajaba; ninguna charla insulsa lo turbaba; ninguna opinión lo perturbaba. Junto al Iliso, mi querido Gilbert, dice Arnold no sé dónde exactamente, no había Higginbotham. Cerca del Iliso no se celebraban burdos congresos artísticos, ni se llevaba provincianismo a las provincias, ni se enseñaba a los mediocres a perorar. En el Iliso no existían revistas aburridas que hablaban de Arte, en las cuales unos tenderos opinan y juzgan libremente. En las orillas cubiertas de cañaverales de aquel pequeño río no se pavoneaba ese periodismo ridículo que se cree con derecho a usurpar el sitial del juez, cuando lo único que debe hacer es pedir clemencia desde el banquillo de los acusados. Los griegos no eran buenos críticos de arte.
GILBERT: Es usted encantador, Ernest, pero sus opiniones son del todo falsas. Me temo que haya escuchado la conversación de personas de más edad que usted, actitud siempre peligrosa, y que si permite usted que degenere en costumbre, será fatal para su carrera intelectual. En cuanto al periodismo moderno, no me creo con derecho a defenderlo. Su existencia queda del todo justificada por el gran principio darwiniano de la supervivencia de los más vulgares. De literatura es de lo único que puedo hablar.
ERNEST: Pero, ¿es qué hay tanta diferencia entre la literatura y el periodismo?
GILBERT: ¡Oh! Por supuesto. El periodismo es ilegible y la literatura no se lee. ¿Quiere que le diga más? En cuanto a su afirmación de que los griegos no eran buenos críticos de arte, me parece absurda. Precisamente los griegos eran una nación de auténticos críticos de arte.
ERNEST: ¿En serio?
GILBERT: Sí. Se trataba de una nación de auténticos críticos. Pero no quiero destruir el cuadro, tan exquisitamente inexacto que ha trazado usted de las relaciones entre el artista heleno y la intelectualidad de la época; describir con precisión lo que no sucedió nunca es, no solo tarea del historiador, sino también un privilegio inalienable para cualquier hombre culto y con talento. Menos aún deseo disertar sabiamente: la conversación erudita es la pose del ignorante o la ocupación del hombre mentalmente desocupado. En cuanto a eso que la gente llama «conversación moralizadora», constituye apenas el necio método a través del cual los filántropos, más necios todavía, intentan desarmar el justo rencor de las clases criminales. No, déjeme usted interpretar algún frenético fragmento de Dvorak. Las pálidas figuras del tapiz nos sonríen y el sueño envuelve los pesados párpados de mi Narciso de bronce. No es momento de que discutamos nada en serio. Ya sé que vivimos en un siglo en el que tan solo se toma en serio a los necios, y vivo con el terror de no ser incomprendido. No haga usted que me rebaje hasta el punto de hacer que le suministre datos útiles. La educación es algo admirable; pero conviene recordar de vez en cuando que nada de lo que vale la pena que sea conocido puede enseñarse. Por entre las cortinas la luna se me figura como una moneda de plata recortada. Las estrellas, en derredor, son como un enjambre de doradas abejas. El cenit es un duro zafiro cóncavo. Salgamos afuera. El pensamiento es maravilloso; pero la aventura y el misterio son más maravillosos todavía. Podríamos encontrarnos al príncipe Florizel de Bohemia y si no oiremos decir a la bella cubana que es pura apariencia.
ERNEST: Es usted un auténtico déspota. Insisto en que discuta conmigo esta cuestión. Ha dicho usted que los griegos eran una nación de auténticos críticos de arte. ¿Existe en el legado griego algo de crítica?
GILBERT: Queridísimo Ernest, aunque no hubiese llegado hasta nosotros ningún fragmento de crítica de arte de los tiempos helenos, no por eso sería menos cierto que los griegos fueron una nación de buenos críticos y que ellos fueron quienes la inventaron, como al resto de las críticas. ¿Qué es lo que por encima de todo debemos a los griegos? Pues eso precisamente, el espíritu crítico. Y este espíritu que ellos ejercían sobre cuestiones religiosas, científicas, éticas, metafísicas, políticas y educativas, lo emplearon después para cuestiones de arte, y realmente nos han legado sobre las dos artes más elevadas, sobre las más exquisitas, el más perfecto sistema de crítica que jamás ha existido.
ERNEST: ¿A qué dos artes elevadas se refiere usted?
GILBERT: A la vida y a la literatura; la vida y su más fiel representación. Los principios sobre la vida, tal y como los establecieron los griegos, no podemos aplicarlos en un siglo tan corrompido en el que imperan los falsos ideales. Sus principios sobre el arte y sobre la literatura son con frecuencia tan sutiles que nos es muy difícil llegar a compren derlos. Al reconocer que el arte más perfecto es el que refleja con mayor plenitud al hombre en toda su infinita variedad, elaboraron la crítica del lenguaje considerado bajo su aspecto puramente material y la llevaron hasta un punto al que no podríamos alcanzar, ni tan siquiera aproximarnos, con nuestro sistema de acentuación enfáticamente racional o emotivo, estudiando, por ejemplo, los movimientos métricos de la prosa, de una manera tan científica como un músico moderno estudia la armonía y el contrapunto, y no necesito decirle con un instinto estético mucho más afinado. Como siempre, tenían razón. Desde la aparición de la imprenta y la patética y triste evolución de la costumbre de leer entre las clases media y baja de este país, hay en literatura cierta tendencia a dirigirse más a los ojos y menos al oído, en franco detrimento de este último sentido, que en arte literario puro debía procurarse satisfacer siempre, sin apartarse nunca de sus «leyes» de voluptuosidad. Es más, incluso la obra de míster Walter Pater, el mejor maestro, sin dudas, de la prosa inglesa contemporánea, semeja con frecuencia mucho más a un trozo de mosaico que a un trozo de música: parece faltarle aquí y allá la verdadera vida rítmica de las palabras, la bella libertad y la riqueza de efectos que esa vida rítmica produce. Hemos hecho del arte de escribir, en suma, un modo determinado de composición, y lo entendemos como una forma de dibujo minucioso y preciso. Los griegos consideraban el arte de escribir como un medio de contar, solo eso. Su prueba era siempre la palabra «hablada» en sus relaciones musicales y métricas. La voz era el agente intermediario, y el oído, el crítico. He pensado a veces que la historia de la ceguera de Homero ha podido muy bien ser tan solo un mito artístico, creado en tiempos de crítica, para recordarnos no solo que un gran poeta es siempre un vidente cuyos ojos corporales ven menos que los del alma, sino que es también un auténtico trovador, que crea su poema con música, repitiendo cada verso las veces que sean necesarias, hasta captar el secreto de su melodía, profiriendo en la oscuridad palabras aladas de luz. Sea como fuere, la ceguera fue la ocasión, si no la causa, de que el gran poeta inglés se comprometiera con ese movimiento majestuoso y ese sonoro esplendor de sus últimos versos. Milton dejó de escribir para ponerse a cantar. ¿Quién se atrevería a comparar las cadencias de Comus con las del Sansón Agonistes, o con las de El Paraíso perdido, o de El Paraíso encontrado? Al quedarse ciego compuso, como todos debieron hacer, solo con su propia voz, y así el caramillo y la zampoña de los primeros tiempos llegaron a ser ese órgano potente de múltiples registros —cuya rica y sonora música posee la abundancia del verso homérico, pero no su ligereza—, y esta es la única herencia imperecedera y eterna de la literatura inglesa, que pasó de siglo en siglo con solemnidad, porque domina al tiempo, y durará tanto como ellos en su forma inmortal. Desde luego, escribir ha hecho mucho daño a los escritores. Hay que volver a los orígenes de la voz. Que sea esta nuestra pauta, y quizás entonces lleguemos a ser capaces de apreciar las sutilezas de la crítica de arte de los griegos. Hoy no es posible hacer tal cosa. A veces cuando he escrito una página de prosa que considero con modestia como absolutamente irreprochable, se me ocurre una idea terrible: pienso que quizás soy culpable, que acaso he sido demasiado afeminado y demasiado inmoral para emplear movimientos trocalcos y tribráquicos, crimen por el cual un crítico sabio del siglo de Augusto censura con justísima severidad al brillante, aunque algo paradójico, Hegesias. Siento un escalofrío cuando pienso en ello, y me pregunto si el admirable resultado ético de la prosa de ese escritor fascinante que, con su espíritu de despreocupada generosidad hacia la parte inculta de nuestra nación proclamó la monstruosa doctrina de que la conducta representa las tres cuartas partes de la vida, quedará algún día aniquilado al descubrir que los «peones» no habían sido medidos correctamente.
ERNEST: ¡Bah! Ya no habla usted en serio.
GILBERT: ¿Y cómo podría hacerlo ante su afirmación tan grave de que los griegos no eran buenos críticos de arte? Puedo admitir que se diga que el genio constructor de los griegos se perdió en la crítica, pero no que la raza a la cual debemos el espíritu crítico no lo haya ejercitado. No querrá usted que le haga un resumen de la crítica de arte en Grecia desde Plutón hasta Plotino. La noche es demasiado encantadora para eso, y si la luna nos oyese cubriría su faz con más cenizas aún. Recordemos tan solo una obrita perfecta de crítica estética, la Poética,