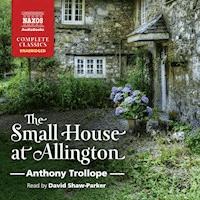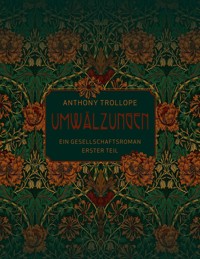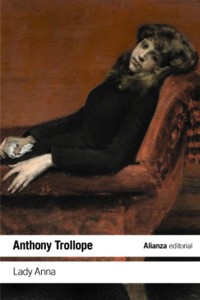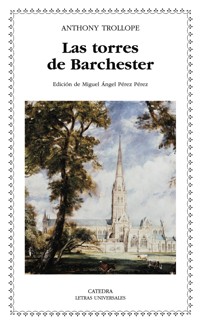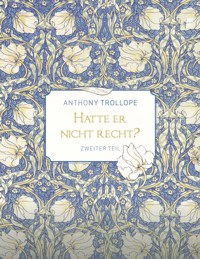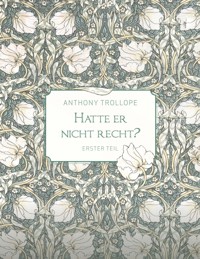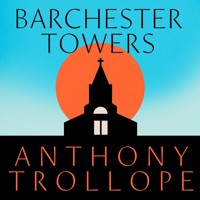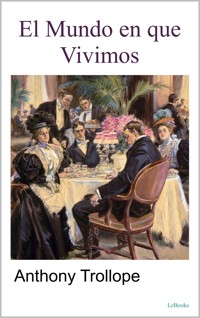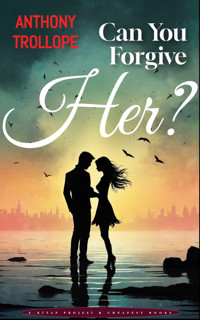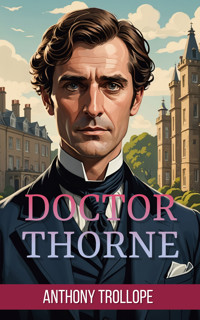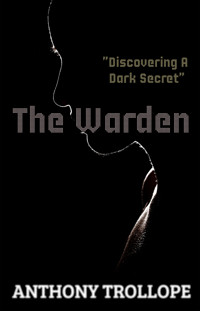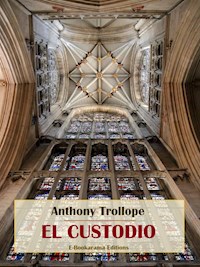
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Englisch
Escrito en 1855 por Anthony Trollope, "El custodio" es un libro que va mas allá de la historia que nos describe y el primero de la serie Crónicas de Barchester. Plantea una serie de situaciones, donde la conciencia y el saber en todo momento que se obra con probidad, se antepone a todas las normas y subterfugios legales, que si bien se integran en un ordenamiento jurídico consagrado, no forman parte de una reflexión profunda acerca de si se actúa de una manera fidedigna a las estipulaciones de un testamento, transcrito para cubrir las necesidades de personas mayores necesitadas.
"El custodio" cuenta como el reverendo Harding, chantre de Barchester, viudo, con dos hijas y custodio de un asilo donde residen doce ancianos sin recursos, se ve envuelto en una batalla legal, por ver si los emolumentos que recibe son los que en verdad le corresponden. Al demandante, que también nos lo esboza como un hombre integro, que salvaguarda los derechos de los ciudadanos, le guía en todo momento hacer justicia de algo, que de una manera u otra repercute en el bien común y sobre todo en el futuro de los ocupantes de la residencia. Habiendo intereses personales por medio (una hija esta casada con el arcediano que es el superior del custodio, y el impulsor de la demanda, John Bold, es el prometido de la otra), poco importará que prosiga o no el pleito que inició, pues lo relevante para Harding es si su situación es honesta y se ajusta a derecho. De tal magnitud es esa pugna interna, que le hace plantearse dimitir y volver a su destino original en caso de demostrarse su mala praxis.
Anthony Trollope es uno de los grandes maestros de la edad de oro de la literatura inglesa, la que dio autores de la categoría de Jane Austen, Dickens o Thackeray.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de contenidos
EL CUSTODIO
I. El asilo de Hiram
II. El reformador de Barchester
III. El obispo de Barchester
IV. Los asilados de Hiram
V. El doctor Grantly visita el asilo
VI. El té del custodio
VII. El Júpiter
VIII. Plumstead Episcopi
IX. La conferencia
X. Tribulaciones
XI. Ifigenia
XII. La visita del señor Bold a Plumstead
XIII. La decisión del custodio
XIV. Monte Olimpo
XV. Tom Towers, el doctor antihipocresía y el señor popular
XVI. Una larga jornada en Londres
XVII. Sir Abraham Haphazard
XVIII. El custodio es un hombre muy terco
XIX. El custodio dimite
XX. Despedida
XXI. Conclusión
Notas a pie de página
EL CUSTODIO
Anthony Trollope
I. El asilo de Hiram
Desde hacía algunos años el reverendo Septimus Harding era un clérigo beneficiado que residía en la ciudad catedralicia de XXX; permítasenos llamarla Barchester. Si utilizásemos el nombre de Wells o Salisbury, Exeter, Hereford o Gloucester, quizá se presumiera por nuestra parte una intención de personalizar; y como esta historia se ocupa sobre todo de los dignatarios catedralicios de la ciudad en cuestión, no deseamos en absoluto que se sospeche de nadie. Imaginemos por tanto que Barchester es una tranquila ciudad del oeste de Inglaterra, más notable por la belleza de su catedral y la antigüedad de sus monumentos que por su prosperidad comercial; que el recinto catedralicio se halla en la zona occidental de la urbe y que su aristocracia son el obispo, el deán y los canónigos, con sus respectivas esposas e hijas.
El señor Harding se encontró ya situado en Barchester cuando aún era joven. Su excelente voz y su buen gusto para la música sacra decidieron el puesto en el que iba a ejercer su profesión, y durante muchos años atendió a las obligaciones sencillas, aunque no muy bien pagadas, de canónigo menor. A los cuarenta años de edad un pequeño beneficio en las proximidades de la ciudad incrementó su trabajo y sus ingresos, y a los cincuenta pasó a ser chantre de la catedral.
El reverendo Harding se casó joven y era padre de dos hijas. La mayor, Susan, nació al comienzo de su vida matrimonial; la otra, Eleanor, no vino al mundo hasta diez años después. En la época en que lo presentamos a nuestros lectores, el canónigo, después de muchos años de viudedad y de haber casado a su primogénita con un hijo del obispo muy poco antes de alcanzar el puesto de chantre, vivía en Barchester con su hija menor, que contaba por entonces veinticuatro años.
En Barchester las voces del escándalo afirmaban que de no haber sido por la belleza de su hija, el reverendo Harding no habría pasado de canónigo menor; pero es muy probable que en eso el escándalo mintiera, como hace con tanta frecuencia; porque incluso cuando aún era canónigo menor no había otra persona más querida que el señor Harding entre sus reverendos hermanos de la comunidad catedralicia; y el escándalo, antes de criticar al señor Harding porque su amigo el obispo le hubiera elevado a chantre, había condenado enérgicamente al obispo por haber dejado pasar tanto tiempo sin hacer nada por su amigo. Sea como fuere, lo cierto es que doce años antes Susan Harding se había casado con el reverendo doctor Theophilus Grantly, hijo del obispo, arcediano de Barchester y párroco de Plumstead Episcopi, y que el padre de la novia se convirtió, pocos meses después, en chantre de la catedral de Barchester, dado que ese cargo estaba —aunque no sea lo habitual— a disposición del obispo.
Ahora bien, existen ciertas peculiares circunstancias relacionadas con la chantría que es necesario explicar. En el año 1434 murió en Barchester un tal John Hiram, quien, después de haber hecho fortuna en la ciudad como tratante de lana, legó en su testamento la casa en que murió y ciertos prados y campos de cultivo próximos a la ciudad, a los que todavía se da el nombre de Hiram’s Butts y Hiram’s Patch, para el mantenimiento de doce cardadores jubilados que, nacidos y criados en la ciudad catedralicia, hubieran envejecido también en Barchester; mandó además que se construyera un asilo para alojarlos, junto con una adecuada residencia para un custodio, custodio que también recibiría parte de las rentas de los ya mencionados prados y campos de cultivo. John Hiram dejó además señalado en su testamento, dado que poseía un alma sensible a la armonía, que el chantre de la catedral tuviera opción a ser custodio del asilo, siempre que en cada caso concreto lo aprobara el obispo.
Desde entonces hasta ahora la empresa caritativa había continuado y prosperado; por lo menos la empresa caritativa había continuado mientras prosperaban las propiedades. En Barchester nadie cardaba ya lana; de manera que obispo, deán y custodio, que se encargaban por turno de admitir a los ancianos, designaban por regla general a alguno de sus servidores: viejos jardineros, sepultureros decrépitos o sacristanes octogenarios, que recibían agradecidos una vivienda confortable y un chelín y cuatro peniques diarios, porque tal era el estipendio al que, de acuerdo con el testamento de John Hiram, tenían derecho. Anteriormente, a decir verdad —esto es, hace unos cincuenta años—, no recibían más que seis peniques diarios, y el custodio les proporcionaba desayuno y cena en una mesa común, ya que ese arreglo se encontraba en estricta conformidad con los términos del testamento del viejo Hiram; pero se llegó a la conclusión de que ese sistema resultaba inconveniente e inadecuado para los gustos del custodio y de los asilados, y se sustituyó por el chelín y los cuatro peniques diarios con el consentimiento de todos los interesados, incluso del obispo y del ayuntamiento de Barchester.
En esas condiciones vivían los doce ancianos de Hiram cuando se nombró custodio al señor Harding, pero si es justo pensar que, considerado su puesto en el mundo, los asilados tenían un buen pasar, la situación del feliz custodio era todavía mucho más envidiable. Los prados y campos de cultivo que en tiempos de John Hiram producían heno o alimentaban vacas albergaban ahora hileras de casas; el valor de las propiedades había aumentado de año en año y de siglo en siglo, de manera que las personas bien informadas calculaban que la herencia de Hiram producía unos ingresos muy saneados y algunas otras que no sabían de la misa la media imaginaban que las rentas habían aumentado hasta alcanzar cantidades fabulosas.
Quien administraba las propiedades era un caballero de Barchester que desempeñaba al mismo tiempo el cargo de administrador del obispo, un hombre cuyo padre y abuelo también fueron administradores de los obispos de Barchester y de la herencia de John Hiram. Los Chadwick se habían ganado el buen nombre de que disfrutaban en Barchester; habían vivido respetados por obispos, deanes, canónigos y chantres, se les había enterrado en el recinto de la catedral, y nadie los juzgó nunca personas avariciosas o duras aunque es cierto que siempre habían vivido confortablemente, que mantenían una excelente casa y que ocupaban una destacada posición en la ciudad. El actual señor Chadwick era el digno vástago de tan digna estirpe, y los arrendatarios que vivían en las distintas propiedades de la herencia de John Hiram, así como los habitantes de los amplios dominios de la sede episcopal, se congratulaban de tener que tratar con un administrador tan respetable y liberal.
Durante muchos, muchísimos años —los documentos no llegan a precisar cuántos, probablemente desde la época en que los deseos de Hiram se realizaron plenamente por vez primera—, el administrador había entregado los beneficios de las propiedades al custodio, que a su vez los dividía entre los asilados; después de lo cual se pagaba a sí mismo las sumas que le correspondían. Hubo épocas en que el pobre custodio no obtuvo más beneficio que el alojamiento, porque los prados habían sufrido inundaciones y se decía que las tierras para cultivos de Barchester eran improductivas; y en aquellos tiempos difíciles al custodio apenas le alcanzaba el dinero para pagar el óbolo diario a los doce ancianos a su cargo. Pero gradualmente las cosas mejoraron; los prados se desecaron y en los campos de cultivo empezaron a alzarse casas, y los custodios, sin faltar a la justicia, se resarcieron de los días difíciles de tiempos pasados. Los ancianos habían recibido lo que les correspondía en las épocas malas y, por consiguiente, no podían esperar más en las buenas. De esta forma habían aumentado los ingresos del custodio; la agradable y pintoresca casa adjunta al asilo se amplió y mejoró y el cargo se convirtió en uno de los más ambicionados entre las cómodas sinecuras vinculadas a la Iglesia de Inglaterra. En la actualidad se hallaba totalmente a disposición del obispo, y si bien en tiempos pasados el deán y el cabildo intentaron oponerse, llegaron finalmente a la conclusión de que era más conveniente para su dignidad tener un chantre rico nombrado por el obispo que otro pobre nombrado por ellos. La remuneración del chantre de Barchester era ochenta libras al año. Los ingresos que producía la custodia del asilo eran ochocientas, además del valor de la casa.
En Barchester se habían oído murmullos, murmullos muy débiles —muy pocos, a decir verdad, y muy de tarde en tarde—, en el sentido de que los beneficios de la herencia de John Hiram no se habían repartido con justicia, aunque difícilmente puede decirse que esos murmullos fueran de tal intensidad como para causar ansiedad a nadie; pero lo cierto es que se habían producido y el reverendo Harding los había escuchado. Y era tal su reputación en Barchester, tan amplia su popularidad, que el simple hecho de su nombramiento habría bastado para acallar murmullos mucho más intensos de los que se habían oído; pero el señor Harding era una persona generosa y justa y pensando que podía haber fundamento en lo que se decía, había declarado, al tomar posesión, que procedería a añadir dos peniques diarios al óbolo que recibía cada anciano, lo que suponía un total de sesenta y dos libras, once chelines y cuatro peniques al año, que él pagaría de su bolsillo. Al hacerlo, sin embargo, explicó con claridad y repetidas veces a los asilados que la promesa que él hacía no estaba en condiciones de extenderla a sus sucesores, y que los dos peniques extra sólo podían verse como un regalo suyo y no del fideicomiso. Por entonces, sin embargo, la mayoría de los asilados eran de más edad que el reverendo Harding y consideraron plenamente satisfactoria la seguridad en que se basaban sus ingresos suplementarios.
La generosidad del señor Harding no dejó de encontrar oposición. El señor Chadwick había tratado de disuadirle con amabilidad pero con firmeza; y su enérgico yerno, el arcediano, el único hombre capaz de atemorizar al chantre, se había opuesto con insistencia, más aún, con vehemencia, a una concesión tan imprudente; pero el custodio hizo conocer sus intenciones al asilo antes de que el arcediano tuviera tiempo de intervenir y la cosa ya no tuvo remedio.
El asilo de Hiram, como se llama al refugio, es un edificio suficientemente típico que pone de manifiesto el buen gusto característico de los arquitectos eclesiásticos de aquella época. Se alza en la orilla del pequeño río que prácticamente rodea el recinto catedralicio y queda situado en el lado más distante de la ciudad. La carretera de Londres cruza el río por un agradable puente de un arco y, mirando desde ese puente, el visitante verá las ventanas de las habitaciones de los ancianos, cada par de ventanas separado por un pequeño contrafuerte. Un ancho sendero de grava corre entre el edificio y el río, sendero que está siempre limpio y bien cuidado; y al final del paseo, bajo el pretil del camino de acceso al puente, hay un amplio lugar para sentarse, desgastado por el uso, que, cuando el tiempo es bueno, siempre está ocupado por tres o cuatro de los asilados. Más allá de la hilera de contrafuertes y a mayor distancia del puente, y también de la corriente del río, que aquí se desvía bruscamente, se hallan los deliciosos miradores de la casa del señor Harding y el césped bien cuidado que la rodea. Al asilo se accede desde la carretera de Londres por una desproporcionada puerta bajo un pesado arco de piedra, totalmente innecesaria, cabría suponer, en cualquier época, para proteger a doce ancianos, pero muy adecuada para realzar el buen aspecto de la empresa caritativa de Hiram. Después de atravesar esa puerta, que nunca está cerrada desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche y que nunca se abre después, a no ser que se utilice una enorme campana medieval, tan discretamente instalada que ningún intruso no iniciado está en condiciones de encontrar, se ven ya las seis puertas de los domicilios de los ancianos; y más allá se alza una esbelta verja de hierro a través de la cual la más afortunada parte de la élite de Barchester penetra en el elíseo donde mora el reverendo Harding.
El chantre de la catedral de Barchester es un hombre pequeño, que en la actualidad ronda los sesenta años, aunque sin dar apenas síntomas de envejecimiento; tiene el pelo entrecano, aunque sin llegar a gris; su mirada es dulce, si bien sus ojos conservan la transparencia y brillo de la juventud; por otra parte, los lentes que su mano sostiene, balanceándolos, cuando no se encuentran a caballo sobre su nariz, demuestran que el paso del tiempo le ha afectado la vista; las manos, blancas y delicadas, son pequeñas, como sucede con los pies; viste siempre una levita negra, calzón corto y polainas negras, y a veces escandaliza a algunos de sus hermanos del clero más chapados a la antigua poniéndose al cuello un pañuelo negro.
Ni los más fervientes admiradores del señor Harding pueden decir que haya sido nunca un hombre muy trabajador; las circunstancias de la vida no le han llamado por ese camino; pero tampoco se le podría acusar de ociosidad. Desde su nombramiento para la chantría ha publicado, con todo el posible acompañamiento de vitela, tipografía y dorados, una colección de nuestra antigua música para iglesia, con varias acertadas disertaciones sobre Purcell, Crotch y Nares. Igualmente ha mejorado mucho el coro de Barchester, que, bajo su dirección, rivaliza en la actualidad con el de cualquier catedral de Inglaterra. También se ha ocupado de una parte mayor de los servicios eclesiásticos de lo que en justicia le correspondía, y ha tocado diariamente el violonchelo ante el público que ha podido reunir o, a falta de algo mejor, sin público de ninguna clase.
Es necesario que mencionemos otra peculiaridad del reverendo Harding. Como hemos explicado anteriormente, tiene unos ingresos de ochocientas libras al año y una hija por toda familia; y sin embargo nunca está libre de preocupaciones en asuntos de dinero. La vitela y los dorados de la Música para Iglesia de Harding costó más de lo que nadie imagina, con la excepción del autor, el editor y el reverendo Theophilus Grantly, que lleva cuenta detallada de todos los despilfarros de su suegro. El chantre es, además, generoso con su hija, para cuyo servicio mantiene un pequeño vehículo y un par de caballos. En realidad es generoso con todos, pero se desvive por los doce ancianos que están especialmente bajo su cuidado. No cabe duda de que con semejantes ingresos debería estar por encima de todas las miserias del mundo, como suele decirse; pero, en cualquier caso, no se halla por encima del arcediano Theophilus Grantly, porque siempre anda más o menos endeudado con su yerno, quien, en cierta medida, ha tomado sobre sus espaldas la gestión de los asuntos pecuniarios del chantre.
II. El reformador de Barchester
Cuando comienza nuestra historia hace ya diez años que el reverendo Harding es chantre de Barchester y, desgraciadamente, los murmullos sobre las rentas de las propiedades de Hiram empiezan otra vez a hacerse audibles. No es que alguien en particular regatee al señor Harding los ingresos de que disfruta ni la confortable casa que tan adecuada le resulta, sino que cuestiones de esa especie han empezado a debatirse en distintas partes de Inglaterra. Políticos vehementes y ambiciosos han afirmado en la Cámara de los Comunes, con reveladora indignación, que los codiciosos clérigos de la Iglesia de Inglaterra se atiborran con la riqueza que la caridad de tiempos pasados destinó al cuidado de los ancianos o a la educación de los jóvenes. El caso por todos conocido del asilo de la Santa Cruz ha llegado incluso ante los tribunales de justicia, y los esfuerzos del señor Whiston en Rochester han despertado simpatías y conseguido apoyos. La gente empieza a decir que es preciso investigar esos asuntos.
El reverendo Harding, que tiene la conciencia completamente tranquila en esta cuestión y no ha pensado nunca que reciba una libra de la herencia de Hiram que no le corresponda, apoya lógicamente la postura de la Iglesia al hablar de este tema con su amigo, el obispo, y con su yerno, el arcediano. Este último, efectivamente, se ha mostrado bastante categórico: es amigo personal de los dignatarios del cabildo de Rochester y la prensa ha publicado cartas suyas sobre el alborotador doctor Whiston que, según piensan los admiradores del doctor Grantly, lograrán con toda seguridad cerrar el caso. En Oxford se sabe también que el arcediano es autor del opúsculo firmado «Sacerdos» sobre el conde de Guilford y el asilo de la Santa Cruz, en el que con tanta claridad argumenta que las costumbres de la época actual no permiten una adhesión a la letra del testamento del fundador, y que, por el contrario, los intereses de la Iglesia, que tanto le preocupaban, se tienen más en cuenta permitiendo que los obispos recompensen a las luminarias cuyos servicios han resultado especialmente útiles para la cristiandad. En respuesta a esto se afirma que Henry de Blois, fundador de la Santa Cruz, no sentía interés alguno por el bienestar de la iglesia reformada y que los directores del asilo, desde hace ya muchos años, no merecen el calificativo de luminarias al servicio de la cristiandad; sin embargo los partidarios del arcediano mantienen con decisión y sin duda de ninguna especie que la lógica del doctor Grantly es concluyente y que, de hecho, nadie la ha rebatido.
Con semejante baluarte de fortaleza para apoyar sus razonamientos y su conciencia, puede imaginarse que el reverendo Harding nunca ha sentido remordimientos al recibir su salario trimestral de doscientas libras. De hecho la cuestión no se le ha planteado nunca desde esa perspectiva. El chantre ha hablado con cierta frecuencia y ha escuchado muchísimas opiniones sobre testamentos de benefactores de otros tiempos y sobre las rentas procedentes de sus propiedades durante el último o los dos últimos años; y en cierta ocasión llegó incluso a sentir dudas (posteriormente disipadas por la lógica de su yerno) sobre si estaba totalmente justificado que lord Guilford recibiera una cantidad tan enorme de las rentas de Santa Cruz, pero que a él mismo se le pague en exceso con sus modestas ochocientas libras —a él que, de esa cantidad, ha renunciado voluntariamente a sesenta y dos libras, once chelines y cuatro peniques anuales en favor de sus doce ancianos; a él que, por ese dinero, cumple con sus tareas de chantre como ninguno de sus predecesores lo ha hecho nunca desde que se construyera la catedral de Barchester— es una idea que jamás ha turbado su paz ni inquietado su conciencia.
Sin embargo al reverendo Harding comienzan a preocuparle los rumores que sobre ese asunto se extienden por Barchester. Está informado de que, por lo menos, a dos de sus ancianos asilados se les ha oído decir que si a cada uno se le diera lo que es suyo, quizá les correspondieran cien libras al año, con las que podrían vivir como caballeros, en lugar de tener que conformarse con un miserable chelín y seis peniques al día; y que tienen muy pocos motivos para estar agradecidos por un insignificante óbolo de dos peniques cuando el señor Harding y el señor Chadwick, entre los dos, se embolsaban miles de libras que el bueno de John Hiram nunca destinó a personas de su condición. Lo que hiere al chantre es la ingratitud que ponen de manifiesto esas quejas. Uno de los dos descontentos, Abel Handy, entró en el asilo por recomendación suya; había sido albañil en Barchester y se rompió el fémur al caerse de un andamio, cuando trabajaba al servicio de la catedral; el señor Harding le concedió la primera vacante en el asilo después del accidente, aunque el doctor Grantly estaba ansioso de que entrase un insoportable sacristán suyo de Plumstead Episcopi que había perdido todos los dientes y de quien el arcediano no veía otra manera de librarse. El doctor Grantly no se ha olvidado de recordar al reverendo Harding cuán satisfecho se habría sentido el viejo Joe Mutters con su chelín y seis peniques diarios y cuán imprudente había sido su suegro al permitir que entrara en el asilo un radical de la ciudad. Probablemente el arcediano olvidó en aquel momento que el fin de la institución benéfica de John Hiram era precisamente atender a los trabajadores impedidos de Barchester.
En Barchester vive también un hombre joven, cirujano de profesión, llamado John Bold, y tanto el señor Harding como el doctor Grantly saben perfectamente que a él se debe el pernicioso sentimiento de rebeldía que ha hecho su aparición en el asilo; sí, y también le saben responsable de que se hayan reanudado las desagradables conversaciones, ahora tan frecuentes en Barchester, sobre las propiedades de Hiram. Sin embargo el señor Harding y el señor Bold se conocen; podríamos decir que son amigos, teniendo en cuenta la gran diferencia de edad entre los dos. El doctor Grantly, por el contrario, ve con santo horror al impío demagogo, como en cierta ocasión calificó a Bold cuando hablaba de él con el chantre; y por ser un hombre más perspicaz y prudente que su suegro, con una cabeza más firme sobre los hombros, ya se da cuenta de que este John Bold creará grandes perturbaciones en Barchester. En su opinión hay que verlo como enemigo y en ningún caso debe mantenerse con él un trato amistoso. Como John Bold va a ser objeto destacado de nuestra atención, hemos de esforzarnos por explicar quién es y por qué se pone de parte de los asilados de John Hiram.
John Bold es un joven cirujano que pasó en Barchester muchos de sus años de adolescencia. Su padre ejerció la medicina en la ciudad de Londres, donde hizo una moderada fortuna, que invirtió en inmuebles en la ciudad catedralicia. La posada Dragon of Wantly y la casa de postas le pertenecían, así como cuatro tiendas de High Street y la mitad de la nueva hilera de distinguidos chalets (así llamados en los anuncios) edificados fuera de la ciudad inmediatamente más allá del asilo de Hiram. A uno de ellos se retiró el doctor Bold para pasar el crepúsculo de su vida; y allí transcurrían las vacaciones de su hijo John y posteriormente sus navidades cuando dejó el colegio para estudiar cirugía en los hospitales de Londres. Precisamente cuando John Bold acababa de obtener el derecho a hacerse llamar cirujano boticario falleció el anciano doctor Bold, dejando las propiedades de Barchester a su hijo y una cantidad de dinero al tres por ciento a su hija Mary, que es cuatro o cinco años mayor que su hermano.
John Bold decidió instalarse en Barchester y cuidar personalmente de sus propiedades así como de los huesos y organismos de aquellos de entre sus vecinos que acudieran a él buscando alivio para sus molestias. De manera que colocó en la puerta una gran placa de latón en la que se leía JOHN BOLD, CIRUJANO, para considerable disgusto de los nueve profesionales que se esforzaban desde antes por ganarse la vida con la misma profesión gracias al obispo, el deán y los canónigos; y empezó a mantener la casa con la ayuda de su hermana. No tenía por entonces más de veinticuatro años, y aunque hace ya tres que reside en Barchester, no hemos oído que haya perjudicado mucho a sus nueve dignos colegas. Hay que decir, más bien, que se ha esfumado el miedo que le tenían, porque en esos tres años no llegan a tres las ocasiones en que ha cobrado honorarios.
John Bold, sin embargo, es un hombre inteligente y si practicara llegaría a ser un buen cirujano; pero se ha orientado por otro camino bastante distinto. Dado que no necesita trabajar para comer, ha renunciado a someterse a lo que llama la esclavitud de la profesión, con lo que, creo yo, se refiere a las tareas habituales de un cirujano en ejercicio, y ha encontrado otras formas de utilizar el tiempo. Con frecuencia venda las heridas y recompone las extremidades de personas humildes que piensan como él…, pero eso lo hace por afecto. No voy a decir, sin embargo, que el arcediano esté totalmente en lo cierto al estigmatizar a John Bold con el calificativo de demagogo, porque no sé con precisión qué extremos deben alcanzar las opiniones de una persona para que se la pueda llamar así con justicia; pero sí se puede afirmar que Bold es un reformador convencido. Su pasión es la reforma de todos los abusos; abusos del Estado, de la Iglesia, del municipio (ha conseguido que lo elijan concejal de Barchester y creado tantos quebraderos de cabeza a tres alcaldes consecutivos que resultó bastante difícil encontrar un cuarto), abusos en la práctica de la medicina y abusos en general en el mundo en su conjunto. Bold es completamente sincero en sus esfuerzos patrióticos por arreglar la humanidad y hay algo de admirable en la energía con que se consagra a remediar el mal y a combatir la injusticia; pero mucho me temo que cree a pies juntillas en su especial misión de reformador. Sería conveniente que una persona tan joven no estuviera tan segura de sí misma y confiara un poco más en la rectitud de intención de los demás; que se le pudiera convencer de que las viejas costumbres no son necesariamente malas y que los cambios pueden ser peligrosos; pero no, Bold tiene todo el entusiasmo y toda la seguridad en sí mismo de un Dalton, y arroja sus anatemas contra costumbres consagradas por el tiempo con la violencia de un jacobino.
Nada tiene de sorprendente que el doctor Grantly considere a Bold como un agitador si se recuerda que ha venido a caer casi en el centro mismo del tranquilo y antiguo recinto de la catedral de Barchester. El arcediano quisiera evitarlo como a la misma peste; pero el viejo doctor y el señor Harding eran amigos íntimos. El joven Johnny Bold jugaba de muchacho en el jardín del chantre; se ha ganado muchas veces el afecto de este último escuchando con absorta atención los acordes de su música sacra; y desde aquellos días, digamos de una vez toda la verdad, casi se ha ganado otro corazón dentro de esas mismas paredes.
Eleanor Harding no ha dado palabra de casamiento a John Bold ni, tal vez, se ha confesado a sí misma cuánto cariño siente por el joven reformador; pero no soporta que nadie hable de él con acritud. No se atreve a defenderle cuando su cuñado alza la voz en su contra; porque también ella, como su padre, le tiene algo de miedo al doctor Grantly, pero el arcediano ha conseguido inspirarle una creciente antipatía. Eleanor no se cansa de decirle a su padre que sería injusto e imprudente cortar todo trato con su joven amigo por sus ideas políticas y siente muy poco interés por ir a casas donde sabe que no ha de encontrarle; en realidad hay que confesar que está enamorada.
Y tampoco existen razones de peso para que Eleanor Harding no quiera a John Bold, porque este último posee todas las cualidades que de ordinario hacen mella en el corazón de una muchacha. John Bold es valiente, apasionado y divertido; apuesto y bien proporcionado; joven y emprendedor; su reputación es excelente desde todos los puntos de vista; sus ingresos son adecuados para mantener una esposa; es amigo de su padre y, sobre todo, está enamorado de ella. ¿Qué razón hay, entonces, para que Eleanor Harding no sienta afecto por John Bold?
El doctor Grantly, que tiene tantos ojos como Argos, y ha visto desde antiguo en qué dirección sopla el viento, cree que hay diferentes razones de peso para que esto no suceda. Todavía no le ha parecido prudente hablar del asunto con su suegro, porque sabe que la indulgencia del chantre no tiene límite en todo lo que a su hija se refiere; pero, dentro de ese sagrado refugio que constituye el lecho matrimonial de Plumstead Episcopi, ha discutido la cuestión con la persona en la que tiene depositada toda su confianza.
¡Cuántos dulces consuelos, cuántos valiosos consejos ha recibido nuestro arcediano en ese santo recinto! Es allí únicamente donde el doctor Grantly se olvida de su imagen pública y desciende de su alto pedestal eclesiástico al nivel de criatura mortal. El arcediano nunca prescinde en el mundo de ese porte que tan bien le sienta. Tiene toda la dignidad de un santo antiguo junto con la elegancia de un obispo moderno; siempre es el mismo; siempre el arcediano; a diferencia de Homero, nunca da cabezadas. Incluso con su suegro, incluso con el obispo y el deán, mantiene esa voz sonora y ese empaque majestuoso que causa temor en los corazones jóvenes de Barchester y tiene acobardada a toda la parroquia de Plumstead Episcopi. Tan sólo cuando cambia la teja siempre impecable por el gorro de dormir con borlas y el inmaculado traje talar por su habitual robe de nuit, el doctor Grantly habla, piensa y tiene el aspecto de un hombre corriente.
Muchos de nosotros hemos pensado con frecuencia que todo esto debe de ser una prueba muy dura para las esposas de nuestros grandes dignatarios eclesiásticos. Para nosotros esos hombres son como personificaciones de san Pablo: su misma manera de andar es como un sermón; su austera y sombría indumentaria despierta en nosotros fe y sumisión, y las virtudes cardinales parecen revolotear en torno a sus eclesiásticos cubrecabezas. Un deán o un arzobispo, vestidos con el traje talar, tienen asegurada nuestra reverencia y un obispo bien vestido nos llena el alma de admiración. Pero ¿cómo pueden durar esos sentimientos en el pecho de quienes ven a los obispos sin las insignias de su sagrado cargo y a los arcedianos incluso en un estado de déshabillé aún más acentuado?
¿Quién no conoce a algún personaje por todos reverenciado, casi sagrado, ante el cual nuestra voz se convierte en un murmullo y nuestro paso pierde su elasticidad? Pero si lo viéramos aunque sólo fuera una vez estirarse bajo la ropa de la cama, bostezar sin recato y hundir la cabeza en la almohada, podríamos parlotear en su presencia con la misma soltura que ante un médico o un abogado. Sin duda alguna era ésa la causa de que nuestro arcediano escuchara los consejos de su mujer a pesar de que se creía con derecho a dar consejos a todos los demás mortales con quienes trataba.
—Querida —dijo el doctor Grantly, mientras arreglaba los copiosos pliegues de su gorro de dormir—, ese tal John Bold estaba hoy otra vez en casa de tu padre, y tengo que decir que tu padre es muy imprudente.
—Mi padre siempre ha sido imprudente —replicó la señora Grantly, arropada ya confortablemente—. Eso no es nada nuevo.
—No, querida, no es nada nuevo…, lo sé muy bien; pero en las circunstancias actuales, esa imprudencia es…, es…, voy a hablarte con claridad, querida mía: si no tiene un poco más de cuidado con lo que hace, John Bold se llevará a Eleanor.
—Estoy convencida de que lo hará, tanto si papá tiene cuidado como si no; y ¿qué hay de malo en ello?
—¡Qué hay de malo en ello! —gritó casi el arcediano, tirando del gorro de dormir hasta prácticamente taparse la nariz—; ¡qué hay de malo en ello!… ese insufrible advenedizo metomentodo, John Bold…, ¡el joven más vulgar que he conocido en toda mi vida! ¿Acaso no sabes que se está inmiscuyendo en los asuntos de tu padre de la manera más…, más…? —y al no encontrar un epíteto suficientemente injurioso, el arcediano concluyó sus expresiones de horror murmurando «¡Cielo santo!» de una forma que, según había descubierto, resultaba muy eficaz en las reuniones sacerdotales de la diócesis. Debió de olvidar por un momento dónde se encontraba.
—En cuanto a su vulgaridad, arcediano —la señora Grantly nunca había adoptado un término más familiar que ése para dirigirse a su marido—, no estoy de acuerdo contigo. No es que me entusiasme el señor Bold…, lo encuentro demasiado engreído; pero a Eleanor le gusta, y a papá no le podría suceder nada mejor en el mundo que el matrimonio de esos dos. Bold dejaría de interesarse por el asilo de Hiram si fuese el yerno de mi padre —y la señora Grantly se volvió hacia el otro lado de la cama de una manera a la que el doctor estaba muy acostumbrado y que le decía, con la misma claridad que lo hubiera hecho una frase, que, por lo que a su mujer se refería, el asunto quedaba zanjado por aquella noche.
—¡Cielo santo! —murmuró de nuevo el arcediano, que, evidentemente, había perdido la compostura.
El doctor Grantly no es en absoluto una mala persona; es exactamente el resultado lógico de una educación como la suya, ya que su inteligencia le permite ocupar ese lugar en el mundo, pero le impide alcanzar una perspectiva más amplia. El arcediano cumple con inflexible constancia incluso los deberes de párroco que están, en su opinión, por encima de la esfera de su cura de almas aunque donde en realidad brilla con luz propia es en el desempeño de sus funciones de arcediano.
Pensamos, por regla general, que o el obispo o sus arcedianos disfrutan de sinecuras: allí donde trabaja el obispo, los arcedianos tienen muy poco que hacer y viceversa. En la diócesis de Barchester es el arcediano quien trabaja, y en ese cargo se muestra diligente, con autoridad y, tal como sus amigos se encargan especialmente de destacar, juicioso. Su gran falta es la completa seguridad que tiene en las virtudes y derechos del clero, y su punto flaco la confianza igualmente desmedida en la dignidad de su comportamiento personal y en la elocuencia de sus propias palabras. Es un hombre honesto que cree en los preceptos que enseña y cree también actuar de acuerdo con ellos, aunque no podamos decir que esté dispuesto a dar su abrigo al hombre que le quite la capa, o a perdonar a su hermano ni siquiera siete veces. Es muy estricto al exigir sus derechos porque piensa que cualquier descuido en esa materia podría poner en peligro la seguridad de la Iglesia; y, si estuviera en su mano, condenaría a las tinieblas y a la perdición no sólo a cada reformador por separado, sino también a todos los comités y comisiones que se atrevan incluso a hacer una pregunta sobre el destino de las rentas de la Iglesia.
«Son rentas de la Iglesia: los seglares también lo admiten. Y sin duda la Iglesia está capacitada para administrar sus propios ingresos.» Así era como el doctor Grantly acostumbraba a razonar cuando en Barchester o en Oxford se discutían las sacrílegas hazañas de lord Russell y de otras personas.
No tiene nada de sorprendente que al arcediano no le gustara John Bold y que la posibilidad, apuntada por su mujer, de llegar a establecer un parentesco íntimo con semejante hombre le consternase. Hemos de decir, para ser justos con él, que al arcediano no le faltaba valor; se hallaba totalmente dispuesto a enfrentarse con su enemigo en cualquier campo y con cualquier arma. Estaba tan seguro de la fuerza de sus argumentos que confiaba plenamente en el éxito, siempre que se pudiera contar con una pelea limpia por parte del adversario. Nunca se le había pasado por la cabeza que John Bold pudiera probar de verdad que los ingresos del asilo se administraban mal; ¿por qué, entonces, había que buscar la paz de una forma tan rastrera? ¡Nada menos que sobornar a un descreído enemigo de la Iglesia con quien era cuñada de uno de sus dignatarios e hija de otro…, con una señorita cuyos vínculos con la diócesis y el cabildo de Barchester eran tan notorios como para proporcionarle el innegable derecho a casarse con alguien a quien correspondiera parte de su sagrada riqueza! Cuando el doctor Grantly habla de enemigos descreídos no se refiere a una falta de fe en las doctrinas de la Iglesia, sino a un escepticismo igualmente peligroso sobre su pureza en cuestiones de dinero.
De ordinario la señora Grantly no se muestra sorda a las exigencias de la elevada jerarquía a la que pertenece. Su esposo y ella discrepan muy pocas veces acerca del tono con que debe defenderse a la Iglesia; ¡cuán extraño resulta, por tanto, que en un caso así esté dispuesta a sucumbir! El arcediano murmura de nuevo «¡Santo cielo!» mientras se tiende a su lado, pero lo hace con voz audible sólo para él, y repite la misma exclamación hasta que el sueño le libra de seguir enfrascado en sus pensamientos.
El mismo señor Harding no ha encontrado razón alguna para censurar los sentimientos de Eleanor, que no le han pasado inadvertidos, y, probablemente, su más hondo pesar por el papel que, mucho se teme, Bold desempeñará en el litigio sobre el asilo surge del temor de que quizá él se vea separado de su hija o ella del hombre al que ama. No ha hablado nunca con Eleanor de su enamorado; es la última persona sobre la tierra que aludiría a semejante tema sin que se le pidiera, incluso tratándose de su propia hija; y si hubiera creído que tenía motivos para condenar a Bold, habría apartado a su hija de su presencia o hubiera prohibido al joven cirujano frecuentar su casa; pero no ha encontrado tales motivos. Probablemente habría preferido un segundo yerno que fuese igualmente miembro del clero, porque también el señor Harding siente afecto por la condición eclesiástica; y, si esto último no fuera posible, le habría gustado que una persona tan estrechamente ligada a él tuviese las mismas ideas en cuestiones eclesiásticas. Pero no rechaza, sin embargo, al hombre a quien su hija ama porque no está de acuerdo con él en esos temas.
Hasta el momento Bold no había hecho nada que resultase molesto personalmente para el señor Harding. Unos meses antes, después de una encarnizada batalla, que le costó no pocos esfuerzos, el cirujano alcanzó una victoria sobre cierta anciana encargada de una barrera de portazgo de la zona, de cuyas exigencias pecuniarias se había quejado a él otra anciana. Bold consiguió el decreto del Parlamento relativo al fideicomiso, descubrió que a su protegida se la había gravado con un impuesto injusto, cruzó en persona por el mismo sitio, pagó el peaje, inició acto seguido una acción judicial contra la guardabarrera, y demostró que todas las personas que procedían de determinado camino secundario y se dirigían precisamente a otro no tenían que pagar peaje. La noticia de este éxito llegó muy lejos, y se empezó a considerar a John Bold como el defensor de los derechos de los pobres de Barchester. No mucho tiempo después de ese triunfo, el joven cirujano recibió información por distintos conductos de que a los asilados de Hiram se les trataba como a pobres cuando la propiedad que de hecho les correspondía en herencia era muy considerable; y el abogado a quien había recurrido en el caso del portazgo le convenció de que visitara al señor Chadwick para pedirle una declaración sobre los fondos de la herencia.
Bold había expresado con frecuencia, en presencia de su amigo el chantre, su indignación por el mal uso de los fondos eclesiásticos, pero en la conversación nunca se había aludido a Barchester; y cuando Finney, el abogado, le instó a inmiscuirse en los asuntos del asilo, fue con la idea de que sus esfuerzos se dirigieran contra el señor Chadwick. Bold descubrió muy pronto, sin embargo, que si chocaba con el señor Chadwick como administrador, también tendría problemas con el señor Harding en su calidad de custodio; y aunque lamentaba la situación en que esto iba a colocarle, no era hombre que renunciara a sus empresas por motivos personales.
Tan pronto como decidió ocuparse del asunto, se puso a trabajar con su energía habitual. Se procuró una copia del testamento de John Hiram y la estudió hasta familiarizarse perfectamente con todas sus cláusulas. Comprobó la extensión de las propiedades y, hasta donde le fue posible, su valor; e hizo un cuadro de lo que, según sus informaciones, era la actual distribución de los ingresos. Armado con estos datos, fue a ver al señor Chadwick después de anunciarle su visita, y le pidió una declaración sobre los ingresos y los gastos del asilo durante los últimos veinticinco años.
El señor Chadwick se negó, por supuesto, a facilitarle la información que pedía, alegando que carecía de autoridad para hacer públicos los asuntos de una propiedad que él administraba en calidad de asalariado.
—¿Y a quién compete darle a usted esa autoridad, señor Chadwick? —preguntó Bold.
—Tan sólo a las personas para las que trabajo, señor Bold —respondió el administrador.
—¿Y quiénes son esas personas, señor Chadwick? —quiso saber Bold.
El señor Chadwick lamentó tener que decir que si aquellas pesquisas eran tan sólo producto de la curiosidad, cumplía con su deber negándose a responder. En el caso de que el señor Bold se propusiera iniciar un pleito, quizá fuera deseable que un profesional solicitara la información pertinente de manera profesional. Los abogados del señor Chadwick eran los señores Cox y Cumming, de Lincoln’s Inn. El señor Bold apuntó la dirección de Cox y Cumming, comentó que el tiempo estaba frío para aquella época del año y deseó los buenos días al señor Chadwick, quien a su vez dijo que hacía frío para estar en junio y se despidió de su visitante con una inclinación de cabeza.