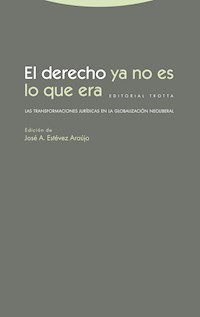
El derecho ya no es lo que era E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Estructuras y Procesos. Derecho
- Sprache: Spanisch
En las últimas cuatro décadas, el mundo ha atravesado un proceso de cambios profundos que se han sucedido a una velocidad vertiginosa. Estas transformaciones han generado un gran número de problemas, muchos de los cuales no han recibido una solución satisfactoria. En un presente dominado por la crisis sanitaria, se manifiestan también preocupaciones de enorme trascendencia como el incremento de la desigualdad, la crisis económica, el cambio climático, los desarrollos de la inteligencia artificial, el manejo que las plataformas digitales hacen de nuestros datos o la expansión del populismo. ¿Cómo han afrontado los juristas estos problemas? ¿Qué cambios ha experimentado el derecho para poder abordarlos? Este libro trata de responder a estas preguntas. Consta de una parte general en la que se analizan las transformaciones que han afectado a todo el campo jurídico. Tiene asimismo una parte especial, integrada por una serie de textos elaborados por especialistas en las diversas ramas del derecho, en los que estos reflexionan acerca de los cambios más importantes en sus respectivas áreas. Se trata de una publicación dirigida tanto a especialistas como a quienes estén interesados en comprender los retos a los que se ha tenido que enfrentar el derecho en estas últimas décadas. Pretende ser un instrumento útil para el aprendizaje jurídico y para quienes empiezan a internarse en el laberinto de la investigación en el campo del derecho.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1246
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El derecho ya no es lo que eraLas transformaciones jurídicas en la globalización neoliberal
Edición de José A. Estévez Araújo
COLECCIÓNESTRUCTURAS YPROCESOSSerie Derecho
© Editorial Trotta, S.A., 2021
© José Antonio Estévez Araújo, edición, 2021
© Los autores para sus colaboraciones, 2021
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (epub): 978-84-1364-006-8Depósito Legal: M-89-2021
CONTENIDO
Introducción: José A. Estévez Araújo
I. PARTE GENERAL
Las transformaciones económicas de la globalización neoliberal: José A. Estévez Araújo
Las transformaciones jurídicas de la globalización neoliberal: José A. Estévez Araújo
La naturaleza oligárquica del poder y del derecho en la sociedad de la exclusión: Antonio Giménez Merino
Pensar lo impensable: estados fallidos y colapso social: José Luis Gordillo
La inteligencia artificial y la robótica como motores de cambio del derecho: Antonio Madrid Pérez
La expansión de la propiedad: Sulan Wong y Joan Ramos Toledano
El ciudadano hipervigilado: Marco Antonio Núñez Becerra
II. PARTE ESPECIAL
Transformaciones contemporáneas del Derecho internacional público: Jordi Bonet Pérez
El Derecho privado de la economía globalizada y la sociedad líquida: Mario Barcellona
Los «ismos» de la globalización penal: María Luisa Maqueda Abreu
Ante el abismo. Emergencias y Derecho constitucional en el siglo XXI: Marco Aparicio Wilhelmi
El Derecho administrativo español en el campo de poder globalizado: Eduardo Melero Alonso
Signos de privatización del Derecho penal en el siglo XXI: Nicolás García Rivas
Transformaciones del Derecho internacional económico en tiempos inciertos: Claudia Manrique Carpio
Las transformaciones del Derecho tributario: Miguel Ángel Mayo
La transformación del trabajo: Adoración Guamán y Francisco Trillo
Un nuevo Derecho administrativo para el siglo XXI: Juli Ponce Solé
Acerca de la transformación del derecho de la Unión Europea: del Tratado de la Comunidad Económica Europea a la era del Brexit: Marta Ortega Gómez
Índice general
INTRODUCCIÓN
José A. Estévez Araújo
Universitat de Barcelona
1. GÉNESIS DEL LIBRO
El libro que el lector tiene en sus manos analiza los cambios acaecidos en el ámbito jurídico durante las diversas fases del proceso de globalización neoliberal. Su título, El derecho ya no es lo que era, no tiene connotaciones nostálgicas, sino que quiere expresar que las transformaciones que han tenido lugar desde los años ochenta del siglo pasado han sido extraordinariamente profundas y han venido a cuestionar muchos de los presupuestos en los que se basaba el derecho de los dos primeros tercios del siglo XX.
La idea de elaborar un volumen como este surgió de una observación realizada por Juan Ramón Capella en un escrito titulado «Autocríticas» que fue publicado por la revista Doxa el año 20161. Ese texto finalizaba con las siguientes palabras:
Me he ocupado, sí, del derecho respecto de los débiles y de los grandes cambios históricos del derecho, pero no he analizado las funciones del derecho privado nuevo y del derecho público, administrativo sobre todo, supranacional, internacional y penal, en las nuevas formas del capitalismo neoliberal y globalizado. Y es por aquí por donde un pensamiento jurídico socialista, en la estela de Marx, tiene que tirar.
El trabajo en el que Capella analiza con más amplitud los grandes cambios históricos del derecho se titula Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del estado, libro que, en su quinta edición, publicada en 20082, contiene dos capítulos dedicados a los cambios económicos y jurídico-políticos acaecidos en la época de la globalización que es considerada por el autor como una «gran transformación» en el profundo sentido que Polanyi dio a esta expresión.
Los miembros del equipo de investigación que Juan Ramón Capella creó (hoy denominado Isocratia), o, si se me permite una expresión más cálida, quienes nos consideramos discípulos suyos, hemos aprendido mucho de ese texto y lo hemos utilizado como material docente para que las nuevas generaciones de estudiantes puedan entender los profundos cambios que ha experimentado el derecho en el transcurso de la historia, articulándolos con las transformaciones económicas y políticas de cada momento. También nos hemos servido fructíferamente de él como referente de nuestras propias investigaciones.
No sé si la autocrítica que hace Capella de su obra está justificada, pues en Fruta prohibida se hacen análisis muy pertinentes de la función del Derecho internacional, penal y administrativo tanto en épocas pasadas como en la era presente. En cualquier caso, nosotros consideramos que resultaría muy útil establecer un diálogo con expertos en las diversas áreas del derecho, para conocer su visión de los cambios acaecidos en el campo jurídico durante estas últimas cuatro décadas. A ese fin, organizamos un ciclo de seminarios con un título general igual al de este libro: El derecho ya no es lo que era. Las sesiones se iniciaron en septiembre de 2018 y se prolongaron durante el año 2019. Los autores cuyos textos se incluyen en la segunda parte del volumen fueron los ponentes de las mismas y, de ese modo, tuvimos ocasión de discutir con ellos acerca de sus percepciones antes de que escribieran los correspondientes capítulos. Aprendimos mucho en esos seminarios. Fue como hacer una segunda carrera de Derecho en versión actualizada.
La primera parte de este libro resultó de la constatación de que habían ocurrido bastantes cosas desde la publicación de la segunda edición del libro de Juan Ramón Capella, pues, entre otras, este es anterior a la crisis financiera de 2008. Consideramos, pues, que podría ser interesante hacernos eco de esos cambios y dedicar algunos capítulos a las transformaciones generales, incluyendo nuevos temas, como el de la inteligencia artificial, y actualizando o ampliando otros ya tratados en Fruta prohibida.
La gestación y edición del libro ha sido un proceso largo y complejo que se ha dilatado aún más por problemas derivados del estado de alarma provocado por la pandemia de la Covid-19, que ha provocado retrasos en la entrega de algunos textos. He podido finalmente enviar el documento a la editorial gracias a la cooperación de mis compañeros y, muy especialmente, al empuje inagotable de Antonio Giménez. Matías Sampedro ha proporcionado, además, una ayuda inestimable en los trabajos de edición.
Todos tenemos ahora nuestra atención puesta en las consecuencias sanitarias, socioeconómicas y políticas de la expansión global del coronavirus. Se van a producir transformaciones tan grandes o mayores que las acaecidas como consecuencia de la crisis financiera de 2008. Las cosas ya no serán lo que eran antes de la pandemia y el derecho tampoco. Pero nosotros hemos decidido cerrar nuestros textos sin abordar estos cambios, pues el grado de incertidumbre es en estos momentos demasiado grande como para arriesgarse a hacer previsiones. Solo en algún caso en que han tenido lugar novedades muy específicas, como ha ocurrido en el ámbito del Derecho laboral español, nos hemos aventurado a internarnos en el mundo de la pandemia. Quizá dentro de un par de años o tres tengamos la perspectiva suficiente para identificar las transformaciones que acontezcan, así como su dimensión, y es posible que entonces nos animemos a escribir un nuevo libro. Ahora, lo que ofrecemos en este volumen es un análisis de las transformaciones jurídicas acaecidas en el mundo de la globalización neoliberal desde la década de los ochenta del siglo pasado hasta el final de la segunda década del siglo XXI combinando reflexiones filosófico-jurídicas con análisis de especialistas en diversas áreas del derecho, algo que creemos que no se había hecho antes y que era un hueco que resultaba necesario llenar.
2. CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS
En los dos primeros capítulos del libro se analizan tres transformaciones económicas especialmente relevantes que han tenido lugar en el mundo de la globalización y otras tantas transformaciones jurídicas. Se examinan, por un lado, el aumento del tamaño de las empresas, la financiarización de la economía y la mundialización de la producción y, por otro, la creación de la arquitectura jurídico-política del mercado global, el surgimiento de la nueva lex mercatoria y la aparición de nuevas formas de regulación. Aunque no se señale explícitamente en todos los casos, parecen existir correlaciones claras entre ambos conjuntos de fenómenos, lo que permitiría aventurar cuáles son las funciones que cumplen las transformaciones jurídicas que se estudian.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la identificación de la función que puede tener un fenómeno determinado no genera propiamente explicaciones científicas en el ámbito de las ciencias sociales (aunque sí puede hacerlo en dominios en los que existen sistemas en el sentido estricto del término, como la biología). Lo que se obtiene son más bien hipótesis, dotadas, eso sí, de una notable capacidad heurística, pero que deberían ser reformuladas en términos causales y contrastadas empíricamente para convertirse en auténticas explicaciones. Con todas esas precauciones y salvaguardas, y con independencia de las aportaciones que puedan contener cada uno de los capítulos por separado, se pretende que su lectura conjunta incentive la imaginación del lector, permitiéndole generar sus propias intuiciones acerca de la interrelación entre las transformaciones económicas y las de carácter jurídico-político acaecidas en el mundo de la globalización neoliberal.
En «La naturaleza oligárquica del poder y del derecho en la sociedad de la exclusión», Antonio Giménez reflexiona acerca de uno de los problemas más graves que ha generado la globalización neoliberal, que es el enorme incremento de la desigualdad y la concentración en muy pocas manos de una inmensa cantidad de riqueza, como han puesto claramente de relieve los estudios de Piketty. Esta deriva no solo tiene efectos económicos y sociales muy graves, sino que trastorna de raíz el funcionamiento de los sistemas políticos, transformándolos en oligarquías, aunque formalmente puedan seguir presentándose como si fueran democracias representativas.
José Luis Gordillo es el autor del capítulo titulado «Pensar lo impensable: estados fallidos y colapso social». En este texto se articulan diversas cuestiones, como los llamados «estados fallidos», el denominado «colapso» y el aprendizaje innovador para reflexionar acerca de la capacidad de resiliencia de los sistemas políticos cuando tengan que enfrentarse a situaciones excepcionales en que se combinen, por ejemplo, el agotamiento de los recursos con los efectos del cambio climático. Hemos asistido a un primer ensayo con ocasión de la pandemia de Covid-19, pero el escenario que se presentará dentro de muy poco tiempo si no se sustituye el negacionismo neoliberal por el principio de responsabilidad, tendrá tintes mucho más catastróficos.
Antonio Madrid titula su trabajo «La inteligencia artificial y la robótica como motores de cambio del derecho». En él se estudia el tema de la inteligencia artificial, una cuestión candente en la actualidad, pero cuyas consecuencias para el derecho no se habían planteado aún cuando se publicó el libro de Juan Ramón Capella Fruta prohibida. En este capítulo, Antonio Madrid enumera algunos de los aspectos más problemáticos de los sistemas basados en la programación algorítmica, como pueden ser los sesgos discriminatorios que los programadores incorporan a sus fórmulas. La última parte del texto se centra en un aspecto especialmente relevante dentro del campo jurídico, como es la utilización de mecanismos dotados de inteligencia artificial para adoptar o fundamentar decisiones jurídicas vinculantes, especialmente en el ámbito administrativo.
En el capítulo que lleva por título «La expansión de la propiedad», Sulan Wong y Joan Ramos Toledano analizan una transformación jurídica estructural que ha acaecido en el mundo de la globalización y que ha constituido una inflexión de la trayectoria histórica contemporánea, la cual fue regulando de forma cada vez más intensa los derechos y facultades de los propietarios, hasta culminar en la afirmación de que la propiedad tenía una «dimensión social». Los autores analizan la ampliación del derecho de la propiedad en el terreno propio de su especialidad: la Intellectual Property (IP). Esta expresión inglesa comprende un conjunto de derechos que en nuestra nomenclatura jurídica se desdoblan en propiedad intelectual y propiedad industrial, y que tienen en el copyright y las patentes sus exponentes más importantes. El texto pone de manifiesto que no solo han aumentado los derechos y la protección de los propietarios, sino que la IP se ha extendido a «cosas» que anteriormente no podían ser objeto de propiedad como los seres vivos, las secuencias de genes o los programas de ordenador (software).
En «El ciudadano hipervigilado», Marco Antonio Núñez Becerra se interna en la problemática de la que algunos autores han llamado «sociedad de la vigilancia», denominación más adecuada que la de «estados de la vigilancia» porque, como se pone de manifiesto en el texto, tanto las compañías privadas como las agencias estatales compiten (y colaboran) en la recolección de información acerca de los ciudadanos. El poder político siempre ha espiado a quienes están sometidos a él de forma más o menos intrusiva y con mecanismos más o menos sofisticados, pero uno de los rasgos característicos del presente es que una buena parte de la inmensa cantidad de datos que se recopilan son proporcionados voluntariamente por las personas mediante actos de «confesión» que se realizan especialmente a través de las redes sociales y de la utilización de aplicaciones ofrecidas gratuitamente.
En el texto sobre las «Transformaciones contemporáneas del Derecho internacional público», Jordi Bonet Pérez identifica las tendencias que han guiado los cambios producidos en la arquitectura del campo jurídico-internacional durante el proceso de globalización neoliberal. Entre ellos destacan la implantación de las nuevas formas de regulación a nivel supraestatal (como las diferentes variantes de la autorregulación) y la aparición de sujetos normadores atípicos entre los que se encuentran las redes transgubernamentales al estilo del G20, o las llamadas Organizaciones Transnacionales Regulatorias como el Comité de Basilea. Con una actitud ponderada que no disminuye la importancia de las transformaciones regresivas, Jordi Bonet señala algunos cambios positivos que han tenido lugar en el ámbito jurídico internacional como, por ejemplo, el surgimiento de Acuerdos Marco Internacionales, es decir, de convenios colectivos de carácter global acordados entre los sindicatos y las empresas transnacionales. En cuanto a las líneas de evolución futuras, el autor insiste especialmente en la necesidad de que se potencien los vasos comunicantes entre las diversas áreas reguladas por el Derecho internacional público (DIP) de forma que, por ejemplo, se tomen en serio los derechos humanos a la hora de redactar, interpretar y aplicar los tratados de inversiones.
El texto de Mario Barcellona «El Derecho privado de la economía globalizada y la sociedad líquida» se sitúa a caballo entre la parte general y la parte especial del libro, pues en su autor se dan cita los instrumentos analíticos propios de un experto iusprivatista con las «aficiones filosóficas» (como las llamaba Manuel Sacristán) propias de quienes gustan de reflexionar acerca de los «fundamentos de» algún saber especializado. Se encuentra incluido en la parte especial porque, siendo un texto de una gran ambición teórico-filosófica, se centra especialmente en la ampliación del ámbito de los mecanismos transaccionales y, por lo tanto, de la libertad de contratación y la autonomía de la voluntad. Resultaba asimismo oportuno incluir en la parte dedicada a los especialistas en las diferentes ramas jurídicas un texto que proviniese del ámbito de lo que tradicionalmente se ha denominado «Derecho privado» (civil y mercantil).
En el capítulo «Los “ismos” de la globalización penal», María Luisa Maqueda Abreu analiza una serie de líneas de transformación del Derecho penal que el sistema jurídico español ha interiorizado, especialmente en las dos últimas décadas, y que constituyen otros tantos ataques al ideal garantista de la Modernidad. La autora denomina a estas nuevas pautas «expansionismo» y «populismo» punitivos, «eficientismo» penal, «actuarialismo» y «autoritarismo». Esta transformación se encuentra vinculada con hitos específicos de la globalización neoliberal, especialmente relacionados con EE UU, como la «guerra contra el terrorismo», la sustitución del «estado providencia» por el «estado penitencia», siguiendo las denominaciones acuñadas por Wacquant, la doctrina de los tres strikes, o la utilización de sistemas de inteligencia artificial destinados a medir la peligrosidad de las personas bajo sospecha. Esas líneas involutivas han ido disolviendo los ideales del «ismo» más respetable del Derecho penal moderno, el garantismo, y solo será posible contrarrestar esa deriva si nos enfrentamos a los problemas de justicia social que la globalización neoliberal ha contribuido a agravar de forma incontrolada.
En el texto «Ante el abismo. Emergencias y Derecho constitucional en el siglo XXI», Marco Aparicio Wilhelmi analiza las consecuencias de la crisis financiera de 2008 centrándose en la escasa resiliencia jurídica que han mostrado tener los derechos sociales reconocidos constitucionalmente. El capítulo contiene también una parte propositiva que apunta algunas vías para salir de la actual situación de desprotección, articuladas en torno a la protección y fomento de los «bienes comunes». Estas estrategias generarían nuevas formas de socialidad y cooperación, así como nuevas formas de comprensión de lo público y lo privado, incrementando las vías de participación de las personas en la toma de decisiones que les afectan.
En el capítulo titulado «El Derecho administrativo español en el campo de poder globalizado», Eduardo Melero analiza las transformaciones que se han producido en ese ámbito jurídico como consecuencia de la reconfiguración del campo político que ha tenido lugar en el mundo de la globalización neoliberal. El nuevo campo del poder se caracteriza por la aparición de un soberano supraestatal difuso y la transformación de las entidades territoriales en estados comerciales abiertos. La presión de los diferentes polos del nuevo soberano (el económico, el político y el militar) han obligado a adaptar el Derecho administrativo español a las exigencias derivadas de sus respectivos intereses (que no tienen por qué ser diferentes de los de las élites de nuestro país). Así, en el ámbito económico el autor detecta la aparición de un Derecho administrativo del enemigo, dirigido especialmente contra los inmigrantes irregulares, o el nacimiento de la doctrina del llamado «estado garante» como fórmula legitimadora de la mercantilización de los servicios públicos. En el terreno militar, se observa una desparlamentarización de las decisiones relativas al uso de las fuerzas armadas en el exterior, especialmente con el fin de adaptarse a las exigencias derivadas de las nuevas misiones de la OTAN en un espacio territorial ampliado. Por último, en el ámbito jurídico-político, Eduardo Melero presta una especial atención a la implantación de las nuevas formas de regulación en el terreno propio de su especialización como administrativista, que provocan, generalmente, una privatización de la creación y aplicación del derecho.
En «Signos de privatización del Derecho penal en el siglo XXI», Nicolás García Rivas explora uno de los mecanismos surgidos en el marco de las nuevas formas de regulación como es la compliance, que ha hecho su aparición en el Derecho penal español aparejado con el reconocimiento de que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables. Este fenómeno se analiza junto con otros, como la creciente importancia del papel de las víctimas (por ejemplo, en el ámbito de la ejecución penitenciaria), para concluir que un derecho eminentemente público como el penal está experimentando procesos de privatización como los que se dan en otros subsistemas del campo jurídico dentro del mundo de la globalización.
Claudia Manrique titula su trabajo «Transformaciones del Derecho internacional económico en tiempos inciertos». En él analiza detalladamente la evolución del derecho internacional económico, que constituye un ámbito regulatorio central en el proceso de construcción de la economía globalizada. Se distinguen dos grandes periodos en esta área jurídica divididos por la crisis financiera de 2008. Entre los cambios acaecidos recientemente destacan el cuestionamiento del multilateralismo y la revisión de los parámetros y procedimientos de protección de los intereses de los inversores extranjeros. La evolución del Derecho internacional económico en los próximos años resulta imposible de prever en estos momentos, pues como señala la autora, nos encontramos en «tiempos inciertos».
En el capítulo «Las transformaciones del Derecho tributario», Miguel Ángel Mayo hace una exposición de los cambios ocurridos en el ámbito fiscal, teniendo en cuenta no solo las modificaciones normativas, sino también la eficacia real de la regulación tributaria. Se observan dos tendencias claras en el pasado reciente que son el crecimiento de la imposición indirecta respecto de la directa y un incremento de la presión fiscal sobre los trabajadores en beneficio de las empresas. Se analiza también la repercusión de los procesos de globalización en la mengua de capacidad recaudatoria de los estados debida a fenómenos como la elusión fiscal o los tax havens. El autor hace una reflexión final acerca de los efectos que la pandemia ha tenido y podría tener en un próximo futuro en lo que se refiere a la regulación y recaudación tributarias.
En el texto «La transformación del trabajo», escrito por Adoración Guamán junto con Francisco Trillo, se analiza una de las esferas sociales y jurídicas que ha experimentado cambios más profundos debidos a la globalización neoliberal: el ámbito laboral. Como consecuencia de las políticas neoliberales en materia de empleo y bajo la presión de la deslocalización empresarial, los trabajadores han ido viendo cómo se desmantelaba su «ciudadanía industrial» (según la denominó Marshall), desapareciendo progresivamente las regulaciones que les protegían. Este proceso de desregulación se inició en España en 1984 y tiene dos hitos muy relevantes en las reformas de 1994 y en la normativa introducida por el RDL 3 de 2012 durante el mandato del PP. Sin embargo, esa progresiva degradación de la protección laboral se ha visto detenida y revertida en parte por la normativa dictada mediante una serie de decretos leyes que han entrado en vigor durante el periodo excepcional causado por la pandemia de Covid-19. Las medidas adoptadas han conseguido que, de momento, los costes de la crisis no hayan recaído exclusivamente sobre los hombros de los trabajadores, como ocurrió en el caso del crack de 2008.
En «Un nuevo Derecho administrativo para el siglo XXI», Juli Ponce Solé aplica la filosofía que subyace al refrán «Cuando el río suena, agua lleva», utilizando el método de buscar los nuevos términos que proliferan en el ámbito doctrinal del Derecho administrativo para identificar los problemas más acuciantes a los que se enfrenta esta rama jurídica. El autor encuentra así expresiones recurrentes como «privatización», «remunicipalización», «estado garante» o «derecho a una buena administración» que le llevan a analizar los efectos que están teniendo sobre el Derecho administrativo transformaciones como la difuminación de la distinción entre lo público y lo privado, o las nuevas formas de articulación entre estado y mercado. El texto aboga, además, por una metodología que combine prudentemente el conocimiento jurídico con otros saberes a la hora de abordar problemas complejos, como pueden ser el cambio climático o la utilización de sistemas dotados de inteligencia artificial.
En el texto titulado «Acerca de la transformación del Derecho de la Unión Europea: del Tratado de la Comunidad Económica Europea a la era del Brexit», Marta Ortega Gómez reflexiona acerca de los cambios acaecidos durante el proceso de integración europea que comenzó con la firma del Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CCE), en 1957. Durante los más de sesenta años transcurridos entre la fundación de la CEE y la salida de Gran Bretaña de la UE han tenido lugar cambios trascendentales que se ven reflejados en la evolución del derecho originario de la UE integrado por sus tratados constitutivos. La autora destaca especialmente los hitos que supusieron, por un lado, el llamado Tratado de Maastricht (TUE), firmado en 1992, que fundó la Unión Europea dando una dimensión política al proceso de integración y, por otro, la incorporación de los países del este de Europa que tuvo lugar entre 2004 y 2007. Sumando la entrada de Croacia en el club europeo el año 2013 se llegó a constituir una Unión de 28 estados soberanos que se vio reducida a 27 el 31 de enero de 2020 a las 23 h, hora británica, cuando el Reino Unido abandonó la UE.
3. AVENTURANDO UNA POSIBLE CONCLUSIÓN GENERAL
A partir de la lectura de los capítulos de este libro puede inferirse que la realidad del mundo de la globalización no se corresponde con los presupuestos ontológicos que subyacen al derecho moderno. Esta discrepancia se pone claramente de manifiesto en dos ámbitos: el de la dimensión territorial de las actividades sociales y el del mundo virtual.
Una vez conocida la síntesis del contenido de los textos incluidos en este volumen, el lector puede hacerse una idea de los efectos que ha tenido en el campo jurídico el gap que se ha generado entre un derecho sustentado fundamentalmente en un poder político de ámbito estatal y unas actividades sociales crecientemente globalizadas. Las dificultades que la regulación tributaria ha tenido que afrontar en las últimas décadas son un buen ejemplo de ello. Sin embargo, quizá resultaría útil hacer algunas consideraciones sobre las diferencias que existen entre el espacio digital y el material y entre las cosas que pueblan cada uno de ellos para entender las dificultades ontológicas a las que se enfrenta el derecho en el ámbito de la realidad virtual.
La concepción de la realidad que subyace al derecho moderno se corresponde fundamentalmente con un mundo que se inscribe en un espacio tridimensional continuo y homogéneo. Ese espacio está poblado por cosas materiales y personas de carne y hueso, y esos entes ocupan una porción de espacio, pudiendo «llenar» un lugar delimitado, como un almacén, hasta agotar todo el sitio disponible.
La naturaleza del espacio y los entes virtuales es muy diferente a la del mundo de los objetos materiales. El llamado «ciberespacio» no se parece en absoluto al mundo tridimensional de nuestro sentido común, pero esa disparidad pasa desapercibida por el uso que hacemos de metáforas espaciales para orientarnos en el mundo digital. Así, por ejemplo, decimos que hemos «subido» un vídeo a YouTube, que nos hemos «bajado» un documento de la nube, o creemos que el aumento del ancho de banda que proporciona la fibra óptica respecto al ADSL es algo similar al incremento del número de carriles de una autopista, que posibilita la circulación de un mayor número de coches simultáneamente.
Por lo que se refiere a los objetos digitales, se discute si son totalmente inmateriales o si tienen algún tipo de materialidad. Esta segunda postura parece más congruente que la primera con el hecho de que los discos duros tengan una determinada «capacidad de almacenamiento» y puedan «llenarse» o de que los documentos ocupen un mayor o menor «espacio» y «pesen» más o menos a la hora de cargarlos o descargarlos.
Los hard disk tradicionales son unos mecanismos muy delicados, como desgraciadamente todos hemos podido comprobar, que se parecen a un tocadiscos en miniatura, con la diferencia de que el plato gira a una velocidad enormemente mayor (en torno a 7000 rpm) y de que el equivalente de la aguja está separado unas micras del disco. Este está recubierto de una capa constituida por imanes microscópicos que se pueden orientar en dos sentidos o polos opuestos (positivo y negativo), siendo esas orientaciones la forma de traducir la información codificada en códigos numéricos binarios, es decir, que uno de los polos equivale al 0 y el otro al 1. El brazo del disco está equipado con una cabeza grabadora que tiene la capacidad de magnetizar y desmagnetizar (añadir o borrar información) y una cabeza lectora que puede detectar la orientación de los microimanes y descifrar así la información que contiene el dispositivo.
El funcionamiento de un disco duro obliga a plantearse la cuestión de si lo que ocupa espacio en él es el objeto digital propiamente dicho o el soporte que sustenta la información que lo constituye, es decir, los imanes microscópicos. Es un problema que ya se suscitó en el ámbito de la propiedad intelectual en el momento en que se distinguió entre el contenido, por ejemplo, de una novela y su soporte físico constituido por el libro impreso. En los tiempos pasados resultaba difícil, como ocurre hoy en día, imaginar el contenido de una obra literaria con independencia del texto escrito sobre hojas de papel agrupadas en un volumen, sea este de tapa dura o blanda (dejando por ahora de lado los e-books). ¿Será lo que retenemos en nuestra memoria, lo que entendemos al leer, las ideas que el autor gestó en su cabeza...? En cualquiera de los tres casos, la abstracción del contenido respecto del soporte nos lleva al espinoso mundo de los objetos mentales, un ámbito que no está claramente desbrozado todavía. Sin embargo, la información que constituye el objeto digital puede anclarse en soportes solo tenuemente materiales, como la luz, por lo que, con independencia de si consideramos que los objetos digitales comprenden o no el soporte en que se encuentran, sus propiedades son muy diferentes a las de las cosas que pueblan nuestro espacio físico tridimensional.
Así, los entes digitales pueden replicase indefinidamente a un coste prácticamente nulo, por lo que el milagro de los panes y los peces se repite muchísimas veces por segundo en el mundo virtual. El uso de los objetos digitales no tiene por qué ser excluyente, pues miles de personas en todo el mundo pueden ver simultáneamente la misma película de Netflix. Por otro lado, su utilización no solo no los desgasta, sino que los revaloriza, como pone de manifiesto, por ejemplo, la importancia del número de visitas que recibe una página web. Los entes del mundo virtual tienen en general un grado de modularidad mucho mayor que las cosas materiales, por lo que la generación de bienes en común resulta mucho más fácil de forma digital, como ponen de manifiesto los casos de Wikipedia y el software libre.
Esas características diferenciales permiten hacerse una idea de las dificultades con que se ha encontrado un derecho pensado para el mundo de las cosas cuando se ha visto enfrentado con una realidad de naturaleza digital. Los problemas de adaptación resultantes han afectado a todas las ramas del derecho, como se puede ver en los capítulos contenidos en este libro. Ha sido como perder todos los puntos de referencia y quedar completamente desorientado hasta que se ha encontrado alguna forma nueva de identificar el norte, aunque los juristas no disponemos todavía de un instrumento tan preciso como la brújula para no extraviarnos en el mundo virtual.
1. J. R. Capella, «Autocríticas»: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 39 (2016), pp. 369-375.
2. J. R. Capella, Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del estado, Trotta, Madrid, 52008.
I
PARTE GENERAL
LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL
José A. Estévez Araújo
Universitat de Barcelona
1. LA GRAN TRANSFORMACIÓN
En su libro Fruta prohibida1, Juan Ramón Capella utiliza la expresión «gran transformación» para referirse a los cambios originados por la globalización neoliberal. La referencia al clásico libro de Karl Polanyi pone de manifiesto la profundidad de las alteraciones acaecidas a partir de los años ochenta. Polanyi analizó la «gran transformación» que supuso la implantación de un sistema económico, el capitalista, que convirtió en mercancías tanto al trabajo humano como a la naturaleza minando así las propias bases de su existencia2. La época del capitalismo «embridado»3 encontró ciertos mecanismos para ralentizar el proceso autodestructivo en algunos países. Se instituyeron derechos sociales que mejoraron la situación de los portadores de la fuerza de trabajo. Pero la naturaleza siguió erosionándose por la extracción de recursos finitos y la expulsión de residuos contaminantes, dando lugar a lo que se llama genéricamente la «crisis ecológica» que Capella considera «una globalización no querida»4.
Los problemas derivados de la lógica perversa de los intercambios entre la sociedad y la naturaleza no han hecho sino agravarse durante la globalización neoliberal. Las mentes más lúcidas prevén que se producirá un colapso por la confluencia de diversos factores, como el agotamiento de los metales, de las fuentes de energía y de los alimentos5. La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema socioeconómico. Un fenómeno inesperado, de modestas proporciones en sus inicios, ha provocado una serie de carambolas que han paralizado buena parte de la economía mundial, confinando a las personas en sus casas y mostrando una vez más la falta de mecanismos eficaces de coordinación para afrontar problemas de dimensión global.
Con el proceso de globalización neoliberal, el capitalismo se ha «desembridado», liberando a las empresas privadas de buena parte de los controles que abrían un espacio para los derechos sociales y los servicios públicos. La ideología neoliberal ha proporcionado la justificación de esta «emancipación» al considerar que la suerte que a cada uno le toca en la vida es producto única y exclusivamente de su responsabilidad. La sociedad no es culpable de que haya personas pobres o necesitadas6. Lo mejor para todos es dejar que el mercado funcione a su aire eliminando la intervención estatal en la economía. Claro que esa es la formulación de la ideología neoliberal. La observación de la práctica de los estados supuestamente neoliberales ha mostrado cómo se llevaban a cabo algunas de las intervenciones públicas de mayor envergadura de la historia occidental en tiempos de paz: el rescate del sistema financiero tras la crisis de 2008.
Harvey7 señala que el objetivo del neoliberalismo es restaurar el poder de clase. El informe de la Comisión Trilateral sobre la crisis de la democracia8 subrayó en fecha tan temprana como 1975 que las sociedades occidentales eran demasiado igualitarias. Consideraba necesario restaurar la jerarquía y la disciplina sociales para restablecer la «gobernabilidad», así como frenar radicalmente la creciente demanda de exigencias de servicios y prestaciones al estado. Leyendo la parte del informe escrita por Crozier, el lector tiene la impresión de que era inminente una revolución anticapitalista en Europa.
La tesis que atribuye al neoliberalismo el objetivo de restaurar el poder de clase tiene valor heurístico para comprender el sentido de los diversos cambios económicos, sociales, políticos y jurídicos promovidos por la globalización neoliberal. No se pretende, con esto, «deducir» todo lo que ha ocurrido en estas últimas décadas de la premisa de la restauración, ni considerar que las diversas transformaciones que se producen son «funcionales» a ese propósito. Pero no resulta descabellado utilizar la lucha de clases como criterio de orientación para identificar los aspectos más importantes de los procesos que ha puesto en marcha la globalización neoliberal y formular hipótesis acerca de su sentido (que, en todo caso, deberían ser contrastadas empíricamente para poder considerarlas como auténticas explicaciones científicas).
Warren Buffett dejó bien claras las cosas cuando dijo durante una entrevista emitida por la CNN a fines de septiembre de 2011: «[...] ha habido una guerra de clases en los últimos veinte años, y mi clase ha ganado»9. Guiarnos por la hipótesis de que estamos viviendo una batalla de los ricos contra los pobres permite hacer análisis concretos, detallados y documentados, sin perder la brújula. Impide que nos ahoguemos en un mar de complicadas teorías, opacos mecanismos económicos y cantidades inmanejables de datos, orientándonos en todo momento acerca de cuál es el camino para volver a la superficie. Así, por ejemplo, los derivados son unos productos complejos y difíciles de entender. Intentar comprender su funcionamiento puede sumergirnos durante meses en complicadas cuestiones de economía financiera y limitar nuestra capacidad heurística a problemas técnicos impidiéndonos resolver la única cuestión que realmente nos interesa aquí: la de cuál es su función en el sistema financiero de la economía globalizada.
Es necesario tener un cierto conocimiento técnico de los fenómenos que se abordan en un texto como este (en este ejemplo, los derivados) para alcanzar los objetivos que se persiguen y ese saber lo podemos obtener de expertos rigurosos con capacidad divulgativa, especialmente si tienen una orientación crítica y no son meros tecnócratas. En caso contrario caeremos en generalizaciones dogmáticas que siempre verán detrás de todo lo que ocurre los ocultos designios de los malvados capitalistas. Eso puede ser cierto en muchos casos, pero es necesario descubrir cuáles son esos designios, cómo se instrumentalizan, qué conflictos existen dentro de la propia clase hegemónica y qué mecanismos se ponen en marcha para que prevalezcan los intereses de un determinado sector. Un texto como este aportará algún valor añadido si tiene la capacidad de conectar fenómenos concretos (como la proliferación de derivados) con dinámicas más generales, como la financiarización o la propia globalización económica. Puede tener también una función divulgativa, especialmente en el ámbito docente, pero no contendrá nuevo saber especializado sobre los temas técnicos de los que se trate. Es necesario mantener un difícil equilibrio entre el trabajo de comprensión de lo concreto y el de la inserción de los fenómenos que se estudian en el panorama general de la globalización neoliberal.
En el marco de la «gran transformación», Juan Ramón Capella incluye y analiza las características de la «tercera revolución industrial»10. Es decir, las mutaciones que ha experimentado la economía en el mundo de la globalización, desde el desarrollo de nuevas tecnologías (como la informática y la ingeniería genética), hasta los cambios que han tenido lugar en el mundo empresarial. Entre estos últimos, Capella señala los siguientes: a) cambios de escala; b) cambios en la financiación empresarial; c) funcionamiento en red; d) externalización de actividades; e) deslocalización de industrias; f) integración empresarial indirecta y g) desmaterialización de mercados11.
Aquí desarrollaremos determinados aspectos de esos cambios. Los que se refieren al sector financiero los incluiremos en lo que se ha venido a denominar «financiarización» de la economía y los relativos al ámbito de la producción material los englobaremos en el estudio de las llamadas «Cadenas Globales de Valor» (CGV). Previamente abordaremos un aspecto del «cambio de escala» al que Capella se refiere, analizando las dimensiones de las nuevas empresas surgidas en el mundo de la globalización.
2. EL AUMENTO DE TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
El aumento del tamaño de las empresas puede explicarse por la ampliación del mercado y por la privatización de compañías y servicios públicos. La revista Forbes elabora anualmente un ranking de las mayores empresas del mundo que permite ordenarlas en base a distintos parámetros: ventas, beneficios, activos y valor en bolsa. Puede accederse a esta lista en Internet tecleando «Forbes Global 2000» en el buscador. En los dos últimos años (2018 y 2019), la mayor empresa del mundo en volumen de ventas ha sido Walmart, una cadena de almacenes minoristas de bajo coste, radicada en EE UU y que tiene establecimientos en toda América Latina y en algunos países europeos. No deja de ser sorprendente que una especie de «Corte Inglés» low cost tenga mayor volumen de ventas que Apple o las empresas petrolíferas. Las compañías con mayor volumen de activos son entidades financieras y, más específicamente, bancos chinos. En 2019, Apple era la firma que tenía un valor mayor en bolsa y también la que tenía el volumen de beneficios más alto (lo que no implica que fuera la más rentable).
Si comparamos la dimensión de las mayores entidades económicas del mundo, sean estas públicas o privadas, veremos que las nueve o diez primeras son estados y, a partir de ese puesto, empresas y estados se van alternando. Como se ha señalado, Walmart es la mayor compañía mundial en volumen de ventas. Si comparamos lo que una empresa vende y lo que un estado recauda, Walmart sería la décima mayor entidad económica del mundo por encima de 190 estados. Se dan resultados parecidos en el caso de que utilicemos otras variables, como el PIB. Estas comparaciones no son rigurosas en sentido estricto, pues utilizan equivalencias que pueden resultar discutibles desde un punto de vista científico si realmente deseamos medir con exactitud la dimensión económica de tipos de entidades diferentes. Pero, a modo de ilustraciones ejemplificativas, este tipo de rankings muestra el enorme poder económico que las empresas han adquirido en el mundo de la globalización.
El aumento del tamaño de las empresas ha sido producto, en la mayoría de los casos, de procesos de fusión y adquisición de unas compañías por otras. Esta dinámica fue favorecida por las privatizaciones de empresas y servicios públicos. Las compañías españolas compraron numerosas entidades previamente públicas en América Latina, especialmente en el sector de la telefonía y en el del suministro eléctrico.
Las llamadas «OPA hostiles» surgieron en los años ochenta en EE UU y fueron un instrumento clave en la primera gran oleada de adquisiciones. Las Ofertas Públicas de Adquisición de acciones consisten en propuestas hechas a los accionistas de una empresa, consistentes en pagarles por sus títulos el valor de mercado más una prima. Se desarrollaron instrumentos financieros especialmente pensados para este tipo de operaciones, como el mercado de bonos basura (junk bonds). Este ingenioso invento debido a la imaginación de Michael Milken tenía como objetivo inicial obtener fondos emitiendo bonos de «alto riesgo» para empresas que estaban empezando o compañías que se encontraban en dificultades12. Pero pronto se convirtió en un mecanismo con el que financiar las OPA hostiles poniendo como garantía de los bonos emitidos la propia empresa que se pensaba adquirir. En el ámbito del Derecho mercantil se elaboraron normativas específicas para regular las OPA y se desarrollaron una serie de estrategias para defender a las empresas de esas ofertas de compra. En 1985 la Reserva Federal prohibió el uso de los junk bonds para financiar compras de empresas, pero esos títulos de alto riesgo siguen utilizándose hoy en día.
Muchas otras adquisiciones y fusiones se hicieron de común acuerdo entre las compañías implicadas. En los años noventa asistíamos día sí, día no, a «la mayor operación de la historia» en este ámbito. Quien tenga edad suficiente recordará la aparición del primer canal de noticias que emitía 24 horas al día: la CNN creada por Ted Turner en 1980. La compañía de Turner fue adquirida por Time Warner en 1996. A su vez, esta se fusionó con el mayor proveedor de Internet estadounidense, American on Line (AOL), en una monumental operación de más de 150 000 millones de dólares, que finalmente resultaría un fiasco. La transacción más gigantesca sigue siendo a día de hoy la compra de la compañía alemana Mannesmann por la británica Vodafone en noviembre de 1999 por 203 000 millones de dólares.
El sector financiero ha experimentado también un alto grado de concentración, que se ha acelerado en periodos de crisis por la desaparición o absorción de numerosas entidades. El actual Citigroup, el mayor conglomerado financiero del mundo hasta la crisis de 2008, tiene sus orígenes en su fusión con Travelers Group Inc. en 1998. El aumento del tamaño de los bancos ha convertido a una parte de ellos en «sistémicos» o demasiado grandes para caer, es decir, que su quiebra arrastraría tras de sí a todo el sistema financiero mundial. En 2019 el Financial Stability Board publicó una lista que identificaba 30 G-SIBs (Global Systemically Important Banks), entre los que se encuentra el Banco Santander13.
Los siguientes datos pueden servir para comparar la dimensión económica de los bancos y la de los estados: el valor en bolsa de las cinco entidades bancarias más importantes del mundo (1,187 billones de dólares) superó el PIB español en 2015 (1,076 billones). En 2019, el PIB de España fue de 1,429 billones de dólares, mientras que el valor de los activos del mayor banco del mundo ascendió a 4,034 billones de dólares y los del Banco Santander sumaban 1,668 billones. Obviamente, estas magnitudes no sirven para realizar comparaciones científicas, pero pueden ser útiles para hacerse una idea de la potencia económica de las grandes entidades financieras.
A finales de 1999, la edición española de Le Monde Diplomatique publicó un artículo titulado «Empresas gigantes por encima de los estados» en el que se afirmaba que las 50 mayores empresas del mundo tenían un potencial económico mayor que los 150 estados más pobres. Ese texto resultó clave para darse cuenta del enorme poder político «privado»14 acumulado por las compañías y la imposibilidad de muchos estados de ejercer un poder soberano sobre ellas. Los acuerdos entre empresas y estados parecían más bien fruto de negociaciones diplomáticas que imposiciones unilaterales por parte del detentador del «monopolio de la violencia». Parte de este poder político privado se transmutaría en público como veremos al analizar las nuevas formas de regulación. Si el poder de las empresas individuales se agigantó, la capacidad de las empresas transnacionales de imponer su voluntad cuando actúan de consuno se volvió irresistible. La expresión más documentada de este poder conjunto fue la presión de las empresas multinacionales estadounidenses y europeas que condujo a la aprobación de los acuerdos ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) en defensa de la propiedad intelectual en 199415. Por esta razón, Juan Ramón Capella incluye el poder estratégico conjunto de las transnacionales como uno de los nodos del «soberano supraestatal difuso»16.
Hay autores que hablan de la existencia de una auténtica «clase capitalista internacional»17 a la que en otros textos se denomina «mercadocracia»18, que comprendería no solo a los ejecutivos y grandes accionistas de las empresas multinacionales, sino también a sus «intelectuales orgánicos» ubicados en la academia, en los think tanks o en compañías que les proporcionan servicios jurídicos, así como a políticos y altos funcionarios de las instituciones estatales, europeas e internacionales. Eso significaría, en primer lugar, que las empresas transnacionales persiguen intereses distintos y divergentes de los de sus estados matriz. El estado español apoya a las eléctricas nacionales en su expansión por Latinoamérica, pero los objetivos que estas persiguen no tienen que ver con los intereses de España. Las transnacionales tienen, por tanto, intereses divergentes de los de los estados y los pueden imponer globalmente cuando actúan conjuntamente. La clase capitalista transnacional no sería únicamente una clase «en sí», sino una clase «para sí». Un estudio acerca de las relaciones que existen entre las empresas multinacionales partiendo de la composición de sus consejos de administración y de las participaciones cruzadas de unas compañías en otras demuestra que unas seiscientas personas controlan el 40 % de la economía mundial19. Esta y otras formas de concentración e interconexión son las que permiten a la clase capitalista transnacional actuar conjuntamente en defensa de sus intereses.
3. LA FINANCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Los bancos comerciales y las actividades que realizan constituyen la parte del sector financiero con la que la población en general tiene un contacto más directo y en la que se suele pensar cuando se habla de economía financiera. Hay, sin embargo, muchos otros tipos de operaciones distintas de la toma de depósitos y la concesión de préstamos, así como otras clases de entidades que se inscriben dentro del sector financiero y que son diferentes de los bancos comerciales. Entre estas actividades se encuentran la participación en emisiones de valores y la prestación de servicios relacionados con las mismas (tareas propias de los bancos de inversión), la gestión de carteras individuales y colectivas, la suscripción y colocación de seguros, el cambio de divisas, la emisión y administración de tarjetas de crédito o la concesión de avales, entre otras.
Dos de las transformaciones de las empresas que identifica Capella en la tercera revolución industrial están relacionadas con el sector financiero: los cambios en la financiación empresarial y la desmaterialización de mercados20. Las características más sobresalientes de esta esfera económica en el mundo de la globalización fueron analizadas en un libro sobre la crisis del 2008 del que Capella es coautor21. Aquí vamos a ofrecer una visión sistemática del poder inédito de las entidades financieras en el mundo contemporáneo articulada en torno al concepto de «financiarización» de la economía.
3.1.Concepto de «financiarización»
Quienes acuñaron el concepto de «financiarización» y lo utilizan son generalmente autores críticos con la globalización económica, que trabajan desde perspectivas como el marxismo, el neokeynesianismo y la escuela francesa de la regulación22.
La financiarización de la economía consiste, cuando menos, en dos cosas: el predominio de los intereses del capital financiero sobre los de cualquier otro agente económico y el sometimiento del estado, las empresas no financieras y las economías familiares a la lógica financiera. Esta preponderancia del capital financiero se manifiesta con mucha claridad en el caso de EE UU: en primer lugar, se puede constatar una gran diferencia entre la rentabilidad (y tasa de beneficio) de las empresas financieras y las no financieras en favor de las primeras. En segundo lugar, el porcentaje de los beneficios de las entidades financieras en relación con el total de las ganancias empresariales ha ido creciendo constantemente a medida que avanzaba la globalización. En tercer lugar, las empresas no financieras han obtenido mayores beneficios de sus operaciones financieras que de las propiamente productivas. Puede constatarse también que el volumen de los activos financieros ha crecido de forma exponencial hasta alcanzar dimensiones inusitadas en relación con la economía real o productiva.
En el año 2006, las empresas financieras estadounidenses obtuvieron el mayor volumen de beneficios del siglo antes de la crisis, al ganar 380 000 millones de dólares, lo que suponía un 24 % del total de los beneficios obtenidos por las compañías estadounidenses, mientras que, en 1984, el porcentaje había sido únicamente del 7 %. Lo que ocurrió inmediatamente después de la crisis fue también muy significativo. En 2008 los beneficios del sector financiero se hundieron hasta los 60 000 millones, que eran menos de una sexta parte de los obtenidos en 2006 y que representaban únicamente un 6 % del total de los rendimientos de las empresas norteamericanas. Pero ya en 2009 los beneficios del sector financiero se incrementaron hasta 315 000 millones, acaparando un 28 % del total de las ganancias empresariales. Esa capacidad de recuperación tras la crisis pone de manifiesto el inusitado poder de las finanzas en el mundo contemporáneo. De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el BEA (Bureau of Economic Analysis), el sector financiero estadounidense obtuvo 367 000 millones de dólares de beneficios en 2019, cantidad equivalente al porcentaje de 2006: 24 %23.
3.2.Las bases del poder financiero
Tres de los elementos en los que se basa el incremento de poder del sector financiero son los procesos de desregulación, informatización y cientifización que ha experimentado el mundo de las finanzas.
La actividad de los bancos y demás instituciones financieras se ha desregulado durante el proceso de globalización, es decir, han disminuido las restricciones que les imponía la ley y se han relajado o vuelto inoperantes los mecanismos de control de su actividad. Esta relajación de la regulación ha aumentado el margen de maniobra de las entidades financieras y ha facilitado la circulación de capitales por todo lo largo y ancho del mundo. Es especialmente relevante la difuminación de la distinción entre la banca de depósitos y la de inversión, así como la aparición en escena de numerosas entidades financieras que no son legalmente bancos por lo que no se encuentran sometidas a los controles que afectan a estos.
La eliminación o atenuación de los controles estatales sobre los movimientos de capitales a través de las fronteras han incrementado descomunalmente los flujos transnacionales de capitales. Los movimientos de capital han existido siempre, especialmente desde la implantación de la economía capitalista, asociados al comercio y a la inversión. Su finalidad es pagar los productos adquiridos por las empresas en el extranjero o invertir en otro país, por ejemplo, construyendo una filial. La novedad más sobresaliente de la globalización es la desproporción entre la cantidad de dinero que se mueve por el mundo y las dimensiones de la economía real.
La falta de correspondencia entre la economía financiera y la productiva queda puesta especialmente de manifiesto por el siguiente dato: el volumen de las transacciones en los mercados de divisas es de 6,6 billones de dólares diarios según el Triennial Central Bank Survey publicado por el Banco de Pagos Internacionales (BPI) en diciembre de 2019, mientras que el Examen estadístico del comercio mundial 2019 de la OMC (Organización Mundial del Comercio) cifra el intercambio internacional de bienes y servicios a nivel mundial en 25,3 billones de dólares anuales. Esto quiere decir que el mercado de divisas mueve en menos de cuatro días tanto dinero como el comercio mundial en un año. La misma desproporción se aprecia en relación con las cifras globales del stock de Inversión Extranjera Directa interna que alcanzó la suma de 36 billones de dólares en 2019 de acuerdo con los datos de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)24.
Otra evidencia del sobredimensionamiento de la economía financiera respecto de la productiva es el desmesurado volumen de los productos denominados «derivados». Estos han alcanzado los 640 billones de dólares en 2019, mientras que el PIB global, es decir, la riqueza conjunta que han producido todos los países durante ese año ha sido de 86 billones de acuerdo con los datos del Banco Mundial. Los rescates bancarios que se realizaron tras la crisis del 2008 trasegaron una cantidad de miles de millones que contrasta con las cifras dedicadas a salvar a las compañías manufactureras. Así, por ejemplo, el Gobierno alemán aportó 1500 millones de euros para salvar la filial europea de General Motors, Opel, mientras que Bankia recibió más de 45 000 millones de ayudas públicas del Gobierno español.
La informatización de las transacciones financieras ha incrementado enormemente su volumen y velocidad. El número de operaciones en los mercados de divisas o de valores se ha multiplicado exponencialmente al realizarse a través de redes digitales que conectan directamente unas entidades financieras con otras y con las bolsas. La mayor parte de las órdenes de compra y venta las realizan hoy en día ordenadores programados con un sofisticado software que les permite detectar las tendencias del mercado y que pueden procesar innumerables operaciones por segundo.
Cuando se habla de la innovación tecnológica en el mundo de la globalización, se suele pensar en las empresas relacionadas con la informática o la biotecnología. Pero también el sector financiero acumuló una gran cantidad de saber científico a partir de los años ochenta con el objetivo de innovar sus productos y su funcionamiento. Contrató gran número de físicos, matemáticos, informáticos e ingenieros con el objetivo de desarrollar modelos de previsión del riesgo junto con productos financieros muy sofisticados25. La innovación tecnológica ha sido un factor de competitividad tan importante en el sector de las finanzas como en la manufactura. La introducción de nuevos productos financieros en el mercado otorga una ventaja competitiva a las entidades que los crean, al menos durante el tiempo que el resto de las compañías tardan en comprender su funcionamiento26.
El sometimiento de los estados, las empresas y las familias a la lógica financiera se ha conseguido sobre todo mediante la utilización de tres mecanismos: el crédito y la correspondiente deuda, los seguros y la multiplicación de los tipos de títulos-valores.
El crédito ha sido tradicionalmente la fuente de ingresos más importante para los bancos comerciales. Estas instituciones captan el ahorro de la población en forma de depósitos y conceden préstamos a particulares o empresas dándoles un plazo para la devolución del capital y el pago de los intereses, que son la fuente de los beneficios del banco. La concesión de un crédito no constituye una transferencia de fondos de los depositantes al prestatario. Lo que hace el banco es realizar un asiento contable a favor del titular del préstamo, por lo que no se está traspasando dinero, sino creándolo.
El funcionamiento de los bancos comerciales presenta dos problemas especialmente delicados. El primero es contar con dinero o liquidez suficiente para hacer frente a las retiradas que los clientes hagan de sus depósitos. Para garantizar esta disponibilidad de liquidez, los bancos mantienen unas reservas permanentes de dinero contante. El otro problema de la actividad bancaria que exige extremar las precauciones es la determinación del riesgo que corre la entidad al prestar dinero. Es muy importante asegurarse de la solvencia del prestatario para pagar efectivamente el crédito. Si crecen los impagos el banco sufrirá pérdidas. Los bancos tienen unas determinadas provisiones de capital aportadas por sus socios. Estas provisiones deben incrementarse si aumenta el riesgo de impagos para no correr el peligro de quebrar. La determinación de la cuantía de las reservas y la provisión de capital, así como el establecimiento de límites al riesgo que se puede correr al conceder un préstamo han sido tres aspectos centrales de la regulación bancaria a lo largo de la historia. Como veremos, los créditos hipotecarios han sido uno de los instrumentos fundamentales para la financiarización de las economías domésticas.
Tradicionalmente han existido dos tipos de títulos-valores: las acciones y las obligaciones. Las primeras son participaciones en el capital de una empresa, las segundas son bonos de deuda de compañías privadas o estados. Junto a las acciones y obligaciones han aparecido multitud de nuevos títulos durante la globalización. Da la impresión de que cualquier cosa puede convertirse en un título. Por ejemplo, se han hecho paquetes de deudas hipotecarias que, luego, se han titulizado mediante la emisión de participaciones que dan derecho al reembolso del capital invertido más un determinado interés. Los títulos respaldados por hipotecas fueron uno de los elementos desencadenantes de la crisis financiera de 2008. El mundo de los llamados «derivados» también ha visto nacer una miríada de nuevas clases de títulos. Las stock-options, los «futuros» o los swaps son buenos ejemplos de ello.
Los seguros han incrementado su ya enorme presencia en la vida doméstica y económica. La sustitución de la sanidad pública por seguros de salud privados ha sido uno de los factores más importantes de este incremento. La privatización de la sanidad ha sido presentada por los ideólogos neoliberales como un aumento de la libertad de los ciudadanos. Obligar a las personas a pagar una cuota para financiar la seguridad social ha sido denunciado como una forma de «paternalismo». Cada cual debe poder decidir qué cantidad de dinero quiere dedicar a la atención sanitaria en los diferentes momentos de su vida y cómo afrontar los gastos derivados del cuidado de la salud. En la práctica, ha quedado demostrado que la privatización de la sanidad no aumenta la libertad de la mayoría de la población, sino todo lo contrario. Lo único que persigue es la mercantilización de un bien que debería ser considerado público.
Títulos, créditos y seguros pueden formar parte de una misma cadena financiera. Es lo que ocurrió en el caso de los títulos respaldados con hipotecas. La base de estos títulos eran créditos hipotecarios. Por otro lado, muchos tenedores de bonos contrataron seguros específicos para el caso de impago. Esa es la razón por la que la crisis de 2008 arrastró a la mayor aseguradora del mundo: la compañía estadounidense American International Group (AIG).
3.3.La financiarización de las entidades financieras
«Financiarización de las entidades financieras» es una expresión que puede sonar extraña. Lo que se pretende con ella es llamar la atención acerca del hecho de que el sector financiero ha experimentado una profunda transformación que ha vinculado de manera mucho más intensa a los bancos con los mercados financieros. Esta transformación ha sido producto de tres tipos de cambios: la proliferación de entidades financieras distintas de los bancos, la concentración bancaria y la mutación del propio negocio bancario.
Los fondos de inversión son las entidades que han proliferado más en la escena financiera de la globalización. Se trata de compañías que captan e invierten los capitales de terceros a cambio del cobro de comisiones. Los fondos son de distintos tipos en función de su naturaleza, objetivos y clientes. Hay fondos de capital privado o equity funds, fondos institucionales y fondos soberanos (el mayor de los cuales es noruego, sorprendentemente). Entre los equity funds se encuentran los fondos «buitre» y los fondos de capital riesgo.





























