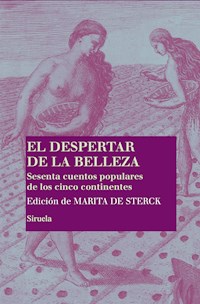
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades/ Biblioteca de Cuentos Populares
- Sprache: Spanisch
Una fascinante antología de cuentos populares de los cinco continentes sobre el despertar de la femineidad. Desde hace veinticinco años, Marita de Sterck, prestigiosa antropóloga y autora de literatura para niños y jóvenes, recopila cuentos populares de todo el mundo en los que la condición femenina ocupa un lugar central. Lejos de tópicos y estereotipos complacientes, la autora nos muestra en esta antología cómo las distintas culturas han recogido en la tradición oral sus cosmovisiones sobre los cambios físicos, psíquicos y espirituales que experimentan las mujeres cuando abandonan la niñez. Con una prosa rica y despojada de prejuicios, en la que se trasluce el riguroso estudio que ha dedicado al tema, Marita de Sterck nos ofrece sus sesenta narraciones favoritas, un conjunto de historias deslumbrantes, desgarradoras algunas, y todas hermosas... Una joya antropológica y un auténtico descubrimiento literario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Prólogo
Agradecimientos
África
América
Asia
Europa
Oceanía
Acerca de esta antología
Fuentes y contexto
Referencias bibliográficas
Créditos
A mi madre y a mi hija
Prólogo
Hace medio siglo escuchaba atónita los cuentos que circulaban en el pueblo de mi infancia: el hombre de hielo, aficionado a arrancar orejas y narices a mordiscos; Kludde, que por la noche se lanzaba al cuello de los distraídos transeúntes y se hacía más pesado a cada paso; y el renegrido diablo del cieno que arrastraba a las niñas demasiado curiosas hasta el fango del río.
A diario, mi padre me contaba historias sentado en su sillón de cuentacuentos, infundiéndome de por vida el amor a la palabra hablada. Quien como yo haya tenido esa fortuna, no olvidará jamás los olores y los colores de aquel rincón, el timbre inconfundible de la voz, los gestos y las miradas, los silencios deliberados para crear tensión y estimular la fantasía, la viveza de la lengua oral y los dichos populares. La forma en que el espacio entre la boca y el oído se colma de cuentos ancestrales siempre se me ha antojado pura magia.
Los relatos de mi padre me integraron en la cultura popular de la región del río Rupel, situada en Flandes. Al poco tiempo, me animé a contar a mi vez aquellas historias. Y cuando mi tío abuelo regresó a Bélgica tras permanecer un cuarto de siglo en China, dedicado a la obra misionera, no solo me cautivaron su mitra y los jarrones de porcelana, sino sobre todo los relatos que habían viajado con él entre los pliegues de su hábito de color púrpura. También en aquellas tierras lejanas, más allá de las altas montañas y las aguas profundas, el lobo, disfrazado de abuelita, intentaba comerse a las niñas. En mi cabeza me movía a saltos entre lo extraño y lo conocido, acariciando el deseo de recorrer el mundo en busca de relatos. La muchacha que mendigaba cuentos y los absorbía con avidez acabó convirtiéndose en una antropóloga que no desperdicia viaje alguno para recopilar historias, especialmente las que se cuentan durante o acerca de los rituales de crecimiento.
De niña grande a pequeña mujer
Cuando en agosto de 1995 pregunté a Dawn Horse, una chica navaja de catorce años, qué parte del rito de transición consideraba de mayor importancia, me contestó que los cuentos «le habían cambiado la carne» y que, gracias a ellos, ya no era una niña grande, sino una pequeña mujer. Sus palabras se erigieron en el lema del viaje alrededor del mundo que había emprendido con el fin de recopilar historias similares. Tras veinticinco años de búsqueda he reunido mis sesenta cuentos favoritos, todos ellos centrados en el paso de niña a mujer. Unas veces –las más– la temática salta a la vista, pero otras está presente en términos velados. Los relatos de esta antología poseen una gran fuerza literaria, debido al manifiesto poder del lenguaje, y sus narradores los transmiten con pasión y osadía. Causaron en mí una honda impresión, cayendo como un mazazo o, al contrario, rozándome como una tierna caricia. He elegido aquellos cuentos que deseo compartir, en mi calidad de mujer y de madre, con mi hija y mis hijos, con los hijos de los demás, y en realidad con mujeres y hombres de cualquier edad. Enérgicos y vigorosos, hacen aflorar emociones vitales que raras veces se verbalizan, al tiempo que muestran cómo las gentes del mundo damos interpretaciones diferentes a una misma temática y nos parecemos en las historias que contamos. Los relatos aquí reunidos alcanzan la esencia de la mujer y del ser humano en general, invitándonos a meternos en la piel del otro y a compartir sentimientos más allá de las fronteras. Hacen resonar dentro de nosotros a nuestros ancestros, revelándonos de una forma muy especial quiénes somos, y nos ponen en contacto con los antepasados y la identidad de los demás. A mi modo de ver, son capaces no solo de unir a hijas, madres y abuelas, sino de cautivar también a abuelos, padres e hijos.
A través de esta antología quiero compartir, además, el placer de contar y escuchar cuentos. He disfrutado enormemente de la diversidad de los relatos, así como de los diferentes momentos de la narración, espontáneos o provocados, en la intimidad o ante un gran público de todas las edades. Por otra parte, también he podido comprobar que se cuentan cada vez menos historias en todo el mundo y que muchos relatos muy valiosos corren el riesgo de perderse para las próximas generaciones.
Los cuentos se clasifican por continentes y los continentes aparecen por orden alfabético: África, América, Asia, Europa y Oceanía. Los subtítulos recogen el grupo cultural y el país de origen. Para aquellos que no están vinculados a ningún grupo cultural en particular solo figura la indicación geográfica. Al final de la obra, expongo mi forma de trabajar, explico a qué géneros pertenecen los relatos seleccionados, paso a contextualizar cada uno de los cuentos agrupados por continentes, comento de qué modo han llegado a mis oídos y describo las fuentes.
Niñas malas las hay en todas partes
La mayoría de los cuentos recogidos en la versión original de esta antología no se habían publicado nunca antes en traducción neerlandesa. Y no cabe duda de que todos ellos aparecen por primera vez en esta combinación tan singular, entrelazados con un tejido femenino sumamente personal. Además, estos sesenta relatos se comunican entre sí y nos invitan a sumergirnos en un apasionante juego de exploración y reconocimiento. ¿Cómo devoran los monstruos acuáticos a las niñas desobedientes en los trópicos? ¿En qué se diferencian y se parecen las Cenicientas, las Blancanieves, las Caperucitas, las Bellas Durmientes, las Pieles de Asno y las bestias propias y extrañas? ¿Qué sucede aquí y allá con las niñas rebeldes, soberbias, tozudas, perezosas o demasiado exigentes? ¿Acaban invariablemente en la cama con una serpiente gigante, un tapir, un cerdo o la luna? Las niñas malas protagonizan buena parte de los relatos admonitorios. El cuento de la «niña desobediente» constituye un género aparte en la literatura de transmisión oral de todo el mundo y ha dado lugar a numerosas variaciones sobre el mismo tema: la joven abandona el pueblo, desatendiendo todos los consejos, y se adentra en el bosque oscuro, donde se topa con un ser indómito, grande, fuerte, lascivo, viril, preparado para asaltarla y devorarla. Del mismo modo, la muchacha demasiado exigente, «la niña difícil», que no admite a ningún hombre por marido, suele terminar emparejada con un ser animalesco. Estos cuentos con moraleja instan a la obediencia y al acatamiento del sistema establecido, pero a la vez son emocionantes, atrevidos y soeces, subversivos y díscolos. Demuestran que las niñas buenas llegan al cielo, y que las niñas malas llegan a todas partes.
En un origen, los cuentos populares que se contaban en Europa Occidental también eran bastante atrevidos. Sin embargo, el advenimiento de tiempos más pudorosos puso coto al erotismo y a la agresividad, especialmente en las versiones para niños, que acabaron perdiendo todo su sabor. En el cuento de Caperucita Roja que recojo en este volumen he conservado intencionadamente el tono picante de las antiguas fuentes francesas, donde se describe lo que hace el lobo con la abuela y la nieta y lo que hace la nieta con la abuela. En esta misma línea, la narración en la que el príncipe da un beso a la Bella Durmiente –que no se despierta– tiene otro desenlace muy distinto al de Walt Disney.
Elige bien a tu novio
«He sido una mujer bonita y he tenido una vida bonita porque me han contado cuentos bonitos», me contó Sebasa, ya entrada en años, allá por septiembre de 2006, en Tzaneen, Sudáfrica. «Los cuentos anunciaban lo diferente que iba a ser todo después de mi primera luna. A partir de ese momento, yo miraría con otros ojos a los chicos y los chicos me mirarían a mí con otros ojos. ¿Quién se encarga ahora de contar cuentos a los jóvenes en los que se les explique cómo vivir?»
Bastantes de los relatos reunidos en esta antología pretenden instruir a la siguiente generación sobre el amor, el erotismo y la elección de la pareja. Advierten de lo que puede ocurrir si una joven se arriesga a relacionarse con un desconocido. En ese caso se corre el peligro de que el amado rebase los límites de lo humano y resulte ser un animal transformado, por ejemplo un delfín, un tapir o una anaconda. En todo el mundo se cuentan historias en las que los animales seducen a las jóvenes y actúan como prometidos o esposos. Este escenario no necesariamente termina mal para las jóvenes y sus amantes. Lo peor es cuando eligen a una pareja demasiado cercana, ya que entonces les aguarda invariablemente una suerte terrible. Las consecuencias nefastas del incesto suelen ser objeto de unos relatos despiadados. Al escucharlos, los integrantes del grupo cultural de turno tienden a tomar partido por la víctima de forma unánime y a voz en grito. El fin de estos cuentos consiste en fortalecer la resistencia de los jóvenes, fijando aquellos límites que no pueden transgredir bajo ningún concepto. Al mismo tiempo, van dirigidos a la generación adulta: incitan al padre y a la madre a cumplir con su papel y a guardar las distancias con respecto a su hijo o hija, que deben salir a buscar el amor carnal fuera de la familia. Se repite una y otra vez el mismo mensaje: amar también es saber desprenderse. Los jóvenes no son los únicos que crecen; sus padres y sus abuelos crecen con ellos.
Cuentos universales de máxima actualidad
Los relatos que se cuentan durante los rituales de crecimiento o que los mayores desean transmitir a los jóvenes al margen de estos ritos son siempre narraciones poderosas y desafiantes centradas en temas significativos: el origen del mundo, la esencia del ser humano, la enfermedad y la muerte, las (di)similitudes que existen entre personas y animales, la diferencia de género y la intimidad sexual, las transgresiones y las consecuencias de la ruptura de tabúes, la importancia de la elección de pareja, los retos planteados por las relaciones entre hijastras o hijastros y madrastras o padrastros, la fuerza del deseo de la procreación, la magia y la ambivalencia del amor –incluso del amor primigenio al que debemos nuestra existencia y nuestra supervivencia: el amor materno, capaz de nutrir y de devorar–, las dificultades y las posibilidades inherentes a la metamorfosis, la transformación, el renacimiento, la transición de la juventud a la edad adulta.
La riqueza del contenido va siempre unida a una hechura vigorosa. Se observa una indiscutible inversión en estilo, estructura y ritmo, aunque estos puedan no coincidir con el ideal de belleza formal que se estila en Occidente. Los cuentos se manifiestan como un continuo juego de imágenes y símbolos. No todo se revela ni se explicita, sino que mucho queda oculto entre las líneas y los pliegues del relato. El lenguaje sugerente deja lugar a la interpretación y contribuye a que cada relato se viva de manera distinta en función de la edad, la experiencia y el caracter.
Gracias a esta riqueza, los cuentos admiten lecturas muy diversas. Si transmitieran un único mensaje, si fueran unívocos, no tendría cabida la imaginación. Al ayudar a los jóvenes a familiarizarse con su nuevo cuerpo y con la edad adulta, estos relatos les brindan la oportunidad de asumir un papel activo, en busca de respuestas personales. Sin interpretación creativa no puede haber crecimiento. Ello no impide que todos estos cuentos sigan teniendo interés para quienes han llegado a la madurez hace ya tiempo. Al comienzo de la adolescencia, los relatos inician a los jóvenes en un cuerpo nuevo y fértil y en una vida como adultos, a la vez que los integran en una cultura, en una forma de vivir y de pensar en comunidad, de buscar sentido a la existencia y de encontrarlo. Por eso mismo se revelan como una vía estimulante para que incluso oyentes y lectores no iniciados puedan conocer mejor a un determinado grupo cultural. A través de sus cuentos, los ticunas, los tuaregs o los aborígenes warlpiri se nos presentan de otro modo que en los documentales o las obras de consulta.
Sueños y pesadillas
Algunos relatos evocarán recuerdos entrañables y tranquilizadores propios de los sueños más dulces, pero otros se convertirán en pesadillas tremendamente inquietantes. Asombrada como una niña, he sido testigo de las narraciones más estrambóticas: de por qué en tiempos remotos los órganos genitales se situaban en la axila o crecían en los árboles, o estaban provistos de unos dientes temibles. Estos cuentos enlazan con las dudas, los sueños y las fantasías que albergan los jóvenes, y con el deseo de saber en qué consiste el amor. Sobrecogedores, durísimos y crueles, hablan también de nuestros miedos atávicos: del temor a explorar un cuerpo ajeno (¿y si los genitales del otro están, en efecto, provistos de unos dientes que chirrían como los de un lobo?), del pánico a admitir un cuerpo ajeno en nuestra parte más íntima (¿y si la voracidad lo consume todo?), del miedo al carácter inhumano del (primer) contacto sexual, del temor a desangrarse por completo, y a que el propio cuerpo no sea capaz de dilatarse lo suficiente como para gestar y dar a luz a un bebé.
Puede que la exploración narrativa de los miedos y anhelos básicos adquiera un significado especial para quienes se inician en el amor, pero en realidad nos ayuda a todos. Además, en no pocas narraciones se ven materializados unos deseos que no pueden cumplirse en la vida cotidiana. De hecho, en más de un relato es el hombre el que gesta a los bebés, da a luz y amamanta a los hijos.
Fuente de extrañeza
Buena parte de los cuentos recogidos en esta antología nos resultan extraños no solo por su contenido, sino también por la apariencia. El gabinete de curiosidades compuesto por motivos y personajes se completa con toda una serie de peculiaridades formales: saltos narrativos aparentemente inconexos, una labor de corta y pega poco cuidada, un estilo pobre, tosco, sin adornos, y un humor a veces extraño, crudo y de mal gusto. Unas veces la línea argumental presenta lagunas inexplicables, cambios bruscos o una avalancha de acontecimientos descabellados, otras veces el tiempo y el espacio se desbocan. La irrupción de tanto disparate y caos puede llegar a desorientarnos. En algunos casos, la moraleja del cuento está ausente, resulta confusa o contraria a lo que se esperaría. En no pocas ocasiones surge la pregunta: ¿cómo hay que interpretar esto?
¿Hace falta adoptar una actitud especial al escuchar o al leer estos cuentos? Me parece que sobre todo nos invitan a mantener la mente abierta y a aprovechar esta oportunidad única de internarnos en unas exploraciones insólitas, por momentos hilarantes, atroces o extremadamente dolorosas, de lo humano. Por eso mismo, su efecto puede ser más poderoso que el de los relatos con los que estamos familiarizados desde siempre. Aquello que produce asombro tiene una gran capacidad de impacto, al ser capaz de romper con las evidencias y el inmovilismo. Estos cuentos raros y desconcertantes, llegados de muy lejos, nos sorprenden a la vez que nos tienden un espejo. Nos incitan a aportar una interpretación y una lectura desde lo más hondo de nuestro ser. Quien esté dispuesto a dejarse llevar por los relatos más inusuales de este volumen se verá asaltado por ideas y sentimientos personales, y difícilmente podrá evitar la confrontación consigo mismo. Eso es lo que nos define como seres humanos: el deseo y la necesidad de encontrarle un sentido propio a todo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso es lo que nos permite crecer.
Bruno Vanobbergen, pedagogo y comisario flamenco para los Derechos de la Infancia, subraya la importancia de los relatos atrevidos y sorprendentes: «Los magníficos cuentos sobre el paso de niña a mujer tratan de aprehender un cambio profundo en la vida humana, un cambio descrito con asombro y a menudo también con admiración. Del mismo modo que la búsqueda y el viaje constituyen motivos recurrentes, los relatos son por así decir una exploración en sí mismos. Ello da lugar a una imagen hermosa: el crecimiento como viaje y búsqueda (de la verdad). Los cuentos también ponen de manifiesto que el crecimiento no se produce de forma automática, sino que requiere la participación activa de niños y jóvenes. Crecer no es sinónimo de convertirse en algo que otros ya son. El crecimiento se opera entre cuerpos vivos, jóvenes y mayores. Es el baile entre estos cuerpos el que determina el ritmo de la tradición. La educación y sobre todo la enseñanza deberían llevar incorporada una fascinación por lo desconocido. Si bien es cierto que los padres y los profesores deben dar seguridad a los jóvenes, también tienen que dejar un margen para la “in-seguridad”».
¿Una apuesta arriesgada?
Teniendo en cuenta que los relatos recogidos en estas páginas tratan del paso de la juventud a la edad adulta y prometen crecimiento, quisiera dedicárselos muy en especial a los jóvenes a partir de doce años. Los grupos culturales de los que provienen estas historias también las cuentan a niños de esas edades. Dado que en nuestras latitudes la primera menstruación aparece en chicas cada vez más jóvenes, que reciben escaso apoyo ritual y narrativo, puede resultar interesante poner a estas jóvenes en contacto con relatos procedentes de culturas en las que el paso de niña a mujer se acompaña con una fiesta y unos cuentos ad hoc. En estos casos, el enfoque abierto es el más indicado, puesto que permite al oyente o al lector quedarse con lo que necesite en cada momento.
¿Es arriesgado poner los relatos de este volumen –sobre todo aquellos que son especialmente sobrecogedores– a disposición de un público joven? ¿Son tan intimidantes como para llegar a trastornar a los adolescentes?
En mi calidad de antropóloga y autora de literatura juvenil, tomo muy en serio a los jóvenes, me niego a subestimarlos y apuesto decididamente por estos cuentos osados –siguiendo las huellas de quienes continúan organizando rituales de crecimiento–, convencida de que la juventud está preparada para afrontar estas narraciones y tiene derecho a conocerlas.
Peter Adriaenssens, psiquiatra infantil y juvenil, opina al respecto: «Nunca antes había leído unos cuentos semejantes. Me parecen estimulantes, porque invitan a la reflexión. Por un lado, presentan un mundo real, ambientando las escenas en el bosque, la aldea o el río; pero, por otro, rebasan los límites de la realidad. Hablan del desarrollo sexual y de las relaciones humanas en unos términos que nos resultan extraños. No estamos acostumbrados a que el pene desempeñe un papel protagonista en un relato destinado a un público joven ni a que mediante los cuentos se transmita a nuestros hijos o nietos la idea de que no hay nada mejor que una mujer de carne y hueso. Por todo ello, estos relatos nos obligan a reflexionar sobre nuestras propias normas, dudas y fronteras, y también sobre las de aquellos grupos culturales en cuyo seno se han gestado. Los adolescentes aprenden a no tener miedo de emplear palabras e imágenes que en más de una ocasión pueden resultar chocantes. Se les inculca la diferencia entre la provocación como transgresión normativa y el juego provocador propio de unos relatos que tratan temas delicados respetando en todo momento las normas morales».
Es precisamente el contexto narrativo el que puede ayudar a digerir una materia tan compleja.
La opinión de Lut de Rijdt, psiquiatra juvenil, se enmarca en la misma línea: «Son unos relatos preciosos en los que hay cabida tanto para el miedo y el terror como para el deseo y el cuerpo. Otro punto muy positivo es que en los cuentos no occidentales se reserva un lugar destacado a la comunidad, algo a lo que nosotros no estamos habituados. No creo que la soledad de la adolescencia y la posibilidad de recurrir a generaciones anteriores sean incompatibles. Estoy convencida de que estos cuentos también lograrán despertar el interés de los jóvenes de la era de internet. Dudo que les hagan daño, por muy duros que sean algunos de los relatos. Sin duda encontrarán algo que los cautive hasta en las historias más estremecedoras. En realidad, se les ofrece una forma arquetípica para reflexionar acerca del incesto, la menstruación, la fertilidad, los celos y la muerte. Es muy probable que nuestros adolescentes se sientan intrigados y que les entren ganas de hablar sobre estos temas. Para ellos, el valor de los relatos radica en que a través de una narración sugestiva y abierta les brindan acceso a los secretos de la vida. Gracias a su carácter estratificado, los cuentos les permiten extraer lo que comprenden o lo que pueden asimilar. Solo adquieren sentido en un contexto de crecimiento y desarrollo».
Carne amada
Estoy convencida de que los cuerpos de los jóvenes necesitan cuentos para crecer. Cuentos que verbalicen el crecimiento, que activen el conocimiento que llevamos anclado en nuestras carnes desde niños, que supongan una iniciación tanto desde el punto de vista literario como emocional, que encierren una invitación a jugar con las imágenes, a descubrir los diferentes niveles de significado y a interpretar los espacios en blanco.
Las lagunas existentes en los relatos admonitorios de mi infancia retaron mi imaginación. Ni lo que tramaban el renegrido diablo del cieno y el lobo con las niñas malas ni el grado de su voracidad se describían con palabras, sino con silencios elocuentes. Los fragmentos implícitos tenían que ver con un conocimiento borroso, aún no adquirido del todo, un conocimiento que ansiaban las niñas y que poseían las mujeres. Ahora lo llamaría carnal knowledge, el conocimiento del cuerpo, tal y como se refleja en la carne amada. Ahora vincularía los momentos clave de mi crecimiento con los relatos que me contaron entonces. Ahora afirmaría que los jóvenes tienen derecho a ser iniciados en el conocimiento narrativo autóctono, el denominado indigenous knowledge, y también en los cuentos procedentes de culturas lejanas, con la profunda extrañeza que ello conlleva.
En mi propio crecimiento, la narración oral cumplió una función de capital importancia. A través de esta obra quiero transmitir aquello que en su día recibí y lo que continúo anhelando a diario como antropóloga y autora: oportunidades para crecer, en la palabra, mediante la palabra y con la palabra.
A modo de conclusión
Si nadie entiende los relatos al cien por cien, ni siquiera el narrador o la narradora, ¿cómo vamos a ser capaces de aprehender por completo el efecto que generan? Los cuentos canalizan nuestro interés, limitan momentáneamente nuestra experiencia, incluyen y excluyen temas, relacionan el presente con episodios trascendentes del pasado, presentan una selección de vivencias que acaparan nuestra atención durante un tiempo. Por eso mismo pueden promover un cambio o implicar una toma de conciencia.
Tal vez estos relatos expresen unas verdades que no logramos asimilar de ninguna otra manera. Tal vez resulte imposible vivir determinadas experiencias sin apoyo narrativo. Los relatos nos ayudan a situar nuestras vivencias altamente fragmentadas en un todo coherente, conciliando elementos irreconciliables.
Estos relatos ocultan a la vez que desvelan, consuelan a la vez que atemorizan. Nos sumen tan pronto en el orden como en el caos. Construyen y destruyen mundos. Nace una nueva generación y se acepta que una parte de ella venga dada por las generaciones anteriores.
Las narraciones orales también pueden morir. Mueren cuando no hay cuerpos jóvenes a los que transmitirlas. Corresponde a los adultos poner de su parte, llevando los cuentos a los niños y los adolescentes.
A mi juicio, estos relatos merecen el esfuerzo. Para mí, son grandiosos, tratan sobre la Tierra y el Sol y la Luna y los planetas, sobre la vida y el amor y la muerte, sobre las plantas y los animales y los espíritus y los seres humanos, sobre las niñas y las mujeres y los niños y los hombres; en definitiva, tratan sobre ti y sobre mí.
MARITA DE STERCK,
diciembre de 2009.
Agradecimientos
Debo mucho a mucha gente, ya sean especialistas en la materia o narradores. Les agradezco sus narraciones y la revisión crítica de mi selección de cuentos y las versiones contadas de nuevo por mí:
Peter Adriaenssens, Cecilia Alfonso, Jan van Alphen, Corazón Alvina, Anki, Wendy Baarda, Bala V., Beatrice N., Hans C. ten Berge, Wendy Nungarrayi Brown, Hillary de Bruin, Carla, Celestina, David, Dawn Horse, Renaat Devisch, Diana Edgar, Etty, Florinela P., Frits, Veronika Görög-Karady, Alma Nungarrayi Granites, David Guss, Ilda C., Maia Jessop, Vanessa Joosen, Mieke Kalhöfer, Kamal, Michiel van Kempen, Cees Koelewijn, Suzanne Lallemand, Marc Lamboray, Chris de Lauwer, Françoise Lempereur, Harlinda Lox, Barbara Napanangka Martin, Theo Meder, Eddy Moerloose, Gloria Morales, Maria Nikolaieva, George Nuku, Isidore Okpewho, Nancy Napurrurla Oldfield, Georges Petitjean, Pedro Ignácio Pinheiro, Roger Pinon, Rik Pinxten, Neville Cobra Japangardi Poulson, Lut de Rijdt, Tess Napaljarri Ross, Samira A., Ruth Napaljarri Stewart, Marleen Temmerman, Lut Vanloo, Bruno Vanobbergen, Sophie Vanonckelen, Leon Verbeek, Peter Verlinden, Daniel de Vos, Lotte van de Werf, Henk van der Wijngaart, Pauline van der Zee, Jack Zipes; y en último lugar, pero no menos importantes, mis seguidores en casa: Michel, Samuel, Jonas y Naomi.
África
La bella muchacha en lo alto del árbol
Un cuento de Marruecos
Érase una vez un hombre y una mujer. Los dos estaban sanos y fuertes. Se querían mucho y amaban la vida. Albergaban un solo deseo: tener un hijo. Por más paciencia que demostraran, el deseo no se cumplía.
Cada mañana la mujer acudía con sus amigas al arroyo. Lavaban la ropa, fregaban los platos y llenaban los cántaros de agua mientras parloteaban alegremente. Allí la mujer veía jugar a los hijos de sus amigas. Aunque se alegraba mucho por ellas, el vacío le atravesaba el vientre como un cuchillo.
Un buen día las mujeres se toparon con un vendedor de fruta de camino al riachuelo.
–¡Manzanas! –exclamó el hombre mientras señalaba los frutos expuestos en un carrito de mano–. ¡Tengo manzanas especiales para mujeres que desean tener hijos!
Sus amigas siguieron caminando, pero la mujer sin hijos se paró en seco.
No podía quitarle los ojos de encima a aquella mercancía. Pese a no ser temporada de manzanas, eran unos ejemplares hermosos. ¿Serían de veras especiales? La mujer no se lo pensó dos veces. Compró una manzana, la apretó contra su pecho y salió corriendo hacia casa. Nada más llegar, se dirigió a las alfombras sobre las que dormía todas las noches con su marido. Las había doblado y recogido a primera hora de la mañana. Guardó la manzana entre los pliegues de las telas. A la vuelta se pondría cómoda y se la comería a pequeños bocados. Quién sabe si...
–Me voy al arroyo –anunció a su marido–. ¡Hasta luego! ¡Ah, y no vayas a comerte lo que hay entre las alfombras!
Dicen que las mujeres son curiosas, pero los hombres no lo son menos. Tan pronto como su esposa hubo desaparecido, el hombre entró a hurtadillas en la estancia y rebuscó en la pila de alfombras. Enseguida dio con la manzana, que se hallaba escondida entre los tejidos.
«Qué extraño», pensó. «Aunque no es época de manzanas, esta tiene un aspecto muy apetecible.»
El hombre vaciló. Tenía presente lo que le había pedido su mujer, pero el ansia pudo más. Después de oler la manzana, le dio un mordisco. Luego otro. Y otro. No tardó en comérsela entera, incluido el corazón, las pepitas y el cabo.
Entre tanto, la mujer lavaba la ropa, fregaba los platos, llenaba los cántaros de agua y charlaba alegremente en el riachuelo. Reía y cantaba mientras miraba a los hijos de sus amigas. Se alegraba mucho por ellas y en su fuero interno ardía la esperanza de que la manzana fuese a cumplir su deseo.
Inmediatamente después de terminar su trabajo, la mujer se apresuró a casa, cargada con la ropa, los platos y los cántaros. Removió la pila de alfombras y desplegó las telas, una por una, pero la manzana no apareció. La mujer corrió entonces a reunirse con su esposo.
–¿Has cogido la manzana y te la has comido? –le preguntó.
El hombre asintió con la cabeza.
–Antes de que me diera cuenta me la había zampado. Te compraré otra.
Sin embargo, en el camino a casa, la mujer había reparado en que el vendedor de fruta ya no estaba. Lo buscaron por todas partes, pero no dieron con él.
–Me dijo que era una manzana especial, para mujeres que desean tener hijos –suspiró ella.
–Los vendedores dicen cualquier cosa para pregonar su mercancía –la consoló el marido.
La mujer no lograba sobreponerse a la pérdida de la manzana. El hombre tampoco se encontraba demasiado bien. Le molestaba la pantorrilla: la tenía cada vez más hinchada. Arrastraba la pierna y caminaba con dificultad. Por momentos le parecía que algo se movía dentro de esa pantorrilla abombada. Pero no se atrevía a hablar con nadie de tan insólita enfermedad. Tal era su vergüenza que ni siquiera se lo había comentado a su mujer.
Un buen día, cuando la pantorrilla llevaba nueve meses hinchada, una punzada de dolor recorrió la carne del hombre. Luego otra. Y otra más.
Los latigazos, cuya intensidad no dejaba de aumentar, se sucedían a intervalos cada vez más cortos. ¿Cómo iba a consultar ese sufrimiento con nadie? Gimoteando, el hombre se arrastró hasta unos matorrales cercanos a su casa. Se mordió los dedos para no gritar. Una oleada de dolores atroces lo inundó. Y en el preciso momento en que creyó que se iba a morir, la pantorrilla se le abrió. Por entre la carne desgarrada asomó una mecha de pelo negro, y otra, y luego una carita preciosa. Aparecieron un par de hombros estrechos y tiernos, una barriguita redonda, y unas piernas que no dejaban de patalear. Junto al hombre yacía el bebé más bello del mundo. Era una niña.
«Esto es imposible», pensó. Aquello que acababa de presenciar no podía ser. No se lo debía contar a nadie. ¿Qué pensarían de él? ¡Menuda vergüenza!
Cubrió a su hija con unas pocas hojas, se vendó la pantorrilla ensangrentada y regresó de puntillas a casa, agotado. Durante varios días guardó cama, hasta que la herida se cerró. No solo gemía de dolor, sino que sentía un enorme vacío.
Mientras tanto, su hija lloraba de hambre en los matorrales. Una gran paloma de color gris se acercó a la niña, la cargó a su espalda y, con suma cautela, se la llevó a su nido, en lo alto de un árbol, a orillas de un lago cristalino. La paloma posó al bebé entre sus polluelos y lo arropó con un manto de plumas. Cada vez que traía a sus polluelos babosas o gusanos también daba unos pocos a la niña. Los pequeños iban creciendo. Los polluelos eran las palomas más hermosas del mundo y el bebé era el bebé más bello del mundo. Pronto dejó de ser un bebé y se convirtió primero en una niña y luego en una niña grande. Hacía tiempo que los polluelos habían abandonado el nido, pero ella continuaba viviendo con mamá paloma en lo alto del árbol.
Una buena mañana el palafrenero del rey condujo los majestuosos caballos reales al lago para que bebieran del agua cristalina. Sin embargo, tan pronto como los animales inclinaron la cabeza sobre la superficie acuática se negaron a beber. Se arredraron, sobresaltados. Al día siguiente, la escena se repitió. Y al siguiente. Y al siguiente. El mozo terminó contándoselo al rey.
–Sitúate donde se ponen los caballos –le aconsejó el monarca–. Inclina la cabeza como si fueras a beber, en el mismo lugar en el que lo hacen ellos. Así tal vez logres ver aquello que tanto los asusta.
A la mañana siguiente, el palafrenero inclinó la cabeza, al igual que los caballos. De pronto, atisbó en el agua a la muchacha más bella del mundo. Se la quedó mirando, boquiabierto. Al apartar la vista del reflejo en el agua y levantar los ojos al cielo, descubrió a la joven sentada en lo alto de un árbol, acariciando con ternura las plumas de una paloma de color gris.
El mozo le hizo señas.
–¡Ven, bájate de ahí!
La bella muchacha en lo alto del árbol sacudió la cabeza. El palafrenero se apresuró al palacio real para contárselo al rey. El monarca le acompañó, movido por la curiosidad: quería ver en persona a la bella muchacha en lo alto del árbol. Se quedó con la boca abierta. No podía dejar de mirar a la muchacha que acariciaba con ternura las plumas de la paloma. Cuando cerraba los ojos era como si aquellos dedos le rozaran la piel.
El rey le hizo señas.
–¡Ven, bájate de ahí! Me gustaría hablar contigo y conocerte mejor.
La bella muchacha en lo alto del árbol sacudió la cabeza.
El rey repitió su petición día tras día, pero la muchacha en lo alto del árbol se negaba con rotundidad, una y otra vez. Entonces el rey decidió convocar un concurso. Quien consiguiera hacer bajar a la bella muchacha del árbol se llevaría una recompensa extraordinariamente generosa.
Muchos fueron los que se animaron a probar suerte. Acudieron desde todos los rincones del reino. Unos lo intentaron con una escalera de varios cuerpos, otros se sirvieron de unas cuerdas larguísimas, pero todos fracasaron.
Un día, cuando el rey ya no sabía qué hacer, se presentó ante él una anciana.
–Yo lo conseguiré. Deme unos días.
–Tómate el tiempo que quieras –contestó el monarca.
La anciana apareció bajo el árbol con una lona, unos palos, una olla grande y algunas verduras. Armó el toldo al revés, colocó la olla boca abajo sobre la lumbre y distribuyó las hortalizas encima de ella. Luego se sentó a esperar junto al fuego.
–¿Por qué no funciona? –suspiró.
La muchacha le gritó desde lo alto del árbol:
–¡Abuelita, lo estás haciendo todo mal!
La anciana volvió a suspirar.
–Soy muy mayor, estoy muy débil, apenas veo nada. No me las apaño sola. Ayúdame.
–Voy a pedir permiso a mamá paloma –respondió la joven.
–Me parece muy bien, hija mía –dijo la anciana.
–¿Puedo bajar del árbol para ayudar a esa anciana? –preguntó la muchacha a mamá paloma– . Lo hace todo mal. Es muy mayor, está muy débil y apenas ve nada. No se las apaña ella sola.
Mamá paloma sacudió la cabeza.
–Los seres humanos no son de fiar, mi niña. Son unos mentirosos y unos embusteros. No te creas lo que dicen.
La muchacha obedeció a mamá paloma.
Sin embargo, la anciana no se rindió. Permaneció al pie del árbol, deshaciéndose en suspiros y lamentos.
Al cabo de unos días, la muchacha no aguantó más. En cuanto mamá paloma hubo salido volando, bajó de lo alto del árbol para echar una mano a la anciana.
–Eres muy amable –le dijo la mujer al ver el toldo montado y al oír borbotear las verduras en la olla–. Gracias.
–De nada.
–Quisiera pedirte otro favor, bella muchacha.
–Dígame.
–Me pica la cabeza. El temblor de mis viejos dedos no me deja hacer nada. ¿Te importaría despiojarme?
–En absoluto.
La anciana ronroneaba de placer mientras la joven le quitaba los piojos del pelo con gran destreza.
La chica estaba tan absorta en su labor que la mujer aprovechó para coser su vestido a la tierra.
–¡Ratones, salid de vuestra trampa! –exclamó nada más terminar.
La bella muchacha se asustó.
–¿A qué se refiere? ¿Me ha tendido una trampa?
Era demasiado tarde. El palafrenero y los soldados del rey ya la habían capturado. La condujeron ante el monarca, que le habló con afabilidad:
–Eres la chica más bella y más dulce que jamás he conocido. ¿Quieres casarte conmigo?
El rey repitió su petición día tras día. Con el tiempo, la joven empezó a tomarle cariño y acabó cediendo.
La bella muchacha de lo alto del árbol y el rey eran muy felices juntos, pero las otras esposas del monarca le tenían mucha envidia a la joven y bella consorte. Hablaban mal de ella y tramaban planes perversos. «¡A la menor oportunidad nos quitaremos de encima a esa intrusa!»
Llegó el día en que el rey tuvo que irse de viaje. Antes de marcharse advirtió a su joven esposa:
–Sé prudente. No bajes la escalera más de siete peldaños. No aceptes comida ni bebida de nadie. El peligro acecha por todas partes.
Tan pronto como el rey hubo abandonado el palacio, las mujeres trataron de convencer a la bella muchacha para que bajara a sus aposentos.
–¡Bah!, unos peldaños arriba o abajo, ¿qué más da? ¿Por qué no vienes a vernos? Así nos haremos compañía mutuamente. Tú estás sola y nosotras también. Vamos a divertirnos un poco.
A la bella muchacha le atraía la idea. Bajó la escalera, mucho más allá de los siete escalones que le había marcado el rey. Comió y bebió todo lo que le ofrecieron. Pero en un descuido suyo, las mujeres le introdujeron dos finas agujas en el cuero cabelludo. Acto seguido, la muchacha se transformó en una paloma y levantó el vuelo.
De vuelta en casa, el rey no conseguía encontrar a su joven esposa por ningún lado.
–¿Dónde se habrá metido? –iba preguntando a todo el mundo.
Sus otras mujeres cotilleaban:
–Estaba aburrida de la vida en palacio. Quería probar suerte en otra parte. Ha tenido la desfachatez de escaparse, la muy ingrata.
El rey sacudió la cabeza.
–Ella no es así.
Sin embargo, por más que buscaba, la bella muchacha no aparecía. Una tarde, mientras estaba llorando la ausencia de su amada, se acercó una bella paloma. Dio un golpecito en la ventana y entonó una canción:
Es a mí a quien ves,
aunque no me reconoces.
La paloma acudía a verle todas las tardes: daba una golpecito en la ventana y entonaba su canción:
Es a mí a quien ves,
aunque no me reconoces.
El rey pidió al palafrenero que capturase a la paloma y que se la trajera.
Así lo hizo. El monarca sentó a la paloma en su regazo y la acarició.
–Eres muy dulce y muy suave y muy bella.
En ese instante descubrió dos finas agujas entre las plumas de la cabecita. Las extrajo con mucho cuidado. De pronto, se encontró con que su joven esposa se hallaba sentada en su regazo. La muchacha apoyó la cabeza contra la del rey, recorrió su cabello y su piel con las yemas de los dedos y le arrulló al oído.
El monarca no cabía en sí de alegría.
Para entonces, sus otras esposas habían huido muy lejos. El rey y la bella muchacha compartieron su felicidad, su palacio y sus jardines con centenares de palomas.
Se querían mucho y amaban la vida. Albergaban un solo deseo...
¡Toca el tambor con delicadeza, tamborilero!
Un cuento de Marruecos
En tiempos muy remotos vivían en el norte de Marruecos un hombre y una mujer. Estaban felizmente casados y su felicidad se vio multiplicada por diez cuando tuvieron una hija. La niña creció feliz. Era sana y dulce y bella. Adoraba las granadas. Sus padres se aseguraban de que pudiera comerse una todas las mañanas.
Sin embargo, un buen día la mujer murió, dejando solos al marido y a la hija. La vida se volvió oscura y fría para ellos.
Al medio año de la muerte de su esposa, el viudo empezó a recibir las visitas de una viuda que también tenía una hija.
–Cásate conmigo –le suplicaba ella–. Cuidaré de vosotros. Así volverás a tener una mujer, y tu hija será la hermana mayor de la mía.
Al final, el hombre cedió y se casó con la viuda. La nueva mujer cuidaba de él y fingía cuidar también de su hija, pues en realidad había abandonado a su suerte a la niña. A la pobre la mandaba hacer los trabajos más duros y más ingratos de la casa. En cambio, a su propia hija, una cascarrabias indolente, pretenciosa y malvada, la mimaba día y noche. A la pequeña le daba siempre los manjares más suculentos y a la mayor le daba las sobras. A la pequeña la vestía con ropa nueva y a la mayor la vestía con harapos viejos y raídos. A la pequeña le ponía la alfombra más mullida para dormir y a la mayor le ponía la más desgastada. La pequeña lucía un aspecto impecable, la mayor estaba siempre sucia de tanto trabajar. Se hallaba en todo momento cubierta de hollín y de cenizas. Cada vez que el padre traía una granada, la hermanastra se apresuraba a hacerse con ella. Cuando el padre se interesaba, alarmado, por la salud de su hija mayor, la mujer se inventaba cualquier excusa.
Cada mañana y cada tarde, la niña acudía al pozo en busca de agua, cargada con cubos y cántaros. Allí se lavaba quitándose la mugre, el hollín y la ceniza. Las mujeres que se cruzaban en su camino de vuelta a casa comentaban a sus hijos: «Qué bella y qué dulce es la hija del viudo».
Los chicos se escondían entre los matorrales que bordeaban el sendero y no daban crédito a sus ojos. Veían a una niña desaseada que se acercaba al pozo y después veían regresar a una bellísima muchacha. Todo el que conocía a la joven se precipitaba a la casa del padre para pedirle la mano de su hija, pero la madrastra se interponía una y otra vez. «La mayor aún no quiere casarse, pero esta...», decía empujando a su propia hija, «... no desea otra cosa en el mundo».
Los jóvenes varones se percataban enseguida de que la pequeña era una niña malhumorada y consentida y huían rápidamente.
A la pequeña le daba mucha envidia que su hermana mayor tuviera tantos pretendientes. Un buen día despertó a la hija del viudo a una hora tan temprana que aún era de noche.
–¿Vamos juntas a buscar agua al pozo? –propuso en tono lisonjero–. Estaremos tranquilas. Al amanecer no va nadie.
Las dos hermanas echaron a caminar. La pequeña no hizo ademán de ayudar a la mayor con los cubos y los cántaros. Al llegar al pozo, dijo:
–Te encantan las granadas, ¿verdad?
–Sí –suspiró la mayor mientras depositaba los cubos y los cántaros en el suelo.
–¿Hace mucho que no las pruebas? –preguntó la pequeña.
–Muchísimo, hermana, pero no he olvidado el olor ni el sabor. Se me está haciendo la boca agua.
–Muy cerca de aquí hay un árbol cuajado de granadas.
–¿En serio? –preguntó la mayor.
–Estamos al lado –susurró la pequeña–. Los frutos se hallan al alcance de la mano...
–¿Dónde están?
La mayor miró a su alrededor.
–Aquí mismo, hermana. En el fondo de este pozo crece un granado. No existe árbol más hermoso, porque no hay árbol que reciba tanta agua. Créeme, en tu vida habrás probado unas granadas como estas.
La hermana mayor echó una ojeada al interior del pozo.
–Agáchate un poco más. El granado se halla al fondo del todo. ¡Venga, te sujeto la mano!
La hermana mayor se inclinó sobre el pozo. ¿No brillaba allí abajo el resplandor anaranjado de unas granadas? Se inclinó un poco más, tanto como pudo.
La pequeña le soltó la mano y le dio un fuerte empujón.
–¡Hala, vete, directa a tu granado!
La hermana mayor caía y caía y caía...
La pequeña escondió los cubos y los cántaros entre los matorrales y regresó corriendo a casa.
–¿Dónde está tu hermana? –le preguntó el padre–. A esta hora siempre sale a buscar agua.
–Se ha marchado de aquí –contestó la pequeña–. Tenía que trabajar demasiado. No volverá jamás.
Mientras tanto, la hermana mayor trataba de mantenerse a flote. Pidió socorro a gritos, pero a esa hora tan temprana de la mañana nunca había nadie en las inmediaciones del pozo. Al final, se hundió.
La buscaron durante días y semanas. En vano. Había desaparecido sin dejar rastro.
«¿De veras se habrá marchado?», se preguntaban los vecinos mientras sacudían la cabeza. «No es propio de ella.»
No hubo quien consolara al padre en cuanto comprendió que nunca más volvería a ver a su hija.
Un buen día llegó a la región un grupo de músicos. Cantaban a cambio de un poco de dinero o de comida. Su especialidad eran las canciones tristes. Marcaban el ritmo con el bendir, una especie de tambor.
Los músicos tenían tanta sed que acudieron al pozo de agua. Llevaban una cuerda muy larga y un cubo mayor de lo habitual. Les costó recogerlo, porque pesaba una barbaridad. Dentro había una joven bellísima.
–¡Qué lástima! ¡Está muerta! –exclamaron mientras la tumbaban boca arriba con mucho cuidado–. ¡Qué piel tan suave y tan tersa! Podríamos utilizarla para cubrir nuestro tambor desgastado. Así al menos servirá de algo.
Los músicos desollaron a la niña con destreza y cubrieron el tambor con su piel. Nunca antes el bendir había emitido unos sonidos tan armoniosos y tan profundos. Al ser rozada por el músico más joven y más guapo, la piel del tambor producía unos tonos realmente irresistibles. Cuanto más delicada la caricia, más sutiles las vibraciones. Como si eso fuera poco, el tambor cantaba su propia canción:
¡Toca el tambor con delicadeza, tamborilero!
Mi sed de granadas me ha resultado letal,
pero la verdadera culpable de mi muerte es mi hermana.
Con los ojos anegados en lágrimas, los músicos escuchaban la triste canción de su bendir. Al mismo tiempo, les alegraba un poco la perspectiva de que con un tambor tan especial lograrían ganar mucho dinero.
En efecto, el bendir cantante fue todo un éxito. Cuando los músicos llevaban tocando un buen rato ante la casa de la joven difunta, el padre salió a ofrecerles pan y azúcar. Al ver que los muchachos se disponían a partir, muy contentos, les dijo:
–¿Me dejáis que toque vuestro bendir? La voz me resulta muy familiar.
Los músicos le prestaron el tambor. Tan pronto como el padre rozó la piel, el bendir cantó:
¡Toca el tambor con delicadeza, padre!
Mi sed de granadas me ha resultado letal,
pero la verdadera culpable de mi muerte es mi hermana.
El padre contempló el instrumento, atónito. Después se lo pasó a su mujer.
–¿Por qué no lo intentas tú?
En cuanto lo tocó la mujer, el bendir cantó:
¡Toca el tambor con delicadeza, madre!
Mi sed de granadas me ha resultado letal,
pero la verdadera culpable de mi muerte es mi hermana.
Después el hombre pasó el tambor a la hija de su mujer.
–¿Por qué no lo intentas tú?
Al primer toque, el bendir cantó:
¡Toca el tambor con delicadeza, hermana!
Mi sed de granadas me ha resultado letal,
pero la verdadera culpable de mi muerte ¡eres tú!
–¡Este tambor miente! –exclamó la niña pataleando.
Lo arrojó todo lo lejos que pudo, pero el bendir siguió cantando. Cada vez más alto. El padre escuchó la canción estupefacto. Preguntó a los músicos de dónde habían sacado la piel. Cuando los forasteros hubieron terminado de contar su relato, el padre comprendió lo que había sucedido.
Repudió a la segunda mujer y a la hija y compró el bendir a los músicos. Lo tocaba sin descanso. Con delicadeza. Sus lamentaciones resonaban día y noche por valles y montañas, mezcladas con la canción del tambor:
¡Toca el tambor con delicadeza, padre!
Mi sed de granadas me ha resultado letal,
pero la verdadera culpable de mi muerte es mi hermana.
Aunque este no es un final feliz, es un final.
Jedjiga, más bella que la luna
Un cuento del pueblo tuareg de Argelia
En tiempos muy, muy lejanos hubo una mujer de quien se decía que era más bella que la luna.
En las noches de luna llena se ponía aún más guapa que de costumbre. Peinaba sus dorados cabellos, se ataviaba con sus mejores ropajes y alhajas, subía la colina andando, giraba su rostro radiante hacia la luna y preguntaba:
–Luna, ¿quién es la más bella de las dos?
La luna esparcía su luz plateada sobre la joven mujer y contestaba con una sonrisa:
–Tú y yo somos igual de bellas. No hay nadie más hermoso que nosotras.
La mujer regresaba a casa, satisfecha.
Sin embargo, una noche preguntó quién de las dos era la más bella y la luna llena respondió:
–Tú y yo somos igual de bellas, pero la hija que crece en tu vientre será infinitamente más bella que nosotras.
La mujer sacudió la cabeza y volvió a lanzar la pregunta. La luna llena repitió alto y claro:
–La hija que crece en tu vientre será infinitamente más bella que nosotras.
Aquella noche, la mujer regresó a casa disgustada.
–¡Eso habrá que verlo!
Hizo la pregunta nueve veces y la respuesta de la luna llena fue siempre la misma. Cada mes, la mujer se volvía más gorda y más malhumorada.
Llegado el momento, dio a luz a una hija preciosa a la que llamó Jedjiga, que significa «flor bonita». El bebé encandiló a todos con sus cabellos dorados y su carita agraciada.
–Nunca antes hemos visto a una niña tan hermosa. Es incluso más bella que la madre. ¡Y que la luna! Su belleza se realza con el paso de las horas.
Aquello no era ninguna mentira. A medida que su hija crecía y florecía, las punzadas que la madre sentía en el corazón se volvían cada vez más hirientes. Cayó presa de pensamientos oscuros: «Falta muy poco para que esa niña se convierta en una mujer. Acaparará todas las miradas. ¡Nadie se fijará en mí! ¡Tiene que desaparecer!».
Una noche, la madre dijo a su hija:
–Jedjiga, ya tienes edad para ayudarme con una labor complicada. Mañana tejeremos una manta de gran tamaño. La vecina nos echará una mano. Subiremos al monte con los palos y el hilo. Allí tenemos espacio de sobra para trabajar sin que nadie nos moleste.
Al alba, las tres mujeres salieron de casa con toda la impedimenta. Enseguida dejaron atrás la aldea. En lo alto de una colina, al borde de un profundo barranco, la madre comentó a su hija:
–Jedjiga, la vecina y yo sujetaremos un palo cada una. Tú vas y vienes con la madeja y la pasas por detrás de los palos hasta que hayamos tejido una manta grande.
Jedjiga caminaba de un lado a otro, cargando con la pesada madeja.
–¡Más deprisa! –gritó la madre–. ¡Mucho más!
Al cabo de un tiempo, la niña estaba tan exhausta que el ovillo se le escapó y cayó al barranco.
–¡Ve a buscarlo! –le ordenó la madre–. ¡Rápido!
Jedjiga corrió todo lo que pudo, salvando rocas y matorrales. En cuanto su hija se hubo adentrado en el barranco, la madre cortó el hilo. Las dos mujeres regresaron a la aldea y contaron a todo el que quiso escucharlas que Jedjiga había sido devorada por una fiera.
Al fin, Jedjiga logró recuperar la madeja. En un intento por desandar lo andado siguió el hilo en dirección contraria, pero no tardó en descubrir que estaba roto. ¿Cómo podría encontrar el camino a casa ella sola?
Jedjiga comenzó a caminar sin rumbo por el barranco. Las espinas de los arbustos le rasgaban la ropa y le arañaban los brazos y las piernas hasta hacerlos sangrar. En la linde del bosque, la niña atisbó por entre los matorrales la entrada a una cueva. Entró sin pensárselo. Una vez habituada a la penumbra, descubrió una serpiente enorme, enrollada a modo de pulsera gigantesca. Jedjiga soltó un grito. La serpiente abrió los ojos, brillantes como piedras preciosas, y examinó a la niña de la cabeza a los pies. Se le había rasgado la ropa, tenía las piernas y los brazos cubiertos de profundos arañazos, le brillaban los ojos y sus mejillas se veían sonrosadas de tanto correr. Nunca antes la serpiente había contemplado tanta belleza.
–No tengas miedo, bella muchacha –dijo–. ¿Qué haces aquí?
–Mi madre me pidió que la ayudara a tejer una manta en lo alto de la colina. Se me escapó la madeja, me perdí en el barranco y encontré esta cueva.
–¡Pobrecita!
La serpiente se desenrolló y se acercó a la niña serpenteando. A Jedjiga le entraron ganas de salir corriendo, pero no consiguió dar ni un solo paso. La serpiente le lavó la cara, los brazos y las piernas con gran esmero. Le dio una galleta de trigo y leche de cabra. Luego le preparó una cama mullida y le deseó buenas noches. Jedjiga comió, bebió y se sumió en un sueño profundo.
Mientras la niña dormía, la serpiente salió a cazar una perdiz y a recoger bayas y plantas comestibles. Después, regresó a la gruta, encendió un fuego y lo asó todo para la niña. En cuanto esta abrió los ojos, le preguntó:
–¿Cómo te llamas? ¿En qué aldea te has criado? Dime, quiénes son tus padres.
–Me llamo Jedjiga, pero no recuerdo el nombre de mi aldea ni quiénes son mis padres.
Por más que se estrujase el cerebro, Jedjiga no daba con la respuesta. La serpiente también hizo memoria. No había visto ni oído a nadie que buscara a una niña. ¿Acaso la habían abandonado a su suerte?
–Cuidaré de ti como si fueras mi propia hija –aseguró la serpiente–. Seré tu madre a la vez que tu padre, pero debes prometerme una cosa: permanecerás día y noche en esta cueva. Ahí fuera reinan los animales salvajes. Devoran con fruición todo cuanto se cruza en su camino. ¡Una niña sola corre mucho peligro por aquí!
Jedjiga prometió que no saldría de la gruta. La serpiente cuidó de ella. Le traía bayas, frutos, galletas de trigo y leche de cabra, como si fuese su madre. Le enseñó a hacer de todo, como si fuera su padre. La mimó, como si fuese su abuela y también su abuelo. Jedjiga no solo se volvió cada día más bella, sino también más fuerte, más lista y más curiosa.














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














