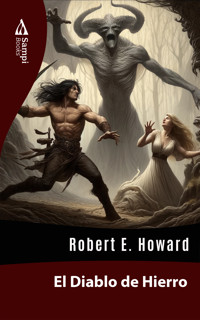
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
En "El Diablo de Hierro", Conan se enfrenta a un antiguo mal en la misteriosa isla de Xapur. Descubriendo un complot diabólico que involucra a un hechicero resucitado, Khosatral Khel. En medio de ruinas olvidadas e intrigas mortales, el cimmerio debe rescatar al prisionero luchando contra creaciones monstruosas y enfrentando traiciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 59
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Diablo de Hierro
Robert E. Howard
Sinopsis
En "El Diablo de Hierro”, Conan se enfrenta a un antiguo mal en la misteriosa isla de Xapur. Descubriendo un complot diabólico que involucra a un hechicero resucitado, Khosatral Khel. En medio de ruinas olvidadas e intrigas mortales, el cimmerio debe rescatar al prisionero luchando contra creaciones monstruosas y enfrentando traiciones.
Palabras clave
Conan, brujería, traición
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
Capítulo I
El pescador aflojó su cuchillo en la vaina. El gesto era instintivo, pues lo que temía no era nada que un cuchillo pudiera matar, ni siquiera la hoja de media luna con filo de sierra de los yuetshi, capaz de destripar a un hombre con un golpe hacia arriba. Ni el hombre ni la bestia le amenazaban en la soledad que se cernía sobre la isla almenada de Xapur.
Había escalado los acantilados, atravesado la jungla que los bordeaba y ahora se encontraba rodeado de evidencias de un estado desaparecido. Columnas rotas brillaban entre los árboles, las líneas rezagadas de muros derruidos se perdían en las sombras, y bajo sus pies había anchos adoquines, agrietados y arqueados por las raíces que crecían debajo.
El pescador era típico de su raza, ese extraño pueblo cuyo origen se pierde en el gris amanecer del pasado, y que ha habitado en sus rudimentarias chozas de pescadores a lo largo de la orilla sur del Mar de Vilayet desde tiempos inmemoriales. Era de complexión ancha, con brazos largos y apiñados y un pecho poderoso, pero con lomos flacos y piernas delgadas y anchas. Su rostro era ancho, la frente baja y retraída, el pelo espeso y enmarañado. Sólo llevaba un cinturón como cuchillo y un trapo como taparrabos.
El hecho de que estuviera donde estaba demostraba que era menos torpemente incrédulo que la mayoría de su pueblo. Los hombres rara vez visitaban Xapur. Estaba deshabitada, casi olvidada, una más entre la miríada de islas que salpicaban el gran mar interior. Los hombres la llamaban Xapur, la Fortificada, por sus ruinas, vestigios de algún reino prehistórico, perdido y olvidado antes de que los conquistadores hiborios cabalgaran hacia el sur. Nadie sabía quién había levantado aquellas piedras, aunque entre los yuetshi perduraban tenues leyendas que sugerían de forma medianamente inteligible una conexión de inconmensurable antigüedad entre los pescadores y el desconocido reino isleño.
Pero hacía mil años que ningún yuetshi comprendía la importancia de estas historias; ahora las repetían como una fórmula sin sentido, un galimatías que se llevaban a los labios por costumbre. Ningún yuetshi había llegado a Xapur desde hacía un siglo. La costa adyacente del continente estaba deshabitada, era un pantano de juncos entregado a las sombrías bestias que lo acechaban. La aldea del pescador se encontraba a cierta distancia hacia el sur, en tierra firme. Una tormenta había alejado su frágil embarcación de pesca de sus lugares habituales y la había hecho naufragar en una noche de relámpagos y aguas rugientes en los imponentes acantilados de la isla. Ahora, al amanecer, el cielo brillaba azul y claro; el sol naciente convertía en joyas las hojas que goteaban. Había subido a los acantilados a los que se había aferrado durante toda la noche porque, en medio de la tormenta, había visto cómo una espantosa lanza de relámpagos se bifurcaba desde los negros cielos, y la conmoción de su golpe, que había sacudido toda la isla, había ido acompañada de un estruendo cataclísmico que dudaba que pudiera haber sido el resultado de un árbol desgarrado.
Una sorda curiosidad le había llevado a investigar; y ahora había encontrado lo que buscaba, y una inquietud animal se apoderó de él, una sensación de peligro acechante.
Entre los árboles se alzaba una estructura en forma de cúpula rota, construida con gigantescos bloques de la peculiar piedra verde, parecida al hierro, que sólo se encontraba en las islas de Vilayet. Parecía increíble que manos humanas hubieran podido darles forma y colocarlos, y desde luego estaba más allá del poder humano derribar la estructura que formaban. Pero el rayo había astillado los pesados bloques como si fueran de cristal, había reducido otros a polvo verde y había arrancado todo el arco de la cúpula.
El pescador trepó sobre los escombros y se asomó, y lo que vio le arrancó un gruñido. Dentro de la cúpula en ruinas, rodeado de polvo de piedra y trozos de mampostería rota, yacía un hombre sobre un bloque dorado. Iba vestido con una especie de falda y una faja de piel de zapa. Su cabello negro, que caía en una melena cuadrada hasta sus enormes hombros, estaba sujeto a sus sienes por una estrecha banda dorada. Sobre el pecho desnudo y musculoso llevaba una curiosa daga con pomo enjoyado, empuñadura de piel de zaraza y hoja ancha en forma de medialuna. Era muy parecida al cuchillo que el pescador llevaba en la cadera, pero carecía del filo dentado y estaba hecha con una habilidad infinitamente mayor.
El pescador deseaba el arma. El hombre, por supuesto, estaba muerto; llevaba muerto muchos siglos. Esta cúpula era su tumba. El pescador no se preguntaba por qué arte los antiguos habían conservado el cuerpo en una semejanza tan vívida de la vida, que mantenía los miembros musculosos llenos y sin arrugas, la carne oscura vital. El embotado cerebro del yuetshi sólo tenía espacio para su deseo del cuchillo con sus delicadas y ondulantes líneas a lo largo de la hoja brillante.
Bajando a la cúpula, levantó el arma del pecho del hombre. Al hacerlo, ocurrió algo extraño y terrible. Las manos musculosas y oscuras se anudaron convulsivamente, los párpados se abrieron, revelando unos ojos grandes, oscuros y magnéticos, cuya mirada golpeó al sorprendido pescador como un golpe físico. Retrocedió, dejando caer la daga enjoyada en su turbación. El hombre del estrado se incorporó y el pescador se quedó boquiabierto al ver todo su tamaño. Sus ojos entrecerrados miraron al yuetshi, y en aquellos orbes rasgados no leyó ni amistad ni gratitud; sólo vio un fuego tan extraño y hostil como el que arde en los ojos de un tigre.
De repente, el hombre se alzó y se elevó por encima de él, amenazador en todos sus aspectos. En el embotado cerebro del pescador no había lugar para el miedo, al menos para el miedo que se apodera de un hombre que acaba de ver desafiadas las leyes fundamentales de la naturaleza. Cuando las grandes manos cayeron sobre sus hombros, desenvainó su cuchillo de sierra y golpeó hacia arriba con el mismo movimiento. La hoja se astilló contra el vientre encordado del desconocido como contra una columna de acero, y entonces el grueso cuello del pescador se rompió como una ramita podrida en las manos gigantes.
Capítulo II
Jehungir Agha, señor de Khawarizm y guardián de la frontera costera, escudriñó una vez más el pergamino ornamentado con el sello del pavo real y soltó una carcajada socarrona.
—¿Y bien? —preguntó sin rodeos su consejero Ghaznavi.





























