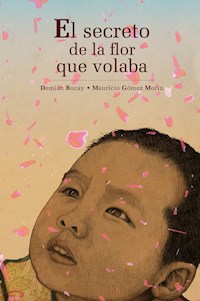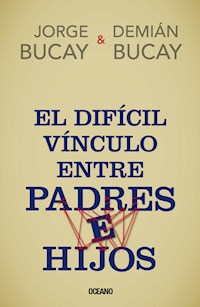
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Biblioteca Jorge Bucay
- Sprache: Spanisch
Jorge y Demián Bucay analizan el vínculo que existe entre padres e hijos y buscan responder preguntas fundamentales: ¿qué es ser padres?, ¿por qué serlo?, ¿para qué?, ¿qué es lo que hace que podamos decir de alguien: "es padre" o "es madre"? Echando mano de su experiencia clínica y también de sus vivencias personales, los autores desarrollan diversos temas en torno a la paternidad y afirman que, más allá del aspecto biológico, ser padre tiene que ver con cumplir una función, que implica actuar, pensar y sentirse como tal. El lector encontrará una clasificación de los diferentes tipos de padres que existen: negligentes, autoritarios, permisivos, correctos, y una serie de consejos prácticos útiles para construir el tipo de relación que deseas establecer con tus hijos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Agradecimientos
A Fabiana, primera lectora, correctora inclemente, invaluable sostén.
A los pacientes que dieron permiso para que sus historias fueran reproducidas en este libro.
A José Rehin, como siempre.
A Hugo Dvoskin, generoso con su saber y con su reconocimiento.
A mis hijos, conejillos de Indias de mis ideas sobre la paternidad, destinatarios forzosos de mis ignorancias al respecto.
D. B.
A todos ellos.
A Claudia y su maravillosa familia.
J. B.
Prefacio
Escribir un libro de a dos no es tarea fácil. Implica llegar a acuerdos cuando éstos son posibles, y cuando no, mantener los desacuerdos con respeto y firmeza a la vez. Implica también encontrar un modo de trabajo en el que fluya lo que se va produciendo de uno a otro, que vaya y venga y que, en ese ir y venir, se transforme.
Mientras trabajábamos en el libro descubrimos con agrado que la tarea que habíamos emprendido reproducía y recorría exactamente los mismos caminos que eran necesarios para construir un vínculo (cualquier vínculo) entre dos personas. Sólo es posible decir que se ha formado un vínculo cuando, como resultado del encuentro entre el tú y el yo, emerge algo nuevo, un nosotros diferente de mí y de ti. Como terapeutas, sabemos que cuando el vínculo es sano la presencia de ese nosotros nunca hace desaparecer a las personas individuales. Al contrario, preserva y potencia que siga habiendo un yo y un tú.
En cualquier vínculo sano pueden entonces reconocerse esas tres instancias: yo, tú y nosotros. Y lo mismo sucede con este libro.
Encontrarás aquí tres tipos de textos. Algunos escritos por la mano de Demián, cuando, por ejemplo, comparte sus experiencias en el entorno de su familia y las anécdotas de sus vivencias con sus propios hijos, junto a las reflexiones que estas experiencias le disparan. Otros, consensuados y escritos a cuatro manos (en realidad, a dos bocas), fruto de conversaciones, acuerdos y desacuerdos entre los dos, durante las reuniones en que planeamos y compartimos las ideas que este libro contiene. Unos pocos, al fin, escritos sólo por mí, con mis limitados comentarios, con las opiniones que supongo que no tendrían el consenso de mi hijo y con la perspectiva que me brindan los treinta años de diferencia que tenemos (vivencias que seguramente llegarán a ser también parte de su propia experiencia... ¡dentro de treinta años!).
Quizás al leer el libro comiences interesándote por saber quién dijo qué y por eso lo diferenciaremos en el texto con colores distintos para cada caso. Sin embargo, es nuestro deseo que, a lo largo de la lectura, deje de importarte identificar al autor y te quedes sólo con tu experiencia de lo que lees, aprendiendo lo que te sirve y descartando el resto.
Dicen que alguna vez el más grande maestro de toda China, Lao Tsé, desapareció del templo donde vivía y donde hablaba diariamente para los miles de discípulos que se sentaban en los jardines esperando con avidez sus enseñanzas. Durante semanas los discípulos más antiguos lo buscaron por los alrededores y mandaron después emisarios a buscarlo por los confines de toda China. Ninguno de los esfuerzos por hallarlo tuvo frutos. Nadie sabía dónde se había ido ni por qué. Nadie lo había visto.
Meses después, un hombre de negocios espera en un muelle el bote que lo cruzará al otro lado del caudaloso río Min, en Sechuan. Está anocheciendo cuando el barquero acerca el rústico transporte a la costa y le tiende la mano para subir. El pasajero le paga su traslado con una moneda y se acomoda para el cruce que tardará un par de horas. El anciano barquero toma el dinero, lo guarda en su bolsa y agradeciendo con un gesto, suelta la amarra.
El río está sereno y el cielo muestra una luna enorme y luminosa que invita al diálogo... quizá por eso el viajero comienza a contar sus preocupaciones respecto de su familia, sus hijos adolescentes y sus negocios. El barquero escucha su relato y entremezcla comentarios tan sensatos y sabios que sorprenden al pasajero.
Cuando llegan a puerto, antes de bajar el hombre le alcanza al barquero una moneda extra por sus consejos y éste la acepta con humildad. En ese momento, por primera vez el pasajero ve la cara de quien lo ha traído y lo reconoce.
—¡Tú! —le dice—. Tú eres Lao Tsé... ¿Qué haces aquí? Media China te está buscando. Tus alumnos se desesperan y nadie se resigna a perder tus magistrales clases de cada día.
—Por razones que nada tienen que ver con mi deseo, me he vuelto demasiado conocido —dice Lao Tsé—. Miles de personas viajan desde lejos a escucharme, a preguntarme, a buscar ayuda, y la fama de hombre sabio e iluminado que se ha ido gestando hace que la verdad que eventualmente pueda salir de mi boca resulte menos importante que el hecho de que sea yo quien la diga.
El pasajero no termina de entender el sentido de su partida y le increpa:
—Pero, maestro, no podemos prescindir de ti y de tu sabiduría. Somos muchos los que necesitamos de tus palabras, de tu luz, de tus consejos.
Lao Tsé sonríe y responde:
—Yo sigo diciendo las mismas cosas que decía en el templo, y creo que a quien me escucha le produce el mismo resultado, sólo que ahora, afortunadamente, cuando alguien regresa a su casa y cuenta lo que aprendió, en lugar de decir con fastuosidad que se lo escuchó a Lao Tsé, sólo dice: “Me lo contó un barquero”.
J. B.
CAPÍTULO 1
¿Qué es ser padres?
Esencial vs. accesorio
Si vamos a hablar, a lo largo de todo este libro de la relación entre padres e hijos sería importante definir de qué se trata ese vínculo. ¿En qué consiste ser padres? ¿Qué es lo esencial de ese rol? ¿Qué es lo que hace que podamos decir de alguien “es padre” o “es madre”, y de otro alguien, que no lo es?
Para definir qué es lo esencial de algo es necesario distinguir lo constituyente (es decir: lo que hace a algo ser justamente lo que es) de lo accesorio (aquello que podría estar presente o no).
Ilustraré mejor esta idea con un ejemplo que, para ser coherente con el tema del que nos ocuparemos, tiene como protagonista a mi hijo menor.
El niño, un pequeño querubín de rizos dorados (¡una apreciación absolutamente objetiva, por supuesto!), aprendió, mucho antes de hablar, a tomar el teléfono móvil, llevárselo a la oreja y decir, como si respondiese a una llamada, “¿Ah?”. Al comienzo, sin embargo, tomaba de igual modo el control remoto de la televisión y hacía lo mismo. Se entiende: un objeto negro, rectangular, más o menos del tamaño de la palma de la mano, lleno de botones con números en ellos... Por supuesto, pronto entendió por sí mismo que el control remoto era otra cosa y comenzó a apuntarlo a la televisión en lugar de llevárselo a la oreja. Pero lo más sorprendente fue que, por ese tiempo, le regalaron un teléfono de juguete del Hombre Araña: este telefonito es rojo, más pequeño que uno verdadero y tiene tapa (en mi casa nadie usa ya teléfono móvil con tapa); sin embargo, ni bien se lo entregaron lo abrió, apretó los botones numerados que hicieron sonar una especie de timbre y una voz, se lo llevó a la oreja y dijo con entonación perfecta: “¿Ah?”. ¿Cómo supo el crío que eso era un teléfono? Evidentemente comprendió que ni ser negro, ni tener el tamaño de la palma de la mano, ni tener botones numerados, ni ser exactamente rectangular convertía a algo en un teléfono, pero el que sonara con un timbre y de allí saliera una voz, sí. Es decir: distinguió lo esencial de lo accesorio. Y estuvo en lo cierto: yo he visto teléfonos en forma de balones de futbol y los teléfonos con pantalla táctil no tienen botones, pero todos ellos suenan y “hablan”... porque en eso consiste, precisamente, la “telefoneidad”. Allí radica su esencia; lo demás —aunque frecuente— es accesorio. Dicho de otro modo: si no puedes hacer “ring” y no es posible hablar a través de ti, lo siento, pero teléfono, lo que se dice teléfono no eres.
¿Qué es, entonces, lo esencial de ser padres?, ¿qué es lo que nos convierte precisamente en eso? Para intentar responder a nuestra pregunta utilizaremos el mismo modo “comparativo” que utilizó el niño del relato para saber qué es y qué no es un teléfono, aunque lo parezca.
En 2010 se estrenó una película llamada The Kids Are All Right (Los niños están bien), en la que se presentan, como diseñados para nuestro punto, un personaje que parece un padre pero no lo es y otro que no lo parece y, sin embargo, ocupa ese lugar a pleno. La historia se centra alrededor de una familia constituida por la pareja de Nic y Jules, dos mujeres que se han casado y que tienen dos hijos, Joni (una mujercita de 18) y Lazer (un muchacho de 15). Ambos, según nos enteramos desde el inicio, fueron concebidos en sendas fecundaciones asistidas para las que se utilizó (en ambas ocasiones) esperma de un mismo donante (cosas de las tramas del cine).
Lazer, que está atravesando ese momento de la adolescencia en que todos nos sentimos un tanto perdidos tratando de descubrir quiénes somos, convence a su hermana Joni de que haga lo que a él no le es permitido por su edad: llamar a la agencia de fecundación e intentar contactar con el padre biológico de ambos. Joni, escudándose en una especie de “lo hago por ti”, finalmente accede.
Paul, el donante de esperma, es un hombre un tanto “inmaduro” que conduce una motocicleta y dirige un improvisado local de comida orgánica. En su vida afectiva pasa de una relación ocasional a otra, sin comprometerse nunca demasiado. Sin embargo, el llamado de Joni le despierta curiosidad y decide encontrarse con ellos.
El contacto tiene resultados diferentes para cada uno de los hermanos pero sorprendentes para ambos. Mientras Lazer, que tenía más expectativas, no consigue encontrar puntos en común con su padre biológico, Joni se siente de algún modo cautivada por su personalidad “liberal”. Jules y Nic se enteran del encuentro de sus hijos con su padre biológico y deciden conocer también a Paul.
Por un rato, todos se confunden. Lazer cree que puede encontrar en Paul ese lado viril que supone que le falta; Joni canaliza a través de él los deseos de explorar un mundo más allá del de sus madres; Nic siente amenazada su figura de autoridad; y el mismo Paul cree que ha llegado la oportunidad de finalmente sentar cabeza.
Sin embargo, Paul acaba por decepcionar a todos (incluido a él mismo) y queda claro que si no ha estado a la altura de las circunstancias es por la precisa razón de que no es el padre de los chicos, por más genes que compartan.
Una aguda conversación entre Lazer y Paul nos anticipa esta comprobación.
—¿Puedo hacerte una pregunta? —le dice Lazer.
—Claro —dice Paul.
—¿Por qué donaste esperma?
La pregunta es poderosa. Podemos imaginar que la ha tenido atragantada desde hace tiempo y que es precisamente para plantearla que ha buscado a su padre biológico. Paul intenta salir con una broma:
—Me pareció más divertido que donar sangre —dice.
Pero Lazer no ríe, quiere una verdadera respuesta.
—Me gustaba la idea de poder ayudar a otros —dice Paul—, gente que quería tener hijos y no podía...
Es un buen intento, pero Lazer no está convencido y pregunta:
—¿Cuánto te pagaron?
—¿Por qué quieres saber eso? —pregunta Paul.
—Sólo por curiosidad —dice Lazer.
Adivinamos, sin embargo, que no es sólo curiosidad. Lazer, como buen adolescente, está preguntando: “¿Cuánto valgo?”.
—Me pagaron sesenta dólares cada vez —dice Paul.
—¡¿Nada más?!
—Bueno —se excusa Paul—, era mucho dinero para mí en aquel momento. Con la inflación serían como noventa dólares de ahora...
Pero, claro, la respuesta de Paul no es satisfactoria. Lazer busca en la biología la respuesta a cientos de preguntas que los genes no pueden contestar, sólo el corazón. Joni también tendrá un mensaje para Paul en la despedida. No es una pregunta ni un reclamo, es la expresión de algo contenido. La joven le dirá:
—Me hubiera gustado que fueras... ¡MEJOR!
Mejor... ¿Mejor qué?
Seguramente: ¡¡mejor padre!!
Una expectativa que Paul no puede cumplir. Y no porque sea una mala persona. Más bien parece alguien a quien se lo convoca a una función que no ha elegido y para la cual no tiene preparación alguna. La circunstancia lo atrapa, de buenas a primeras, lo lanza al ruedo y le dice: “Venga, sé padre”. Nadie en su sano juicio podría esperar, en la vida real, otra cosa que no fuera un fracaso estrepitoso.
Llegamos aquí a una primera conclusión.
El hecho de que los hijos compartan información genética de los padres, o dicho de otra manera, que sean “de la misma sangre” es importante, sin duda, en lo que hace a la paternidad o maternidad (existen pruebas de porcentajes de ADN compartido que se usan para demostrar este hecho jurídicamente). Pero atención, importante no significa indispensable ni suficiente. Es decir, el lazo biológico no nos convierte en madres o padres y, agregamos ahora, la ausencia del mismo no nos impide serlo.
Si no está en lo cromosómico, ¿dónde está la esencia de ser padres?
Volvamos al filme y preguntémonos, aunque sea como mero ejercicio intelectual: “¿Quién es el padre de los niños?”.
La primera respuesta, que el padre es Paul, ya que aportó la mitad de la información genética que los constituye, la hemos descartado ya, pues hemos sostenido que esa condición no alcanza a ser determinante.
Una segunda respuesta sería que esos niños, simplemente, no tienen padre. Pero la película contradice esta respuesta desde el título: Los niños están bien. ¿Es que no es cierto acaso que para el buen desarrollo psíquico de los chicos es necesario que tengan una figura materna y una paterna? ¿Sugiere esta película que ellos pueden “estar bien” aun si no han tenido padre alguno? Estoy seguro de que no. Quienes hayan visto la película o quienes la vean después de leer esto reconocerán fácilmente a quien ocupa en lo cotidiano el lugar del padre: Nic, una de sus madres. Ella es la que se va todos los días a trabajar, es la proveedora de la familia, la más dura con los niños en cuanto a la puesta de límites, la que intenta impartir los valores morales de la familia, la que se sienta en la cabecera de la mesa... en fin, la que asume y ejerce con vehemencia y amor el rol de un padre (bastante “clásico” y arquetípico, es verdad, pero padre al fin). La hipótesis de la película no es que es posible “estar bien” sin haber tenido padre, sino que cuestiona el hecho de que para serlo sea esencial ser varón. Nic cumple la función paterna y en ese sentido podríamos decir que es padre, aunque sea mujer. Lo mismo valdría, por supuesto, para el ser madre: ser mujer no es una condición esencial de la maternidad, por frecuente que así sea. Un hombre puede muy bien cumplir, dado el caso, la función materna para determinado niño.
Un padre se hace
Creemos que pensar de esta manera nos revela que el arte de ser padre o madre tiene más que ver con cumplir adecuadamente una función, que con ninguna otra cosa. Ser padres es algo en lo que sólo podemos convertirnos si actuamos, pensamos y sentimos como tales. Haber parido un hijo no es, pues, suficiente para considerarnos padres, y por ello tampoco lo es para que esos hijos nos reconozcan como tales.
En lo personal, siempre dije que ser padre o ser madre habla por lo menos de tres cosas: una definida por lo social, otra por lo afectivo y una tercera por la conducta. El estatus de padre, el amor de padre y la función de padre. Tres cosas que no son eternas (como solemos creer) y no sólo eso, sino que además, en general, no empiezan en el mismo momento ni terminan al mismo tiempo.
Recuerdo ahora las historias de Tarzán de Edgar R. Burroughs, la de Mowgli, el niño de El libro de la selva, de Rudyard Kipling, y la de muchos otros personajes similares que, habiendo quedado huérfanos por la muerte de sus padres, son adoptados por una madre animal o por una manada que los cuida, alimenta y protege, pero que también los educa. No son nanas salvajes, son verdaderos padres y madres sustitutos del indefenso niño o niña en cuestión.
No conozco personas que hayan sido criadas por monos o lobos, pero no es tan infrecuente encontrar a alguien para quien la función de madre o padre la haya cumplido alguien por completo ajeno a la familia o, incluso, alguna institución. Conocí a un hombre cuya madre biológica no había podido ocuparse de él y lo había dejado al cuidado de una tía que ya tenía una buena cantidad de niños a su cargo y que tampoco pudo acogerlo como a un hijo. Según lo que él mismo contó en terapia, desde muy pequeño había acudido a diario al club de futbol que quedaba a pocas cuadras de su casa, donde pasaba la mayor parte de su tiempo, al grado de que se hizo costumbre que se quedara a comer con los empleados y que platicara por horas con los asistentes asiduos al club. No tengo duda alguna de que el adulto que llegó a ser tenía por ese club un sentimiento de lealtad y agradecimiento muy similar al que otros sienten por su madre... Un sentimiento no tan difícil de comprender si se lee su historia, pero imposible de compartir si se ve este vínculo desde fuera. De hecho, el hombre acudía a terapia, entre otras cosas, porque pasaba gran parte del día discutiendo con su esposa que celaba toda la atención y el tiempo que él le dedicaba a la institución de sus amores (y sí... ¡es natural que tarde o temprano uno termine peleando con la suegra!).
Podríamos resumir todo lo dicho hasta aquí diciendo simplemente que tus padres son las personas que te han criado, pero eso no sería del todo exacto, o por lo menos seguiría siendo incompleto. Nos faltaría agregar la decisión consciente y voluntaria de hacerse cargo de los hijos.
Sólo por dejarlo claro, a nuestro entender, tu padre y tu madre no son sólo los que te han alimentado, abrigado, protegido, cobijado y educado, sino también, y sobre todo, los que han tomado la decisión de hacerlo: “Éste es mi hijo, ésta es mi hija, y me haré cargo de ellos, con todo lo que eso implica”. Vale la pena hacer notar que esta operación, este acto deliberado y voluntario de adopción es necesario, especialmente si el hijo es biológico.
Es imprescindible, si uno pretende ser un padre auténtico o una verdadera madre, adoptar a los propios hijos.
Aunque sea antipático decirlo, aunque vaya en contra de todo lo aprendido y enseñado por la mayoría, creemos firmemente que TODOS somos hijos adoptados. Sostenemos aquí que indefectiblemente ha habido un momento en nuestra historia compartida en el cual nuestra madre y nuestro padre, cada uno por separado y probablemente no en el mismo momento, han decidido aceptarnos como suyos, como una prolongación de sí mismos, como parte de sí, como carne de su carne. Lo que decididamente es más difícil de digerir es que para nosotros esta decisión no es “natural”, no se produce por sí sola ni sucede de forma automática como consecuencia obligada de habernos concebido, parido o registrado como hijos.
Para la mayoría de las mujeres esta “adopción” se da en el transcurso del embarazo y cuando, después de nacer, el niño llega a sus brazos, su madre ya ha tenido tiempo de hacerlo suyo. Para el hombre (y nuevamente hablamos sólo de la mayoría y nunca de todos), el proceso es un tanto más difícil, quizá porque no tiene la intensidad y la calidad de contacto con el bebé que da la gestación dentro de la panza de su madre. El hombre no lo siente como ella, no lo escucha como ella, no está en contacto con el bebé 24 × 7 durante 40 semanas de embarazo. Para el “padre”, durante mucho tiempo, el hijo es sólo una idea que madura lentamente y el nacimiento no cambia esta sensación. Recordemos que en los primeros meses de vida del bebé el padre es apenas un bulto que se acerca a veces con la madre. El recién llegado sólo tiene ojos, manos y sonrisa para su madre, la que lo amamanta, la que pasa más tiempo con él y la única que le ofrece olores o sabores que le son familiares. Así, el varón tiende a quedar (o a ser) un poco excluido de la relación con el niño (o a excluirse de ella), tanto por las cuestiones biológicas como por los hábitos culturales.
Si bien en la actualidad el papá suele buscar involucrarse activamente en esta etapa, como si quisiera de forma intuitiva favorecer el proceso de “adopción”, la mayor responsabilidad de que esto suceda recae primordialmente en la madre. Es ella quien debe hacer espacio y quien sabe cómo hacerlo. Retirarse un poco y ceder algo de protagonismo permite que el vínculo entre el padre y el hijo se fortalezca.
Cuando nació mi primer hijo, el niño tuvo que estar algo así como una hora en la sala de neonatología porque, al haber nacido tres semanas antes de la fecha esperada (mi esposa tuvo una crisis hipertensiva), sus pulmones necesitaban un poco de tiempo y oxígeno para comenzar a funcionar adecuadamente. Ni bien nació, una enfermera me dijo que la acompañara mientras llevaba al niño a la sala de neonatología y me instruyó: “Usted se queda aquí y le sostiene la mano al pequeño hasta que se recupere”.
Y yo obedecí, más porque no tenía idea de qué otra cosa podía hacer que porque pensara que eso era lo correcto. Estaba allí, solo con ese bebé, con toda su pequeña manita aferrada a uno solo de mis dedos, y yo lo miraba y me decía: “¡Carajo! Éste es mi hijo...”, y volvía a mirarlo y me sorprendía darme cuenta de que no lo conocía: “¿Quién es este fulano?”. No sentía la oleada de amor que suponía tenía que arrasarme. Confieso que lo que de verdad quería era saber cómo estaba mi esposa, que acababa de salir de la cesárea de urgencia; tanto, que osé preguntar a una de las enfermeras:
—¿Puedo salir un minuto a ver mi esposa?
—No, ella está bien —me dijo con tono severo—, usted se queda ahí.
—Pero... —comencé a decir, mas la mirada reprobatoria de la enfermera bastó para que comprendiera que estaba pidiendo algo que no era posible ni moralmente aceptable.
Luego de estar allí por una hora, que me parecieron diez, sosteniendo la mano del niño, que era cada vez más mi hijo, entró el neonatólogo y auscultó a mi pequeño. Luego me sonrió y me dijo que su respiración se había normalizado y que podía reunirme con mi esposa. Cuando dejé al niño en brazos de la enfermera y me dispuse a salir del cuarto sentí de pronto una emoción profunda y la certeza inequívoca de que el que estaba allí era, ahora sí, mi hijo (con todo lo que eso implicaba).
No son pocos los hombres que, en este primer momento, se sienten culpables por no sentir por su hijo el sentimiento arrasador que, supuestamente, deberían sentir, el que todos los demás le dicen que debería estar sintiendo, el que su propio padre le cuenta que sintió cuando él nació.
Me salgo de cuadro y de tema.
Recuerdo una vieja historia que me dicen que fue real y que, aunque no tiene que ver con los padres y los hijos, quizá nos ayude, desde el humor, a comprender cómo suceden algunas cosas.
El hombre entró, apoyándose en su bastón, en el consultorio del médico.
—Doctor —le dijo mientras se sentaba frente al profesional—, quisiera que me ayude, creo que tengo un serio problema...
—Bueno, tranquilícese, amigo, cuénteme de qué se trata.
—Mire, doctor, yo vivo frente al parque, aquí a dos calles, y todos los viernes nos reunimos con los amigos del barrio en el bar de la esquina. Y allí, en cada reunión, todos cuentan sus aventuras, sobre todo las sexuales.
—¿Y qué le preocupa?
—Serafín, que tiene 85 y es viudo, nos contó que tiene una novia de 49 que lo tiene loco. Ella quiere hacer el amor todo el tiempo. Y él, que no quiere perderla, no tiene más remedio que satisfacerla cada vez que ella lo reclama y terminan haciendo el amor a diario y en ocasiones incluso dos veces en un día... El viejo Berto, el mayor de todos, que nunca se casó, contó que sale con la recamarera del Hotel de la Avenida, con la hija del almacenero y con una antigua novia que tiene... y que con todas hace el amor cada vez que se ven. Y hasta mi compañero de escuela Juancito, que tiene 88, como yo, cada vez que habla de su sexualidad actual nos deja a todos boquiabiertos por la frecuencia y la intensidad...
—¿Y? —pregunta el doctor, sin terminar de comprender el punto.
—Es que yo, que vivo con mi esposa desde hace 52 años, que la quiero y que todavía me atrae, tengo sexo con ella, digamos hoy, y lo disfrutamos mucho, los dos, pero la verdad es que después, por una semana o diez días ni me aparece la fantasía de volver a hacerlo. Así que escucho lo que cuentan mis amigos y me da casi vergüenza mi pobre desempeño en la cama. ¿Qué tengo que hacer, doctor?
—Es fácil, amigo mío... ¡mienta usted también!
Pero no se trata de alimentar la mentira que todos sostienen para seguir engordando el mito del llamado de la sangre. Si comprendiésemos que ese tiempo que lleva el proceso de apropiación es normal y saludable esa consciencia nos daría el alivio que necesitamos para armar el lazo con nuestros hijos del mejor modo.
A veces, como en el ejemplo del bebé recién nacido, un solo suceso marca la diferencia, pero otras veces (las más) lleva un poco más de tiempo, incluso algunos meses. Sin embargo, si no desesperamos ni forzamos el sentimiento que aún no existe, si lo dejamos venir sin resistencias la relación solita se va fortaleciendo en función del tiempo compartido, consolidándose cada vez más hasta llegar a ser el vínculo único e indisoluble que caracteriza la relación entre padre e hijo.
No debería sorprendernos este planteamiento. Recordemos juntos el primer encuentro entre el zorro y el Principito en la obra de Antoine de Saint-Exupéry, que podría resumirse así:
Cuando se encontraron por primera vez, el Principito invitó al zorro a jugar, pero éste le respondió que no podía jugar con él porque no estaba domesticado.
—¿Y qué quiere decir domesticar? —preguntó el Principito.
—¡Ah! Es algo muy olvidado—dijo el zorro—. Significa: crear lazos. No eres para mí más que un muchachito semejante a cien mil otros muchachitos, no soy para ti más que un zorro semejante a cien mil otros zorros, pero si me domesticas serás para mí único en el mundo, seré para ti único en el mundo. Si quieres que podamos jugar juntos, domestícame.
—¿Y qué debo hacer para domesticarte? —preguntó el Principito.
—Es muy sencillo —dijo el zorro—, yo me sentaré en este banco. Tú vendrás mañana y te sentarás en la otra punta, me mirarás sonriendo y te miraré con recelo. Pasado mañana vendrás también y te sentarás un poco más cerca, seguirás sonriendo y quizá yo también sonreiré. El tercer día, te acercarás todavía un poco más. Y así día tras día, vendrás y te aproximarás sólo un poco. Cuando estés sentado justo, justo a mi lado, estaré domesticado y seremos amigos.
Se trata entonces de domesticar y de dejarnos domesticar por nuestros hijos, es decir, de crear un lazo entre nosotros que nos deje saber que ellos son para nosotros únicos en el mundo y que nosotros lo somos para ellos. Es eso, más que ningún vínculo genético o sanguíneo, lo que nos convierte en padres.
Una cuestión de decisión
La ficción y la clínica insisten en plantear con demasiada frecuencia una situación supuestamente muy problemática que, a nuestro entender y en función de todo lo dicho, no debería ser tan complicada. La escena de la que hablamos es la siguiente: el padre, después de muchos años de convivir con su mujer y de haber criado a su único hijo, se entera de “la verdad”: el niño no es suyo. Se entiende que este hombre podría reclamar a la madre del niño si es que fue ella quien le mintió o le ocultó el origen de aquel embarazo, pero respecto del hijo nada cambia: él es y seguirá siendo el padre porque es quien lo ha criado y quien ha decidido serlo. Es más, si ahora no quisiera serlo, por orgullo o para que “ella no se salga con la suya”, esa opción no es viable; no puede deshacer el lazo que se ha creado, y si, movido por cualquiera de estas mezquinas razones, abandonara el vínculo, sufrirá mucho, sin excepciones. Sabemos que si una mujer o un hombre puede abandonar a un hijo sin sufrir por ello entonces podríamos pensar en una fuerte patología o en que nunca fueron madre o padre de ese niño.
Valga recordar aquí el famoso juicio del rey Salomón que se narra en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los reyes. Salomón fue hijo del rey David y, a su turno, rey de Israel. Se decía que era el hombre más sabio que había vivido y por ello, cuando una disputa o enfrentamiento surgía entre su pueblo, todos acudían presurosos a él confiando en que sus palabras traerían de vuelta la calma. Sucedió una vez que dos madres dieron a luz sendos niños, pero uno de ellos vivió y el otro murió al nacer. Ambas mujeres clamaban ser la madre del niño vivo y así llegaron frente al rey Salomón. El sabio rey las escuchó y al ver que cada una de ellas insistía en sus proclamas, dijo:
—¡Basta de gritos y de llantos! Traedme una espada; ya que las dos parecen tener la misma razón partiremos al niño a la mitad y le daremos medio niño a cada una.
—Pues que así sea —dijo la primera mujer—, pero ella no tendrá a mi niño.
—¡No! —gritó la segunda—. ¡Deteneos! No le hagáis daño. Dádselo a ella.
Entonces Salomón miró con benevolencia a la segunda mujer y, señalándola, dijo a la guardia:
—Entregadle el niño a esta mujer: ella es la madre.
La interpretación clásica de este pasaje es que Salomón utilizó una especie de artilugio para “descubrir” quién era la verdadera madre y quién la impostora. Sin embargo, prefiero pensar que lo que mueve a Salomón no es un instinto detectivesco sino una profunda sabiduría (de hecho, se dice de Salomón que era sabio, no que era astuto...) Es decir, no se trata de prever que la verdadera madre preferiría perder al niño que dañarlo, sino de comprender que la que prefiera perderlo (cualquiera de las dos que sea) ésa es la madre, y lo es precisamente por eso. Dicho de otro modo, esa mujer se convierte en madre cuando toma la decisión de entregar al niño antes que condenarlo, y la otra renuncia a su maternidad cuando lo prefiere muerto antes que de otra. Por lo que a mí respecta, la madre biológica podría ser la que está de acuerdo con que lo partan a la mitad; en ese sentido el juicio de Salomón no ha descubierto necesariamente la “verdad”, pero de seguro ha encontrado a la mujer que quiere más al niño. Eso es lo que la convierte en su verdadera madre.
Dicen que en un pequeño pueblito cercano a Helem se presentaron ante el alcalde (a la vez comisario y juez) dos mujeres que decían ser la madre de un niño que había aparecido abandonado junto al río.
El hombre no era demasiado listo, pero había leído en la Biblia la historia de Salomón y se dispuso a emular al sabio entre los sabios.
—Basta de discusiones —dijo.
Y como no tenía sable ni milicia, mandó buscar al carnicero, único capaz de llevar a cabo la orden que pronto impartiría.
Cuando el hombre llegó le ordenó sin premisas:
—Corta a este niño a la mitad y dale medio niño a cada una de estas mujeres.
Las dos mujeres se miraron aleladas y el pueblo entero enmudeció. Sólo el carnicero, consciente de lo que se le pedía, protestó:
—Eso es una locura, ¿cómo voy a cortar al niño por la mitad? ¿Estás loco? ¡No voy a hacer semejante cosa!
El alcalde sonrió satisfecho. Se puso de pie y anunció majestuosamente:
—¡Caso resuelto: el carnicero es la madre!
Bromas aparte, podemos concluir, a modo de síntesis, que la maternidad y la paternidad son condiciones que se fundan (como se funda una ciudad) con una decisión, que se ejercen y que se confirman en ese ejercicio; no son rangos ni medallas que se portan pasivamente en las mangas o en el pecho de uniformes encontrados por accidente.
CAPÍTULO 2
Amor incondicional
Lo mejor y lo peor
Únicamente cuando nos ocurre a nosotros podemos comprender la exactitud de aquello que nos repetían los que ya habían pasado por allí, respecto de que la paternidad (en sentido amplio, es decir: para padres y madres) es una experiencia difícilmente transmisible.
Nos damos cuenta recién en ese momento de la verdad indiscutible de algunas frases un tanto ambiguas que nos lo anticipaban, como: “Tu primer hijo te cambia la vida”.
Una sentencia que cada madre y cada padre primerizos confirmarán desde el mero instante del nacimiento del niño. Entendemos, adivinamos, percibimos aun antes de “adoptar” a nuestro hijo (como decíamos en el capítulo anterior) que la vida ya nunca será igual, que algo radical se ha modificado.
Un buen amigo, padre de cuatro hijos, lo dice de otra manera, casi siempre acertada y bastante más inquietante: “Ser padre es lo mejor que puede pasarte en la vida... y lo peor”.
Lo mejor, por todo lo que ya sabemos: la sensación de plenitud de sólo verlos y tocarlos, la alegría de escucharlos reír, la emoción de acompañarlos en sus descubrimientos, el infinito placer de verlos convertirse en personas únicas.
Lo peor, por la contracara de esas mismas cosas: el dolor de verlos sufrir, la angustia de no saber cómo ayudarlos, el miedo insondable de que algo terrible les suceda.
Mi hijo mayor había conseguido finalmente que le compráramos un ciclomotor, un híbrido entre bicicleta y moto de muy poca cilindrada y ninguna velocidad. Yo estaba seguro de que él sabía cómo cuidarse y no me despertaba ninguna inquietud que usara su pequeño vehículo para desplazarse por el barrio. Ese 14 de diciembre yo estaba solo en casa cuando sonó el teléfono.
—¿Jorge? —preguntó la voz
—Sí, ¿quién habla?
—Soy D... el amigo de tu hijo. Él tuvo un accidente. Lo llevaron al hospital...
—¿Un accidente?
—Con el ciclomotor. Chocó con un camión.
—¡¿Pero cómo está?! ¡¿Está bien?!
Se hizo un silencio horroroso y luego el pobre me dijo, como pudo:
—Mejor que vaya usted al hospital...
Han pasado muchos años y todo terminó en nada más que un mal recuerdo, pero ahora mismo, mientras escribo esto, no dejo de temblar y siento dolor en el pecho. El mismo que sentía mientras gritaba como loco y manejaba mi auto camino al hospital; mientras dejaba el auto tirado en la entrada de la guardia y empujaba al policía que pretendía hacerme esperar a que el médico me informara. Cuando lo vi, sentado en la camilla, con un tajito en la frente y una herida en la rodilla, sentí cómo el alma volvía a mí y mientras los dos llorábamos del susto, yo decía en voz alta, para él y para mí:
—Tranquilo, está todo bien, ya pasó... gracias a Dios ya pasó.
Nunca, nunca, ni antes ni después recuerdo haber sentido tan intensamente el miedo.
Como decía nuestro amigo: “Lo mejor y lo peor que puede pasarte en la vida.”...
Y esa “frasecita”, que no sabemos, pero intuimos, que escuchamos y no deja de resonarnos en las tripas, nos trae al escenario una pregunta: ¿qué razones tenemos para desear tener hijos?
¿Por qué tener hijos?
Si no he sido padre antes y además nadie puede contarme con exactitud de qué se trata; si se me promete una gran carga de responsabilidad (representada desde el principio por la certeza de que durante mucho tiempo me volveré absolutamente responsable de un ser vivo, indefenso y vulnerable); si se me ofrece como único consuelo el placer de la propia experiencia (que, como dijimos, es intransmisible), ¿cómo puedo querer algo que no sé ni lo que es y que tiene “prensa” tan ambivalente?
Se abren aquí varias hipótesis de respuesta, tres de ellas casi obvias:
la de la fuerza del instinto,
la del mandato social
y la del deseo de trascendencia.
El instinto
La primera podría enunciarse diciendo que aquello que moviliza visceralmente el deseo de ser padres es el instinto gregario de conservación de la especie: el instinto maternal (según dice la gente) o el instinto paterno (que parece menos aceptado por científicos y legos). El deseo aparece aquí como expresión de un código genético, una extensión del instinto de conservación individual, una programación que me incluye como miembro de una especie. Esto explicaría por sí mismo que yo lo quiera, sin saber por qué lo quiero y en contra de todas las dificultades. Una especie de deseo que transita por debajo de lo consciente o voluntario.
Muchas voces cuestionan esta razón. Dicen, por ejemplo, que si fuese cierto el deseo de maternidad o paternidad debería hacerse presente ni bien las condiciones biológicas para ser madre o padre estén dadas; por supuesto, esto no sucede así.
Nos parece bastante evidente que, entre los humanos contemporáneos, este instinto (como otros) ha sido sometido a la tiranía de la razón y pasado por el tamiz de los sentimientos. Pues aunque admitamos que todos (o casi todos) los adolescentes estarían dispuestos a hacer conscientes sus deseos sexuales y su voluntad de satisfacerlos, seguramente muy pocos tendrían el deseo de ser madres o padres. En nuestros tiempos, los deseos de tener relaciones sexuales están cada vez más desligados de la intención de concebir un hijo; no sólo porque las relaciones sexuales que se tienen con objeto de engendrar son las menos, sino también porque hoy en día son cada vez más los hijos que se tienen sin que haya habido relación sexual previa por parte de los padres (sea porque han sido adoptados o bien porque ha mediado algún tipo de fecundación artificial). Esta situación novedosa, que quizá dé mucho de qué hablar en un futuro cercano, es ya hoy una evidencia contra la teoría instintiva y, por otro lado, un punto problemático a la hora de la prevención del embarazo no deseado, puesto que la perspectiva de ese resultado posible está más distante en la mente de los jóvenes a la hora del encuentro sexual. Retomando, entendemos que en el tema de la paternidad el instinto ha quedado separado del deseo (si no totalmente, por lo menos en gran medida); y que lo que queda de instintivo en los humanos a este respecto no es en modo alguno suficiente para aterrizarnos en la aventura de ser padres o madres de una criatura.
Pensemos pues en la segunda hipótesis.
El mandato social
Si el deseo de tener hijos no se presenta en cuanto estamos biológicamente listos para concebir, sino más bien en una etapa de la vida definida culturalmente, deberíamos aceptar que la presión social ejerce sin duda, una fuerza importante, si no determinante, en nuestra motivación para tener hijos. Y si bien este hecho cambia según la época y la sociedad (para las mujeres de occidente ese mandato social comenzaba a sentirse alrededor de los 20 hace una década, rondando los 17 hace 50 años y muy pasados los 25 en la actualidad), es más o menos el mismo para todos en un determinado lugar y tiempo. Una edad en la que notamos irremediablemente que todos a nuestro alrededor comienzan a adentrarse en esa etapa y nos encontramos pensando que quizá nosotros también debiéramos considerarlo.