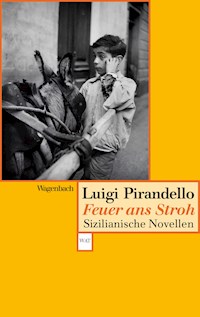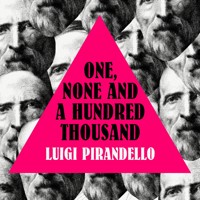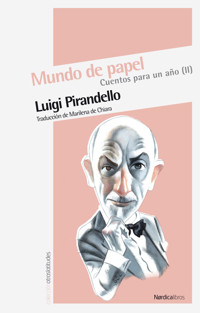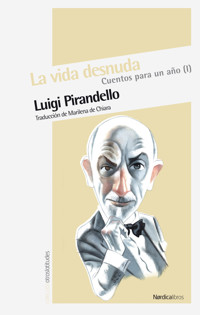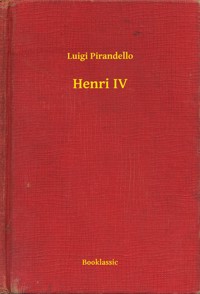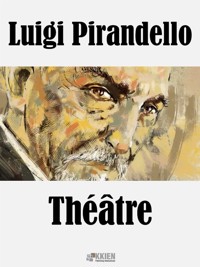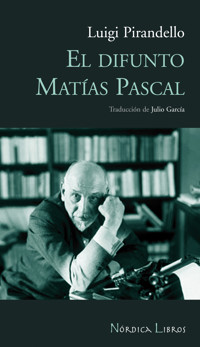
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1904, El difunto Matías Pascal supuso un giro en la narración costumbrista de la época y anticipó un tipo de relato en el que lo fundamental es el estudio psicológico del personaje, lo que luego sería una norma continua en el teatro de Pirandello. Un día Matías Pascal se va a Montecarlo huyendo de sus circunstancias: una suegra que lo martiriza, deudas crecientes y un trabajo que no le satisface. De repente ocurrirá un extraordinario suceso que le dará la oportunidad de liberarse. A partir de entonces será otra persona... Como todas las grandes novelas, El difunto Matías Pascal acepta múltiples lecturas: en ella se puede ver desde una hilarante farsa a un profundo estudio de la soledad humana vista por un hombre sin identidad ni pasado, que decide reconstruir su vida empezando desde cero. En última instancia, Pirandello nos muestra con virtuosa sencillez la esencia tragicómica del ser humano, cuando es despojado de la máscara que lo acompaña siempre. "Son tres los escritores que han atravesado nuestro siglo, dando su nombre a nuestras inquietudes, ofuscaciones, aprensiones... esos tres escritores se llaman Pirandello, Kafka, Borges." Leonardo Sciascia
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL DIFUNTO MATÍAS PASCAL
Luigi Pirandello
Título original: Il fu Mattia Pascal
Edición en ebook: marzo de 2013
© de la traducción: Julio Garcia
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-92683-69-7
Diseño de colección: Marisa Rodríguez
Corrección ortotipográfica: Ana Mª Patrón
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico
Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
Contenido
Portadilla
Créditos
Autor
Ilustración
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Advertencia Sobre los escrúpulos de la fantasía
Contraportada
Luigi Pirandello
(Agrigento, Sicilia, 1867 - Roma, 1936)
Novelista y dramaturgo italiano. Describe con humor las contradicciones a las que está siempre expuesto el ser humano aunque se trate siempre de un humor cómico-trágico. En los límites entre realidad y ficción, el centro de la prosa pirandelliana es siempre el individuo perdido en el mundo absurdo y gris de la existencia cotidiana. En su novela más emblemática, El difunto Matías Pascal (1904), se encuentran las claves de su obra dramática, que le llevarían años más tarde a conseguir el Premio Nobel de Literatura.
Con la representación, en 1917, de la pieza teatral Así es si así os parece, se decantó claramente por el género dramático, en el cual creó escuela por su peculiar construcción de la pieza teatral, sus recursos escénicos y la complejidad de sus personajes.
Toulouse-Lautrec, À la Mie, 1891, Boston, Museum of Fine Arts
I
Primera premisa
Una de las pocas cosas, es más, tal vez la única que yo sabía con certeza era esta: que me llamaba Matías Pascal. Y me aprovechaba de ello. De vez en cuando, alguno de mis amigos o conocidos demostraba haber perdido el juicio hasta el punto de venir a verme para pedirme algún consejo o sugerencia; yo me encogía de hombros, entornaba los ojos y respondía:
—Yo me llamo Matías Pascal.
—Gracias, amigo mío. Ya lo sabía.
—¿Y te parece poco?
Realmente, tampoco a mí me parecía mucho. Pero entonces ignoraba qué quería decir no saber ni siquiera esto, es decir, no poder contestar cuando hacía falta.
—Yo me llamo Matías Pascal.
Comprendo que alguien quiera compadecerme (¡cuesta tan poco!) imaginándose la tremenda amargura de un desgraciado que de repente descubre que... nada; en una palabra, ni padre, ni madre, ni cómo fue o cómo no fue; y que quiera indignarse (cuesta todavía menos) ante la corrupción de las costumbres y los vicios y la tristeza de los tiempos en que vivimos, que pueden ser motivo de tanto mal para un pobre inocente.
Bueno, empiece si quiere. Pero es mi deber advertirle que no se trata propiamente de esto. De hecho podría poner aquí, en un árbol genealógico, el origen y la descendencia de mi familia y demostrar cómo no solamente he conocido a mi padre y a mi madre, sino además, durante largo tiempo, a mis antepasados y sus acciones, no todas, realmente, dignas de elogio.
¿Y entonces?
Pues bien: mi caso es bastante más extraño y diferente; tan extraño y diferente que me he propuesto narrarlo.
Durante unos dos años fui no sé si más cazador de ratones que guardián de libros en la biblioteca que un tal monseñor Boccamazza legó a nuestro Municipio, al morir en 1803. Resulta claro que este monseñor debía de conocer poco la naturaleza y las costumbres de sus conciudadanos, o tal vez esperaba que su legado encendiera, con el tiempo y la comodidad, en el ánimo de estos, el amor por el estudio. Hasta ahora, puedo dar testimonio de ello, no se ha encendido: y esto lo digo en elogio de mis conciudadanos. De hecho, el Municipio se mostró tan poco agradecido a Boccamazza por la donación, que ni siquiera quiso erigirle aunque fuera medio busto, y dejó los libros durante muchos, muchos, años amontonados en un amplio y húmedo almacén, de donde luego los sacó, ya podéis imaginar en qué estado, para olvidarlos en la apartada ermita de Santa María Liberale, ignoro por qué motivo hoy desconsagrada. Aquí los encomendó, sin criterio alguno pero a título de beneficio y como sinecura, a algún holgazán bien recomendado que, por dos liras al día, dedicado a guardarlos o incluso sin guardarlos, soportara durante algunas horas el olor a rancio y a moho.
Tal suerte me tocó también a mí, y desde el primer día concebí un tan mísero aprecio por los libros, tanto si son impresos como manuscritos (como algunos antiquísimos de nuestra biblioteca), que ahora no me habría puesto nunca a escribir si, como he dicho, no considerara realmente extraño mi caso y de tal índole, que pudiera servir de enseñanza a algún curioso lector que por casualidad, realizándose finalmente la antigua esperanza del bueno de monseñor Boccamazza, viniera a esta biblioteca, a la que dejo este manuscrito, con la condición, sin embargo, de que nadie pueda abrirlo hasta después de cincuenta años de mi tercera, última y definitiva muerte.
Ya que, por el momento (y solo Dios sabe cuánto me duele), yo me he muerto ya dos veces, la primera por equivocación, y la segunda... ya veréis.
II
Segunda premisa (filosófica) a modo de justificación
La idea, o mejor, el consejo de escribir, me la ha dado mi reverendo amigo don Eligio Pellegrinotto, que en la actualidad tiene en custodia libros de la Boccamazza, y al cual confiaré el manuscrito en cuanto esté terminado, si llega a estarlo.
Lo escribo aquí, en la ermita desconsagrada, a la luz que me llega de la claraboya, allá arriba, en la cúpula; aquí, en el ábside reservado para el bibliotecario y cerrado por una baja cancela de columnas de madera, mientras don Eligio resopla bajo la tarea que ha asumido heroicamente de poner un poco de orden en esta babilonia de libros. Me temo que no lo consiga nunca. Nadie antes que él se había preocupado de saber, por lo menos aproximadamente, dando una ojeada de pasada a los lomos, qué tipo de libros había legado aquel Monseñor al Municipio: se creía que todos, o casi todos, trataban de materias religiosas. Ahora, Pellegrinotto ha descubierto, para mayor consuelo suyo, una gran variedad de materias en la biblioteca de Monseñor; y como los libros fueron cogidos sin ningún orden del almacén y amontonados tal como venían, la confusión es indescriptible. Entre estos libros se han estrechado, por vecindad, amistades de lo más falaces: don Eligio Pellegrinotto me ha dicho, por ejemplo, que le ha costado no poco trabajo separar de un tratado muy licencioso, Del arte de amar a las mujeres, en tres tomos, de Antonio Muzio Porro, del año 1571, una Vida y muerte de Faustino Materucci, Benedictino de Polirone, que algunos llamaban beato, biografía editada en Mantua el año 1625. A causa de la humedad, las tapas de los dos volúmenes se habían pegado fraternalmente. Es preciso hacer notar que en el tomo segundo de aquel licencioso tratado se habla largamente de la vida y de las aventuras monacales.
Don Eligio Pellegrinotto, encaramado todo el día en una escalera de farolero, ha pescado de las estanterías de la biblioteca muchos libros curiosos y muy placenteros. De cuando en cuando encuentra uno, lo tira desde arriba, con gracia, sobre la gran mesa que está en el centro; la ermita entonces resuena por el ruido; se levanta una nube de polvo, de la que escapan asustadas dos o tres arañas; yo corro desde el ábside, saltando la cancela; cazo primero con el libro las arañas por la mesa polvorienta; luego abro el libro y me pongo a hojearlo.
De esta manera, poco a poco, he ido tomando el gusto a tales lecturas. Ahora, don Eligio me dice que mi libro debería estar escrito de acuerdo con el modelo de estos que él va descubriendo en la biblioteca, es decir, tener su sabor particular. Yo me encojo de hombros y le contesto que no es trabajo para mí. Sin embargo, otras cosas me preocupan.
Sudoroso y cubierto de polvo, don Eligio baja de la escalera y sale a respirar una bocanada de aire al huertecillo que ha conseguido que brote aquí detrás del ábside, cercado con palos y estacas.
—¡Ah mi querido padre! —le digo yo, sentado en el pequeño muro, con la barbilla apoyada en el pomo del bastón, mientras él cuida de sus lechugas—. No me parecen estos tiempos apropiados para escribir libros, ni siquiera por diversión. Con respecto a la literatura, como también con respecto a todo lo demás, yo repito mi acostumbrado lema: ¡Maldito sea Copérnico!
—¿Qué tiene que ver Copérnico en esto? —exclama don Eligio, incorporándose, con el rostro encendido bajo el sombrero de paja.
—Sí tiene que ver, don Eligio. Porque, cuando la Tierra no giraba...
—¡Y dale! ¡Pero si siempre ha girado!
No es verdad. El hombre no lo sabía, y, por tanto, era como si no girara. Para muchos, incluso hoy, no gira. Se lo dije el otro día a un viejo campesino, y ¿sabe usted lo que me contestó? Que era una buena excusa para los borrachos. Por otra parte, tampoco, usted perdone, puede poner en duda que Josué paró el sol. Pero dejémoslo estar. Yo digo que cuando la Tierra no giraba, y el hombre, vestido de griego o de romano, la adornaba tanto y tenía tan alto concepto de sí mismo y se complacía tanto con la propia dignidad, creo que podía resultar bien aceptada una narración minuciosa y llena de detalles inútiles. ¿Se lee o no se lee en Quintiliano, como usted me ha enseñado, que la Historia tenía que estar hecha para contar y no para demostrar?
—No lo niego —rebate don Eligio—; pero también es verdad que nunca se han escrito libros tan minuciosos, es más, tan delicados en los más pequeños detalles como desde que, según dice usted, la Tierra comenzó a girar.
—¡Está bien! El señor conde se levantó temprano, a las ocho y media en punto... La señora condesa se puso un vestido lila con un bello adorno de encajes en el cuello... Teresina se moría de hambre... Lucrecia sufría por amor... ¡Oh Dios santo! Y ¿qué quiere usted que me importe eso? ¿Estamos o no estamos sobre una invisible peonza, que tiene como cordón un rayo de sol, sobre un granito de arena enloquecido que gira y gira, sin saber por qué, sin llegar nunca a destino, como si encontrara alguna diversión en girar así, para hacer que sintamos tan pronto un poco más de calor, tan pronto un poco más de frío, y para hacernos morir —con la conciencia de haber cometido una serie de pequeñas tonte-rías— después de cincuenta o sesenta vueltas? Copérnico, Copérnico, don Eligio, ha arruinado a la Humanidad irremediablemente. Ahora nos hemos ido acostumbrando todos, poco a poco, a la nueva concepción de nuestra infinita pequeñez, a considerarnos casi menos que nada en el universo con todos nuestros hermosos descubrimientos e inventos. Y ¿qué valor quiere pues, que tengan las noticias, no digo de nuestras miserias particulares, sino también de las calamidades generales? Ahora ya, las nuestras son historias de gusanos. ¿Ha leído aquel pequeño desastre de las Antillas? Nada. La Tierra, pobrecita, cansada de girar, como quiso aquel canónigo polaco, sin finalidad, ha tenido un pequeño movimiento de impaciencia y ha soplado un poco de fuego por una de sus tantas bocas. Vaya usted a saber lo que le había producido esa especie de bilis. Tal vez la estupidez de los hombres, que nunca han sido tan necios como ahora. En fin, varios miles de gusanos quemados. Y vamos tirando. ¿Quién habla de ello?
Sin embargo, don Eligio Pellegrinotto me hace observar que, por muchos esfuerzos que hagamos en el cruel intento de extirpar, de destruir las ilusiones que la generosa Naturaleza nos había crea-do con buena finalidad, no lo conseguimos. Por fortuna, el hombre se distrae fácilmente.
Eso es verdad. Nuestro Municipio, ciertas noches señaladas en el calendario, no enciende los faroles, y con frecuencia —si está nublado— nos deja a oscuras. Lo que quiere decir, en el fondo, que seguimos creyendo que la luna no está en el cielo sino para darnos luz por la noche, como el sol durante el día, y las estrellas para ofrecernos un magnífico espectáculo. Seguro. Y gustosos solemos olvidar que somos átomos infinitesimales, y respetarnos y admirarnos unos a otros, y somos capaces de matarnos por un pedacito de tierra o de dolernos de ciertas cosas que, si fuéramos verdaderamente conocedores de lo que somos, tendrían que parecernos miserias incalculables.
Pues bien, gracias a esta distracción providencial, además de por la extrañeza de mi caso, yo hablaré de mí mismo, pero todo lo brevemente que me sea posible, es decir, dando solamente aquellas noticias que considere necesarias.
Algunas de estas, sin duda, no me honrarán mucho; pero yo me encuentro ahora en unas condiciones tan excepcionales, que puedo considerarme ya como fuera de la vida y, por tanto, sin obligaciones ni escrúpulos de ninguna clase.
Comencemos.
III
La casa y el topo
He dicho con demasiada precipitación, al principio, que había conocido a mi padre. No lo he conocido. Tenía yo cuatro años y medio cuando murió. Habiéndose marchado con un velero suyo a Córcega, por ciertos negocios que tenía allí, no volvió más, muerto, en tres días a causa de una intensa fiebre, a los treinta y ocho años. Aún así, dejó en buena posición a su mujer y a sus dos hijos: Matías (que sería yo y lo fui) y Roberto, dos años mayor que yo.
Algún viejo del pueblo se complace todavía en dar a entender que la riqueza de mi padre (que al anciano no debería ya importarle, pues ha pasado desde hace tiempo a otras manos) tenía orígenes —digámoslo así— misteriosos. Pretenden que la obtuvo jugando a las cartas en Marsella con el capitán de un vapor mercante inglés, el cual, después de haber perdido todo el dinero que llevaba encima, y que no debía de ser poco, se había jugado además un gran cargamento de azufre embarcado en la lejana Sicilia, por cuenta de un comerciante de Liverpool (¡hasta eso saben!, ¿y el nombre?), comerciante de Liverpool que había fletado el vapor; luego, desesperado, después de zarpar, se había ahogado en alta mar. Así el vapor había arribado a Liverpool aligerado también del peso del capitán. Por suerte, tenía como lastre la malicia de mis conciudadanos.
Poseíamos tierras y casas. Sagaz y aventurero, mi padre no tuvo nunca sede estable para sus negocios: siempre rodando con su velero, compraba donde encontraba mejores cosas y mejores condiciones, y enseguida revendía mercancías de todo tipo; y para no sentirse tentado a acometer empresas demasiado grandes y arriesgadas, invertía, a medida que las lograba, las ganancias en tierras y casas, aquí, en su pueblo, donde tal vez pensaba retirarse pronto en la abundancia tan fatigosamente conquistada, contento y en paz junto a su mujer y sus hijos.
Así, compró primero el terreno de las Due Rivière, rico en olivos y en moreras; luego, la finca de la Stía, incluso hoy día muy productiva y con un buen manantial de agua que fue aprovechado para el molino; luego, toda la ladera del Sperone, que era la mejor viña de nuestra comarca, y finalmente, San Rocchino, donde edificó una deliciosa villa. En el pueblo, además de la casa en que vivíamos, compró otras dos casas y toda la manzana, ahora reformada y reconvertida en arsenal.
Su casi repentina muerte fue nuestra ruina. Mi madre, inadecuada para el gobierno de la heredad, tuvo que confiarlo a uno que, por haber recibido tantos beneficios de mi padre, hasta el punto en que mejoró considerablemente su posición, creo que debía de sentir por lo menos la obligación de un poco de gratitud, la cual, además del celo y de la honestidad, no le hubiera costado ningún sacrificio, ya que estaba espléndidamente remunerado.
¡Una santa mujer mi madre! De naturaleza apacible y retraída, ¡tenía tan poca experiencia de la vida y de los hombres! Cuando hablaba, parecía una niña. Hablaba con acento nasal y reía también con la nariz, ya que siempre, como se avergonzaba de reír, apretaba los labios. De constitución muy frágil, tras la muerte de mi padre estuvo siempre delicada de salud; aunque nunca se quejó de sus achaques, ni creo que ella misma los llevase mal, ya que los aceptaba resignada como una consecuencia natural de su desgracia. Tal vez esperaba morir también, a causa del dolor, y seguramente daba gracias a Dios, que le conservaba la vida, aunque fuera en condiciones tan tristes y lastimosas, solo por el bien de sus hijos.
Sentía por nosotros una ternura casi morbosa, llena de sobresaltos y de congoja: quería que estuviéramos siempre cerca de ella, como si temiera perdernos, y solía enviar a las criadas a que registraran la casa en cuanto alguno de nosotros se alejaba.
Como una ciega, se había dejado guiar por el marido; al quedarse sin él, se sintió perdida en el mundo. Y no volvió a salir de casa, a excepción de los domingos por la mañana temprano, para ir a misa en la cercana iglesia, acompañada por las dos viejas criadas a las que ella trataba como si fueran de la familia. Es más: en su propia casa se limitó a vivir en tres habitaciones solamente, abandonando las muchas otras a los escasos cuidados de las criadas y a nuestras travesuras.
En esas habitaciones emanaba de todos los muebles viejos, de las cortinas descoloridas, aquel olor especial de las cosas antiguas que parece la respiración de otro tiempo, y recuerdo que más de una vez yo miraba a mi alrededor con la extraña inquietud que me producía la silenciosa inmovilidad de aquellos viejos objetos, que hacía tantos años que estaban allí sin uso, sin vida.
Entre aquellos que venían a visitar con más frecuencia a mi madre se encontraba una hermana de mi padre, solterona cascarrabias, ojos de hurón, morena y orgullosa. Se llamaba Escolástica. Pero cada vez que venía se quedaba poquísimo, porque de repente, hablando, se enfadaba y salía corriendo sin despedirse de nadie. Yo, cuando era niño, le tenía mucho miedo. La miraba con los ojos abiertos, especialmente cuando la veía ponerse en pie de un salto, enfurecida, y la oía gritar, dirigiéndose a mi madre y golpeando rabiosamente el suelo con un pie:
—¿No oyes que suena a hueco? ¡El topo! ¡El topo!
Aludía a Malagna, el administrador, que nos cavaba la fosa sigilosamente a nuestros pies.
Tía Escolástica (lo he sabido después) quería a toda costa que mi madre volviera a casarse. Las cuñadas no suelen tener estas ideas ni dar estos consejos. Pero ella tenía un sentido áspero y despectivo de la justicia, y más por esto, sin duda, que por amor hacia nosotros, no podía tolerar que aquel hombre nos robara de aquella forma, a mansalva. Así pues, dada la absoluta ineptitud y la ceguera de mi madre, no había otro remedio que un segundo marido. E incluso, lo señalaba en la persona de un pobre hombre que se llamaba Jerónimo Pomino.
Este era viudo, con un hijo que vive todavía y se llama Jerónimo como el padre: muy amigo mío, y más que amigo, como diré luego. Desde muchacho venía con su padre a nuestra casa, y era la de-sesperación mía y de mi hermano Berto.
El padre, de joven, había pretendido largamente a la tía Escolástica, que no le había hecho caso, como, por otra parte, no había hecho caso a ningún otro; y no porque no se hubiera sentido dispuesta a amar, sino porque la más lejana sospecha de que el hombre amado por ella hubiera podido traicionarla, aunque solo fuera con el pensamiento, le habría hecho cometer —decía— un delito. Para ella, todos los hombres eran unos hipócritas, unos bribones y unos traidores. ¿También Pomino? No, Pomino no. Pero se había dado cuenta tarde de ello. En todos los hombres que habían aspirado a su mano, y que luego se habían casado, ella había conseguido descubrir alguna traición, cosa que le había proporcionado mucho placer. Solo de Pomino, nada; al contrario, el pobre hombre había sido un mártir de su mujer.
Y ¿por qué, pues, ahora no se casaba ella con él? ¡Vaya, porque era viudo! Había pertenecido a otra mujer, en la que acaso alguna vez hubiera podido pensar. Y luego porque... ¡vamos!, se veía de lejos que, a pesar de su timidez, estaba enamorado... ¡Ya se comprende de quién, pobre señor Pomino!
Ya os podéis imaginar que mi madre no hubiera consentido nunca en ello. Le hubiese parecido un auténtico sacrilegio, pero tal vez ni siquiera creía, la pobrecita, que tía Escolástica hablara en serio; y se reía de aquella manera suya particular cuando su cuñada se enfadaba, ante las exclamaciones del pobre señor Pomino, que se encontraba presente en las discusiones, y al que la solterona dedicaba los más desmesurados elogios.
Me imagino cuántas veces habrá exclamado, removiéndose en su asiento como en un potro de tortura:
—¡Por el santo nombre de Dios bendito!
Era un hombrecillo atildado, de mansos ojillos azules, creo que se empolvaba la cara y que tenía también la debilidad de ponerse un poco de colorete, muy poco, un velo, en las mejillas: seguro que se complacía de haber conservado hasta su edad todo el cabello, que se peinaba con grandísimo cuidado, con raya al medio, y se alisaba continuamente con las manos.
Yo no sé cómo hubieran andado nuestros asuntos si mi madre, no por ella misma, sino por consideración al porvenir de sus hijos, hubiese seguido el consejo de tía Escolástica y se hubiese casado con el señor Pomino. Pero no hay duda de que peor de como fueron, confiados a Malagna (¡el topo!), no hubieran podido ir.
Cuando Berto y yo fuimos mayores, gran parte de nuestra hacienda se había esfumado; pero hubiéramos podido, por lo menos, salvar de las zarpas de aquel ladrón el resto, que, si bien ya no espléndidamente, nos hubiera permitido vivir sin apuros. Fuimos dos vagos; no quisimos preocuparnos de nada, y seguimos viviendo de mayores como nuestra madre nos había acostumbrado de pequeños.
No había querido ni siquiera mandarnos a la escuela. Un tal Pinzone fue nuestro ayo y preceptor. Su verdadero nombre era Francisco o Juan Del Cinque; pero todos le llamaban Pinzone, y él se había acostumbrado tanto, que se llamaba a sí mismo Pinzone.
Era de una delgadez que daba miedo; altísimo de estatura; y hubiese sido más alto si el busto, como si estuviera cansado de crecer grácilmente hacia arriba, no se hubiera curvado de repente bajo la nuca, formando una discreta joroba, de la cual parecía salir penosamente el cuello, como el de un pollo desplumado, con una gran nuez protuberante que le iba arriba y abajo. Pinzone solía esforzarse en apretar los dientes y los labios, como para morder, castigar y esconder una sonrisa cortante, que le era propia, pero esta risita, al no poder salir por los labios de esta manera aprisionados, le salía por los ojos, más aguda y burlona que nunca.
Muchas cosas debía de ver con esos ojillos en nuestra casa, que ni nuestra madre ni nosotros veíamos. No hablaba, tal vez, porque no consideraba que era su deber hablar o porque (como yo creo más razonable) gozaba con ello en secreto, venenosamente.
Nosotros hacíamos de él todo lo que queríamos; él nos dejaba hacer; pero luego, como si quisiera estar en paz con su conciencia, cuando menos lo esperábamos, nos traicionaba.
Un día, por ejemplo, nuestra madre le ordenó que nos llevara a la iglesia; se acercaba la Pascua y teníamos que confesarnos. Después de la confesión, una visita a la mujer de Malagna, que estaba enferma, y enseguida, a casa. ¡Figúrense qué diversión! Pero, en cuanto estuvimos en la calle, los dos propusimos a Pinzone una escapada: le pagaríamos un buen litro de vino con tal de que él, en lugar de a la iglesia y a casa de Malagna, nos dejara ir a la Stía a buscar nidos. Pinzone aceptó, felicísimo, frotándose las manos, con los ojos brillantes. Bebió, fuimos a la finca, hizo el loco con nosotros durante tres horas, ayudándonos a encaramarnos a los árboles, encaramándose él mismo. Pero por la noche, de regreso a casa, en cuanto mi madre le preguntó si nos habíamos confesado y habíamos visitado a Malagna:
—Verá, le diré... —repuso con la cara más dura del mundo, y le contó punto por punto todo lo que habíamos hecho.
De nada servían las venganzas que nos tomábamos de esas traiciones. Y, sin embargo, me acuerdo de que no eran cosa de risa. Una noche, por ejemplo, Berto y yo, sabiendo que solía dormir sentado en el arquibanco, en el recibidor, a la espera de la cena, saltamos furtivamente de la cama, a la que nos habían mandado castigados antes de la hora acostumbrada, conseguimos encontrar un tubo de estaño, de lavativa, de dos palmos de largo, y lo llenamos con agua jabonosa del lavadero. Así armados, fuimos cautelosamente hacia él, le acercamos el tubo a la nariz —y ¡zifff!—. Le vimos pegar un salto hasta el techo.
No será difícil imaginar lo que aprovechábamos de nuestros estudios con semejante preceptor. Sin embargo, la culpa no era toda de Pinzone, ya que él, con tal de hacernos aprender algo, no reparaba en métodos ni en disciplina y recurría a mil trucos para atraer de alguna manera nuestra atención. A menudo conmigo, que era de naturaleza muy impresionable, solía conseguirlo. Pero él tenía una erudición totalmente suya, curiosa y estrambótica. Por ejemplo, era muy sabio en juegos de palabras: conocía la poesía fidenziana y la macarrónica, la burchiellesca y la leporeámbica, y citaba aliteraciones y annominaciones y versos correlativos, encadenados y retrógrados, de todos los poetas ociosos, y no pocas rimas compuestas por él mismo.
Recuerdo que en San Rocchino un día nos hizo repetir no sé cuantas veces esta poesía suya titulada Eco:
En el corazón de una mujer, ¿cuánto dura el amor?
—(Horas).
¿Y ella no me amó tanto como yo la amé?
—(Jamás).
¿Quién eres tú, que te lamentas conmigo?
—(Eco).
Y nos daba para resolver todos los Acertijos en octava rima de Giuliu Cesare Croce, y aquellos, en sonetos, de Moneti, y los otros, también en sonetos, de otro desocupado que había tenido el valor de esconderse bajo el nombre de Catón el Uticense. Los había copiado, con tinta color tabaco, en un viejo cuaderno de páginas amarillentas.
—Escuchad, escuchad este otro de Stigliani. ¡Muy bueno! ¿Qué será? Escuchad:
A un mismo tiempo yo soy una y dos,
y hago con dos lo que era una primeramente.
Una me adopta con las cinco suyas,
contra infinitos que tiene en la cabeza la gente.
Soy todo boca de la cintura para arriba,
y muerdo más desdentada que con dientes.
Tengo dos guerreros en opuestos sitios,
los ojos en los pies y, con frecuencia, los dedos en los ojos.
Me parece verle todavía, en el momento de recitar, con la cara radiante de alegría, entornados los ojos, haciendo con los dedos el molinillo.
Mi madre estaba convencida de que para nuestras necesidades bastaba con lo que Pinzone nos enseñaba; y tal vez creía, al oírnos recitar los acertijos de Croce o de Stigliani, que teníamos de sobra. No así tía Escolástica, la cual —no habiendo conseguido endosar a mi madre a su predilecto Pomino— se dedicaba a perseguirnos a Berto y a mí. Pero nosotros, fuertes bajo la protección de mamá, no le hacíamos caso, y ella se enfadaba de tal manera, que, si lo hubiera podido hacer sin que la vieran o la oyeran, nos hubiera pegado hasta arrancarnos la piel. Recuerdo que una vez, al salir corriendo en uno de sus acostumbrados enfados, topó conmigo en una de las habitaciones abandonadas; me agarró por la barbilla y me la apretó fuertemente con los dedos, diciéndome: —¡Guapo, guapo, guapo! —y acercándome, a medida que lo decía, su cara a la mía, con sus ojos en mis ojos, emitió una especie de gruñido y me dijo, rugiendo entre dientes:
—¡Cara de perro!
La tomaba siempre conmigo, que, sin embargo, atendía mucho más que Berto, sin comparación, a las enseñanzas de Pinzone. Pero debía de ser mi cara plácida y desagradable y aquellas grandes gafas redondas que me habían puesto para enderezarme un ojo, que, no sé por qué, tendía a mirar por su cuenta hacia otro lado.
Aquellas gafas eran para mí un verdadero martirio. Un buen día las tiré y dejé al ojo en libertad de que mirara a donde mejor le diera la gana. A pesar de todo, aunque hubiera mirado derecho, no me habría hecho más guapo. Yo estaba lleno de salud, y me bastaba.
A los dieciocho años me invadió la cara una barba rojiza y rizada, en perjuicio de la nariz, más bien pequeña, que se encontró como perdida entre ella y la frente, ancha y pesada.
Tal vez, si fuera facultad del hombre la elección de una nariz adecuada a su cara, o si noso-tros, al ver a un pobre hombre oprimido por una nariz demasiado grande para su cara, pudiéramos decirle: «Esta nariz me va bien a mí, me la llevo»; tal vez, digo, yo hubiera cambiado gustoso la mía, y también los ojos, y muchas otras partes de mi persona. Pero sabiendo perfectamente que no se puede, seguí resignado con mis facciones, y no me preocupaba mucho de ello.
Berto, al contrario, hermoso de cara y de cuerpo (por lo menos, comparado conmigo), no sabía separarse del espejo, y se arreglaba y se acicalaba y derrochaba dinero sin fin en las corbatas más modernas, en los perfumes más exquisitos, en ropa interior y de vestir. Para fastidiarle, un día yo cogí de su guardarropa un frac flamante, un chaleco elegantísimo de terciopelo negro, el sombrero de copa, y me fui, así vestido, de caza.
Batta Malagna, mientras tanto, iba a llorarle a mi madre las malas cosechas, que le obligaban a contraer deudas muy numerosas para satisfacer nuestros excesivos gastos y los muchos trabajos de mejora que necesitaban constantemente los campos.
—¡Hemos sufrido otro buen golpe! —decía cada vez, al entrar.
La niebla había destruido las olivas de las Due Rivière cuando empezaban a nacer; o bien, la filoxera, los viñedos del Sperone. Era preciso plantar viñas americanas, que resistían el mal; y por tanto, otras deudas. Después, nos aconsejó vender el Sperone, para librarse de los usureros que le asediaban. Y así, primero se vendió el Sperone, luego Due Rivière, después, San Rocchino. Nos quedaban las casas y la finca de la Stía, con el molino. Mi madre esperaba que un día viniera a decirle que se había secado el manantial.
Nosotros fuimos, en verdad, unos vagos, y gastábamos sin medida; pero también es verdad que un ladrón más ladrón que Batta Malagna no volverá a nacer nunca más sobre la faz de la tierra. Es lo menos que puedo decirles, en consideración al parentesco que me vi obligado a contraer con él.
Él tuvo la habilidad de que no nos faltara de nada mientras vivió mi madre. Pero aquella opulencia, aquella libertad para los caprichos que nos dejaba gozar, servía para esconder el abismo que luego, muerta mi madre, se me tragó a mí solo, ya que mi hermano tuvo la suerte de contraer a tiempo un matrimonio ventajoso.
Mi matrimonio, en cambio...
—¿Tendré que hablar también, don Eligio, de mi matrimonio?
Encaramado allá arriba, en su escalera de farolero, don Eligio Pellegrinotto me contesta:
—Y ¿por qué no? Claro. Con delicadeza...
—¡Pero qué delicadeza! Usted sabe perfectamente que...
Don Eligio se ríe, y toda la ermita desconsagrada con él. Luego me aconseja.
—Si yo fuera usted, señor Pascal, antes me leería algún cuento de Bocaccio o de Bandello... Por el tono, por el tono...
La tiene tomada con el tono don Eligio. ¡Uff! Yo escribo como me viene.
Valor, pues. ¡Adelante!
IV
Así fue
Un día, de caza, me detuve extrañamente impresionado ante un almiar pequeño y abultado que tenía un cazo en lo alto del palo.
—Te conozco —le decía—, te conozco...
Luego, de repente, exclamé:
—¡Ya está! Batta Malagna.
Cogí una horquilla que había el suelo, y se la clavé en la panza, con tanta voluptuosidad, que casi se cae el cazo que había en lo alto del palo. Y he aquí a Batta Malagna que, sudoroso y jadeante, llegaba con el sombrero ladeado.
Todo le colgaba: le colgaban a ambos lados de su caraza las cejas y los ojos; le colgaba la nariz sobre el lacio bigote y sobre la perilla; le colgaban los hombros del cuello; le colgaba casi hasta el suelo la barriga, flácida, enorme, ya que dada la proximidad de esta con sus rechonchas piernecillas, el sastre para vestirlas se veía obligado a hacerle unos calzones muy holgados, de forma que, desde lejos, parecía que iba vestido con una túnica y que la barriga le llegaba hasta el suelo.
Ahora bien, no me explico cómo podía Malagna, con semejante cara y cuerpo, ser tan ladrón. Hasta los ladrones, me imagino, deben de tener una cierta presencia, que él me parecía que no tenía. Andaba despacio, con su barriga colgante, siempre con las manos a la espalda, ¡y emitía con tanta fatiga aquella voz suya, blanda, maullante! Me gustaría saber cómo justificaba ante su conciencia los hurtos que perpetraba continuamente en perjuicio nuestro. No teniendo, como he dicho, ninguna necesidad, debía de darse a sí mismo alguna razón, alguna excusa. Tal vez, digo yo, robaba para distraerse de alguna manera, pobre hombre.
En efecto, en su fuero interno debía de estar tremendamente martirizado por una de esas mujeres que imponen respeto.
Había cometido el error de escoger mujer de clase superior a la suya, que era muy baja. Ahora bien, esta mujer, casada con un hombre de su misma condición, tal vez no hubiera sido tan agobiante como lo era con él, al que, naturalmente, tenía que demostrar, aprovechando la más mínima ocasión, que ella era de buena familia, y que en su casa se hacían las cosas así y así. Y ya tenéis a Malagna, haciendo las cosas así, y así, como decía él, para parecer un señor. Pero ¡le costaba tanto! Sudaba siempre, sudaba mucho.
Por añadidura, la señora Güendolina, poco después de su matrimonio, cayó enferma de un mal del que no pudo curarse, ya que para curarse hubiera tenido que hacer un sacrificio superior a sus fuerzas: privarse, nada menos, de ciertos pastelillos con trufas que le gustaban mucho, y de otras golosinas parecidas, y también, sobre todo, del vino. No es que bebiera mucho: era de buena familia; pero no hubiera tenido que beber ni siquiera un dedo de vino.
Berto y yo, de jovencitos, estábamos invitados de cuando en cuando a comer en casa de Malagna. Era una distracción oírle sermonear, con los debidos respetos, a su mujer sobre la continencia, mientras él comía, devoraba, con tanta voluptuosidad los manjares más suculentos.
—No admito —decía— que por el momentáneo placer que experimenta la garganta al paso de un bocado, por ejemplo, como este —y se tragaba el bocado—, uno tenga que estar luego mal durante todo un día. ¿Qué beneficio reporta? Yo estoy seguro de que luego me sentiría profundamente humillado por ello. ¡Rosina! —llamaba a la criada—. Dame un poco más. Está buena esta salsa mahonesa.
—¡Cochino! —saltaba entonces la mujer, encolerizada—. ¡Basta! El Señor tendría que hacerte experimentar qué quiere decir estar mal del estómago. Aprenderías a tener respeto a tu mujer.
—¡Cómo, Güendolina! ¿No lo tengo? —ex-clamaba Malagna mientras se servía un poco de vino.
La mujer, por toda respuesta, se levantaba de la silla, le arrebataba el vaso de la mano y echaba el vino por la ventana.
—¿Por qué lo haces? —gemía aquel, sin moverse.
Y la mujer le decía:
—¡Porque para mí es veneno! ¿Ves si me sirvo ni un solo dedo? Si lo hago, quítamelo y échalo por la ventana, como yo he hecho, ¿comprendes?
Malagna, mortificado, sonriente, miraba un poco a Berto, un poco a mí, un poco a la ventana, un poco al vaso, y luego decía:
—Pero, ¡Dios mío! ¿eres acaso una niña? ¿Imponértelo a la fuerza? No, no, querida; tú, por ti misma, con la razón, deberías controlarte...
—¿Y cómo? —gritaba la mujer—. ¿Con la tentación bajo los ojos? ¿Viendo que tú lo bebes y lo saboreas y lo miras a contraluz para fastidiarme? ¡Anda ya! Si fueras otra clase de marido, para no hacerme sufrir...
Pues bien, Malagna llegó hasta eso: no bebió más vino, para dar ejemplo de continencia a su mujer y para no hacerla sufrir.
Luego... robaba. ¡Claro! Algo tenía que hacer.
Pero, poco después, supo que la señora Güendolina se bebía el vino a escondidas. Como si, para no hacerle daño, pudiera bastar con que el marido no se diera cuenta. Y entonces también él, Malagna, volvió a beber, pero fuera de casa, para no mortificar a su mujer.
Sin embargo, siguió robando, es verdad. Pero yo sé que él deseaba con todo su corazón una cierta compensación de su mujer, por las aflicciones sin fin que le proporcionaba; es decir, deseaba que ella, un buen día, se decidiera a traer al mundo un hijo suyo. ¡Eso es! Los robos entonces hubieran tenido una finalidad, una excusa. ¿Qué no se hace por el bien de los hijos?
La mujer, sin embargo, perdía la salud día a día, y Malagna ni siquiera se atrevía a manifestarle este intensísimo deseo suyo. Tal vez ella era estéril por naturaleza. ¡Había que tener tantas consideraciones por su enfermedad! ¿Y si hubiera muerto en el parto, Dios nos libre...? Y luego existía también el riesgo de que lo perdiera.
Así se resignaba.
¿Era sincero? No lo demostró bastante cuando murió la señora Güendolina. La lloró, sí, la lloró mucho, y siempre la recordó con una devoción tan respetuosa, que en su lugar no quiso poner a otra señora, ¡eh! ¡eh!, cosa que hubiera podido hacer perfectamente, pues ya se había hecho muy rico, sino que tomó a la hija de un administrador, sana, lozana, rolliza y alegre, y solo para que no pudiera haber duda de que tendría de ella la prole deseada. Si se apresuró un poco demasiado, vamos..., hay que considerar que ya no era un jovencito y que no tenía tiempo que perder.
Yo conocía bien, de muchacha, a Oliva, la hija de Pedro Salvoni, nuestro colono de Due Rivière. Por su causa, ¡cuántas esperanzas hice concebir a mamá! Es decir, que yo iba a sentar la cabeza y tomar gusto por el campo. ¡Del consuelo ya no cabía en sí, la pobrecilla! Pero un día terrible tía Escolástica le abrió los ojos.
—¿Y no ves, boba, que siempre va a Due Rivière?
—Sí, para la recogida de la oliva.
—De la oliva, de la oliva: a lo que va, so boba, es a la busca de una sola: ¡de Oliva!
Mamá entonces me echó una buena reprimenda: que me guardara bien de cometer pecado mortal, de inducir a tentación y de perder para siempre a una pobre muchacha, etcétera, etcétera.
Pero no había peligro. Oliva era honrada, de una honradez inquebrantable, porque estaba enraizada en la conciencia del mal que se habría hecho a sí misma si cedía. Esta conciencia precisamente le quitaba todas aquellas insulsas timideces de los pudores fingidos y le hacía ser audaz y desenvuelta.
¡Cómo reía! Los labios, dos cerezas. ¡Y qué dientes!
Pero de aquellos labios, ni siquiera un beso; de los dientes, sí, algún mordisco, como castigo, cuando yo la cogía por el brazo y no quería soltarla hasta que conseguía darle un beso, por lo menos, en el pelo.
Nada más.
Ahora bien, tan hermosa, tan joven y fresca, y mujer de Batta Malagna... ¡Bah! ¿Quién tiene el valor de volver la espalda a la fortuna? ¡Y, sin embargo, Oliva sabía perfectamente cómo se había enriquecido Malagna! ¡Me habló tan mal de él un día...! Luego, precisamente por esta riqueza, se casó con él.
Pasa, mientras tanto, un año de la boda; pasan dos; y de hijos, nada.
Malagna, convencido desde hacía tiempo de que no los había tenido de la primera mujer solo por la esterilidad o por la constante enfermedad de esta, no concebía ni siquiera de lejos la sospecha de que pudiera depender de él. Y empezó a poner mala cara a Oliva.
—¿Nada?
—Nada.
Esperó un año más, el tercero: en vano. Entonces comenzó a reprenderla abiertamente, y al fin, después de otro año, ya sin esperanza, en el colmo de la exasperación, comenzó a maltratarla sin ninguna consideración; gritándole a la cara que con aquella aparente lozanía ella le había engañado, y cien veces engañado; que solamente para tener un hijo de ella la había elevado hasta aquella posición, ocupada ya por su señora, por una verdadera señora, a cuya memoria, si no hubiese sido por esto, nunca hubiese hecho semejante afrenta.
La pobre Oliva no contestaba, no sabía qué decir; solía venir a nuestra casa para desahogarse con mi madre, que la consolaba con buenas palabras y le decía que esperara todavía, ya que en resumidas cuentas, era joven, muy joven.
—¿Veinte años?
—Veintidós...
Entonces, ¡vamos! Se había dado más de un caso de tener hijos después de los diez, incluso después de los quince años del día de la boda.
¿Quince? Pero ¿y él? Él era ya viejo, y si...
Desde el primer día había nacido en el ánimo de Oliva la sospecha de que..., vamos, entre ella y él —¿cómo decirlo?—, de que la falta pudiera ser más de él que suya, a pesar de que él se obstinaba en decir que no. Pero ¿se podía hacer la prueba? Oliva, al casarse, se había jurado que se mantendría honesta, y no quería, ni siquiera para reconquistar la paz, faltar a su juramento.
¿Que cómo sé yo estas cosas? ¡Vaya, que cómo las sé...! Ya he dicho que ella venía a desahogarse a nuestra casa; he dicho que la conocía de muchacha; ahora la veía llorar por el indigno proceder y la estúpida y provocativa presunción de aquel sucio viejo, y..., ¿he de decirlo todo? El hecho es que no resultó, así es que basta.
Me consolé de ello pronto. Entonces tenía, o creía tener —que es lo mismo—, muchas cosas en la cabeza. Tenía, además, dinero, que —aparte de otras cosas— suministra también ciertas ideas, que no se tendrían sin él. Sin embargo, me ayudaba ferozmente a gastarlo Jerónimo II Pomino, que nunca se hallaba bastante provisto, dada la prudente austeridad paterna.
Mino era como nuestra sombra; de Berto y mía, por turnos; y cambiaba con maravillosa facultad simiesca, según frecuentara a Berto o a mí. Cuando se pegaba a Berto, se convertía enseguida en un señorito, y entonces el padre, que también tenía veleidades elegantes, abría un poco la bolsa. Pero con Berto duraba poco. Al verse imitado hasta en el modo de andar, mi hermano perdía enseguida la paciencia, tal vez por miedo al ridículo, y lo maltrataba hasta quitárselo de encima. Mino entonces volvía a pegarse a mí; y el padre, a cerrar la bolsa.
Yo tenía más paciencia que él, porque solía divertirme a su costa. Luego me arrepentía. Reconocía que me había excedido por su causa en alguna empresa, o forzado mi naturaleza, o exagerado la demostración de mis sentimientos por el gusto de aturdirle o de meterle en algún lío, del que, naturalmente, sufría las consecuencias yo también.
Un día estábamos cazando, y Mino, a próposito de Malagna, de quien conocía sus proezas con su mujer porque yo se las había contado, me dijo que había visto a una muchacha, hija precisamente de una prima de Malagna, por la que hubiera cometido gustoso alguna locura. Era capaz de ello; tanto más cuanto que la muchacha parecía reacia; pero él no había encontrado manera, hasta entonces, ni siquiera de hablarle.
—No habrás tenido valor de hacerlo —le dije yo, riendo.
Mino lo negó, pero se ruborizó demasiado al negarlo.
—Sin embargo, he hablado con la criada —se apresuró a añadir—, y me he enterado de una buena, ¿sabes? Me ha dicho que tienen siempre en la casa a tu Malanno11 y que le huele que está pla-neando alguna cosa fea, de acuerdo con la prima, que es una vieja bruja.
—¿Qué cosa?
—Dice que va allí a llorar la desgracia de no tener hijos. La vieja, dura, agria, le contesta que le está bien empleado. Parece ser que a ella, a la muerte de la primera mujer de Malagna, se le había metido en la cabeza que se casara con su hija y que hizo lo imposible para conseguirlo; pero luego, desengañada, ha dicho muchísimas barbaridades sobre aquella bestia, enemigo de los parientes, traidor de la propia sangre, etcétera, etcétera, y que la ha tomado con la hija, por no haber sabido atraer al tío. Ahora, finalmente, que el viejo demuestra estar tan arrepentido por no haber hecho feliz a su sobrina, quién sabe qué otra pérfida idea puede haber concebido aquella bruja.
Me tapé los oídos con las manos y grité a Mino:
—¡Calla!
Aparentemente, no; pero en el fondo, yo era muy ingenuo en aquel tiempo. Sin embargo —conocedor de las escenas que habían sucedido y suce-dían en casa de Malagna—, pensé que las sospechas de aquella criada podían ser fundadas; y quise probar, en beneficio de Oliva, si podía descubrir alguna cosa. Hice que Mino me diera la dirección de aquella bruja. Mino me rogó que no le quitara la muchacha.
—No lo dudes —le repuse—. ¡Te la dejo a ti, qué diablos!
Y al día siguiente, con el pretexto de una letra cuyo vencimiento para aquel día había sabido por casualidad por boca de mamá, fui a buscar a Malagna a casa de la viuda Pescatore.
Había corrido a propósito, y me precipité dentro, todo acalorado y sudoroso.
—¡Malagna, la letra!
Si no supiera ya de antemano que no tenía la conciencia limpia, me hubiera dado cuenta de ello, sin duda, aquel día, al verle ponerse en pie pálido, desencajado, balbuciendo.
—¿Qué..., qué..., le..., qué letra?
—La letra que vence hoy... Me envía mamá, que está muy preocupada.
Batta Malagna se dejó caer sentado, emitiendo en un ¡Ah! interminable todo el susto que por un instante le había oprimido.
—¡Está arreglado...! ¡Todo arreglado...! ¡Por Dios, qué sobresalto...! La he renovado por tres meses, pagando los intereses, se entiende. ¿Te has pegado realmente esa carrera por tan poco?
Y se echó a reír, y a reír, haciendo saltar su barriga; me invitó a que me sentara y me presentó a las mujeres.
—Matías Pascal. Mi prima, Mariana Dondi, viuda de Pescatore. Romilda, mi sobrina.
Quiso que, para recobrarme de la carrera, bebiera algo.
—Romilda, si no te molesta...
Malagna se comportaba como si estuviera en su casa.
Romilda se levantó, buscando consejo en los ojos de su madre, y poco después, a pesar de mis protestas, volvió con una bandeja en la que había un vaso y una botella de vermut. Al verla, enseguida la madre se levantó, enfadada, diciendo a su hija:
—¡No, no! ¡Dame eso!
Le quitó la bandeja de las manos y salió, para volver a entrar poco después con una bandeja de laca, nueva, en la que había una magnífica botella de rosoli: un elefante plateado, con una bota de vidrio en los lomos, y muchos vasitos colgados alrededor, que tintineaban.
Hubiera preferido vermut. Bebí el rosoli. Bebieron también Malagna y la madre. Romilda, no.
Aquella primera vez me entretuve poco, para tener una excusa para volver; dije que tenía prisa por tranquilizar a mamá sobre el asunto de la letra y que volvería al cabo de pocos días, para disfrutar con más tranquilidad de la compañía de las señoras.