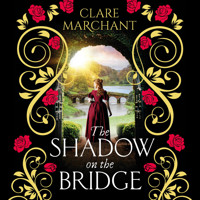3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una misión peligrosa. Una traición imperdonable. Un secreto perdido en el tiempo… 1584: Isabel I gobierna Inglaterra, pero un complot peligroso se está gestando en la corte, y la reina María de Escocia no se detendrá ante nada para arrebatarle el trono a su prima. Solo hay una cosa que se interpone en su camino: Tom, el boticario de confianza de la reina, que es el perfecto espía silencioso… 2021: Mathilde viaja por el mundo en su autocaravana, nunca ha pertenecido a ningún lugar. Cuando recibe la noticia de una herencia, se sorprende al descubrir que tiene una familia en Inglaterra. Al igual que Mathilde, la mansión medieval que hereda esconde secretos, y rápidamente hace un descubrimiento inquietante. ¿Podrá desentrañar la verdad sobre lo que sucedió allí hace tantos años? ¿Y encontrará por fin un lugar al que llamar hogar? Deliciosa y apasionante, El espía de la reina fusiona sin esfuerzo el pasado con el presente en una historia inolvidable de amor, coraje y traición, perfecta para los lectores de Lucinda Riley y Anne Tyler.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Título español: El espía de la Reina
Título original: The Queen’s Spy
© Clare Marchant, 2021
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers Limited, UK
© Traducción del inglés, Sonia Figueroa
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
Imágenes de cubierta: Dreamstime.com y Shutterstock
I.S.B.N.: 9788491399940
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Agradecimientos
Notas
Dominic, Tobias, Laura, Bethany, Imogen, Gregor, sois mi mundo
1
Junio de 2021
El sonoro ruido que hizo al exhalar con fuerza, un violento puf de aire y saliva, resonó por la cavernosa y casi vacía zona de la aduana. Una catedral para una edad moderna, dando la bienvenida a todos los que querían pisar su venerable suelo… «Bueno, puede que no a todos», pensó Mathilde mientras permanecía parada frente a un hombre de semblante avinagrado que, irónicamente, tenía a su espalda un sucio cartel donde ponía «Bienvenidos a Inglaterra». Casi todos los demás pasajeros del ferri estaban ya en sus respectivos coches y reemprendían la marcha mientras unos últimos rezagados desembarcaban a pie, cargando sobre sus cansados hombros polvorientas mochilas. En cuanto a ella, hétela allí, esperando en aquel enorme, frío y reverberante espacio mientras un hombre oficioso, entrado en años y enfundado en un desgarbado uniforme la acribillaba a preguntas.
—¿Tiene doble nacionalidad? —insistió él en ese momento, hablando con lentitud. Tenía el pasaporte de Mathilde en la mano, lo mantenía abierto con el pulgar mientras lo blandía ante ella—. ¿Es francesa o libanesa?
—Oui, francesa —contestó de forma pausada para dar la impresión de que no le comprendía, con la esperanza de que él cejara en su empeño de interrogarla y le permitiera proseguir su camino—. Soy francesa.
Él le mostró una de las páginas del pasaporte y dijo, pronunciando cada palabra poco a poco:
—Pero aquí pone que nació en el Líbano.
Mathilde se quedó mirándolo como si no entendiera nada. Abrió lentamente la mano que tenía cerrada en un prieto puño y estiró los dedos antes de volver a encogerlos. Su cara de pasmarote solía funcionar, pero aquel señor mayor era obstinado; de buenas a primeras, se vio conducida a una pequeña sala de interrogatorios donde le dieron un poco de agua tibia en un vaso de plástico, a la espera de que alguien encontrara un intérprete francés. Estaban a cuarenta y pocos kilómetros de Francia, ¡no podía ser una tarea tan difícil!
Abrió su bolso y sacó la carta que la había llevado hasta allí. Estaba enfundada en un grueso sobre de vitela color crema, uno de esos que hacían que el destinatario se viera compelido a abrirlo de inmediato. Una ominosa carta de aspecto burocrático, cuyo remitente era un abogado que se había embarcado en una larga explicación; al parecer, había visto una fotografía suya publicada en la revista Amelia, una tomada durante un viaje a Estocolmo, y había procedido a indagar sobre su paradero. Teniendo en cuenta que ella había pasado su vida entera trasladándose de un lugar a otro para evitar ser reconocida, el hombre había tenido un golpe de suerte; de hecho, si la revista hubiera usado el seudónimo que ella empleaba en vez de publicar por error su verdadero nombre, seguiría viviendo en el anonimato, pero en la carta se insistía en que era urgente que se pusiera en contacto por algo relativo a una propiedad llamada Lutton Hall, situada en Inglaterra…, en Norfolk, para ser exactos. Se había replanteado tres veces lo de viajar a Inglaterra antes de comprar finalmente el billete del ferri; aunque no sabía qué era lo que querían aquellos abogados, parecían estar extremadamente deseosos de conocerla.
De modo que allí estaba, siguiendo las instrucciones de la carta que sostenía en la mano; de camino al pueblo de Norfolk donde esperaba encontrar algunas respuestas. Bueno, así sería si aquellos idiotas que le estaban haciendo perder el tiempo le permitieran marcharse. Era lo mismo de siempre: alguien uniformado y con demasiado tiempo libre veía su ambulancia reconvertida en autocaravana, cuyo aspecto no era muy salubre que digamos, y sus sospechas se despertaban al instante. En especial cuando le pedían que mostrara su pasaporte y veían los numerosos visados y su lugar de nacimiento, claros indicadores de que siempre estaba viajando de acá para allá. ¿Qué esperaban de una reportera gráfica? No iba a conseguir muchas imágenes descarnadas del ámbito político o de zonas de guerra sentada en un apartamento parisino de un dormitorio, ¿no?
El hilo de sus pensamientos se interrumpió cuando otro hombre entró en la sala.
—¿Podría entregarme las llaves de su autocaravana, por favor?
Mathilde miró por la ventana en dirección a dos agentes de policía que sujetaban la correa de sendos perros, dos springer spaniels vigorosos y llenos de energía que ladraban como locos, y esbozó una pequeña sonrisa. No iban a encontrar drogas allí dentro; sabía perfectamente bien para qué estaban adiestrados aquellos perros, lo que rastreaban. Se sacó la llave del bolsillo y se la ofreció al agente.
—Tengo plantas en la parte de delante. —Entornó ligeramente los ojos y añadió—: Plantas aromáticas, nada de marihuana. Que sus perros no las destrocen, por favor.
El hombre tomó las llaves con semblante impasible y salió de la sala.
Los agentes procedieron a inspeccionar con detenimiento la miríada de plantas aromáticas y especias que tenía plantadas, pero terminaron por cerrar de nuevo la autocaravana junto a sus perros, que parecían decepcionados por la infructuosa búsqueda.
Al final, cuando Mathilde había empezado a dudar de si conseguiría ir más allá de Dover, alguien confirmó desde el otro lado de la línea telefónica que, aunque había nacido en Beirut, poseía nacionalidad francesa y tenía todo el derecho de entrar en el Reino Unido. Cogió su bolso y las recién recuperadas llaves con furia apenas contenida y, pasaporte en mano, salió airada de la sala. Ya estaba harta de aquel dichoso país y apenas había pisado el suelo; cuanto antes llevara a cabo lo que se requería de ella, antes podría regresar a su existencia itinerante alejada de normas, de las autoridades, de una sociedad que ni le gustaba ni entendía. Antes podría ir a algún lugar donde se sintiera más segura.
2
Enero de 1584
La masa de gente lo rodeaba por todas partes. Hombres, mujeres y niños dándose empellones al desembarcar y que se quedaban plantados en el muelle mirando desorientados alrededor, como si estuvieran atónitos al verse de nuevo pisando tierra firme. El aire estaba preñado del olor a mar, un olor con el que ahora estaba tan familiarizado que sentía su sabor alojado en el fondo de la garganta; la penetrante sal junto con el fuerte olor del pescado que tan hastiado estaba de comer, entremezclándose con ese hedor a cuerpos sudorosos y sin asear que ya no percibía apenas. Tenía las piernas temblorosas después de dos días de navegación y, a pesar de estar en tierra firme, se sentía ligeramente bamboleante. Un niño que estaba parado junto a él aferraba una jaula donde revoloteaban dos pajaritos amarillos. Lo miró con una sonrisa y le guiñó el ojo, y el pequeño respondió a su vez con una sonrisa de oreja a oreja. Todo el mundo parecía extático por haber llegado a puerto, aunque, por fortuna, había sido una travesía tranquila y sin contratiempos. Enormes acantilados se alzaban por encima de su cabeza hacia un cielo pálido, frío e inclemente. Tom se preguntó si se habría equivocado al pensar que aquel viaje le ayudaría a encontrar por fin todo lo que había estado buscando.
Una manaza le dio una palmada en la espalda y se sintió complacido al volverse y ver que se trataba de William, su compañero de viaje. Habían congeniado durante la travesía al percatarse de que ambos llevaban un equipaje similar, consistente en plantas y bulbos. Aunque el propio Tom era incapaz tanto de oír como de hablar desde su nacimiento, habían podido comunicarse mediante rudimentarios gestos de la mano combinados con su habilidad para leer los labios y con la tablilla encerada que llevaba consigo. Esta consistía en una tabla lisa de marfil cubierta de múltiples capas de cera que permitía escribir palabras con un estilete, y borrarlas después para poder reutilizarla. Era más fácil que estar buscando trozos de pergamino constantemente. Había tenido que aprender a transmitir y compartir información desde una edad muy temprana, y su madre adoptiva le había enseñado a hacerlo mientras trabajaban juntos en el herbolario donde creaban pócimas y medicamentos a partir de hierbas y plantas diversas. Ahora comprendía la mayoría de las palabras y jamás se le tomaba por tonto. A William le resultaba grato que él no pudiera hacerlo participar en vacuas conversaciones sobre naderías y habían pasado horas sentados en cubierta, guardando un cómodo silencio mientras contemplaban el vuelo circular de las omnipresentes gaviotas. William le indicó con un gesto que cogiera el equipaje y le siguiera; con piernas no muy firmes, se dispusieron a salir juntos del muelle.
Apenas habían dado unos pasos cuando Tom sintió un tirón en el brazo. Se volvió y se encontró cara a cara con uno de los guardias del puerto, que estaba diciéndole algo. Observó sus labios en silencio con la esperanza de identificar alguna que otra palabra que le permitiera adivinar lo que se le decía, pero su esfuerzo fue en vano. Su manejo del inglés era malo, a pesar de ser la lengua materna de su madre; llevaba muchos años sin usar aquel idioma, lo que, sumado al hecho de que aquel hombre hablaba con rapidez, lo llevó a un estado de suma confusión. Las bocanadas de aliento hediondo y los dientes negruzcos del hombre le hicieron retroceder un paso, asqueado. La mano que tenía en el brazo lo aferró con más fuerza aún, pellizcándole la piel. No tenía forma de oír lo que estaba diciendo aquel hombre, pero, a juzgar por su rostro enrojecido y por la forma en que la saliva salía disparada de su boca, no estaba complacido ante la falta de respuesta por su parte. Era algo a lo que Tom estaba acostumbrado. Intentó emplear sus habituales gestos de la mano para indicar que no oía ni hablaba, pero no resultaba fácil con un brazo inmovilizado.
El hombre giró la cabeza de repente para mirar hacia atrás, y Tom vio por encima de su hombro que se había desatado una pelea junto al barco del que acababan de desembarcar. Huelga decir que no iba a perder la oportunidad de esfumarse. Con un pequeño tirón, se colocó mejor la alforja que llevaba al hombro, y entonces dio media vuelta y siguió apresuradamente a William hacia la carretera que conducía a Londres. A pesar de su deseo de pasar inadvertido, el hecho de que no pudiera oír ni hablar solía llamar la atención y estaba acostumbrado a que lo detuvieran allá por donde iba. El recelo y la desconfianza eran comunes a cualquier idioma.
La alforja que contenía sus pertenencias era pesada y las duras esquinas de su preciado tríptico (una pintura formada por tres partes individuales que creaban una única imagen al desplegarse, toscamente unidas mediante bisagras) se le clavaban en el hombro, pero eso era lo de menos. Le alegraba estar de regreso en Inglaterra, el país donde había nacido unos cuarenta años atrás. Ahora solo le quedaban vagos recuerdos de aquella vida pasada porque, siendo aún un chiquillo, su madre adoptiva lo había llevado rumbo a Francia escasas horas antes de que los hombres del rey irrumpieran en el que había sido su hogar. Había ocurrido después de que su padre (el único padre que alcanzaba a recordar) fuera asesinado por su majestad, asesinado sin más motivo que haber trabajado junto a un secretario llamado Francis Dereham. Este había sido acusado de cometer adulterio con la reina Catalina, la quinta esposa del rey, y había sido ajusticiado; en cuanto a su padre, a pesar de ser inocente, había muerto mientras lo torturaban para sacarle una información que no tenía. Su madre adoptiva había mantenido vivos los recuerdos a través de dibujos, del lenguaje de signos y del azafrán que cultivaba; aun así, él albergaba la esperanza de volver a encontrar un hogar en aquellas tierras, un lugar donde poder sentirse seguro y aceptado. La gente sentía animadversión hacia aquellos que eran diferentes, y él lo era sin duda.
3
Junio de 2021
Mathilde se detuvo por un momento bajo la creciente luz crepuscular y contempló la antigua casa señorial que tenía ante sí. Parecía uno de esos típicos edificios ingleses ancestrales que se veían en los libros, y era mucho más grande de lo que esperaba. Ancho y achaparrado, como un macizo bulldog inglés dormitando en una tarde cálida, bañado por el suave resplandor rosado de la puesta de sol que servía como telón de fondo. Oscuras y desgastadas vigas de madera cruzaban la fachada, contrastando con los pálidos paneles intercalados; la luz del atardecer se reflejaba en las ventanas, que parecían consistir mayormente en panelitos de cristal que lanzaban brillantes destellos.
Releyó la dirección que aparecía en la carta que había recibido. Lutton Hall. Sí, no había duda de que estaba en el lugar correcto, había visto un maltrecho y desgastado poste indicador al salir de la carretera rural. El camino de entrada era tan largo que había llegado a pensar que no era más que otra de aquellas carreteras absurdamente estrechas. Setos descuidados y polvorientas ortigas habían rozado el coche a su paso hasta que había desembocado al fin en aquella amplia entrada con un gran patio delantero. La grava del suelo asomaba aquí y allá en irregulares parches, resultaba prácticamente invisible bajo una gruesa capa de hierbajos. El exterior de la casa exudaba un aire de abandono, de falta de cuidados, y ella sintió una afinidad inmediata con el lugar. Dando por hecho que nadie se ofendería si aparcaba la autocaravana allí, había dado media vuelta para dejarla de cara al camino. «Una siempre tiene que estar lista para marcharse de buenas a primeras», esa era la regla principal que le había inculcado su madre.
Se acercó a la ancha y oscura puerta principal de madera, tachonada con clavos negros y coronada por un liso dintel de piedra, pero vio que no había aldaba ni timbre. Dio varios fuertes toques con el puño, entonces se acercó a una ventana lateral y ahuecó la mano contra el cristal para intentar echar un vistazo al interior. La sala que había al otro lado estaba a oscuras; aparte de varias siluetas angulares de color blanco, no alcanzaba a ver nada.
—Hola, ¿puedo ayudarte en algo?
Se volvió hacia la voz y el corazón le dio un incómodo vuelco al ver a la mujer que acababa de abrir la puerta. Debía de tener una edad similar a la suya y, aunque la desconocida era más baja que ella, sus espesas y rectas cejas enmarcaban unos ojos oscuros y profundos que eran idénticos a los suyos. Su propio pelo era mucho más oscuro y caía por su espalda como un espeso manto; el de la mujer, sin embargo, era castaño apagado y estaba cortado por encima de los hombros. Había algo en ella que le resultaba familiar.
—Tengo una carta sobre esta casa.
Rebuscó apresuradamente en su bolso hasta que la encontró. A esas alturas, después de leerla y releerla tantas veces, el sobre estaba arrugado y manoseado, distaba mucho de su estado original. Se la entregó sin decir palabra; por suerte, estaba en inglés, así que no iba a tener que dar explicaciones. La mujer empalideció de golpe al leer lo que ponía, y dijo al fin:
—Será mejor que pases. —Su voz sonó algo enronquecida y carraspeó para aclararse la garganta, pero consiguió esbozar una trémula sonrisa mientras se apartaba a un lado y la invitaba a entrar con un gesto.
El salón de entrada era enorme y tan amedrentador como cabía esperar después de ver el exterior de la casa. Las paredes, revestidas con paneles de madera oscura y salpicadas de óleos de personas con semblante adusto, se elevaban hacia un techo muy alto y abovedado, como el de las iglesias, decorado con coloridos elementos ornamentales. Todo ello, sumado a una gran chimenea de piedra y a una imponente y sinuosa escalera de madera situada a un lado, le daba un aire como de película. Hacía bastante frío en comparación con el calor del exterior, y Mathilde se estremeció ligeramente mientras giraba con lentitud para mirar alrededor. Se respiraba un ambiente extraño, desasosegado, y se le erizó el vello de los brazos. No era la primera vez que un edificio le causaba una sensación extraña; a lo largo de los años se había acostumbrado a su capacidad de percibir las emociones que impregnaban una habitación. Era como si los recuerdos de todo lo acontecido allí en tiempos pasados reemergieran hacia ella, acudiendo a su encuentro. El pulso silencioso de un corazón latiente; el suave aliento en la nuca exhalado por alguien que había estado allí en el pasado, pero que había quedado en el olvido mucho tiempo atrás. Pero jamás lo había sentido con tanta fuerza como en aquel edificio. Allí había algo que había estado aguardando su llegada…, observando, a la espera.
—Por aquí, estamos en la cocina —dijo la mujer por encima del hombro, antes de desaparecer por un pasillo que parecía tan sombrío como el resto de la casa.
La inquietante sensación de estar acompañada permaneció junto a Mathilde como un etéreo susurro mientras se apresuraba a seguirla. Llegaron poco después a una amplia y luminosa cocina abierta donde destacaba especialmente una antigua cocina de color crema situada en uno de los extremos, una que le resultó familiar; era similar a la que recordaba de su infancia, exhalando humo y calor a partes iguales.
La mujer estaba atareada llenando una tetera mientras decía algo, pero hablaba tan rápido que no la entendía a pesar de manejar razonablemente bien el inglés; al ver que se volvía a mirarla y la observaba expectante, como esperando una respuesta, se limitó a encogerse de hombros.
—Perdón, mi inglés no da para tanto. ¿Podrías hablar un poco más lento, por favor? —Había reconocido la palabra «hermana» al oírla hablar, y ahora estaba más desconcertada aún.
—No, perdona, ¡la culpa es mía! —La mujer apartó una silla y le indicó que tomara asiento. Sacó entonces dos tazas de uno de los armarios y las alzó—. ¿Un té?
—Sí, gracias.
Frente a ella, sentada en el borde de una silla, había una niña que la observaba con atención. ¿Quién era aquella gente? ¿Por qué la habían mandado llamar? No había duda de que aquella era la dirección indicada, pero estaba claro que a la mujer le había sorprendido su llegada; además, había quedado visiblemente estupefacta cuando había quedado revelado el contenido de la carta. Le encantaría que alguien le explicara por qué se encontraba en ese momento allí, en aquella antigua mansión, en un país que no tenía deseo alguno de pisar.
Las dos se sentaron finalmente a la mesa con sendas tazas de un té oscuro e intenso.
—¿Tienes hambre? —La mujer depositó un plato de gruesos sándwiches de queso sobre la mesa y lo deslizó hacia ella, acercándoselo.
Mathilde hizo un pequeño gesto de asentimiento, hacía bastante que no comía nada. Cogió un sándwich y se lo comió con ganas, echó dos cucharadas de azúcar al té y se lo tomó rápidamente; la mujer y la niña, mientras tanto, se limitaron a observarla en silencio.
Poco después, había dado buena cuenta de todo lo que había en el plato y había llegado el momento de averiguar lo que estaba pasando, de saber si todo aquello no era más que una pérdida de tiempo; en otras palabras, une fausse piste. Cogió la carta y la extendió sobre la mesa.
—No entiendo por qué estoy aquí. —Indicó el papel con un ademán de la mano—. Aquí pone que debo reunirme con este hombre, el tal… —se interrumpió mientras buscaba el nombre en la carta— señor Murray, por algo relacionado con esta casa. Así que me gustaría saber por qué se me ha mandado llamar. —Blandió la carta ante la mujer.
—No sé por qué no aportó más información en la carta, pero se trata de tu padre. Y de su muerte.
—Han pasado casi treinta años desde la muerte de mi padre, ¿por qué quieren hablarme de él a estas alturas? —Mathilde no entendía nada y alzó ligeramente la voz.
—No, espera, murió en febrero, ¿por qué crees que fue hace años? Para serte sincera, estaba convencida de que no conseguirían localizarte. ¿No me has oído antes? Soy tu hermana, él también era mi padre.
La mujer se levantó de la silla como un resorte, cogió una pequeña foto enmarcada que había en el aparador situado a su espalda y la depositó sobre la mesa. El hombre estaba en un jardín pulcro y bien cuidado, tenía un pie apoyado en el filo de una pala y miraba sonriente a la cámara. Mathilde vio aquellos ojos idénticos a los suyos y, por mucho que le costara admitirlo, supo de inmediato que estaba emparentado con ella.
—¡No puede ser! —exclamó, aturullada—. A mi madre le dijeron en el hospital que la bomba lo había herido de gravedad, que le quedaban unas horas como mucho. ¡Venía a buscarnos a nosotras dos y lo perdimos de repente!
Apuró la taza de té y clavó su indignada mirada en la mujer, a la espera de una respuesta. La niña, claramente aburrida de aquella súbita visita, bajó de la silla y salió por una puerta situada al otro extremo de la cocina; en cuestión de segundos, se oyeron los dibujos animados que estaban dando en algún canal de televisión. La mujer sonrió con afectuosa condescendencia y fue a cerrar la puerta para amortiguar el sonido. Se sentó entonces en la silla más cercana a Mathilde y tomó una de sus manos entre las suyas; en comparación con sus dedos, los de Mathilde eran mucho más largos y delgados.
—Tienes las manos igualitas a las suyas. —La mujer sonrió mientras se la acariciaba.
Mathilde apartó la mano de inmediato y se limitó a decir:
—¿Qué hago aquí? ¡Quiero saber el verdadero motivo!
—Estoy diciéndote la pura verdad, te lo aseguro. Soy tu hermana, Rachel.
En un primer momento, Mathilde fue incapaz de asimilar lo que estaba oyendo. Y su desconcierto no tenía nada que ver con la barrera del lenguaje.
—Non. Yo no tengo ninguna hermana, ¿a qué viene todo esto?
—Tu padre era Peter Lutton… Mira, aquí lo pone, en la carta que te envió su abogado. Lutton Hall es el hogar ancestral de la familia. Pues resulta que él también era mi padre. Somos hermanas, hermanastras. Siempre supe de tu existencia, él hablaba a menudo de mi hermana mayor. Trabajaba de periodista cuando conoció a tu madre en Beirut; tal y como has dicho, iba de camino a recogeros para traeros a Inglaterra cuando el taxi donde viajaba fue alcanzado por los fragmentos de un edificio cercano donde impactó una bomba. No supo más hasta que despertó de un coma meses después en un hospital londinense. Sufrió una lesión cerebral y se fracturó la columna, fue un milagro que sobreviviera y no me extraña que le dijeran a tu madre que tenía las horas contadas. Estaba tan grave que su corazón se detuvo varias veces. Tardó dieciocho meses en poder regresar a por vosotras, pero habíais desaparecido para entonces. Jamás llegó a recuperarse del duro golpe y no dejó de buscaros. Cada vez que tenía oportunidad, tomaba un avión rumbo al Líbano y, más tarde, a Francia. Ponía anuncios en los periódicos, hizo de todo. Pasamos muchas vacaciones de verano allí mientras seguía con su búsqueda. Para serte sincera, yo creía que los abogados no iban a encontrarte, pero está claro que lo consiguieron. Te pareces muchísimo a él. Terminó trabajando en Londres, en Fleet Street, y entonces fue cuando se casó con mi madre. Pero nosotras siempre supimos de tu existencia, no eras un secreto ni mucho menos. ¿Cómo diantre logró encontrarte el viejo señor Murray?
Mathilde sentía que le temblaba todo el cuerpo. Llevaba años sola, valiéndose por sí misma; después de la muerte de su madre, se había dedicado a viajar en su autocaravana tomando fotos, vendiéndolas cuando tenía ocasión. Se había metido en situaciones peligrosas a menudo con tal de conseguir una buena instantánea, y se había labrado un nombre en su campo. Y ahora resulta que sus genes de periodista parecían proceder de su padre, un hombre al que no recordaba. El padre fallecido del que su madre no soportaba hablar.
—Mi nombre apareció en una revista que publicó una foto mía —alcanzó a decir con voz trémula.
—¿En Beirut? ¿Regresaste después de la guerra?, ¿es allí donde vives ahora?
—Non. No. Escapamos cuando los bombardeos empeoraron. Mi madre me contó que fue pocos meses después de la muerte de mi padre… o de la supuesta muerte. Viajamos a Francia como refugiadas y nos quedamos a vivir allí, yo era muy pequeña y no tengo ningún recuerdo del Líbano. No se me ha perdido nada en ese país. Mi madre se negaba a hablarme del viaje a Francia y de cómo terminamos con el tipo de vida que llevábamos. Las bombas, la muerte, la marcaron de por vida. Estaba… —recorrió la cocina con la mirada, como si la palabra adecuada estuviera oculta tras las sombras de algún rincón y quisiera encontrarla— traumatisée. Ahora diríamos que sufría de TEPT[1], se lo guardaba todo muy dentro. Murió cuando yo tenía dieciséis años.
Sintió el escozor de las lágrimas al recordar a la mujer asustada y traumatizada en la que se había convertido su madre, una mujer que siempre intentaba ocultarse del mundo. Acudieron a su mente escenas de su niñez…, los susurros velados y los dedos señalando a lafemme folle, la «mujer loca» que en realidad no estaba enloquecida, sino mutilada por dentro. Resultaba difícil imaginar a la joven feliz y enamorada que debía de haber sido tiempo atrás, pero ahora ya era demasiado tarde y jamás llegaría a enterarse de lo que había ocurrido realmente el día en que él no había llegado para llevárselas.
—Mira, es obvio que estás conmocionada —afirmó Rachel, mientras le frotaba enérgicamente el dorso de las manos—. No tenía ni idea de que no sabías de nuestra existencia, creía que el viejo Murray te habría dado una mínima explicación al menos; en fin, según la carta, pensaba ponerte al tanto de todo cuando os vierais en persona. Supongo que no se le ocurrió que pudieras venir a casa directamente, sin pasar antes por su despacho. —Soltó una carcajada al añadir—: Le he desbaratado los planes, siempre he sido bastante bocazas. Quizá sea mejor que no te cuente nada más por ahora, podemos llamarle por teléfono mañana por la mañana para concertarte una cita con él. Tendrás que pasar aquí la noche. Los dormitorios huelen un poco a moho y a humedad, pero algunos están mejor que otros. —Fue aminorando la velocidad de sus palabras hasta quedarse callada.
—¿Qué me queda por saber? Has dicho que es mejor que no me cuentes nada más. ¿Hay más familiares? ¿Existen más hermanos o hermanas?
—No, tu única hermana soy yo. Papá tenía una, Alice, que vive con el tío Jack en una vieja granja cercana. Y también está mi hija, Fleur. —Señaló con un ademán de la cabeza hacia la puerta, a través de la cual seguía oyéndose la televisión a todo volumen—. Tiene cinco años. Mi marido se llama Andrew y vivimos en Peterborough, a unos noventa minutos en coche de aquí. Soy profesora de primaria y ahora tenemos las vacaciones de verano, llevo aquí una semana y he estado intentando limpiar la casa y organizar las cosas de papá. Alice también ha estado echando una mano, es un lugar muy grande y hay mucho por revisar. Aunque la verdad es que deberíamos regresar a casa ahora que tú estás aquí. Andrew se va a llevar una alegría, está harto de cenas recalentadas en el microondas. —Concluyó con otra carcajada, una que se agudizó al final con un ligero toque de histeria.
Había estado hablando sin parar, sin detenerse apenas a tomar aliento. Estaba claro que nadie esperaba que la búsqueda de Mathilde tuviera éxito, y todavía no le habían explicado por qué la habían hecho acudir a aquel viejo caserón destartalado.
—A ver, ¿qué más me queda por saber? ¿Qué más se supone que no debes revelar? —Alzó la barbilla con determinación, su tono de voz exigía una respuesta—. Puedes contármelo ahora, reaccionaré… —se cubrió la boca con la mano y abrió los ojos como platos— así cuando hable con… —consultó de nuevo la carta— el señor Murray.
Rachel exhaló un suspiro.
—Supongo que da igual quién de los dos te lo cuente; al fin y al cabo, vas a enterarte. En su testamento, nuestro padre te dejó en herencia esta casa; mejor dicho, la finca entera.
Mathilde abrió la boca, la cerró de nuevo. Finalmente, alcanzó a decir:
—Es un error, ¿verdad? Tiene que serlo. Él no me conocía, ¿por qué iba a legarme esta casa? Tú eres su verdadera hija, ¡tendría que ser tuya!
Tuvo ganas de añadir que, para ella, aquel hombre llevaba muerto muchísimos años, por mucho que ahora le dijeran que no era cierto. Su vida entera estaba cimentada en aquella información falsa: su padre no había sobrevivido a la explosión. La realidad era demasiado difícil de asimilar.
—No te preocupes, no me olvidó en su testamento. Nuestro padre hizo inversiones muy buenas a lo largo de su vida, tenía una buena cantidad de dinero y de acciones que me dejó en herencia. Él sabía que yo no querría vivir aquí, mi vida y mi trabajo están en Peterborough. En cualquier caso, insistió en que esta casa debía pasar a ser tuya porque eras su primogénita, afirmaba que te pertenecía por derecho de nacimiento. Lleva muchísimo tiempo en la familia. —De repente cambió de tema—: Mira, vamos a elegirte una habitación para esta noche y esperamos a que hables mañana con el señor Murray, él te lo explicará todo.
Rachel llamó entonces a Fleur. Hizo falta una buena dosis de persuasión, pero la niña reapareció finalmente y subió las escaleras tras su madre, quien, al llegar arriba, le entregó un pijama y la instó a entrar en un cuarto de baño. Mathilde alcanzó a ver una enorme bañera con insulso esmalte blanco que tenía pinta de tener unos cincuenta años como mínimo y que era casi tan grande como un jacuzzi, solo que menos tentadora.
—La ropa de cama no es nada del otro mundo, pero es pasable. —Rachel sacó unas sábanas de franela en tonos pastel de un cuartito donde estaba la caldera del agua, que emitía un ominoso gorgoteo mientras Fleur tenía el grifo abierto en el baño.
Recorrieron un pasillo largo y oscuro que parecía desaparecer al ser engullido por un agujero negro, y cuyo final se perdía en la distancia. A lo largo de las paredes, revestidas también con paneles oscuros, colgaban retratos en ornamentados marcos. Los rostros parecían fulminar a Mathilde con la mirada, como si les enfureciera ver interrumpido su reposo. Tendría que esperar a que se hiciera de día para poder examinarlos con mayor detenimiento. Rachel abrió entonces una habitación que le había pasado desapercibida y la invitó a entrar en un dormitorio.
Las dos ventanas situadas frente a la puerta consistían en panelitos de cristal intercalados en un enrejado de plomo, igual que las de abajo, y dejaban entrar la luz justa para poder ver la enorme habitación. Rachel se apresuró a encender las lamparitas de noche que flanqueaban una gran cama de madera oscura con dosel, y el lugar quedó bañado por una luz más cálida y acogedora.
—Arriba no hay iluminación central, así que siempre nos hemos apañado con lamparitas. Menos en los cuartos de baño, aunque solo hay dos y son bastante viejos. Este era el dormitorio de papá, creo que se habría alegrado de que lo uses. —Rachel se puso a hacer la cama con rapidez mientras hablaba, tiró al suelo las sábanas viejas y un lustroso edredón de satén con estampado de cachemira.
Mathilde, mientras tanto, deambuló por el dormitorio mientras intentaba asimilar la situación; cogió un adorno y lo dejó de nuevo en su sitio, contempló los cuadros de las paredes. Se sentía como una turista, como si la cama tuviera que estar rodeada de un grueso cordón rojo para evitar que algún niño se subiera en ella; no le habría extrañado ver a un voluntario sentado junto a la puerta, esperando expectante a que le hicieran preguntas. No se le ocurrió ofrecerle ayuda a Rachel ni se percató del semblante ceñudo de esta al afanarse por preparar la cama, agachándose una y otra vez para remeter las sábanas y batallando con las pesadas cobijas.
—Has visto el baño nada más llegar a lo alto de la escalera, y te he sacado unas toallas. —Rachel se apartó el pelo de la frente, que ahora estaba sudorosa—. ¿Tienes pasta de dientes y gel de ducha? Puedes usar los nuestros si quieres, pero no tengo un cepillo de dientes de sobra.
—No, qué va, tengo de todo en mi autocaravana. Voy a buscarlo.
Mathilde se apresuró a salir a por sus cosas antes de que Rachel cerrara con llave la puerta principal. El aire nocturno estaba quieto, oscilando entre el crepúsculo y la oscuridad, minutos que no pertenecían a un momento preciso del día. El único movimiento era el de los murciélagos revoloteando y el de las polillas congregadas alrededor de la puerta, atraídas por la luz que salía por la rendija abierta. No había ni pizca de brisa y los árboles que bordeaban el patio delantero permanecían inmóviles, a la espera de que ella hiciera su siguiente movimiento. Tuvo la desagradable sensación de que alguien la observaba mientras caminaba hacia su autocaravana, pero no vio a nadie al lanzar un rápido vistazo a las ventanas y mirar alrededor. Estaba sola. Recogió sus cosas y se apresuró a regresar a la casa.
A pesar del largo trayecto por carretera y del agotamiento que le había calado los huesos, generando una sensación de pesadez en las extremidades, Mathilde no podía conciliar el sueño. Las finas cortinas, que parecían mantenerse de una pieza gracias a un entramado de telarañas, no podían evitar que la brillante luz de la luna entrara en la habitación. Yacía en la cama con los ojos abiertos, recorriendo con la mirada la oscura silueta de los muebles. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente seguía trabajando a toda velocidad mientras intentaba encontrarle algo de sentido a lo ocurrido en los últimos días.
La carta del señor Murray había tardado varias semanas en llegar a sus manos, ya que había emprendido de nuevo la marcha en cuanto había mandado las fotos a la revista Amelia. En Croacia se había programado una manifestación a la que podrían asistir varios políticos corruptos, y había oído rumores de posibles disturbios. Valía la pena acudir a ese tipo de eventos. La carta le había llegado estando allí, pero no se había marchado hasta después de la manifestación, que, por suerte para ella, había desembocado en grandes disturbios y numerosos arrestos. El tipo de desenlace perfecto para ella. Después de mandar las fotos a varias agencias por correo electrónico, había recogido sus bártulos y había pasado una semana cruzando el continente en su autocaravana hasta llegar finalmente a aquella extraña casona antigua, y todo ello para terminar descubriendo que no solo tenía una hermana cuya existencia desconocía, sino que, a diferencia de lo que había creído toda su vida, su padre no había muerto cuando ella era pequeña. Y ahora resulta que le había dejado en herencia aquella vieja finca. Muy generoso por su parte, teniendo en cuenta que no había logrado encontrarlas; de haberlo hecho, todo lo que había tenido que pasar su madre, el deterioro de su salud mental, habría podido evitarse. Mathilde sentía un gran peso en los hombros, como tantas y tantas veces a lo largo de su niñez; el peso de una mochila llena hasta los topes, repleta de todas sus pertenencias. La vida de ambas se entretejía en una nebulosa telaraña de posibilidades, ¿cómo habrían transcurrido las cosas si él las hubiera encontrado? Resultaba inconcebible.
La sobresaltó el agudo chillido de una zorra. Estaba acostumbrada a los sonidos nocturnos, su autocaravana no la aislaba de ellos ni mucho menos. Pero en el interior de aquel lugar era como si reverberasen por las paredes y resultaban amenazantes, amedrentadores. La casa entera se había sumido en la oscuridad, como si hubiera regresado al pasado; como si el tiempo se hubiera fragmentado y una brutal esquirla raspara sus tormentosos pensamientos. La sensación había estado presente desde el mismo momento en que había pisado aquel lugar; y ahora, en las melancólicas horas de la noche, era más profunda aún, más opresiva. No le gustaba. ¿Sería acaso su padre, devastado al verla llegar finalmente cuando era demasiado tarde para que se encontraran? En cualquier caso, no iba a seguir allí tumbada, despierta, dándole vueltas al asunto con preocupación. Salió de la cama sin pensárselo dos veces, metió los pies en las Converse, bajó con sigilo a la planta de abajo y se dirigió a la puerta principal. Había visto dónde había dejado la llave Rachel y poco después estaba acurrucada en el colchón de su autocaravana, cubierta hasta la barbilla por el edredón y la vieja colcha de ganchillo de siempre. No podía quitarse de la cabeza todo lo que había descubierto, pero, conforme su respiración fue serenándose y sus pulmones se vaciaron, cerró los ojos y se rindió finalmente al sueño.
4
Enero de 1584
Tardaron diez días en llegar a pie a Londres. Durante el trayecto hicieron una parada de dos días en Canterbury para descansar, y allí intercambiaron algunas de sus medicinas por cerveza y comida. Cada vez que Tom metía la mano en la alforja que contenía sus preciadas hierbas y remedios, sus dedos se cerraban alrededor de un arrugado rollito de pergamino que le habían entregado en Calais. Este contenía unas vainas largas y negras, una especie de palitos, y tenía escrita la palabra «vainilla».
Mientras estaba a la espera de un barco que le llevara a Inglaterra, había empleado una parte de la consuelda que llevaba consigo para salvar la pútrida pierna de un capitán de barco. Había sido una situación precaria, se le revolvía el estómago al recordar el hedor de la carne putrefacta y el semblante de preocupación de la esposa del paciente. Sus conocimientos de apotecario resultaban útiles allá por donde iba, a pesar de sus limitaciones para comunicarse. Desde muy niño, cuando no era ni lo bastante alto para ver por encima de la mesa de trabajo, había aprendido probando ingredientes, inhalando olores, esbozando dibujos y etiquetando mientras asimilaba las enseñanzas de su madre; los conocimientos de esta, adquiridos mucho tiempo atrás de los monjes, habían pasado a ser suyos. Un lenguaje universal. A cambio de la ayuda prestada en Calais, había recibido el trocito de pergamino enrollado que contenía aquellos extraños palitos negros junto con una carta de presentación. Esta estaba dirigida al hermano del capitán, un apotecario que residía en Cheapside (una de las principales calles de Londres), y estaba convencido de que resultaría ser de inestimable valor.
Después de pasar días caminando al aire libre y bebiendo en riachuelos cuando no encontraban alguna granja donde comprar cerveza, llegar a Londres fue chocante. El hervidero de gente de todo tipo en las bulliciosas calles; el olor que emanaba de los desagües que discurrían junto al Támesis; los edificios cerniéndose en lo alto, apiñados unos contra otros. Una planta tras otra alzándose hacia el cielo y cada una sobresaliendo un poco más que la anterior, ¡algunos de ellos llegaban a tener hasta cinco! Daba la impresión de que uno podría asomarse y tocar la pared de la casa de enfrente, si así lo deseara; incluso las ventanas sobresalían hacia la calle como cajitas de cristal, como intentando arrebatar todo el espacio posible. Las elevadas construcciones mantenían alejada la luz del sol y sumían las calles en una mortecina oscuridad, mientras altas chimeneas de ladrillo se erguían bien alto en el aire preñado de humo. A veces, gracias a su aguda vista, Tom vislumbraba alguna que otra figura merodeando en callejones; personas que veían el mundo pasar, esperando a que se presentara una oportunidad de entrar en él por unos instantes. La actitud furtiva de la gente del lugar era obvia, así que aferró con más fuerza sus pertenencias. Su tríptico, sus dibujos, sus plantas y sus medicinas eran todo cuanto tenía… y ahora se sumaba también su preciada carta de presentación.
Cheapside fue fácil de encontrar. William sabía que, con la tablilla de cera como única ayuda, él habría tenido dificultades para hacerse entender al pedir indicaciones a los ajetreados y aparentemente irritables mercaderes de la ciudad. Una tarea tan simple, pero, sin su amigo, lo más probable era que hubiera deambulado durante horas hasta ir a dar por casualidad con el lugar que buscaba. Allí había más sol y aire fresco a pesar de que la calle estaba repleta de gente, caballos, buhoneros y mercaderes. Notó el olor a empanadillas procedente de un puesto ambulante cercano al conducto de piedra que descargaba agua para las matronas de la ciudad, y sintió que le rugían las tripas del hambre.
Finalmente, después de mucho caminar, William se detuvo ante una tienda y, tras abrir la puerta, le instó a entrar. Tom entregó la carta del capitán y aguardó mientras su amigo y el comerciante intercambiaban unas palabras; en un momento dado, este último dirigió la mirada hacia él con ojos llenos de desconfianza, como si esperara ver una especie de monstruo. Él estaba acostumbrado a las miradas de soslayo, al silencioso escrutinio de los demás. El hombre terminó por asentir y, tras alzar la mano en un gesto universal para indicarles que esperaran allí, les dio sendas jarras de cerveza y salió por una puerta situada al fondo. Agradecido y aliviado, con la garganta reseca e irritada después de recorrer aquellas polvorientas calles, Tom apuró la suya de una sentada.
El comerciante regresó minutos después y le indicó que lo siguiera. Tom no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, pero tomó su alforja y le dijo adiós a William con la mano antes de seguir a aquel hombre hasta una habitación situada en la parte de atrás.
Se encontró al instante en un lugar donde se sentía como en casa: una pequeña y polvorienta sala tenuemente iluminada y con estantes alineados a lo largo de las paredes, repleta de jarras y tarros de tosca arcilla que contenían polvos y ungüentos. Del techo colgaban ramos secos de hierbas aromáticas, el aire estaba impregnado de los familiares olores del enebro, el romero y la acedera tostada. Vio un taburete en la esquina y se sentó, era un alivio poder descansar las piernas. William y él habían estado caminando desde muy temprano y estaba exhausto.
Después de lo que le parecieron horas de espera, cuando, consumido por el calor de la lumbre, sus ojos se habían cerrado y su cabeza había caído vencida hacia delante, el comerciante regresó y lo despertó con una ligera sacudida. Abrió los ojos, sobresaltado, y vio a otro desconocido que lo miraba con una alentadora sonrisa desde detrás del comerciante, un hombre de mediana edad con una barba pulcramente recortada y ojos bondadosos. Su acelerado corazón fue sosegándose tras aquel súbito despertar y se levantó con lentitud, tenía las piernas entumecidas y doloridas.
El comerciante traía consigo un tosco trozo de pergamino y una pluma, y el otro hombre se puso a escribir algo. Tom, mientras tanto, se bebió en un par de tragos la jarra de cerveza que le habían dejado sobre la mesa que tenía al lado. Le entregaron finalmente el pergamino y procedió a leerlo, haciendo pausas frecuentes al enfrentarse a las palabras inglesas. Hacía décadas que no leía en su lengua natal y le faltaba práctica. Al llegar al final, retornó al inicio y releyó el mensaje. Miró sorprendido a aquellos dos hombres, no estaba seguro de haber comprendido bien; al fin y al cabo, los malentendidos eran una constante en su vida. Se perdía matices al no poder oír la inflexión de la voz de la gente, dependía de la ayuda de las expresiones faciales para comprender lo que se le decía. Aquel hombre era Hugh Morgan, el apotecario de la reina, y estaba informándole de que tenía un puesto como ayudante suyo en el Palacio de Greenwich o dondequiera que su majestad decretara que debían servirla. Tom iba a formar parte de la vida de la corte, aunque fuera en pequeña medida. Su trabajo en Calais había dado sus frutos.
5
Febrero de 1584
La habitación que Tom ocupaba en palacio estaba situada tras la botica, pero, a pesar de su humilde ubicación, era el summum del lujo comparada con los lugares donde había dormido en mucho tiempo. Un espacio para él solo con una cama baja, un pequeño taburete de tres patas y un baúl para sus pertenencias. Había una ventanita con un cristal grueso y opaco, aunque la ausencia de chimenea hacía pensar que haría un frío gélido en invierno; en cualquier caso, había una chimenea encendida durante todo el día en la botica, así que siempre tenía la opción de ir a dormir allí a escondidas. La idea le hizo sonreír, ya que recordó que su madre adoptiva solía relatarle mediante dibujos cómo lo había encontrado la primera vez así, al calor de la chimenea, tras entrar a hurtadillas en la casa. Nadie había podido descubrir cómo había llegado hasta allí, pero había permanecido con la familia hasta hacerse adulto. Quizá fuera ese el motivo de que anduviera siempre en busca de un lugar donde sintiera que por fin estaba en casa.
Sus pertenencias estaban almacenadas en el sencillo baúl de roble situado a los pies de la cama y estaba deseoso de abrir el tríptico para empezar a añadir escenas de todo lo acontecido desde su llegada a tierras inglesas, pero no tenía tiempo para ello por el momento. Tomó el saco de arpillera que contenía las vainas de vainilla que había recibido en Calais y se dirigió a la botica. Una vez allí, extendió la mano para mostrarle el saco a Hugh, quien estaba preparando un remedio estomacal para una de las damas de la reina. Este lo miró con ojos interrogantes y preguntó:
—¿Qué traes ahí? —Durante el trayecto en barca hasta el palacio, había aprendido a hablarle de forma que pudiera leerle los labios.
Tom desenvolvió las vainas y le mostró el trozo de pergamino donde el capitán había escrito la palabra «vainilla». Señaló entonces las plantas que había llevado consigo, separó dos de ellas y las sostuvo en alto. El capitán le había asegurado que se trataba de unas plantas que podían producir aquellas vainas negras, y estaba deseoso de comprobar si era cierto.
Al ver que Hugh estaba a la espera de más explicaciones, se pasó la vaina bajo la nariz y, después de inhalar el dulce aroma, se la ofreció para que siguiera su ejemplo. Hugh enarcó una ceja al hacerlo, y entonces esbozó una lenta sonrisa y asintió. Tom simuló con gestos que servía una bebida caliente y Hugh lo condujo a una de las cocinas más pequeñas, donde la llegada de ambos fue ignorada por completo por dos mozas que estaban atareadas con sus quehaceres.
Tom recorrió la cocina en busca de la despensa fría, la encontró por fin y tomó una jarra de leche cubierta con un paño. Vertió un poco en un cazo que procedió a calentar al fuego; una vez que la leche rompió a hervir, la echó en una taza donde añadió algo de miel. La llevó a la botica, cortó un pedacito de una de las vainas y la machacó ligeramente en el mortero, la añadió a la taza y removió con vigor. No estaba seguro de haber preparado correctamente la bebida, pero el capitán le había hecho algo con una pizca de vainilla y esperaba haber acertado con los sabores. Dado que carecía de dos de los sentidos, los otros estaban especialmente aguzados para compensar.
Sopló para enfriar un poco la bebida, tomó un sorbito y esbozó una gran sonrisa. Era exactamente el mismo sabor dulce y cremoso. Le pasó la taza a Hugh, quien bebió también un sorbito y, acto seguido, tomó un trago más grande. Él también sonrió, y la leche terminó por pintarle una gruesa línea blanca en el bigote mientras iba alternando entre soplar en la taza e intentar tomar tragos más grandes; cuando se dio por satisfecho cogió el trozo de pergamino, se dirigió a un cuaderno que reposaba sobre una mesa de trabajo situada al otro extremo de la sala y copió con esmero la palabra «vainilla». Procedió entonces a tomar las plantas que le había indicado Tom y examinó las hojas, las olisqueó y cortó un pedacito para probarlo. Miró a Tom con una mueca de desagrado y este asintió; él había procedido de igual manera cuando había recibido las plantas, pero no olían ni sabían igual que las semillas de las vainas.
Hugh recogió todas las plantas y le indicó que le siguiera antes de salir por una puerta que, según descubrió Tom, daba a un pasillo salpicado de puertas; todas ellas correspondían a distintas despensas menos la del fondo, que daba al huerto de la cocina.
En la esquina había un huerto medicinal repleto de las hierbas y las plantas que los apotecarios necesitaban para crear sus remedios, y cuya distribución seguía un diseño floral tradicional: cada «pétalo» estaba dedicado a plantas que curaban cierta parte del cuerpo. A un lado había un bancal que parecía consistir en una mezcla de muchas plantas distintas, y fue allí donde se arrodilló Hugh. Tom se arrodilló junto a él y ayudó a sembrar tanto las hierbas aromáticas que había llevado consigo como las plantas de vainilla. Vio que los labios de Hugh se movían y se preguntó si estaría orando para alentarlas a producir una cosecha de las extrañas vainas negras que aportaban aquel sabor dulce tan extraordinario. El capitán que se las había entregado había estado navegando durante un año antes de llegar a Calais, quién sabe en qué puerto del mundo las habría conseguido.
Tom se inclinó hacia delante, sonriente, y deslizó los dedos por las largas hojas de unas plantas situadas al fondo del bancal. Las había reconocido al instante, ya que su madre las había plantado durante toda su vida. Azafrán. Se requería un trabajo arduo para obtener aquella especia tan preciada, una que había aumentado la fortuna de su padre de forma considerable, hasta el punto de hacerle ascender en el escalafón de la corte. Había pasado de ser un comerciante bien establecido y un cortesano de bajo rango a un hombre extremadamente rico que, finalmente, había ocupado un puesto en la corte de la reina de aquella época. Una ascensión que había terminado por costarle la vida.
6
Marzo de 1584
La vida en palacio era muy distinta a todo lo vivido por Tom hasta el momento. Requería el mismo trabajo duro, pero ahora no veía a ninguno de sus pacientes. Era Hugh quien atendía a la reina, a las damas de compañía de esta y a los cortesanos, y regresaba después para explicar lo que los aquejaba. Entonces decidían entre los dos cuál era el remedio más adecuado, valiéndose de varios métodos para comunicarse: escribían en la tablilla de cera, indicaban con el dedo los tarros correspondientes y Tom leía los labios de Hugh, lo que resultaba mucho más sencillo ahora que este se había recortado su poblado mostacho. Elaboraban también medicamentos para el personal de palacio; en estos casos, la persona solía aparecer en la puerta abierta de la botica con semblante taciturno o mandaba un mensaje solicitando que Hugh acudiera para evaluar la situación. Tom se dio cuenta de que, a pesar de la suntuosidad de aquel nuevo entorno, su silencioso mundo no había hecho sino empequeñecerse considerablemente, y ello le llevaba a refugiarse en el huerto para cuidar de las plantas siempre que tenía ocasión.
Un día a última hora de la tarde, cuando estaba recogiendo las cosas antes de retirarse a dormir, percibió un movimiento y vio a un sirviente parado en la puerta, diciéndole algo. Hugh ya había ido a acostarse porque le dolía la cabeza, así que estaba solo. Observó los labios del hombre e intentó descifrar el mensaje a partir de las palabras que alcanzaba a comprender… «Reina», «dormir», «tisana». Cogió su tablilla y negó con la cabeza mientras indicaba sus propias orejas y su boca, intentando explicar que no podía oír ni hablar. Escribió entonces lo que había creído entender, ¿su majestad precisaba una tisana que la ayudara a conciliar el sueño?
Al ver que el sirviente asentía, se tomó unos momentos para sopesar la situación. Hugh no había permitido aún que nadie más probara la vainilla, ¿sería prudente dársela a la reina? Aunque, a decir verdad, ¿qué era lo peor que podría llegar a ocurrir? Quizá perdiera su empleo si a la soberana no le gustaba el sabor, pero estaba seguro de poder encontrar otro en la ciudad; además, sabía con certeza que aquella especia no la envenenaría ni le causaría ningún efecto adverso, porque ni Hugh ni él habían sufrido daño alguno al tomarla. El sirviente se puso a golpetear el suelo con un pie, subiendo y bajando el cuerpo con nerviosismo; era obvio que estaba ansioso por cumplir cuanto antes la orden que había recibido.
Con toda la premura posible, Tom calentó leche a la que añadió miel y una cucharadita de vainilla molida, tal y como había hecho días atrás. Las semillitas negras subieron a la superficie cuando sacó el trozo de vaina, Hugh y él ya habían descubierto que aquella capa externa no era comestible. ¿Bebería su majestad algo tan desacostumbrado? La cara de desagrado del sirviente al contemplar la taza no era nada halagüeña, desde luego, así que Tom optó por tomar un sorbito antes de ofrecérsela para que la probara a su vez. Tenía la esperanza de que el hombre accediera a llevársela a la reina tras darse cuenta de que ninguno de los dos había caído fulminado.
La reacción del sirviente ante aquel sabor nuevo resultó ser tan gratificante como cabría esperar; poco después, mientras apagaba la vela de un soplo y se dirigía a su habitación, Tom se preguntó esperanzado si a la reina le resultaría igual de delicioso.
Tom despertó sobresaltado cuando alguien sacudió su hombro enérgicamente. El tenue resplandor de la luz matutina entraba a duras penas por la ventana y, en la difuminada penumbra, lo único que alcanzó a ver fue el rostro de Hugh muy cerca del suyo. Estaba demasiado oscuro para ver lo que su superior estaba diciéndole, así que se levantó de la cama y lo siguió hasta la botica bajo el tenue resplandor de las velas. El suelo de piedra estaba gélido bajo sus pies desnudos, lo único que llevaba puesto era su camisola de lino y empezó a temblar de frío y a dar saltitos de un pie al otro. Se acercó más al vivo y chisporroteante fuego de la chimenea, a la que se habían echado ramas y dos grandes troncos.
Las ventanas, que parecían estar formadas en gran medida por pequeños paneles de cristal, reflejaban la luz crepuscular, lanzándole brillantes destellos.
Hugh alzó la tablilla, que contenía aún las palabras de la noche anterior. ¿Por qué estaba tan agitado? Tom sintió que se le erizaba la piel, ¿acaso había matado a su soberana de forma accidental? Se preguntó si su cuello estaría rodeado en breve por una gruesa y áspera soga, y se lo frotó con las manos de forma instintiva. Asintió con cautela.
—¿Qué preparaste? —preguntó Hugh, articulando las palabras con los labios.
Tom señaló hacia la pequeña cocina e indicó entonces el mortero, que contenía aún los restos de la vainilla que había molido.
—¿Leche, miel? —preguntó Hugh.
Él asintió antes de arrebatarle la tablilla de un plumazo, borró sus propias palabras de la noche anterior y escribió «¿Reina enferma?» en ella. Estaba intentando calcular cuánto tiempo le quedaba para poder huir, pero, para su asombro y alivio, Hugh negó con la cabeza antes de representar una escena: la reina tomando la leche y, acto seguido, las comisuras de sus labios alzándose para dibujar una gran sonrisa.
Tom comprendió de inmediato que la taza de leche había complacido sobremanera a su majestad, y su acelerado corazón fue recuperando el ritmo normal; al parecer, su vainilla era un éxito y su puesto en palacio estaba asegurado, por lo menos de momento.
7
Junio de 2021
Mathilde estaba durmiendo cuando un golpeteo insistente se abrió paso en su subconsciente y la arrancó del mundo de los sueños. La brillante y cegadora luz matutina penetraba por el parabrisas de la autocaravana, cuyo interior empezaba a caldearse. Apartó las mantas de una patada y, frotándose los ojos, se inclinó hacia la puerta trasera y la abrió. Fleur estaba esperando fuera con semblante serio, vestida con un peto corto de color rosa y una camiseta a juego.
—Mami dice que es hora de desayunar —susurró.
—Vale,