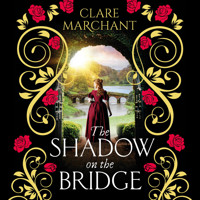4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Dos mujeres. Cinco siglos de diferencia. Un secreto que cambiará toda una vida a punto de ser descubierto. 1538 La recién casada Eleanor impresiona a su esposo cultivando azafrán, una especia más valiosa que el oro. Su reputación en la corte de Enrique VIII se dispara, pero la fama y la fortuna tienen un precio, porque el favor del rey no durará para siempre... 2019 Cuando Amber descubre un libro antiguo en la vetusta mansión de su abuelo, Saffron Hall, en Norfolk, el contenido revela un oscuro secreto del pasado. Mientras investiga, desentraña una trágica historia olvidada y una verdad mucho más cercana de lo que podría haber imaginado...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Los secretos de Saffron Hall
Título original: The Secrets of Saffron Hall
© Clare Marchant 2020
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado originalmente por Avon una división de HarperCollins Publishers Limited, UK.
© De la traducción del inglés, Sonia Figueroa
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Claire Ward
© HarperCollinsPublishers Ltd 2020
Imágenes de cubierta: © Lee Avison/Trevillion Images (fondo), Mark Owen/Trevillion Images (mujer)
ISBN: 978-84-9139-760-1
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
Capítulo Diecisiete
Capítulo Dieciocho
Capítulo Diecinueve
Capítulo Veinte
Capítulo Veintiuno
Capítulo Veintidós
Capítulo Veintitrés
Capítulo Veinticuatro
Capítulo Veinticinco
Capítulo Veintiséis
Capítulo Veintisiete
Capítulo Veintiocho
Capítulo Veintinueve
Capítulo Treinta
Capítulo Treinta y Uno
Capítulo Treinta y Dos
Capítulo Treinta y Tres
Capítulo Treinta y Cuatro
Capítulo Treinta y Cinco
Capítulo Treinta y Seis
Agradecimientos
Para ti, mamá, que siempre creíste en mí
Prólogo
1541
Le temblaba la mano al hundir la pluma en la tinta y escribir las palabras. La letra apenas resultaba legible mientras cálidas lágrimas salpicaban el pergamino y se absorbían, hinchando las fibras.
Mary, a salvo en los brazos de Nuestro Señor, 17 de noviembre de 1541
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa
Más allá de los muros, la oscura capa de grises nubarrones se extendía a tan poca altura que prácticamente tocaba las copas de los desnudos árboles. El cortante y gélido viento lanzaba afilados copos de nieve contra las ventanas, se colaba sibilante por la multitud de grietas hasta alcanzarla y enroscar unos dedos descarnados alrededor de sus cansados huesos. Pero eso carecía de importancia. Su corazón ya estaba helado, no era más que un duro y pesado bulto que le pesaba en el pecho. En el mundo no existían prendas de lana ni pellizas suficientes para hacerla entrar en calor en ese momento.
Eleanor sabía que las probabilidades de que sobreviviera una niñita tan pequeña, una que había nacido demasiado pronto, eran escasas. Sabía que era un deseo irrealizable. Pero ver cómo las perfectas facciones de su hija se convertían en alabastro pocos minutos después de que llegara al mundo era una tortura insoportable.
Y ahora hétela allí, sentada en la torre con el cuerpo erguido e inmóvil, a la espera de oír el atronador repiqueteo de los cascos de los caballos que anunciaría la llegada de los hombres del rey. Necesitaba a su amado Greville más que nunca, pero él no iba a aparecer. La paja que se extendía a sus pies estaba húmeda y apelmazada por la sangre que había perdido. Le dolía todo el cuerpo y lo único que quería era tumbarse en el frío suelo y dejar que la vida se le fuera junto con el hilo de sangre que todavía brotaba de sus entrañas, la sangre que le manchaba las manos y las oscurecía al secarse y hacía que la piel de los nudillos se volviera tirante.
Debían partir y tenía que ser pronto, muy pronto. Ya se habían demorado más de lo previsto y no quedaba tiempo para hacer lo necesario. Tan solo cabía esperar que dejar aquel mensaje sirviera para que alguien pudiera descifrar su petición y atendiera su súplica. Sus ojos se desviaron en contra de su voluntad, atraídos hacia el lugar donde yacía Mary. ¿Había oído algo? ¿Un gemido?, ¿un débil quejido? No, no era más que su imaginación enfebrecida y las gaviotas que volaban en círculos más allá de la ventana bajo el azote de los vientos invernales, sumándose a su llanto con quejicosos graznidos.
Empezó a escribir con manos trémulas. Infans filia sub pedibus nostris requiescit…
Finalmente, tomó una flor de azafrán prensada junto con una brizna de romero, las depositó con delicadeza entre las páginas y cerró el libro.
Capítulo Uno
2019
—¿Quieres que te ayude a llevar algo? —le preguntó su abuelo, que estaba apoyado en el quicio de la puerta del despacho con una taza de té en una mano y un puñado de galletas en la otra.
Amber alzó la mirada de la polvorienta caja que estaba vaciando sobre el escritorio, cuya superficie iba quedándose sin espacio libre con rapidez conforme iba amontonando allí todo lo que iba sacando. Su rostro cetrino estaba delgado y enjuto, las profundas ojeras que ensombrecían sus ojos como moratones reflejaban las horas que yacía despierta de noche mientras todo el mundo dormía.
—No puedes cargar con nada de todo esto, abuelo. ¡Ni se te ocurra! —le advirtió con firmeza. Unas galletas eran, probablemente, lo más pesado que él podía cargar a esas alturas.
—Se te ve demasiado pálida, tendrías que comer más.
Amber hizo una mueca y volvió a bajar la cabeza hacia la caja que estaba vaciando.
—Siempre tengo este color de piel, es lo que hay siendo pelirroja. —Sus padres no habían sido muy imaginativos al llamarla Amber[1].
Se puso en pie y dejó un puñado de guías de Londres sobre un precario montón de copias casi idénticas que databan de la década de los cincuenta. Las señaló con la mano y comentó con ironía:
—Madre mía, abuelo, ¿pensabas trabajar de taxista en Londres?
Ahora fue él quien hizo una mueca. Frunció el ceño bajo aquellas cejas pobladas que ya estaban casi blancas, pero que aún conservaban ligeros vestigios de su tono rojizo original.
—No cambies de tema, Amber.
Ella hizo caso omiso a la advertencia y siguió como si nada.
—Mira, he preparado una planilla para catalogarlo todo —le dijo—. Y estoy anotando la ubicación de cada libro en la casa para que puedas encontrarlos después, cuando decidas lo que vas a hacer con ellos.
—Eso suena de lo más eficiente.
—Es lo que acordamos, mis conocimientos archivísticos a cambio de cama y comida. —«Y de un lugar donde ocultarme». Lo pensó para sus adentros, sin dar voz a aquellas palabras—. Menos mal que voy a pasar un año aquí, calculo que hará falta ese tiempo para catalogar todos tus libros. Hay miles y miles. Ya contaba con la biblioteca, claro, pero no tenía ni idea de que habías llenado el ático de vete tú a saber qué.
—Bueno, ese es el problema cuando eres librero —se defendió él—. A veces tienes que comprar un lote entero en las subastas cuando solo estás interesado en uno de los libros. Yo creo que todo lo que hay en el ático es pura basura, pero hay que revisarlo antes.
—Sí, me parece que lo has descrito a la perfección —comentó Amber, antes de añadir dos guías más de Londres al montón y de colocar una maltrecha edición de Torres de Malory sobre unos anuarios de la revista Jackie.
Tenía que reprimir el impulso de echar una ojeada a algunos de los libros que había encontrado, porque aquella descomunal tarea no terminaría jamás si se detenía cada dos por tres; en fin, al menos contaba con un montón de material de lectura para las largas y solitarias noches, para las horas oscuras en las que era preferible no quedarse dormida porque entonces tendría que despertar y volver a recordarlo todo una vez más.
El abuelo mojó una de las galletas en su taza e intentó llevarse a la boca la mitad empapada, pero sus reacciones no eran tan rápidas como en los viejos tiempos y masculló una imprecación por lo bajinis cuando la reblandecida masa se desprendió y cayó en el té, donde se hundió hasta perderse de vista. La apoplejía que le había dejado con una cojera perceptible y con una tendencia a arrastrar las palabras cuando estaba cansado le había dañado el brazo izquierdo, que había quedado debilitado y prácticamente inutilizado. Y, dado que era zurdo, era una discapacidad que le había afectado poderosamente. Siempre había sido un hombre dotado de un vivo ingenio y de una gran rapidez de reacción, y era patente la frustración que sentía a diario al ver que el nuevo cuerpo que habitaba le fallaba.
—¿Y cómo te encuentras?
El abuelo siempre le hacía aquella pregunta de forma un poco tentativa, pero Amber era consciente de que su propio deterioro iba acentuándose más y más con cada día que pasaba. Profundas ojeras oscurecían su rostro y, como se había echado hacia atrás los mechones de su ralo y corto cabello, las pálidas venas azules que le surcaban la frente debían de ser claramente visibles.
—Pues bien, ya sabes. —Tenía más que claro a qué se refería él, pero no estaba preparada para hablar del tema. Aún no. Le lanzó una sonrisa, pero la forma en que le tembló la comisura de la boca restó veracidad a su respuesta.
—Puede que sea viejo, pero no tengo ni un pelo de tonto —contestó él, con un tono un pelín más áspero de la cuenta—. Estás flaca como una escoba y se te ve pálida y marchita. Solo comes sopa y tostadas y cereales, tendrías que alimentarte como Dios manda. Eso te vendría bien. —Enarcó las cejas y unas arruguitas se dibujaron en las comisuras de sus ojos mientras esbozaba una pequeña sonrisa, como admitiendo que estaba siendo bastante duro—. Y cada vez que entro en la cocina me encuentro tazas de té que te has preparado y que no has bebido, ¿me lo puedes explicar?
—No duermo bien y preparar té me reconforta. Es una pequeña rutina que puedo hacer de forma automática, para ayudarme a despejar la mente. —A veces servía para mantener a raya a los demonios, aunque fuera por unos minutos—. Por cierto, que yo recuerde, mis hábitos alimenticios no forman parte de nuestro acuerdo. Estoy aquí para tener algo de paz y de soledad, no para que me sermoneen, gracias.
Se acercó a otra caja y empezó a sacar el contenido y a depositarlo con brusquedad en el único rincón de la mesa que quedaba libre. Una gruesa capa de polvo gris se alzó en el aire, una nube de motitas que al verse liberadas reaccionaron con entusiasta efervescencia y bailaron a la luz de la débil claridad que luchaba por filtrarse a través de las sucias ventanas (Amber tenía la sospecha de que aquellos cristales no se habían limpiado en las décadas posteriores a la muerte de su abuela).
Después de aplanar la caja vaciada con una agresividad innecesaria la lanzó hacia la esquina de la sala, donde se alzaba una montañita de cartón igual de aplastado. Atrajo entonces otra caja hacia sí, abrió la parte superior a base de fuertes tirones, sacó unos cuantos libros y procedió a apilarlos.
El abuelo, que había estado observándola en silencio, comentó al fin:
—Pensé que estar aquí, tener algo con lo que entretenerte y apartar tu mente de… otras cosas, serviría para animarte. Pero a lo mejor me equivoqué. Quizás… —alzó ligeramente la mano al verla abrir la boca para interrumpirle— no sea tan buena idea que estés aquí, en un lugar tan remoto. Puede que estar con tus padres, si no quieres vivir con Jonathan, fuera mejor para ti, un bálsamo para tu alma, ¿no crees? A veces, aislarse cuando pasamos por momentos difíciles no es la respuesta.
Amber enarcó las cejas hasta la línea del pelo al oír aquello.
—Eh… Mira quién fue a hablar, ¿no? ¿Por qué te escondiste en este caserón viejo y caótico cuando murió la abuela, para manejar tu negocio a puerta cerrada? Permíteme recordarte que a mamá se la encasquetaste a la familia de la abuela, y te largaste entonces para sepultarte en vida en este lugar tan apartado. Así que discúlpame mientras sigo tus pasos, puedes atribuírselo a la genética si quieres.
Se sentó en la silla de despacho, situada tras la mesa, con tanto ímpetu que la echó un poco hacia atrás, e intentó reprimir el impulso de rechinar los dientes. Aquella casa llevaba generaciones en la familia y formaba parte de su ser, de su esencia medular; en ella resonaba el eco de las voces de sus pelirrojos ancestros y, cuando su vida se había desmoronado, le había parecido la opción más lógica regresar allí para ocultarse del mundo. Amaba a sus padres, pero su relación con ellos solía ser tirante y se hallaba más unida al abuelo. En ese momento sentía la necesidad de estar con él y allí, en la gran casa, así que no esperaba que fuera precisamente él quien cuestionara su decisión.
Cuando Amber se sentó, su abuelo se dio cuenta de que había construido sobre la mesa un muro de libros que la rodeaba y que en ese momento la ocultaba de la vista por completo, una barricada tras la cual estaba escondiéndose una vez más.
—Que yo lo hiciera no significa que fuera la decisión correcta —afirmó, hablándole al espacio vacío que ella ocupaba segundos antes.
Se dio la vuelta con cuidado, concediéndoles un tiempo a sus piernas para que obedecieran al fin las órdenes de su cerebro, y regresó entonces a la sala de estar para ver por la tele la carrera que se celebraba en Kempton Park a las dos y media.
Amber esperó a verle salir del despacho antes de levantarse de nuevo de la silla. Se secó con el borde de la camiseta las familiares lágrimas que habían empezado a caer y alzó la cabeza para intentar detenerlas, pero fue un gesto inútil. Habían brotado sin que pudiera evitarlo tantas veces, bajando hasta caer goteando por su pequeña y puntiaguda barbilla, que las marcas habían quedado grabadas de forma prácticamente permanente; de hecho, estaba convencida de que una mañana despertaría con los surcos marcados indeleblemente en sus mejillas por siempre, como tatuajes. Una huella visible de su dolor que le mostraría al mundo que era una persona horrible, un fracaso. La vida ya era bastante dura de por sí y no necesitaba soportar también un sermón del abuelo, que era un verdadero experto en lo que a salir huyendo se refería y llevaba sesenta años escondiéndose en aquella casa que estaba hecha un mausoleo.
En la universidad solo le habían dado un año sabático y en ese tiempo tenía que ingeniárselas para encauzar su vida, para decidir si entre Jonathan y ella había algo que merecía la pena salvar. La tristeza aplastante que se había convertido en una familiar amiga era una pesada carga sobre sus hombros mientras se dirigía hacia la cocina para prepararse una taza de té que no iba a beber.
[1] N. de la T.: «Amber» significa «ámbar».
Capítulo Dos
1538
Eleanor oía desde su alcoba el frenético alboroto procedente del patio, el vocerío de los hombres dirigiéndose a los mozos de cuadra y a los criados, el golpeteo de los cascos de los impacientes caballos contra el empedrado. El ruidoso grupo que había llegado parecía ser muy numeroso y ninguno de los habitantes de aquella casa, ni siquiera ella misma, estaba acostumbrado a aquella cantidad de invitados ni a semejante algarabía.
A pesar de sus reservas, era consciente de lo que dictaba el protocolo. Su amado padre le había inculcado buenos modales desde muy pequeña y se dispuso a bajar para darle la bienvenida al primo William, quien se había convertido en el dueño de su hogar. Daba la impresión de que no había llegado con su familia como única compañía, sino que había traído consigo a mucha otra gente.
Para cuando llegó a lo alto de la escalinata de piedra junto con Joan, su acompañante y mejor amiga, el gran salón era un hervidero de gente y arrugó la nariz al notar el desagradable olor a ropa de lana mojada. Recorrió a los recién llegados con la mirada para intentar determinar cuál de aquellos caballeros, que en su mayoría llevaban aún los gruesos mantos que habían empleado durante el viaje a caballo, era su primo. Estaba viendo cómo el mozo de cocina iba de acá para allá ofreciendo jarras de cerveza cuando su mirada se encontró con un par de acerados ojos claros que se entrecerraron al verla y quedaron clavados en ella. La mujer en cuestión iba ataviada con una capa de viaje de terciopelo de un intenso tono verde y profusamente bordada, y estaba de pie junto a un hombre bajito y fornido.
Eleanor intercambió una mirada con Joan, quien hizo un pequeño gesto de asentimiento para infundirle ánimo antes dar media vuelta y regresar a sus aposentos. Aquello era algo que Eleanor tenía que hacer sola.
Fue abriéndose paso entre aquel bullicioso gentío que apenas notó su menudita presencia hasta que, finalmente, se detuvo frente a la pareja que había visto desde la galería superior. Visto de cerca, William no superaba por mucho los siete palmos escasos de estatura que tenía ella y su rechoncho cuerpo estaba coronado por un rostro rubicundo que sudaba profusamente. Les saludó con una reverencia y les dio la bienvenida.
—Mi señor, mi señora, bienvenidos a Ixworth. Espero que seáis muy dichosos en vuestro nuevo hogar.
—Prima Eleanor, qué placer conoceros. Permitid que os presente a mi esposa, lady Margaret.
Puede que a su primo le faltara estatura, pero lo compensaba con el volumen de su voz. Eleanor tuvo que reprimir una pequeña mueca de repugnancia cuando una bocanada de aliento que hedía a cerveza rancia la golpeó de lleno. Repitió la reverencia con la mirada gacha, pero al incorporarse de nuevo sostuvo la mirada de aquellos ojos que estaban clavados en ella como dagas. No entendía por qué la detestaba tanto aquella mujer, cuya animosidad emanaba de todos y cada uno de los poros de su rostro marcado por la viruela. Iba ataviada con ropajes finos y pieles, una hilera de perlas decoraba la capucha francesa tan a la moda de su capa, pero nada de todo ello lograba ocultar el daño que había sufrido su piel. Aquella gente estaba instalándose en su adorado hogar, estaba adueñándose de todo cuanto poseía su padre porque William era el heredero y ella no era más que una muchacha que podía quedar en breve sin un techo bajo el que cobijarse o a la que podrían mandar a un convento. Margaret tendría que estar danzando de alegría, en vez de comportarse como si estuviera a punto de quebrarse en mil pedazos.
—Nuestro querido hijo, Robert, llegará en unos días —prosiguió William—. Tan solo tiene un año y ha contraído una ligera fiebre, por lo que proseguirá el viaje desde Richmond una vez que esté recuperado y se le hayan preparado unos aposentos adecuados aquí. Venimos directos de la corte y lamentamos no haber podido llegar a tiempo del funeral de vuestro padre, por supuesto.
No se le veía demasiado contrito. Por la mente de Eleanor se sucedieron una serie de imágenes del reducido cortejo fúnebre que había acompañado al féretro de su padre, siguiéndolo desde el hogar que él tanto había amado hasta la capilla donde había sido enterrado junto a su esposa.
—El rey echará mucho de menos a sir William —afirmó Margaret—, y no sé qué vamos a hacer nosotros en este rincón salvaje perdido de la mano de Dios.
Tenía la nariz fruncida y Eleanor empezó a comprender por qué se la veía tan malhumorada. Reprimió a duras penas las ganas de contestarle que podían regresar a la corte si así lo deseaban, que ella no quería tenerlos en su hogar, pero… lo cierto era que aquel ya no era su hogar. De repente no pudo seguir soportando ni un segundo más el gentío, el calor opresivo, el hedor de los cuerpos sucios y sudorosos.
—Os ruego me disculpéis —murmuró, antes de dirigirse a toda prisa hacia la puerta entre la masa de gente.
Cuando logró salir por fin al exterior, se detuvo por un momento y tomó grandes bocanadas del húmedo aire fresco. Durante diecisiete años se había acostumbrado a estar en paz y soledad, ¿cómo iba a vivir en una casa donde reinarían a diario el ruido y el alboroto? Aquello era insoportable.
Miró hacia los pastos y su mirada se alzó hacia la arenisca de un claro color crema terroso de los muros del monasterio, que se alzaban sobre el pantanoso terreno que rodeaba su hogar. Era una institución mucho más pequeña y autosuficiente que el priorato de Thetford, bajo cuya jurisdicción se encontraba, y podría decirse que los monjes se regían según sus propias leyes. En ese momento, como siempre, aquellos muros le brindaron el refugio que anhelaba y, sin titubear ni por un instante, se recogió las faldas y sus pies la llevaron volando hacia allí, corrió a toda velocidad por aquel camino que tantas veces había recorrido entre la maleza que le llegaba hasta la cintura.
Una vez que se coló por la maltrecha puerta de roble y entró en el huerto, exhaló el aire poco a poco y vio cómo se convertía en una nube de vapor ante sus ojos. Allí estaba a salvo. El huerto desierto que se extendía ante ella hacía que la calma inundara su corazón; los árboles frutales y las hileras de plantas aromáticas y de hortalizas que los monjes cuidaban con inmaculado esmero la reconfortaban. A pesar de lo tardío de la hora, los vencejos todavía revoloteaban sobre su cabeza atrapando insectos, y un par de pinzones discutían a voces en un arbusto frutal cercano. Pasara lo que pasase en casa, aquel pequeño rincón de su mundo era una constante. La tranquilizadora regularidad de los hermanos en sus quehaceres diarios, los cánticos procedentes de la capilla mientras el flujo de la plegaria en latín la envolvía y le limpiaba el alma de los pensamientos poco caritativos que había tenido sobre su primo.
Se agachó a arrancar una brizna de tomillo, frotó las verdes hojitas entre los dedos e inhaló el intenso aroma que desprendieron. Un ligero sonido sordo interrumpió el rumbo de sus pensamientos, y al alzar la mirada vio que el hermano Dominic se acercaba. Era su preferido de entre todos los monjes, un amigo muy querido, y no pudo evitar que en su rostro se dibujara una amplia sonrisa. La embargó esa burbujeante inocencia suya de niñita, un sentimiento que se había extinguido prácticamente por completo en los últimos meses.
—¿Habéis venido de visita o estáis escondiéndoos? —le preguntó el joven monje al detenerse junto a ella.
Había entrado en el monasterio el año anterior y no era mucho mayor que la propia Eleanor, quien veía en él un espíritu afín, alguien que debía obedecer las normas establecidas por mucho que le pesara. Sus ojos, unos ojos del tono verde más claro que ella había visto en su vida, la miraban con un brillo travieso bajo sus cejas enarcadas, porque ya estaba seguro de saber la respuesta a su propia pregunta.
—Por supuesto que he venido de visita —contestó ella—. Que nadie sepa que me encuentro aquí no es más que una útil coincidencia.
—¿Ha llegado ya vuestro primo?
—Sí, junto con su esposa y una amplia comitiva. El salón estaba repleto de gente. Les he dado la bienvenida antes de marcharme para dejar que se instalen en sus aposentos, dudo que alguien se percate de mi ausencia en un buen rato. Si es que llegan a percatarse de ella.
—Entrad pues a tomar una taza de hidromiel. Al prior le complacerá tener algo de compañía, los dolores vuelven a aquejarlo de nuevo. Este aire frío y húmedo no le conviene. Le he preparado una cataplasma con clavo y poleo, pero no parece estar aliviándole.
—Quizás podríais añadir algo de matricaria. O aceite de arrayán, ¿disponéis de él?
—Sí, creo que sí. Es una buena idea, gracias. Iré a buscarlo de inmediato.
El prior, el hermano Gregory, se encontraba en su saloncito privado. El profundo y melódico cántico de los salmos, cuya ondulante cadencia recordaba el movimiento de unos árboles meciéndose al viento, se oía más fuerte desde allí, y hacía vibrar la piedra bajo las finas zapatillas de Eleanor. Tomó la taza de loza que él le entregó, dio unos sorbitos al vino de miel y sintió cómo iba inundándola su calor.
Se sentó entonces en el borde de un banco, cerró los ojos mientras la envolvían la paz y la serenidad del lugar. Había visitado el monasterio junto a su padre casi a diario desde que tenía uso de razón y ahora era su refugio, un lugar donde la suave llamada de la rutina no variaba jamás. El cambio estaba llegando al mundo que la rodeaba, le tironeaba de la ropa y la arrastraba inexorablemente, hacía sentir su presencia a través del sonido de los cascos de los caballos y los gritos de desconocidos. Las nuevas que llegaban de Londres eran cada vez más preocupantes. El rey estaba clausurando muchos conventos y monasterios, amenazaba con barrer de un plumazo la ordenada vida que ella había conocido hasta ese momento. ¿Qué les deparaba el futuro a sus amigos? Un escalofrío de temor y premonición le bajó por la espalda.
—Me cuentan que vuestro primo ha llegado —dijo finalmente el prior, arrancándola de sus pensamientos.
—Sí, así es.
Procedió a contarle lo de la comitiva que le había acompañado.
—Quizás sería aconsejable no contrariarle —le recordó él entonces, sin dar voz al resto de la frase: ella debía conservar el favor de su primo porque su situación era precaria y él era el dueño y señor del techo que la cobijaba.
Eleanor frunció el ceño y asintió, consciente de lo que se esperaba de ella. Dirigió la mirada hacia la ventana y, tras un largo momento de silencio, se dio cuenta de que las sombras empezaban a alargarse. Un pequeño ronquido procedente del prior la alertó de que llevaba demasiado tiempo allí y, procurando no hacer ruido, cruzó la puerta de la capilla de Nuestra Señora, donde mojó las puntas de los dedos en el agua bendita y se santiguó antes de hincarse de rodillas en la penumbra del fondo de la sala. Cerró los ojos y entonó en voz baja las vísperas, las familiares plegarias vespertinas, mientras el profundo y sencillo cántico proseguía como telón de fondo de sus propios murmullos. La titilante luz de las velas proyectaba las trémulas sombras de los encapuchados monjes sobre las toscas paredes y el abovedado techo. Alzó la cabeza por un momento y dejó que los sonidos de su niñez impregnaran su cuerpo. Se encontraba justo en el umbral de una nueva vida, y todo aquello con lo que estaba familiarizada estaba a punto de desaparecer y dejaría de ser su sostén.
Se puso de pie, salió con sigilo por la puerta y llegó de nuevo al prado, que iba tiñéndose ya de la luz del crepúsculo. No era prudente estar en el exterior después de que anocheciera, en especial estando la casa llena de desconocidos. No albergaba ningún deseo de encontrarse a alguno de ellos más allá de los protectores muros de su hogar.
Capítulo Tres
2019
Hacía un calor inusual para estar a finales de septiembre. Era como si el tiempo se aferrara a los últimos vestigios del verano, reacio a permitirle que diera paso al otoño con gallardía. Debido al pesado calor opresivo que se repetía día tras día, el aire estaba denso y cargado de humedad y congestionaba los pulmones. Antes de acostarse, Amber abrió las ventanas lo máximo que se atrevió, teniendo en cuenta lo viejas que eran y que no quería que se desencajaran de los parteluces de piedra. Pero abrirlas no servía de nada. El denso y petrificado aire permanecía inmóvil y silencioso tanto en el exterior, en los terrenos de la casa, como en su dormitorio.
Escuchó en silencio los familiares sonidos de la casa, que crujía e iba asentándose al caer la noche. El enorme gato anaranjado del abuelo, Gerald, ya estaba enroscado a sus pies y profundamente dormido, ajeno a la pegajosa humedad que impregnaba el ambiente. Se tumbó sobre el edredón creyendo que no iba a ser capaz de pegar ojo, la camiseta se le adhería incómodamente a la piel.
Pero debió de quedarse adormilada, porque la despertó de repente un estruendo tan fuerte que Gerald se convirtió en una peluda bola naranja que maullaba aterrada y que salió despavorida en cuanto ella abrió la puerta. El dormitorio quedó súbitamente iluminado por un brillante fogonazo de luz que la cegó y la hizo parpadear. Lo siguió de inmediato otro chasquido similar al que la había despertado, un ruido que sonaba como si la tierra se estuviera partiendo en dos, tras el cual se oyó un resonante estruendo que fue perdiéndose en la distancia. Y entonces llegó el bienvenido sonido de la lluvia y gruesas gotas empezaron a salpicar la hiedra de fuera. Se apresuró a cerrar las ventanas, pero dejó abiertas las cortinas y contempló los regueros de agua que descendían por los pequeños paneles de cristal mientras caía la tormenta. Habría apostado dinero a que Gerald había cambiado de opinión respecto a lo de salir de la casa y había optado por buscarse algún rincón seco en la planta de abajo donde enroscarse.
Mientras el viento aullaba en el exterior, un fulminante rayo golpeó de lleno la casa y se oyó un fuerte estallido seguido de un chisporroteo, como si algo estuviera friéndose. Abrió la puerta de nuevo con cautela, asomó la cabeza y olisqueó para ver si olía a quemado. La casa estaba sumida en la oscuridad, pero no notó ningún olor preocupante. Presionó el interruptor para encender la luz del dormitorio, pero no pasó nada. Se había ido la luz. Oyó varios sonidos sordos y quejas ahogadas procedentes de la habitación del abuelo y se dirigió con cautela hacia allí, no quería por nada del mundo que él se cayera en medio de la oscuridad.
—¿Estás bien, abuelo? —preguntó en voz alta, en el silencio posterior a otro retumbante trueno que vibró bajo sus pies—. ¡Se ha ido la luz!
—Sí, estoy despierto. Espera un momento.
Amber oyó cómo se abría su puerta en el pasillo, un poco más allá de donde se encontraba ella, y le vio silueteado por un momento en el umbral cuando el cielo se iluminó de nuevo.
—¡No salgas de tu habitación! ¡Solo quería asegurarme de que estuvieras bien!
—Estoy perfectamente bien. Tenemos un pararrayos en lo alto de la torre, supongo que le habrá golpeado uno y se habrá quedado frito. No sería la primera vez. Pero no podemos hacer nada hasta que sea de día, ¿huele a quemado?
Amber olisqueó el aire de nuevo con preocupación.
—No, en absoluto —afirmó al fin.
—Perfecto, no estamos ardiendo. —Se le oía de lo más relajado, aunque sus palabras quedaron ahogadas por otro retumbante chasquido procedente de fuera seguido de otro fogonazo de luz que iluminó el pasillo.
Amber soltó un gritito involuntario. Jamás le habían dado miedo las tormentas, pero aquello era algo fuera de lo común.
—¿Seguro que estamos a salvo aquí? —preguntó, una vez que su ritmo cardiaco recobró la normalidad.
—Claro que sí. —El abuelo soltó una pequeña carcajada—. Esta casa ha sobrevivido a quinientos años de mal tiempo, no pasará nada. Aunque es posible que el tejado pierda algunas tejas, podemos ir a revisarlo por la mañana. Anda, intenta dormir un poco.
Amber esperó unos segundos mientras le oía chocar con algún que otro mueble hasta que, finalmente, el chirrido de los muelles del colchón indicó que estaba metiéndose de nuevo en la cama.
La idea de dormir con el estruendo procedente del exterior, con la lluvia martilleando aún contra la ventana, era absurda. Después de regresar a su dormitorio, se disponía a cerrar la puerta cuando oyó el sonido de unas zarpas corriendo sobre el suelo de parqué. Gerald entró a toda velocidad y desapareció bajo la cama.
Finalmente, cuando empezaba a despuntar el alba, la tormenta se alejó hasta ser engullida por el mar del Norte y ella consiguió dormitar unas horas hasta que la despertó Gerald, que tenía la vejiga llena y se puso a rascar la puerta para que lo dejara salir de nuevo. Se puso la bata, le siguió escalera abajo y vio cómo su peludo trasero se esfumaba por la gatera. No había ni rastro del abuelo, aunque solía ser bastante madrugador y ya había amanecido.
Enfundó los pies en un par de botas de agua que encontró junto a la puerta (eran del abuelo y le quedaban enormes) y salió de la casa. Notó que el aire parecía más fresco, más puro, así que respiró hondo y saboreó el frescor que le inundó los pulmones. El ambiente estaba impregnado del olor de la tierra mojada, de la húmeda vegetación que había sufrido el envite de la tormenta la noche anterior. Las matas de menta, los cebollinos y las rosas asaltaban sus sentidos mientras chapoteaba por los charcos del viejo sendero de ladrillo que conducía al invernadero. Se alegró al ver que los cristales estaban intactos, el abuelo se sentiría aliviado al saberlo.
Los campos estaban salpicados de ramas y hojarasca, los restos de las últimas flores del verano se hallaban diseminados por la hierba, pero Amber apenas tuvo tiempo de advertir su presencia mientras caminaba con las voluminosas botas hasta encontrar la causa del estrépito que se había oído la noche anterior. A los pies de la torre que se suponía que era la parte más antigua del edificio, diseminados por el suelo, había fragmentos de la tosca pared y piedras. Alzó la mirada y no vio ningún problema en la estructura, aunque supuso que los de protección y conservación del patrimonio estarían en desacuerdo con ella; en todo caso, iba a tener que dejar aparcada momentáneamente la catalogación de los libros mientras solucionaba aquello.
Regresó sobre sus lodosos pasos rumbo a la casa, y al entrar se puso a hacer llamadas para averiguar cuándo volvería la luz y cuál era el protocolo correcto en lo referente a los daños que había sufrido la torre.
Para cuando el abuelo entró en la cocina, ya eran las nueve de la mañana pasadas y ella había organizado las cosas en la medida de lo posible, aunque a esas alturas estaba deseando tomar una bebida caliente acompañada de unas tostadas.
—No somos los únicos que nos hemos quedado sin luz, abuelo. Hay varias líneas eléctricas caídas desde aquí hasta Downham Market. Puede que no haya luz en todo el día, pero están trabajando en ello.
—Vaya, entonces me quedo sin tele hoy —dijo él con semblante mohíno, antes de sentarse con pesadez en una silla—. Pero no podemos quejarnos si esos son los únicos daños que hemos sufrido.
—Pues la verdad es que hay algo más. —Le explicó lo de las piedras que había encontrado a los pies de la torre—. No he podido ver de dónde han caído, pero he llamado al ayuntamiento para consultar a los de conservación del patrimonio si debíamos llamar a un albañil y van a venir ellos mismos. En teoría deberían llegar esta misma tarde si las carreteras están despejadas, pero me han dicho que no saben si habrá árboles caídos por la zona.
Amber se llevó una alegría cuando, justo antes de comer al mediodía, las luces parpadearon y se encendieron de nuevo. El abuelo y ella estaban disfrutando de unos sándwiches de beicon y de una segunda taza de té cuando unos golpes en la puerta anunciaron que los peritos del ayuntamiento habían llegado para inspeccionar la torre.
—La verdad es que no esperaba que vinieran tan pronto —les dijo, mientras los conducía por el sendero que rodeaba la casa—. Si pudieran recomendarme un albañil, le llamaré para que venga a echar un vistazo.
Estaba claro que acababa de meter la pata. El mayor de los dos hombres se detuvo, tan en seco que su joven ayudante estuvo a punto de chocar con él, y contestó con voz deliberadamente lenta, como si estuviera hablando con una niña de cinco años.
—Este es un edificio catalogado de grado dos, señora Morton, es poco menos que un monumento nacional. Puede que sea el hogar de su abuelo, pero también forma parte de la historia de esta nación y, por lo tanto, no debe contratar a algún viejo chapuzas que encuentre en Google, sino a un especialista en restauración de edificios históricos.
Amber apretó los dientes mientras intentaba pensar en alguna respuesta que no sonara tan condescendiente como la forma en que él estaba tratándola. El perito más joven, por su parte, parecía sentirse debidamente avergonzado y contemplaba el paisaje para eludir su mirada.
—Soy plenamente consciente de la historia y el origen de la casa de mi familia, gracias. —Mantuvo un tono de voz frío y modulado—. Precisamente por eso he solicitado que vinieran para evaluar los daños y recomendarme a quién debería llamar. No tengo ninguna intención de limitarme a buscar a alguien en Internet.
Cruzó el prado rumbo a la torre con paso decidido, pasando por encima de las piedras que seguían esparcidas sobre la hierba, y ellos no tuvieron más remedio que seguirla.
—Aquí están las piedras que han caído, pero no sé de dónde proceden. —Dirigió las palabras al más joven.
Los dos hombres se sacaron un catalejo de sus respectivos bolsillos y los emplearon para observar en silencio la parte alta de la torre. Finalmente, el aludido carraspeó un poco y contestó.
—Me parece que los merlones sufrieron el impacto directo de algún rayo anoche, uno de ellos está roto. Pero yo diría que ese es el menor de sus problemas, hay una grieta que baja desde el techo hasta un tercio más o menos de la fachada por este lado. Llega hasta el marco de la ventana, tienen que hacer que alguien revise eso con urgencia.
—¿Puede recomendarme a alguien?
Fue el mayor de los dos hombres quien contestó.
—Les dejaremos una lista de contratistas que cuentan con nuestro visto bueno. Habrá que poner andamios primero para poder examinar bien la zona, no va a salirles barato.
Se le veía casi complacido por ello y las ganas de Amber de propinarle un bofetón se acrecentaron aún más. Apretó los puños con fuerza.
—No pasa nada, lo cubrirá el seguro —lo dijo con aparente ligereza mientras, para sus adentros, esperaba fervientemente estar en lo cierto.
En cuestión de dos días llegó Kenny Clarke, un albañil especializado en trabajos de restauración. Le acompañaba su hijo, Pete, y aparecieron con un camión cargado de andamios que estuvo aparcado tres días en los terrenos de la casa mientras ellos (junto con lo que parecía ser un batallón de obreros, a juzgar por el ruido) martilleaban y golpeteaban, silbaban, reían y hablaban a gritos conforme iban erigiendo poco a poco una enorme jaula metálica alrededor de la torre. Amber intentó esconderse en el despacho porque el primer día ya se dio cuenta de que, si se la veía en la cocina, alguien aparecería en la puerta trasera con una bandeja llena de jarras y una sonrisa esperanzada. Solía ser Pete, quien tenía unos ojos intensamente azules que brillaban cada vez que sonreía. No hacía falta ser una lumbrera para saber por qué los demás siempre le enviaban a él a pedir unas tazas de té, aunque cuando había intentado darle algo de conversación había descubierto que, tras ese aspecto de mocetón atractivo, en realidad era un joven muy tímido.
En ese momento estaba sentada frente a su portátil con un montón de ajadas y polvorientas novelas policiacas de los cincuenta apiladas junto a ella, pero no podía concentrarse porque notaba que había algo distinto en el despacho y era incapaz de descubrir de qué se trataba. Por lo que podía ver, no se había cambiado ningún mueble de lugar y, teniendo en cuenta el grosor de la capa de polvo que lo cubría todo, saltaría a la vista si alguien hubiera movido alguno de los ornamentos; de hecho, había algo extraño en toda la casa y, fuera lo que fuese, donde más lo notaba era en la biblioteca, que estaba situada en la base de la torre. Con la escasa luz que entraba a través de las ventanitas, que ahora estaban más limitadas aún debido a la miríada de tablas de los andamios, el ambiente que reinaba allí era extraño, tenso, como si el lugar estuviera molesto por los trabajos que estaban realizándose fuera. Sí, era una idea absurda, pero la atmósfera había sido alterada y en ocasiones estaba convencida de que alguien la observaba, aunque un rápido vistazo alrededor le confirmaba lo que ya sabía: que estaba sola.
A las pocas horas de empezar a examinar el lugar junto a su hijo, Kenny se presentó en la puerta trasera con un paquetito y preguntó si podía hablar con el abuelo y con ella. No había ni rastro de su jovialidad habitual, y ella le invitó a pasar y a sentarse en una de las sillas de la cocina antes de ir a por el abuelo.
—Es mucho peor de lo que alcancé a ver desde el suelo —les informó Kenny, en cuanto estuvieron los tres sentados alrededor de la mesa con una nueva taza de té—. Habrá que hacer un trabajo estructural considerable. La grieta que vimos es más grande de lo que pensé en un primer momento, seguirá bajando poco a poco por la torre hasta que la esquina entera quede cortada y se derrumbe. El marco de la ventana estaba tan suelto que hemos tenido que retirarlo para evitar que cayera y se hicieran añicos esos cristales tan antiguos, y Pete ha encontrado esto en el alféizar. —Depositó sobre la mesa el paquete que había traído consigo.
Incluso antes de tomarlo, Amber supo que se trataba de algo especial y un intenso hormigueo le subió por los brazos y le erizó el vello. Un tosco paquete rectangular envuelto en un retazo de tela blanca bordada con los bordes raídos, desprendía un olor mohoso con una brizna de especias e incienso que le recordó por un momento a la casa que compartía con Jonathan y a la vieja iglesia cercana. Al sostenerlo en las manos sintió que el aire que la rodeaba vibraba y se distorsionaba por un momento. Se lo colocó en el regazo e intentó centrarse en la conversación que mantenían su abuelo y Kenny. Sentía curiosidad por saber qué contenía aquel viejo pedazo de tela, pero quería examinarlo a solas.
Estuvieron hablando un rato sobre las reformas que habría que llevar a cabo y, una vez que mandó a Kenny de vuelta al trabajo con más té y con un trozo de pastel de chocolate para que lo compartiera con Pete, Amber regresó a su despacho con el paquete fuertemente apretado contra el pecho. Lo depositó sobre el escritorio y apartó con cuidado la tela que lo envolvía, que estaba amarillenta y amarronada por el paso del tiempo y tenía zonas más oscurecidas aún. Al empezar a desenvolverlo, sus sentidos captaron el penetrante y evocador aroma de libros antiguos y hierbas amargas que la envolvió, un olor que le hizo cerrar los ojos por un momento y que se infiltró en la sala como un espíritu que estaba presente, pero sin llegar a estarlo.
El aire perfumado le recordó por un momento a Jonathan y a su iglesia. Recordó el día en que fue ordenado y las voces de los niños del coro al entonar el Ubi Caritas, las palabras reverberando en el techo abovedado con reverencia mientras su marido, enfundado en su sotana negra, yacía con los brazos y las piernas en cruz en un suelo que vibraba con las penetrantes y poderosas notas del órgano. La luz coloreada que entraba por las vidrieras brillaba a través del humo del incienso, creando un neblinoso arcoíris. Ella no había llegado a entender jamás la pasión que él sentía por la teología ni su creencia firme y absoluta en su fe, pero ahora deseaba más que nunca tener también una roca a la que aferrarse y que la salvara. Cerró los ojos por un momento y dejó que la tenue fragancia se adueñara de sus sentidos. Había subyacente un olor penetrante y casi metálico de una especia picante que no alcanzaba a identificar.
Le dio la vuelta a la tela y observó con atención el tupido bordado, parecía muy antigua. Fue apartándola con sumo cuidado y desenvolvió el objeto que cubría, se sorprendió y contuvo el aliento al darse cuenta de lo que tenía en sus manos: un pequeño devocionario encuadernado en cuero, cuyas gruesas tapas protegían unas páginas finas y delicadas.
En la portada interior, rodeadas de coloridas miniaturas iluminadas (unas ilustraciones religiosas exquisitas que seguían siendo tan vívidas como el día en que fueron completadas) y trazadas con un estilo inglés antiguo que la obligó a entornar los ojos para poder leerlas bien, estaban escritas las siguientes palabras:
Sir Greville Richard Lutton, nacido en junio de 1508
Eleanor Lutton, nacida el 29 de noviembre del año de Nuestro Señor 1520
Debajo, con un estilo y una decoración similares, ponía lo siguiente:
Jane Elizabeth Lutton, nacida el 7 de agosto de 1534
Henry Greville Lutton, nacido el 15 de mayo de 1539
Y una entrada posterior y más escueta se limitaba a decir:
Thomas Lutton, julio de 1539
Bajo esta entrada correspondiente a Thomas, ponía lo siguiente:
Mary, a salvo en los brazos de Nuestro Señor, 17 de noviembre de 1541
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa
Tragó con fuerza. Daba la impresión de que al igual que su propia hija, su pequeña Saffron, Mary no había sobrevivido a su nacimiento. La peor experiencia por la que podía llegar a pasar un padre o una madre. Un dolor que permanecería clavado en su corazón por siempre. Y ¿por qué había añadido Mea culpa la mujer que había escrito aquellas palabras? ¿Cómo podía considerarse culpable de lo sucedido? Aunque ella misma sabía perfectamente bien lo que se sentía, la abrumadora sensación de culpa que te consumía por completo. Frente a aquel frontispicio que contenía el listado de nacimientos, en la página opuesta, había algo más escrito en latín, pero estaba garabateado con letra desgarbada como si lo hubieran anotado a toda prisa y carecía de ilustraciones decorativas. Los ojos de Amber se posaron en la primera línea y se congratuló de poder traducirla gracias a su profesión:
infans filia sub pedibus nostris requiescit
«Una hija pequeña yace bajo nuestros pies»
¿Qué significado tenía aquella inscripción?, ¿sería un epitafio para Mary? Sintió que su corazón la martilleaba con más fuerza en el pecho. Era como si el libro la hubiera encontrado, como si hubiera estado esperando en la torre a que ella se reuniera con él. La unía un vínculo con Eleanor, la dueña inicial que había vivido cientos de años atrás, a través del más doloroso de los motivos: eran dos madres que lloraban la pérdida de su bebé. Se confirmaban sus sospechas, no había duda de que aquel libro era muy antiguo. ¿Habría estado allí, en Saffron Hall, desde siempre?
Aunque la casa tan solo conservaba una pequeña parte de su tamaño original, sabía por los registros que se conservaban y por las investigaciones que ya se habían llevado a cabo que había sido un castillo considerablemente grande en la época medieval. Un libro de horas como aquel, un pequeño devocionario personal que no estaba impreso, sino escrito a mano, debía de datar del siglo xv, puede que fuera incluso más antiguo. Debía de haber sido muy especial para Eleanor, ¡menudo hallazgo! El aire crepitó a su alrededor y por un momento creyó haber oído un susurro cuando la estructura del edificio suspiró y se movió ligeramente, como si estuviera esperando expectante. Ardía en deseos de descifrar el resto del texto en latín, de descubrir si hacía referencia a Mary.
Capítulo Cuatro
1538
—¡Sir William solicita tu presencia! —anunció Joan, jadeante, al entrar a toda prisa en la habitación de Eleanor.
Esta llevaba buena parte del día escondiéndose allí jugando a las cartas y contemplando la lluvia, que caía incesante y parecía lanzarse contra la ventana, como exigiendo que la dejaran entrar. Depositó otra carta sobre la mesa con brusquedad antes de contestar, sin alzar la cabeza:
—¿Por qué?
Desde la llegada de su primo, una semana atrás, se había producido un ir y venir incesante de gente a la que no conocía de nada, pero nadie la había molestado. Había albergado la esperanza de que se hubieran olvidado de su existencia, pero estaba claro que no era así.
—No lo sé. —Joan batió los brazos, como instándola a moverse con más premura—. Pero ha sido más una orden que una petición, así que es mejor no hacerle esperar. Sabes lo importante que es para ambas contar con su favor, ahora estamos aquí como invitadas suyas. Ya no tenemos ningún derecho.
Eleanor se remetió unos rebeldes mechones de espeso cabello pelirrojo bajo su cofia de lino blanco, enfundó los pies en unas suaves zapatillas de cuero y bajó al gran salón con pasos firmes y medidos. No había necesidad de temerle a una conversación con su primo, se dijo a sí misma, a pesar de que tenía el vello erizado por la tensión y su aliento trémulo contradecía la seguridad que mostraba de cara al exterior. Joan había hablado con sensatez: ahora estaban a merced de su primo, y eso era algo que debía recordar por mucho que detestara aquella situación. Percibía cierta tensión en el ambiente, como si todo el mundo estuviera expectante y aguzando el oído a la espera de que pasara algo terrible, y eso acrecentaba aún más su desazón.
Encontró a su primo sentado ante la chimenea en compañía de lady Margaret. Al otro extremo del salón estaban disponiéndose bandejas sobre la mesa para la cena, y su estómago gruñó con fuerza. Desde la llegada de toda aquella gente había optado por comer en la cocina una vez pasada la hora de las comidas en vez de hacerlo en el gran salón, y solía quedar muy poca comida decente para cuando podía probar bocado. El intenso olor de la grasa quemada y la carne asándose le llegó desde el otro extremo del amplio salón y la hizo salivar.
Tras hacer una breve reverencia se enderezó y, con los ojos fijos en el suelo, permaneció a la espera de que William tomara la palabra. Él inclinó apenas la cabeza a modo de saludo.
—Eleanor, por fin nos honráis con vuestra presencia.
A ella no se le ocurrió ninguna respuesta (dudaba mucho de que él se hubiera percatado de que, aparte de asistir a misa, procuraba ausentarse todo lo posible), así que mantuvo los labios bien cerrados y no dijo nada. Estaba sentado en la silla favorita de su padre, y tuvo que morderse el interior de la mejilla para evitar que los ojos se le inundaran de lágrimas mientras, obedeciendo una indicación suya, tomaba asiento en un taburete situado junto a él. La paja cercana a su primo, la hierba seca que se esparcía por el suelo de piedra por motivos de limpieza, estaba humedecida por la cerveza que se había derramado de su jarra, y empezaba a oler. Ella no pudo evitar fruncir la nariz en un gesto de desagrado. Su padre siempre había sido muy meticuloso a la hora de asegurarse de que las hierbas y la lavanda permanecieran secas y limpias, que olieran bien, y era un alivio que no estuviera allí para ver lo que estaba ocurriéndole a su hogar. William carraspeó sonoramente, y la complació ver que incluso Margaret hacía una mueca ante aquel desagradable sonido.
—Eleanor, mi hijo Robert llegará en el transcurso de esta semana. Es justo lo que precisa esta casa, una familia que la llene. Como bien comprenderéis, este ya no es vuestro hogar.
Eleanor abrió la boca con la intención de decir que él era ahora su familiar más cercano, pero volvió a cerrarla sin pronunciar palabra. A juzgar por el tono de voz de su primo, estaba claro que ella no era más que un estorbo del que había que deshacerse lo antes posible. Tal y como había sospechado. El convento se atisbaba cada vez más cerca en el horizonte.
—Por suerte para vos, he llegado a un acuerdo para que os unáis en matrimonio con sir Greville Lutton. Es un rico comerciante, un cortesano que posee extensas tierras en Norfolk y que está dispuesto a desposaros a pesar de que vuestro padre no os dejó dote alguna.
Eleanor, horrorizada, ni siquiera abrió la boca para protestar, el impacto de la noticia la había enmudecido. Permaneció allí sentada, inmóvil y sin respirar durante varios segundos. ¿Casarse ella? ¿Y quién era ese tal sir Greville Lutton del que hablaba su primo?
Sabía que eran muchas las jóvenes que ya estaban casadas a los diecisiete años, pero esperaba que se la consultara al respecto, que se le diera la oportunidad de elegir tal y como dictaba su posición, tal y como habría querido su padre. Siendo como había sido un barón que había actuado con distinción en la batalla de Flodden y que había sido nombrado posteriormente alguacil mayor, su intención habría sido tenerla en cuenta a la hora de tomar semejante decisión. Si no hubiera muerto de forma tan súbita. Se quedó atónita al ver que sir William le hacía un gesto a un hombre que se encontraba en la periferia de un grupo al otro extremo del gran salón, un desconocido que se puso en pie y se acercó hasta detenerse frente a ella y saludarla con una profunda reverencia. ¿Su futuro marido estaba allí?
—Prima Eleanor, sir Greville Lutton. —William hizo las presentaciones como si se sintiera supremamente orgulloso de sí mismo y lo más probable es que así fuera, ya que había logrado deshacerse de una prima que estorbaba en su nuevo hogar.
Eleanor alzó la mirada y contempló al desconocido, quien era considerablemente más alto que William y más delgado. Tenía unos hombros anchos y fuertes, tanto su cabello oscuro como su barba estaban recortados bastante cortos y la observaba con preocupación; tenía unos ojos de color marrón oscuro en cuyas comisuras se dibujaban sendos abanicos de arruguitas, y alcanzaban a vislumbrarse unas cejas pobladas. Parecía ser mucho mayor que ella.
William y Margaret anunciaron con grandilocuencia que se marchaban para cenar junto con sus amigos, pero el apetito de Eleanor se había evaporado de repente; de hecho, tenía la impresión de que podría vomitar de un momento a otro. Greville se sentó en la silla que William acababa de desocupar y se inclinó hacia delante con los antebrazos apoyados en las rodillas. Su almilla, sus calzas y su jubón eran completamente negros, lo que le daba un aire amenazante.
—Sé que esto es una sorpresa impactante para vos. —Tenía una voz profunda, pero sorprendentemente suave y cultivada. Se parecía más a la de su padre que a la de su primo—. Pero no tenéis nada que temer. Puedo procuraros un hogar seguro y una buena vida. Soy viudo y tengo una hija pequeña, Jane, quien tiene casi tres años y vive en mi propiedad de Norfolk. Una vez que nos casemos os llevaré allí y espero que lleguéis a amar mi hogar tanto como yo. Lamentablemente, no puedo pasar allí tanto tiempo como desearía porque tengo asuntos comerciales que atender en Londres. Poseo un próspero negocio de importación de telas y especias procedentes del Lejano Oriente, y debo pasar tiempo en la corte.
Sus palabras no calaron en ella, no asimiló nada de lo que estaba oyendo. Aquel desconocido iba a ser su esposo y lo que ella opinara al respecto no importaba lo más mínimo. A nadie le importaba si quería casarse con él o no. Finalmente barbotó la principal pregunta que tenía en su mente.
—¿Qué edad tenéis, milord?
Él soltó una profunda carcajada.
—Tengo veintinueve años. Contraje matrimonio con mi difunta esposa a los veinticuatro, falleció al dar a luz a Jane. Ahora preciso una nueva esposa que maneje mi casa y me dé hijos. Vos sois… —Hizo una pausa y deslizó los ojos por su menuda figura, encogida desoladamente frente a él. Iba enfundada en un vestido de fustán en un apagado tono marrón que había elegido deliberadamente para resultar casi invisible entre los invitados de finos ropajes—. Sois más joven de lo que me habría gustado, teniendo en cuenta que poseo una casa y una finca que hay que manejar en mi ausencia, pero sospecho que sois más fuerte de lo que parece. Y habéis llevado las riendas de esta casa para vuestro padre, así que cumpliréis bien vuestras funciones. Mañana visitaré al prior y solicitaré que se lean las amonestaciones, nos casaremos en tres semanas. Tan solo dispondré del tiempo justo para acompañaros hasta Milfleet antes de tener que regresar a la corte. Y ahora, vamos a cenar. —Se levantó de la silla y le ofreció el brazo.
Ella negó con la cabeza.
—No siento deseos de comer, gracias. —Mantuvo una voz serena, pero incluso ella misma oyó cómo le temblaba un poco por la desazón.
Se puso en pie poco a poco y, manteniendo la espalda bien recta, se dirigió con pasos medidos, serenamente, hacia las escaleras y el santuario en que se habían convertido sus aposentos.
Capítulo Cinco
1538
En la oscuridad de las primeras horas del día, las brillantes ascuas que ardían en la chimenea teñían el dormitorio de un resplandor que recordaba al cobre bruñido. Eleanor sabía que, si despertaba a Joan, quien estaba durmiendo en su catre situado en la esquina de la habitación, esta volvería a avivar el fuego de inmediato, pero no tenía frío; de hecho, la furia ardía en su interior con la intensidad de una fragua. Se acercó a la ventana, se acomodó en el asiento y apartó a un lado los tupidos cortinajes. Apoyó la frente en el frío cristal y contempló a un búho que, tras volar en silencio y a baja altura a través del prado, se perdió por un momento de la vista antes de reaparecer y posarse en uno de los numerosos robles que había diseminados por los terrenos. Aquel era su mundo, el único lugar que había conocido. Y ese era el día de su boda.
Sabía dónde se encontraba Norfolk, su nuevo hogar: no muy lejos de Suffolk, su tierra natal. Su padre le había contado aterradores relatos sobre los ventosos y cenagosos pastos y las agrestes marismas de aquel lugar, pero, en cualquier caso, daría igual si se encontrara al otro extremo del país. La cuestión era que al día siguiente, una vez que se marchara de Ixworth, no habría vuelta atrás. Sir William no le había prohibido que se llevara consigo a Joan, pero iba a dejar atrás al resto de personas que formaban parte de su