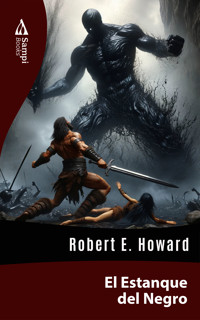
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
En "El Estanque del Negro", de Robert E. Howard, Conan se embarca en un peligroso viaje por mar. Al descubrir una misteriosa isla, el cimerio se enfrenta a horrores sobrenaturales y a una siniestra entidad que comanda seres monstruosos. Esta trepidante aventura combina acción, magia y lucha por la supervivencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Estanque del Negro
Robert E. Howard
Sinopsis
En "El Estanque del Negro", de Robert E. Howard, Conan se embarca en un peligroso viaje por mar. Al descubrir una misteriosa isla, el cimerio se enfrenta a horrores sobrenaturales y a una siniestra entidad que comanda seres monstruosos. Esta trepidante aventura combina acción, magia y lucha por la supervivencia.
Palabras clave
Conan, Sobrenatural, Supervivencia
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
Capítulo I
Hacia el oeste, desconocido del hombre Los barcos han navegado desde que el mundo comenzó. Lee, si te atreves, lo que escribió Skelos, Con manos muertas tanteando su abrigo de seda; Y sigue a las naves a través de las olas del viento. Sigue a los barcos que no regresan.
Sancha, que una vez fue de Kordava, bostezó con delicadeza, estiró lujosamente sus flexibles miembros y se acomodó más cómodamente sobre la seda bordeada de armiño extendida en la cubierta de popa del barco. Era perezosamente consciente de que la tripulación la observaba con ardiente interés desde la cintura y el castillo de proa, del mismo modo que también era consciente de que su corto faldellín de seda ocultaba muy poco de sus voluptuosos contornos a sus ávidos ojos. Por eso sonrió insolentemente y se preparó para echar un par de cabezadas más antes de que el sol, que acababa de asomar su disco dorado por encima del océano, deslumbrara sus ojos.
Pero en aquel instante llegó a sus oídos un sonido distinto al crujido de los maderos, el rumor de las cuerdas y el batir de las olas. Se incorporó, con la mirada fija en la barandilla, por la que, para su asombro, trepó una figura chorreante. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par y sus labios rojos se entreabrieron en un gesto de sorpresa. El intruso era un extraño para ella. El agua corría a chorros por sus grandes hombros y por sus pesados brazos. Su única prenda -un par de calzones de seda carmesí- estaba empapada, al igual que su ancha faja con hebillas de oro y la espada envainada que sostenía. De pie junto a la barandilla, el sol naciente lo dibujaba como una gran estatua de bronce. Se pasó los dedos por la melena negra y sus ojos azules se iluminaron cuando se posaron en la muchacha.
—¿Quién eres? —preguntó ella—. ¿De dónde vienes?
Hizo un gesto hacia el mar que abarcaba toda una cuarta parte de la brújula, mientras sus ojos no se apartaban de la flexible figura de la muchacha.
—¿Eres un tritón que surge del mar? —preguntó ella, confundida por la franqueza de su mirada, aunque estaba acostumbrada a la admiración.
Antes de que pudiera responder, un paso rápido sonó en las tablas, y el amo del barco estaba mirando fijamente al extraño, con los dedos crispados en la empuñadura de la espada.
—¿Quién diablos es usted, señor? —preguntó éste en un tono nada amistoso.
—Soy Conan, —respondió imperturbable el otro. Sancha aguzó de nuevo el oído; nunca había oído hablar el zingarano con el acento con que lo hacía el desconocido.
—¿Y cómo has subido a mi barco? —La voz rechinaba de sospecha.
—Nadé.
—¡Nadé! —exclamó el capitán con enfado—. Perro, ¿quieres bromear conmigo? Estamos lejos de tierra firme. ¿De dónde vienes?
Conan señaló con un musculoso brazo marrón hacia el este, cubierto de oro deslumbrante por el sol naciente.
—Vengo de las islas.
—¡Oh! —El otro lo miró con creciente interés. Las cejas negras se fruncieron sobre los ojos ceñudos y el delgado labio se levantó con desagrado.
—Así que eres uno de esos perros de los barachanos.
Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Conan.
—¿Y sabes quién soy yo? —preguntó su interlocutor.
—Este barco es el Wastrel; así que tú debes de ser Zaporavo.
—¡Sí! —El hecho de que aquel hombre le conociera conmovió la vanidad del capitán. Era un hombre alto, tan alto como Conan, aunque más delgado. Enmarcado en su morrión de acero, su rostro era oscuro, saturnino y como el de un halcón, por lo que los hombres le llamaban el Halcón. Su armadura y sus ropajes eran ricos y ornamentados, a la manera de un grande de Zingara. Su mano nunca estaba lejos de la empuñadura de su espada.
Había poco favor en la mirada que dirigía a Conan. Los renegados zingaranos y los forajidos que infestaban las islas Baracha, frente a la costa meridional de Zingara, sentían poco amor. Estos hombres eran en su mayoría marineros de Argos, con una pizca de otras nacionalidades. Asaltaban los barcos y acosaban las ciudades costeras de Zingara, igual que hacían los bucaneros zingaranos, pero éstos dignificaban su profesión llamándose a sí mismos Filibusteros, mientras que a los barachanos los apodaban piratas. No fueron ni los primeros ni los últimos en dorar el nombre de ladrones.
Algunos de estos pensamientos pasaron por la mente de Zaporavo mientras jugueteaba con la empuñadura de su espada y miraba con el ceño fruncido a su huésped no invitado. Conan no dio ninguna pista sobre sus propios pensamientos. Permaneció con los brazos cruzados tan plácidamente como si estuviera en su propia cubierta; sus labios sonreían y sus ojos no se turbaban.
—¿Qué haces aquí? —preguntó bruscamente el saqueador.
—Anoche me vi en la necesidad de abandonar el punto de encuentro de Tortage antes de la salida de la luna, —respondió Conan—. Partí en un bote agujereado, y remé y achiqué toda la noche. Justo al amanecer vi vuestras gavias, y dejé que la miserable bañera se hundiera, mientras yo ganaba velocidad en el agua.
—Hay tiburones en estas aguas, —gruñó Zaporavo, y se sintió vagamente irritado por el encogimiento de hombros que le respondió. Una mirada hacia la cintura mostró una pantalla de caras ansiosas mirando hacia arriba. Una palabra los haría saltar sobre la popa en una tormenta de espadas que abrumaría incluso a un luchador como parecía ser el forastero.
—¿Por qué debo cargar con todos los vagabundos sin nombre que arroja el mar? —gruñó Zaporavo, con una mirada y unos modales más insultantes que sus palabras.
—Un barco siempre puede necesitar otro buen marinero, —respondió el otro sin resentimiento. Zaporavo frunció el ceño, consciente de la veracidad de aquella afirmación. Vaciló y, al hacerlo, perdió su barco, su mando, su chica y su vida. Pero, por supuesto, no podía ver el futuro, y para él Conan no era más que otro inútil, arrojado, como él decía, por el mar. El hombre no le caía bien, pero no lo había provocado. Sus modales no eran insolentes, aunque sí más confiados de lo que a Zaporavo le gustaba ver.





























