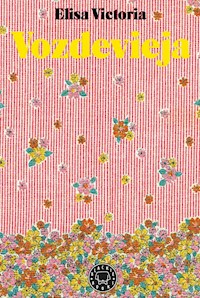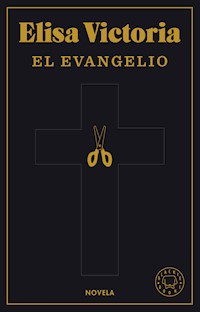
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blackie Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Mundo maldito, llévame a mí si quieres que ya estoy podrida de todas formas pero no me chafes a Alberto, a Alberto déjamelo tranquilo dando saltos en su casa vestido de gato, déjamelo que haga dibujos, que plan- te árboles, que baile, no le des sustos, no le des una pandilla que le ponga retos crueles, que se escape, que no se haga mayor como un cadáver dentro de un cuerpo grande con el que sea imposible volver a comunicarse, que no se queden sus huesitos arrojados en el interior de un tonto que monte un negocio vinculado con el diablo y se pase las jorna- das firmando papeles y hablando con des- potismo. No me pudras a este niño, mundo asqueroso, solo te pido eso, asústame a mí, enférmame, tortúrame, échame a una zan- ja y que nunca me encuentren, hazme daño a mí y a este niño que nada lo vuelva malo." Lali tiene que hacer prácticas de magisterio, pero olvida echar la instancia. Cuando descubre que le han asignado un colegio de monjas ya es demasiado tarde. Sin embargo tendrá que superar el miedo y aprender que también esos niños necesitan lo mejor de ella, que también el amor se desvanece, que también los adultos incumplen las promesas expedidas. La autora del éxito "Vozdevieja", Elisa Victoria, se consolida con "El Evangelio" como una de las mejores escritoras de su generación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La perrita Blackie desentrañó pronto el secreto de la eterna juventud:
cuidar de la niña que llevaba dentro. Y era fácil, porque la niña
que llevaba dentro también la cuidaba a ella.
Índice
Portada
El Evangelio
Créditos
Lunes. 4 de diciembre de 2006
Martes. 5 de diciembre de 2006
Jueves. 14 de diciembre de 2006
Lunes. 15 de enero de 2007
Martes. 16 de enero de 2007
Viernes. 19 de enero de 2007
Sábado. 20 de enero de 2007
Lunes. 22 de enero de 2007
Miércoles. 25 de enero de 2007
Martes. 30 de enero de 2007
Lunes. 5 de febrero de 2007
Miércoles. 7 de febrero de 2007
Martes. 13 de febrero de 2007
Lunes. 19 de febrero de 2007
Martes. 20 de febrero de 2007
Miércoles. 21 de febrero de 2007
Elisa Victoria (Sevilla, 1985) ha vendido pizzas y hamburguesas con gorra roja, estudió Filosofía y Magisterio en Educación Infantil y escribe compulsivamente desde la pubertad. En 2013 publicó Porn & Pains y en 2018La sombra de los pinos con Esto no es Berlín. En 2019 Blackie Books editó su primera novela, Vozdevieja. Ha colaborado en diversos medios como Kiwi, El Salto, La nueva carne, Tentaciones, Verne, Cáñamo, Vice, Tribus Ocultas, El Butano Popular, El Estado Mental o Primera Línea. También ha participado en multitud de fanzines y proyectos colaborativos como Diario ultrasecreto de Honey, Hovering, Fango, El Moyanito, La Villa Luminosa, Las simples cosas, Clift o Una Buena Barba y las antologías El Gran Libro de los Perros, El Gran Libro de los Gatos, Hijos de Mary Shelley, Erotismo desviado, La familia, Hijos de Sedna y Frankenstein resuturado. Imparte talleres literarios, le encantan los cómics, la música electrónica, las muñecas Chabel y que haga frío. Alimenta entre diez y treinta gatos al día. A todos les ha puesto nombre, conoce las particularidades de cada uno y actúa en consecuencia.
Diseño de colección y cubierta: Setanta
www.setanta.es
© de la fotografía de la autora: Joaquín León
© del texto: Elisa Victoria, 2021
© de la edición: Blackie Books S.L.U.
Calle Església, 4-10
08024 Barcelona
www.blackiebooks.org
Maquetación: Newcomlab
Primera edición: junio de 2021
ISBN: 978-84-18733-29-1
Todos los derechos están reservados.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
Al arroyo,
a las higueras,
al olivo
y a todos los niños muertos
empezando por Joaquín.
Lunes
4 de diciembre de 2006
Cuando se acerca la fecha de mi cumpleaños me fijo en los productos que caducan ese día. Abro el frigorífico con las manos limpias. Me gusta hacerlo todo con las manos limpias. Cojo un yogur de fresa que se va a marchitar conmigo el jueves de la semana que viene. Yo cumpliré veinte años y él morirá si no me lo como antes. Se parece a mí, joven y fermentado. Lo consumo de pie con cierto afecto caníbal bajo la luz fluorescente de la cocina. Mi amiga Gloria no soporta verme engullir de esta manera pero son las siete menos cuarto de la mañana y ella no llega hasta menos diez. Arrojo el vasito de plástico a la basura y corro al cuarto de baño. El despertador me sonó a las cinco y cuarenta y seis pero estuve posponiendo la alarma casi veinte minutos hasta que me arrastré a la ducha. Goro me sigue a todas partes entusiasmado, enorme y patoso, con una manta en la boca que agarra cuando está contento. Es negro, peludo, su cabeza me llega por las costillas y se llama así en honor a un personaje enorme mitad humano mitad dragón del Mortal Kombat. El nombre se lo puso una vecina que cuando el perro tenía seis meses y no paraba de crecer dijo que no podía con él. Mi madre se lo trajo a casa y ha vivido con nosotras desde entonces, hace ya ocho años. En algún momento empezamos a decirle Bobo y el Goro ya rara vez se menciona.
—Tranquilo —le susurro cerca del morro—, mi madre te saca en un rato.
Me mira alegre con las pestañas negras, le doy un beso en los bigotes largos y aprovecha para chuparme la humedad de la cabeza. Tengo el pelo todavía mojado pero hay prisa, no puedo terminar de secármelo. Entro en mi habitación, me siento en la cama y me pongo las botas. Son marrones y me quedan un poco grandes. Casi todo me queda un poco grande. Entre las opciones que me da este tamaño, el bajo presupuesto que manejo y las constantes oscilaciones de un estilo a otro suelo tener una pinta bastante despareja. Junto a la luz encendida de la mesita de noche identifico una goma de pelo que me enrosco en la muñeca para luego, por si acaso. Hacer tantas cosas antes del amanecer me sigue sobrecogiendo. No sé qué habría sido de mí todos estos años de obligaciones forzosas sin Goro. Lo quiero como no he querido nunca a nadie. Me recojo un par de mechones sobre las orejas con unas horquillas frente al espejo del baño, me lavo los dientes, inspecciono encías, poros y canas tempranas y clavo los dedos cinco segundos contra la loza fría del lavabo intentando asimilar la realidad antes de salir a la calle. Esquivo mis ojos en el espejo porque a veces me atrapan y me arrastran a un pozo oscuro como un hechizo fulminante, sobre todo cuando aún no ha salido el sol. Si dejo que me engulla ese infierno negro mi cara se convierte en otra cosa a la que apenas soy capaz de enfrentarme. La amenaza queda sumergida en un torbellino de eficiencia. Corro a comprobar que en mi mochila va todo lo necesario, agarro la trenca vieja que me pongo cuando me siento avergonzada de mí misma y bajo al encuentro de Gloria que espera fresca y puntual en la puerta de mi casa. Va muy emperifollada para no ser ni de día. Ella estudia Enfermería, yo Magisterio Infantil y las dos vivimos muy lejos de nuestras respectivas facultades. Cada una tiene que coger dos autobuses. El primero es el mismo, para el segundo nos separamos. Esta rutina es tan habitual que no requiere ninguna aclaración. Por la mañana suelo estar de mal humor y a veces me tiro todo el trayecto callada. Ella nunca está de mal humor y le resbalan por completo mis negatividades. Siempre deseé una amiga como Gloria. Acepta mis manías sin fricción, es rápida, elocuente y no me ha fallado ni una vez. Lo único que le da rabia de mí es la forma en que me como los yogures con prisa. Es muy poco. La observo con detenimiento y admiración. Yo rara vez soy capaz de soportar la jornada en esas condiciones de incomodidad. Cuando lo intento para el mediodía tengo el maquillaje derretido, las costillas podridas y las plantas de los pies en llamas. Pero entiendo que le guste. En clase, donde no me llevo del todo bien con nadie, me suelen expresar aceptación si llego pintada o peinada a conciencia o con un vestido bonito. Como si me dijeran que así sí, que por ahí es el camino, lo que significa que el resto de los días desaprueban mi imagen limpia pero no lo bastante cuidada, y la colchoneta de las buenas notas hace tiempo que se deshizo bajo mis pies. A Gloria esto no le pasa, ella encaja en cualquier parte, con buenas notas o sin ellas. Es ingeniosa, huele a frutos del bosque y siempre sale del paso. Hoy estoy nerviosa. El viernes no fui a clase y seguro que me miran raro. Si faltas a menudo la cosa se complica. Se me está volviendo a ir de las manos. Todas las mañanas me prometo a mí misma mientras me lavo el pelo que voy a conseguir enmendar la situación pero no termina de cuajar nunca.
—¿Nos vemos luego en el Bershka? —pregunto para huir de la ansiedad mientras caminamos a paso ligero. El Bershka nos coge cerca de la parada de autobús en la que volvemos a unir nuestros caminos de regreso al barrio y quedar a la una y media significa que me voy a saltar las dos últimas horas, lo que a medio plazo me va a provocar más ansiedad. No es fácil encontrar equilibrios eficaces.
—Sí, claro, a la una y media.
—A la una y media nos tendríamos que estar despertando.
—Ya, yo de chica me imaginaba a esta edad levantándome tarde en un cuarto con terraza y una cama de agua en medio, pero este es el mojón que hay y hay que comérselo.
—Pues me da coraje y lo tengo que decir porque si no reviento.
Gloria se enciende el cigarro que le quedaba del fin de semana cuando llegamos a la parada de autobús.
—No me vayas a echar el humo que a esta hora ya sabes que me da fatigas.
—Tranquila que tengo cuidado.
—No sé cómo puedes fumar tan temprano.
—Yo qué sé, me ayuda a aguantar el tirón.
—Claro, eso lo entiendo, igual si lo hiciera yo también me iría mejor.
—No te lo recomiendo pero la verdad es que a mí me funciona, las cosas como son, por lo menos en vez de saberme la boca a mierda me sabe a cenicero. ¿Tú qué prefieres, comerte un mojón o un cenicero?
Le hago llegar mi comprensión ante el dilema asintiendo con la cabeza sobriamente. Gloria ha aprendido a manejar las proporciones que a mí se me escapan con enorme destreza. Sabe cuándo puede faltar a clase y cuándo no, se entiende con la gente de su facultad, está bien considerada por sus profesores, trabaja conmigo en el Telepizza y le quedan fuerzas para maquillarse por la mañana y llevar el wonderbra clavado en las costillas durante el día entero. Yo me siento como si llevara viva un millón de años, como si me hubiera fosilizado y gracias a la ciencia me hubieran resucitado una y otra vez cada otoño, una especie de monstruo con los miembros podridos bajo una capa tersa de piel barata. Suspiro y miro a mi amiga fumar a las siete de la mañana sin perder la frescura que la caracteriza, lozana y rebullente como un melocotón en julio. Gloria es pálida, corpulenta y se ha teñido el pelo de muchos colores pero ahora mismo lo lleva como la princesa Aurora de Disney. Me saca un palmo de presencia y también de actitud. No podría mantener su consistencia ni dos semanas. Su compañía resulta casi tan decisiva para mi supervivencia como la del perro. Antes de que apareciera me llevaba bien con algunas compañeras pero la falta de relaciones más estrechas me llenaba de desdicha. En agradecimiento desplegué mi arsenal de recursos y le escribí cartas, le hice retratos, le saqué fotos y le regalé calcetines estampados durante años. Ya nunca dibujo pero lo demás lo sigo haciendo. Cómo podría levantarme a esta hora infernal si no supiera que ella se está rizando las pestañas a las seis y media de la mañana para pasar a buscarme. Tengo comprobado que si no soy capaz de levantarme y le mando un mensaje diciendo que siga su ruta sin mí luego el día está gafado. Los jueves y los viernes se me dan particularmente mal. Pero hoy es lunes y si algo traen los lunes además de un ambiente tétrico y castigador es la esperanza de las promesas renovadas. Esta semana me portaré bien, esta semana conseguiré encauzar mi futuro, a partir de esta semana todo mejorará y se estabilizará. Gloria apaga la colilla contra un poste y la tira a la papelera. Me quedo mirándola deseando su positividad y su fuerza. Si Gloria se queja de algo es que la cosa está bien jodida. Me hace sentir llena de excusas. El mundo tampoco es lo que ella esperaba, la carrera también se le atravesó en primero, los tíos con los que se cruza son más maleducados todavía que los que se cruzan conmigo y aun así el año pasado aprobó catorce asignaturas y parece que este año va a conseguir terminar Enfermería limpiamente. Seguro que le habría resultado más fácil si no hubiéramos coincidido nunca. Todo le iba mejor antes de andar conmigo. Nos conocimos a los dieciséis años cuando llegó nueva al instituto con una actitud consolidada de chica popular. Para Educación Física se ponía un chándal de terciopelo con dos coletas, le pedían salir esos pocos chicos que ni son feos ni las suspenden todas, sacaba incluso mejores notas que yo, se llevaba bien con sus padres. Y de las quinientas personas que podía haber elegido para andar por ahí decidió que yo era su favorita. A costa de aquello tuvo que empezar a soportar también los mismos rumores, escupitajos y humillaciones que me acechaban a mí. Pese a que sus condiciones vitales se habían visto desmejoradas, jamás se lamentó de las consecuencias de mi compañía. Su elección se mantuvo firme. Tal vez porque para ella es una decisión, podría escapar en cualquier momento. Me pregunto si se quejaría en mi pellejo, si estando aquí dentro le parecería que la cosa está lo bastante jodida como para necesitar decirlo en voz alta. Por qué tiene que ser mi pellejo tan incómodo. Ella se puede alejar cuando quiera, soy yo la que no tiene escapatoria. No podría darle ese disgusto a mi madre.
—Qué arte tienes, Glori, ojalá pudiera yo tener tanto arte.
—Mira, Eulalia, ni yo tengo tanto arte ni tú tienes tan poco, lo que pasa es que yo por la mañana me esfuerzo por hacerme un café y espabilarme y me pongo guapa y tú tienes una mala hostia que no te aguantas ni tú.
Eulalia es mi nombre pero solo suena cuando pasan lista en clase y cuando mi madre y Gloria se ponen serias. El resto del tiempo soy Lali, y mi amiga en concreto se puede referir a mí como cabezona, cabecita, chorla, sencillamente cabeza o algún otro nombre que le cuadre como Eugenia o Carmen. Me empezaron a llamar Lali desde el nacimiento, lo que ha desembocado en lela un millón de veces. Me identifico con esa palabra, Lali, pero es como si fuese el nombre de otra persona más dulce y amigable que yo. De algún modo es doloroso que solo apelen a mi identidad más pura para meterme en cintura o reprocharme cosas. No sé si que me estén llamando Eulalia antes de que amanezca el lunes es un buen augurio para el enderezamiento de la vida que venía planeando.
—Ya, eso es verdad, es que cuando me levanto estoy fatal —contesto escurriendo el bulto.
—¿Y qué te crees, que yo no?
—Pero es que me da mucha ansiedad el café.
—Otra vez con la ansiedad.
—No sé, prima, me cuesta mucho esta mierda, soy floja, me quiero quedar acostada.
—Una cosa te digo desde ya, si te quieres organizar mejor tienes que echar menos tiempo quejándote porque si no se te va el día.
Me apoyo en la marquesina y me acuerdo de cuando empezamos a hacer este camino hace dos años con incertidumbre, mucho colorete y la enorme ilusión de ser universitarias, la forma en que eso perdió pronto el interés para volverse también miserable. En la parada hay esperando unas diez personas y se acerca cada vez más gente. El cielo empieza a clarear pero sigue siendo de noche y aquí estamos, unos duchados y perfumados, otros recién caídos de la cama, carpetas, uniformes de limpieza, maletines de polipiel. Algo me dice que el tipo de gente que madruga tanto para coger un autobús remoto cada día tiene que ser por fuerza desgraciada. Tal vez no sea así, pero la verdad innegable es que todo el mundo tiene muy mala cara. Hasta Gloria, acicalada y brillante, ofrece su versión más gris. Hay gente a la que ahora mismo están preparando desayunos espectaculares si es que les apetece levantarse, que les lavan y les colocan las sábanas de seda sin que tengan siquiera que pensarlo, que un chófer los lleva directamente adonde tengan que ir. Señoras en tacones caros como un año de alquiler de mi casa que apenas pisan la calle porque casi nunca salen de su circuito cerrado de ascensores y suelos pulidos capaces reflejar unas bragas de encaje. Existe esa realidad mientras nosotros esperamos el autobús en este barrio muerto y lejano, igual que hay gente que vive sin ducha y sin dinero para zapatos de rebajas. Tal vez la gente que me rodea en la parada no está pensando justo eso porque andan absortos en sus agendas particulares, igual que Gloria, pero sus semblantes reflejan el sentimiento de todas formas. Por lo menos hoy no hemos perdido el autobús ni hemos tenido que correr para cogerlo. Nos asomamos cada diez segundos a la avenida para ver si aparece con las carpetas apretadas contra el pecho mientras amanece y tratamos de poner en común nuestros planes de la semana. Coincidimos en el Telepizza el martes, el viernes, el sábado y el domingo, siempre por la noche. Yo además tengo que ir por las tardes a hacer unos cumpleaños el martes y el jueves porque nadie más quiere y, claro, a mí me gusta estar con los niños aunque suden tanto. La mayoría son bonitos y tiernos, pero muchos de ellos han aprendido a despreciar al servicio de atención al cliente por mera imitación.
El autobús llega hasta arriba y nos apretamos de pie contra una ventana. Gloria se quita el abrigo porque se toma muy en serio los cambios de temperatura y no quiere tener frío al salir. Durante el trayecto hablamos poco pero intercambiamos montones de miradas llenas de significado sobre las molestias propias de la situación. En cuanto nos bajamos en Los Arcos todo se vuelve difícil y las incomodidades pierden la gracia. Me escuece que nuestros destinos se separen. Corro hacia otra parada a la que ya llega mi segundo autobús. Ella mira cómo me voy mientras se vuelve a meter en el abrigo con destreza bajo el primer tono amarillo de la mañana que hace juego con su pelo. A la una y media nos reencontraremos, para entonces mi cara estará grasienta como el quejido de una gaviota envuelta en petróleo y la suya seguirá mate, suave, recién coloreada con lápices Alpino. Son las siete y media. Hay que aguantar seis horas. Voy a llegar a tiempo para la clase de Didáctica. Verme ahí sentada a las ocho en punto junto a la casi totalidad de las ciento veintidós compañeras y dos compañeros me hará sentir que lo estoy consiguiendo. Apenas he faltado este cuatrimestre, pero donde yo digo apenas esa gente piensa que soy una impresentable. Me acuerdo de los malos estudiantes que conocí en el instituto, cuando yo lo tenía todo controlado. Pensaban que no lo estaban haciendo tan mal, que igual se libraban, cansados y aburridos, cantando o jugando al fútbol con todas sus fuerzas, fantaseando con escapar de allí gracias a algún talento oculto. Me parecían ingenuos e incluso ridículos entonces y ahora ese mismo yugo está aquí para castigarme. Algunos de ellos merecían desprecio porque eran tan perezosos y ególatras que nada les acababa yendo bien y descargaban la ira tratando de triunfar sobre lo que fuera, y a menudo eso era yo. Es posible que yo sea una perezosa y una ególatra pero jamás se me ocurriría tratar mal a mis compañeras. Me he convertido en otro tipo de fracasado escolar. El que se sienta al fondo, habla poco, falta mucho, tiene una vida paralela que nadie conoce y trata de aprobar solo a base de conseguir el temario y acudir a los exámenes pero acaba suspendiendo por puro despiste, por no haber presentado tal trabajo o no haber asistido a todas las prácticas. Por esos alumnos solía rezar, si es que se puede considerar un rezo el desearle a alguien un buen futuro con los párpados apretados y un puño contra el esternón. Quería que les fuera bien, que lo consiguieran pese a las injusticias del sistema necio que nos oprimía. La sorpresa es que el sistema sigue siendo necio y opresivo. Esperando a que llegue el profesor, tratando de dejar espacio en el pasillo para que pasen los estudiantes de Magisterio en Educación Física, la mayoría fanfarrones y dinámicos, me pregunto si alguna de las compañeras de alrededor reza por mí como yo solía hacerlo por las almas mansas y descarriadas, si alguna proyecta mi nombre en la cabeza con un acento celestial de Trebujena o de Écija deseando que encuentre energía para esforzarme un poco y adaptarme a las asignaturas más estrictas como hacen ellas. La materia es lo de menos, el problema es el profesor. Los hay maniáticos, deprimidos, tiesos, vengativos. Sé lo que quieren de mí y no es para tanto pero estoy tan cansada, de ocho a tres son muchas horas y se me hace eterno el camino. De repente, al llegar aquí y comprobar que era menos divertido e interesante aún que el instituto se me acabó la gasolina y no me da ni para hacer chuletas. Soy una caprichosa. A muchas de estas estudiantes les caen mal los mismos profesores que a mí y encuentran fuerzas para complacer sus gustos igual que yo las encontraba antes. No sé de dónde venían las ganas, creo que de una resignación muy abnegada y de morirme por acabar cuanto antes, como cuando friegas los platos muy eficazmente. Supongo que ya estoy harta de fregar platos. La beca que me concedieron también influyó bastante. Era la primera vez que tenía dinero y de repente entendí la forma en que los niños ricos se echan a perder. Tenerlo ahí y no gastarlo en libros, lentillas de colores o zapatos era muy difícil. No supe gestionar la vida más allá de la miseria. Observo a mis compañeras. Unas son ricas, otras son pobres, muchas han conservado sus becas desde primero. Hay melenas rizadas, mechas rubias y algunos cabellos finos y lacios recogidos en coleta. Me imagino cómo quedarían con otros estilismos. La mayoría de estas chicas vive en pisos destartalados de los alrededores que pagan sus padres y su sueño es volverse al pueblo a trabajar rodeadas de niños y formar una familia con algún buen muchacho. Vidas tranquilas y saludables. El profesor de Didáctica llega oliendo a after shave. Una vez me llamó a su despacho para decirme que un trabajo mío le había impresionado. En el instituto aquel tipo de apreciación era mi fuente principal de combustible y al llegar a la universidad casi nadie está dispuesto a fingir que le importas. Sigo su rastro hasta la puerta. Hay que decirles a los niños cosas buenas pase lo que pase. Todos hacen algo bien, solo hay que saber verlo. Si los desprecias están perdidos.
Mi buenaventura dura hasta tercera hora. Durante el cambio de aula, mientras espero mi turno para beber en la fuente y tratar de evitar el ataque de cistitis de media mañana, docenas de conversaciones animadas minan mi espíritu al mismo tiempo. Me pitan los oídos. Abandono mi puesto en la fila y me dirijo a la cafetería.
—¿Qué te pongo, preciosidad? —pregunta el camarero. Nos llama preciosidad a todas, se dirige a miles de preciosidades al día. Tiene buena intención pero detesto su costumbre.
—Una tila, por favor.
—Marchando, preciosidad.
Dejo setenta céntimos en la barra de aluminio y me siento con el vasito ardiendo en uno de los bancos que rodean la fuente del patio. Es un patio bonito, muy bonito. Me concentro en las flores, en la luz de la mañana, y consigo volverme sorda. Le doy pequeños sorbos al cristal gastado que tiembla sutilmente en mi mano derecha hasta que los estudiantes empiezan a dispersarse. Lo vuelvo a dejar en la cafetería tratando de evitar nuevos preciosidades y me apresuro hacia el aula donde el odioso profesor de Educación Especial está a punto de impartir la clase. Con un ataque de ansiedad continuo y punzante atravesado en el estómago apunto conceptos sueltos hasta la una, momento en el que al levantarme del asiento con alivio escucho hablar a un grupito cercano de las prácticas de enero. Las prácticas de enero. Que ya están los destinos confirmados. Que qué alegría. Sonrisas, abrazos. Madre mía, las prácticas de enero. Hace un mes que había que entregar la solicitud pero no hablo con casi nadie, se me ha escapado el asunto y ya han confirmado los destinos. En esta carrera hay dos periodos de prácticas que se llevan a cabo en centros escolares y tienen lugar entre enero y marzo. En segundo y tercero las clases se suspenden, te vas a un colegio de verdad a aprender bajo la tutoría de un maestro de verdad que tiene que ponerte nota. Luego te toca escribir una memoria bastante detallada sobre la experiencia, un profesor de la facultad la evalúa y con las dos notas se hace una media. Estos combos se consideran lo más importante de la carrera. Puedes elegir en qué colegio concreto se va a desarrollar mediante un formulario pero no sé qué significa no haberlo entregado. ¿Me habrán asignado un destino aleatorio de todas formas, tendré que verme suplicando en alguna ventanilla de aquí a un rato, quedaré excluida del proceso, es este acaso mi derrape final? Las listas estarán publicadas en internet y en la entrada de la derecha. Necesito volver a sentarme en el patio un momento pero no tengo mucho tiempo. He quedado con Gloria. Consultar la lista en el tablón será más sencillo que ir a mirarlo en un ordenador, los ordenadores suelen estar muy solicitados y son muy lentos. Solo un momento en el patio antes de afrontar la situación. Solo un momento.
El año pasado me acordé de entregar la solicitud, vaya si me acordé. Quería cumplir la fantasía de hacer las prácticas en el mismo colegio al que asistí de pequeña. El recuerdo del lugar se había convertido en una bruma imprecisa de dimensiones distorsionadas, mapas defectuosos, emociones contradictorias. Así que antes de que ocurriera merodeé impaciente la verja que rodea el patio para entrenar. Aquellas visitas furtivas no solo sirvieron para confirmar que se trataba de un emplazamiento real y no una pantalla del Silent Hill. Me fijé en la furia con la que los niños salían al recreo cuando sonaba el timbre, la sumisa desesperación con la que volvían a ponerse en fila para volver a entrar, en lo que pasaba en cada rincón mientras duraba la extraña fiesta del descanso. Me imaginé dentro, un elemento más como lo fueron las maestras de prácticas que estuvieron ahí de enero a marzo cuando yo iba cada día con la mochila pesada como un enorme caparazón lleno de libros en la espalda. Recordé la forma en que adorábamos aquella juventud fresca, cercana y sabia, aquel entusiasmo por conocernos, la tristeza de la pérdida cuando se marchaban para no volver más.
Aunque durante aquellas visitas fantasmales no pretendía entablar relación con nadie, algunos niños se acercaron a investigar a la alambrada por curiosidad. Hacía frío y estaban a punto de darles las vacaciones de Navidad, así que cualquier minucia podía desembocar en euforia. Aún no tenía mucha experiencia tratando con niños pero sabía que me gustaba su compañía, que entendía su forma de pensar, que a menudo habíamos sido capaces de brindarnos sosiego mutuamente de alguna manera. Durante el cuarto recreo que pasé observando una alumna de preescolar me pidió que metiera una mano por debajo de la valla y me la cogió riendo, contenta de romper cierta ley difusa y de comprobar que las dos éramos de verdad, calientes y suaves. Yo podía haber sido mala y pasarle un caramelo envenenado o arrancarle el brazo como el payaso de It, pero le acaricié las uñas diminutas conmovida y la dejé ir cuando ella quiso soltarse para seguir corriendo hacia otro lugar. Aquel encuentro físico me ayudó a construir cierta confianza. Han pasado muchas cosas desde entonces pero todavía no he dejado de pensar en su mano rechoncha bajo el amable sol del invierno.
Poco después comenzaron las prácticas y me dediqué a recorrer aquel edificio de nueve a dos durante semanas. En algunas cosas había cambiado y en otras no. Yo seguía viviendo cerca y me venía bien pero sobre todo lo había elegido porque quería volver a entrar por aquella puerta cada mañana, volver a ver las clases desde dentro, la forma en que la luz se filtraba por las ventanas, colocarme frente a los niños desde la pizarra y sostener mi propia mirada en el pupitre diez años después, proporcionarme en diferido las atenciones que nadie fue capaz de brindarme a través de esa carne nueva que no era mía pero que podía haberlo sido. Quería hablarme a mí en el mismo y exacto lugar del universo en el que había estado mi cuerpo en desarrollo, generar cierto conjuro que nos curara a todos a la vez. Desde el primer día supe que el hechizo era un éxito. Ponerme en cuclillas junto a sus pupitres y ayudarles a seguir viviendo teniendo en cuenta las peculiaridades de cada situación concreta era como una droga. A todo el mundo le gustan las prácticas en Magisterio, es un periodo alegre y provechoso, lo mejor del curso. Para mí esa deseada experiencia fue igual de intensa y emocionante que para los demás pero también me di cuenta de dos cuestiones inesperadas: que los colegios dan más miedo aún del que pensaba y que los niños me gustan más de lo que pensaba, lo que dio lugar a conclusiones dramáticas que me llevan quitando el sueño nueve meses como un embarazo complicado.
Durante las prácticas de Magisterio, sea cual sea la especialidad, tu función es observar, coger notas, aprender de la experiencia ajena, tomar contacto con el alumnado, ayudar a dar atención personalizada. Durante la primera tanda de prácticas todo el mundo tiene que aprender lo que es la educación primaria desde dentro, se considera algo esencial, el epicentro del sistema escolar, y en la segunda cada uno lleva a cabo las prácticas dedicándose a su especialidad. Un miedo muy común es que te toque una clase de quinto o sexto en la primera ronda porque en los cursos más avanzados de primaria ciertas materias llegan a niveles que se nos han olvidado por completo. Casi nadie en mi clase de Magisterio sabe dividir con decimales, empezando por mí. No tengo ni la más remota idea y el dato me desconcierta. Pasé por ahí, cogí vicio y lo ejecuté durante años. Supongo que en algún momento dejó de hacerme falta y lo saqué de la cabeza para meter otra cosa. El otro gran miedo es que en el colegio asignado te toque algún tutor sieso porque será la persona encargada de guiarte, compartiréis multitud de jornadas y te pondrá nota. Yo temía bastante las dos cosas porque no sé dividir y porque entenderme con la gente nunca se me ha dado bien. Con la primera incógnita tuve suerte, me tocó una clase de segundo de primaria. Me parecía una edad interesante y fácil de abordar psicológicamente. La segunda cuestión resultó bastante más tormentosa. Entre mi tutora de prácticas y yo se llegó a generar una tensión muy ácida. Su tosquedad generalizada y su falta de sensibilidad me sacaban de quicio y ella, al sentir que de mí no emanaba la admiración esperada sino cierta indignación mal camuflada, empezó a rechazarme de vuelta. Nada hubiera deseado yo más en aquella situación que adorarla, que aprender de sus pasos, pero me lo ponía muy difícil.
En pocos días me di cuenta de que casi no sabía nada de los niños más allá de si solían acabar las tareas a tiempo o no. Era dura con ellos, distante, aburrida, impaciente, poco comprensiva. No le importaban en absoluto los intereses y talentos de cada uno, no los potenciaba, no los celebraba, no se daba cuenta de que algunos eran demasiado creativos como para concentrarse en labores tan anodinas, de que los niños que no hacían los deberes correctamente por cualquier motivo tenían valor y merecían también cariño, atención y respeto. Gritaba sus nombres y apellidos de manera acusadora, se quejaba sin parar de lo mal que lo hacían todo. A mí me dolía presenciarlo sin poder hacer nada, así que trataba de pasar el máximo tiempo posible con ellos reforzando sus virtudes. A los siete años la mayoría de ellos tenían ya forjada la conciencia de que el colegio era un lugar hostil al que estaban obligados a ir y de que no servían para nada. Muchos de ellos eran dulces y atentos, mostraban magníficas dotes para el dibujo, la lógica, la música o la comunicación y poseían un sentido del humor fresco e ingenioso que la maestra no dejaba de reprimir. Para ella, si no habían acabado la labor asignada a tiempo, eran todos la misma basura. Si algo palpita con plena certeza en mi pecho desde entonces es que aquellos niños no eran basura y no merecían ser tratados así. Se me partía el corazón. Para justificarse ante el juicio al que se sabía sometida, me hablaba todos los días de lo bien que le había ido el año anterior con su alumna de prácticas. Yo visualizaba perfectamente a aquella alumna bienintencionada y servil, incapaz de percibir ciertos horrores como la gente que camina sobre el mundo sin llegar a preocuparse del todo por nada hasta que a su alrededor llega alguna desgracia concreta como una multa, un robo o un cáncer. No nos cogimos ningún cariño. Me la imaginaba hablando mal de mí frente a sus amigos y familiares, la mala suerte que había tenido este año con la de prácticas, que solo le interesaba consentir a los niños y no se dignaba a aparecer ni un día por la sala de profesores a la hora del recreo. Siempre estaba en el patio. Los niños revoloteaban a mi alrededor como pajaritos y se me olvidaba que tendríamos que morir entre angustia y dolor algún día. Durante aquella media hora brillaba el sol o brillaban las nubes, estábamos juntos y las cicatrices se me cubrían de tiritas. A los maestros de guardia encargados de vigilar el recreo les parecía bien porque les ahorraba trabajo. Es curiosa la forma en que casi todos odiaban estar allí. Se morían de pereza, se acercaban a los niños solo por obligación si había algún altercado. Yo los adoraba, a todos. Me veía capaz de conseguir que los tímidos se sintieran seguros, que los inquietos se centraran en asuntos sanos, que los que albergaban instintos perversos reflexionaran y encontraran formas menos dañinas de materializar su maldad. No era realmente tan poderosa pero estaba ciega, embriagada por la brisa de sus diálogos llenos de giros inesperados y la belleza de sus rostros puros. Soñaba con ellos y me despertaba con la inmensa ilusión de volver a verlos, de saber cómo había evolucionado cada historia.
Creo que me propasé de algún modo. Nos hicimos amigos. No, fue más que eso. Me volví una auténtica adicta a su compañía y creo que ellos a la mía también. Se supone que eso no debe ocurrir, que no es recomendable, y lo entiendo. Hay que mantener la autoridad y para eso es necesario cierta distancia. Pero también me parece que te respetan más cuando sienten que te preocupas por conocer cómo son y brindarles un bienestar personalizado, cuando sienten que tú los quieres. A la larga tal vez mi teoría esté plagada de agujeros. Suena un poco sectaria, pero recuerdo haber prosperado más cuando me sentía escuchada y querida por mis profesores. Cada niño tiene un lenguaje que se ha ido moldeando a lo largo de muchos siglos, atravesando a sus ancestros, formándose en su situación única y concreta. Hay que tener la flexibilidad para aprender a hablar cada uno de esos lenguajes, no empeñarse en que todos los niños acaben hablando el tuyo, porque el tuyo tampoco es universal por mucho que se ciña a un currículum escolar. Creo que podría ser buena maestra, pero aquella experiencia fue igual de solitaria e inconexa que las demás a nivel adulto. Mi tutora me consideraba poco rigurosa porque cuando pasaba por las mesas me centraba más en averiguar y festejar quiénes eran los niños que estaban allí sentados que en procurar que terminaran la labor encomendada. Y eso no podía ser. Yo era joven e inexperta pero había llegado deseando venerar a mi maestra y ella solo había conseguido sembrar en mí la más profunda desesperanza. Hubiera bastado con que fuese cálida y amoldable para que saliese bien, pero que su falta de finura saliera a la luz tan a menudo me terminaba de sacar de quicio. Se inventaba datos básicos sobre la marcha. Sé que a veces lo hacía con buena intención, como cuando confundió a los niños afirmando que el aire y el agua y las piedras estaban tan vivas como el resto de los seres vivos haciendo incluso una vaga alusión a la presencia de Dios en ellas. Es obvio que trataba de transmitir conciencia ecologista, pero fomentar el animismo a esas edades me parece bastante peliagudo. Se trataba además de un colegio público y laico donde la religión era un asunto opcional. Aquel día observé desconcertada la escena y me limité a tomar notas con el culo dolorido de pasarme la jornada sentada en aquel pupitre de tamaño infantil junto a su mesa. El día en que les dijo que el algodón se obtenía del pelo de las ovejas incluso algunos niños contrariados sabían que la información era errónea, así que le comuniqué a base de murmullos que los niños tenían razón, que de las ovejas obtenemos la lana y que el algodón sale de una planta. Se mostró muy molesta. Me gritó delante de toda la clase que me estaba tomando demasiadas libertades, que la labor de la alumna de prácticas debía limitarse a la observación, que los niños estaban bajando el nivel por mi culpa, que solo se acercaban a mí porque les pasaba la mano, que pusiera más empeño en aprender de ella que era para lo que yo estaba allí. Todos enmudecimos. Resultó muy violento. Tuviese o no razón, humillarme así frente a ellos, a gritos rabiosos, fue un acto repulsivo.
Ese mismo día, a última hora, tenía planificada una de las tres actividades de mis prácticas y había ido con un montón de cartulinas de colores y dibujos hechos por mí. El fin era estudiar diferentes familias de animales y clasificarlas por grupos a través de una manualidad. Apenas me dejó hablar. Explicando cosas sobre los mamíferos acuáticos de repente se enzarzó con el tema de las orcas, que según ella habían sido llamadas injustamente ballenas asesinas cuando eran inofensivas y todo era fruto de una confusión porque al parecer habían sido muy perseguidas por el ser humano, y se trataba de un error de traducción. Vale que las orcas han soportado crueldades pero nada tienen que ver con eso. Callada de pie a su lado con la vista clavada en mis propios dibujos recortados y pegados por los niños deseé que el suelo se abriera bajo mis pies sobre el océano Pacífico, que el agua oscura me engullera y que una pandilla de orcas me recibiera frotándose las aletas, que me clavaran los dientes por turnos pasándose mi cuerpo como una pelota, que acabaran por fin con aquel sufrimiento. Tras el altercado de la mañana no podía volver a contradecirla o la cosa se hubiera puesto fea. Notaba que de alguna forma su actitud suponía un desafío deliberado, que estaba arriesgando a posta para ver si yo era capaz de volver a dejarla por mentirosa. Me fui a casa escondiendo las lágrimas detrás de las gafas de sol, aplastada por el sistema educativo. Lloraba por mí y por los niños, que éramos la misma cosa.
Recuerdo a mis buenos profesores, flexibles y humanos, considerados con cariño por la mayoría de quienes pasaron por sus manos y en malas relaciones con sus compañeros de la junta de evaluación, cutres y envidiosos. Algunos profesores se pelearon por mí con los más rancios y resultó una ayuda crucial. Si no se hubieran tomado la molestia de conocerme y pensar que yo valía la pena mi vida habría sido más desgraciada. Hay mucha gente resentida y frustrada en esas juntas que decide pagarlo con los alumnos. Si el sistema te desaprueba de esa forma lo menos que puedes hacer es desaprobar tú también el sistema. A veces la pérdida de fe tiene un resultado positivo. Muchos adolescentes se vuelven autodidactas, se montan un plan B realista y de repente tienen ventaja. Cómo tiene que ser cruzarte con un profesor que no dio un duro por ti, que te prejuzgó y te condenó, desde la prosperidad del camino que te has tenido que inventar sin su ayuda cuando su trabajo era ayudarte a encontrar ese camino. Cuántos profesores arruinan cada año un centenar o dos de vidas porque estaban pasando por un divorcio complicado. Los alumnos son sagrados. No se les miente, no se les culpa, no se les pierde, no se les contamina. Ver cómo tantas reglas se rompen es mucho más difícil que hacer pizzas por cuatro euros la hora. No sé si voy a tener el valor necesario. A veces aprecio mi trabajo sencillo por muy poco que me paguen porque me permite permanecer escondida. Pero es duro lo mal que te tratan también con la gorra roja del uniforme. Quisiera hacer la cuenta de cuánta gente piensa que soy tonta y no valgo nada cada día. No era esto lo que esperaba. Esperaba respeto, orden, éxito, capacidad para manejar la situación. Supongo que hace diez años me pregunté con tanta ansia cómo sería de mayor que cualquier resultado iba a ser decepcionante. Es difícil complacer a una niña tan sedienta. Durante un tiempo estuvimos enfadadas aquella niña que ahora me mira acusadora desde las fotos y yo. Me esfuerzo sin parar en plantarle cara y recordarle que no es tan fácil desde aquí. Cuando tienes doce años te imaginas conociendo continentes a los veinte con la belleza explotando y la cartera llena de billetes pero el dinero no te lo empiezan a pintar cuando cumples dieciocho. Conocer continentes es muy caro o muy sucio, no hay término medio, y yo sin una buena ducha cerca me subo por las paredes. Vivo en el mismo barrio de siempre, estudio en la universidad de mi ciudad porque no tiene sentido que me vaya a otra, y aquí solo hay un poquito que rascar en la Alameda de Hércules los fines de semana, que encima está de obras y no hay quien la transite. Lo único que ha cambiado es que ahora paso horas y horas podridas en el autobús y que si me peino y me pinto y me pongo los zapatos de tacón que me hacen suficiente daño puedo entrar en la discoteca hortera de la Cartuja que yo más quiera.
Dos estudiantes a las que llevo observando un par de años cruzan el patio frente a mí con paso manso y seguro. Una en chándal, la otra en vaqueros de campana, ambas con zapatillas deportivas y anoraks blancos hasta las rodillas. Adoro sus ceceos suaves mientras hablan de posibles planes para Fin de Año y me centro en sus cabelleras espesas. No sé si es verdad pero parecen tenerlo todo controlado. Su imagen me calma, mi propia percepción de la imagen me calma. Ponerme en su lugar e imaginar que alguien me mira como yo las miro resulta sedante, pero salen del patio dirigiéndose a la zona en la que descansan los tablones con los destinos de las prácticas y el desasosiego me vuelve a desbocar el pulso. Con la vista clavada en una flor saco mecánicamente un bolígrafo y un cuaderno cualquiera de mi cartera y, sin mirar lo que estoy haciendo, absorta en la flor a medio desenfocar, escribo al tacto «A mí nadie me va a salvar». Me quedo inmóvil, abrumada por el peso y la certeza de esas siete palabras que prefiero no mirar. Tengo tanto miedo de perder el norte dentro de este aislamiento que mi locura reside ahí, en vivir aterrada sujetando unas amarras gruesas y secas que nadie más puede ver. Cualquier detalle que escape a mi control puede hacerme sentir que la cuerda se ha deslizado unos milímetros quemándome las palmas de las manos. En esos momentos necesito quedarme más sola aún y reflexionar sobre lo que ha pasado para manejarme mejor en el futuro, tratar de afianzar lo aprendido como quien memoriza un camino de minas por el que va a tener que pasar mil veces más. Hay bombas que esquivar y neutralizar en las esquinas más insospechadas y yo a veces pierdo la destreza. La cuestión es que solo me explotan a mí porque yo permito que así sea. No sé cómo evitarlo. Debería centrarme en mi propia capacidad de ser detonada, tratar de desactivar eso en lugar de todas las bombas que en realidad no existen. Vivo en un círculo vicioso y mi única solución es rizarlo cada vez más.
A veces me descubro en las fotos con los puños apretados, clavándome las uñas de intentar sujetar tan fuerte mis propias riendas. En muy pocas en las que salgo sonriendo estaba de verdad contenta pero aprendí pronto que cuando haces lo que los demás esperan te dejan antes en paz. Entregar un boletín de buenas notas con una gran sonrisa hace que tu entorno se sienta confiado, reparte calma. Salvo contadas excepciones en las que sí estaba atravesando un momento de alegría explosiva, en general cuanto mayor ha sido mi sonrisa en un retrato mayor el desconcierto que estaba experimentando. En algunas parece que la boca dada de sí como una costura mal rematada se me va a rajar por las comisuras. Creo que lo más terapéutico que he hecho en mi vida es aprender a controlar el proceso fotográfico desde que metes la película en la cámara hasta que cuelgas la imagen en la pared como una estampita. Ese juego con el tiempo me fascina. Enviarme saludos, desdoblarme y convertirme en alguien más que me observa y me cuida. Me gusta controlar las cosas, que se hagan a mi modo. Hacerme fotos es como cartearme conmigo misma, la primera afición a la que me agarré. Escribía para mí y me obligaba a no leer los textos hasta que se me hubieran olvidado. Me decía cosas agradables, cosas que pensaba que me iban a hacer ilusión, que iban a agitar mi corazón. Ver cómo se deslizaba la tinta por el papel me calmaba más que cualquier melena ajena reluciendo al mediodía. Trataba de satisfacerme con todas mis fuerzas. A veces lo conseguía. Otras el contenido me parecía pobre, predecible, poco cuidado. Así, presentándome a un examen del que dependía mi estado de ánimo, fui mejorando la técnica. Desde este momento en el que tengo buenas herramientas y ya me he pasado lo más tedioso resulta muy frustrante que lo que más me apetecía resulte tan difícil. No tengo estilo ni propósito ni voz. Ahora no escribo más que frases sueltas y desesperadas.
Llevo desde niña intentando hacer algo bien como si eso fuese a dar sentido a mi vida. La primera idea fue el dibujo. Observar el movimiento de tus propias manos, preciso y sabio, mientras la imagen que está en tu cabeza se hace realidad. Siempre me pregunté frente a las obras de arte cómo se sentiría Velázquez haciendo lo que hacía, cómo se sentiría Goya, y se me rajaba el pecho porque esas personas han existido de verdad, había unas conciencias asomadas a aquellos ojos que movían aquellas manos y sentían el latir de su corazón como todos los que estamos aquí ahora. Yo quería conocer el sabor de la excelencia y estaba dispuesta a pagar con mi alma. Pero para recorrer los caminos que llevan a la excelencia, aparte de un alma sacrificada, hace falta mucho esmero, mucha paciencia y mucha fe. A mí me han fallado las tres cosas. Ahora hago pizzas. Bueno, ya no las hago porque con el tiempo he pasado de hacer pizzas a despacharlas. Me gusta estar en la caja. Me gusta hacerlo rápido y bien, con buenos modales, adaptándome a las maneras de cada cliente, vender mucho extra de queso imperceptible a base de sonreír sin tensión. Esa es la única excelencia que he conseguido alcanzar. En todo lo demás me he estancado.
No estoy preparada para ir a ver el tablón pero ha llegado el momento me guste o no. He quedado con Gloria en muy poco tiempo y la idea de que ella esté en alguna parte esperándome vuelve a ser el motor principal de este culo que se paraliza con tanta facilidad. Me levanto y enfilo hacia la derecha. La mayoría de la gente está en clase y el ambiente es tranquilo. Casi nadie me verá quebrarme y en las ventanillas habrá poca cola si todo se ha echado a perder y tengo que ir a implorar. Al dejar atrás el hermoso patio la oscuridad grisácea de la estancia me ciega y quisiera que mi vista no se restaurase nunca, ser incapaz de leer mi nombre en una lista, conseguir una pensión por discapacidad y quedarme en mi cuarto bailando con Goro con todo negro alrededor. Pero mis pupilas funcionan. Al menos tengo la fortuna de que con tantos tablones es difícil localizar la información que a una le interesa. Los voy recorriendo despacio y cada vez que no son lo que busco lo celebro porque en realidad no quiero conocer mi destino. He llegado a la zona adecuada. Ahora solo queda encontrar mi especialidad y mi curso. Segundo de Infantil. Tercero. Es mi lista. En esta lista está mi futuro impreso, tanto si aparezco como si no. Sigo el orden alfabético despacio. Mi nombre figura, lo que significa que no estoy perdida, que hay un rumbo para mí. Lo toco con el dedo y sigo la línea hacia la derecha para encontrar las palabras Santas Justa y Rufina. No sé lo que significa, no lo conozco. En la siguiente columna encuentro más información. Centro religioso privado. Religioso, privado. El dedo se me congela a la altura del privado y un frío helado me recorre el brazo hasta el tronco dejándome otra vez inmóvil. No entregué el formulario pero no me han dado por perdida, me han asignado al azar un colegio privado, un colegio religioso.
Corro a la sala de los ordenadores. Tenía que haber ido ahí desde el principio. No hay ningún hueco. Saco el móvil y le mando a Gloria un SMS: «Me retraso un poco que he tenido percance, ahora te cuento, perdona». Un colegio privado, religioso. Aquí todos los colegios religiosos son católicos. Yo no sé nada del cristianismo, mi madre me crio al margen de todo ese asunto, de hecho me aterra bastante. El móvil vibra en el bolsillo del abrigo: «Tranquila, cabesita, yo estoy de camino, allí te espero». Si alguien se levanta pronto no llegaré demasiado tarde. Me quedo absorta y me pierdo a menudo pero por fortuna eso no mina mi capacidad de gestionar el tiempo. Soy puntual. Cumplo. A menos que decida no cumplir o que algo dentro de mí esté tan asustado que me omita la información necesaria para llevar a cabo ciertos trámites, como ha sido el caso del destino de las prácticas. Pero no estoy perdida. Mi futuro aguarda junto a las Santas Justa y Rufina, las patronas de la ciudad, dos mártires de las que aún no sé nada pero que seguramente lo pasaron fatal a muy temprana edad. Un par de estudiantes que trabajaban en pareja empiezan a recoger sus cosas. Cuando la primera se pone de pie ocupo su lugar a toda prisa. La silla está caliente. Tecleo «colegio privado santas justa y rufina sevilla». El centro tiene una web cutre y pretenciosa y la conexión es lentísima pero va a ser suficiente para hacerme una idea. Lo primero relevante que averiguo es que está en todo el centro de la ciudad, a tomar por culo de mi casa. Lo segundo me viene a través de una foto que tarda un minuto entero en cargarse de un montón de alumnos en uniformes grises y granates rodeados de monjas con sus caras blancas y sus hábitos. La boca del estómago se me encoge. Me tapo la boca con las dos manos. Cierro los ojos un segundo y cuando los abro las monjas me siguen mirando, algunas sobrias, otras risueñas. El alumnado de la foto parece en general de corte clásico y adinerado. Voy a hacer las prácticas de tercero en un colegio católico y pijo regentado por monjas. Me pongo las gafas de sol todavía en el interior del edificio y camino a toda prisa hacia la parada de autobús que me va a llevar hasta Gloria. Ella sabrá decirme lo que necesito escuchar.
En unos veinte minutos entro en el Bershka rompiendo a sudar y la calefacción está en mi contra. Ella me asalta por la espalda.
—¡Cabecita!
Me doy la vuelta y recibo su estampa como si fuera mi Virgen y el Bershka un templo sagrado.
—Glori, Glori, lo que me ha pasado.
—¿El qué, el qué? Mira qué falda, me gusta para tu cumple, ¿tú qué dices? —levanta una minifalda de lentejuelas negras y la agita a la altura de mis ojos. Conozco a la perfección su ropa. Saberte así el armario completo de alguien es como conocer todas sus caras. También manejo el catálogo completo de sus productos cosméticos, sé cómo es desnuda desde todos los ángulos, a qué ritmo, con qué tono y grosor le crece el vello corporal en cada zona, a qué altura se le hace el remolino en el flequillo y cómo hay que tenerlo en cuenta a la hora de plancharle el pelo, con qué frecuencia se lava los dientes, qué pasta usa, cuánto le dura la regla y de qué color es la sangre dependiendo del día, cómo frunce el labio superior frente al tío que le gusta y lo largas que parecen sus pestañas cuando se mojan porque el tío se ha portado como un imbécil.
—Es muy bonita, me encanta cómo brilla, pruébatela.
—Espérate que vea más, quiero encontrar algo que le pegue.
—Le pegan un montón de cosas tuyas.
—No, Lali, no, quiero algo nuevo, sin pelotillas, que es tu cumpleaños, coño, y además es la fiesta del puto Telepi. Pero bueno, ¿te ha pasado algo grave o no?
—No sé.
Me gustaría seguir hablando de ropa con ella pero tengo que soltar ya la noticia y ver cómo se materializa, cómo es su reacción, qué consejo me da.
—Venga ya, ¿no? Me estás poniendo nerviosa.
—Es que no sé ni cómo empezar, este año se me ha olvidado echar la solicitud para el cole de las prácticas.
—¿Ya era la fecha?
—Ya ha sido hace un montón de semanas.
—Hostia, y ahora qué.
—Que como no he pedido ningún colegio me han destinado a uno cualquiera.
—Ah, bueno, tampoco es para tanto, lo malo hubiera sido que te quedaras fuera.
—Es de monjas.
—Nooooo. —Gloria se ríe.
—¿Por qué te ríes?
—Chorlita, me río porque es gracioso, pero entiendo que estés cagada, anda, ven. —Gloria se arrima y me envuelve en su nube de frutos del bosque. Alta y tetona con los botines de tacón y el wonderbra me hace sentir pequeña, torpe y frágil pero también protegida. Suspiro contra su escote y expulso el aire del cuerpo lentamente.
—Mira, peor hubiera sido que no te dieran ningún colegio y ahora tenerte que pelear en secretaría. Dentro de lo que cabe esto tiene gracia, tiene interés.
Gloria me suelta y me mira con cariño y compasión desde arriba.
—Ya, es verdad pero me da mucho agobio.
—Total, si a ti te da agobio todo, qué más da. Uy, mira, mira, mira qué peto más cortito, ¡me gusta para ti!
Coge un peto vaquero y me lo pone delante.
—Me encanta, cógelo que esta talla te va a estar bien y con la camiseta esa de flores que tienes que a mí no me cabe vas a ver.
—Bueno, vale.
—Anda, ¿y aquello con volantes qué es?
Gloria se aleja con la minifalda de lentejuelas. Como era de esperar, no se le ha corrido el maquillaje, no le duelen los pies, ha entregado todos sus papeles a tiempo. Me acerco a mirar unas medias estridentes. Hace poco me encantaba ponerme medias así pero llevo unos meses obsesionada con el color de mi propia carne, un poco más mortecino si puede ser, como si quisiera anular mi propia humanidad colocándome encima lo mismo que tengo pero un poco peor.
—¡Eulalia! —Gloria me llama muy seria levantando la voz.
—¿Qué pasa? —contesto interesándome aún por las medias, que tal vez me vinieran bien en rosa palo porque me harían parecer de goma.
—¡Que vengas aquí ahora mismo!
Me acerco hasta ella y me señala el suelo con un gesto de la cabeza. Hay una niña de unos cuatro años montando un numerito en el suelo. Llora a gritos y patalea porque se le ha caído boca abajo el paquete de gusanitos que llevaba y no le queda ni uno. Su madre sigue mirando ropa con pereza y resignación. La niña lleva dos coletas castañas, un vestido de flores con un jersey blanco encima, leotardos calados y el tipo de zapato negro con correa que tanto me gusta. Así, medio de lejos, los gusanitos causan un efecto extraño, como si de verdad estuviera rodeada de larvas y llorase porque se la van a comer.
—Es igualita que tú —murmura Gloria—, ¿a que sí?
Me encojo de hombros y asiento con desgana sabiendo que tiene razón. Gloria encuentra un body de encaje que le gusta y seguimos andando hacia el probador.
—No te apures tanto con lo de las monjas, Carmen Mari, a mí no me parece tan grave.
—¿Pero y si me pillan?
—Si te pillan de qué, no estás obligada a ser religiosa para hacer ahí las prácticas, tú sé modosita y ya está. Si lo pienso me da hasta envidia, tiene muchas posibilidades.
—¿Cuáles?
—Va a ser muy rico poder ver eso desde dentro siendo tú como eres. Imagínate por ejemplo a la hora del recreo haciéndote un dedo en el servicio con todos los crucifijos alrededor y las monjas pasando cerca.
—Uf, no sé, Glori, no me quiero arriesgar.
—No me vendas la moto, con lo que tú has sido.
—Puede que tenga su gracia pero me he asustado tanto que ni se me ha ocurrido pensar una cosa así.
—Eso no te lo crees ni tú.
Martes
5 de diciembre de 2006
Tengo las lentillas secas. Las noto como dos pegatinas bajo los párpados. El ojo izquierdo está más afectado. No me acostumbro a este tormento, no sé si es que yo soy muy delicada o los demás muy poco sensibles o muy voluntariosos. Ojalá llevar gafas estuviera bien visto, ojalá las únicas que me gustan no fuesen tan caras.