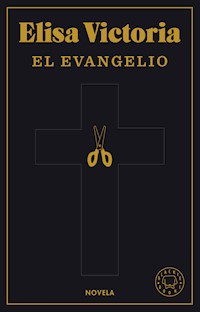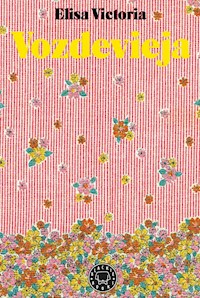Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blackie Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Algo pasó en 1989. Renata vuelve a ese año una y otra vez. El presente para ella no existe. El tiempo quedó detenido en Otaberra. LA ESPERADÍSIMA NUEVA NOVELA DE LA AUTORA DE VOZDEVIEJA Y EL EVANGELIO.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La perrita Blackie es una perrita inmortal
porque vive para siempre acostada en un recuerdo.
Índice
Portada
Otaberra
Créditos
Primera parte
1
2
Segunda parte
1
2
Tercera parte
Canto plano
Cuarta parte
1
2
Quinta parte
1
2
Agradecimientos
Elisa Victoria (Sevilla, 1985) estudió Filosofía y Magisterio Infantil, ha publicado las novelas Vozdevieja (Blackie Books, 2019), El Evangelio (Blackie Books 2021) y los libros El quicio (Bruguera, 2021), Porn & Pains (Esto no es Berlín, 2013) y La sombra de los pinos (Esto no es Berlín, 2018). Su obra ha sido traducida a varios idiomas y reseñada en Te New York Times, Te Guardian, Granta o Babelia. Ha colaborado en multitud de medios como Kiwi, Tentaciones, El Salto, Vogue, Verne, Vice o La nueva carne. También ha participado en numerosos fanzines, antologías, fotolibros, obras teatrales, conferencias y talleres de escritura creativa. Le encantan los cómics, los cachorros humanos, los animales de todas las edades, la música electrónica, los limones, las muñecas Chabel y el frío. Se suele decir de ella que es atea pero no es verdad. Ahora mismo está terminando este libro en la cama con un gato sobre las piernas y pom, ya lo tienes publicado en las manos y lo estás leyendo tranquilamente cuando pam, ya se ha muerto y junto a su nombre no hay una fecha sino dos. Te manda saludos desde el pasado, saludos desde el futuro, saludos desde todas partes.
Diseño de colección y cubierta: Setanta
www.setanta.es
© de la fotografía de la cubierta: Marta Syrko / Frenchman Gallery
© de la fotografía de la autora: Joaquín León
© del texto: Elisa Victoria, 2023
© de la edición: Blackie Books S.L.U
Calle Església, 4-10
08024 Barcelona
www.blackiebooks.org
Maquetación: acatia
Primera edición: agosto de 2023
ISBN: 978-84-19654-78-6
Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
Primera parte
1
Está hablando con el organizador del evento dos meses antes del evento, sentada frente a la pantalla del ordenador. Se ha hecho un moño y se ha puesto una camisa blanca. El pantalón de pijama no se aprecia en el plano. Debaten sobre los posibles enfoques de la conferencia. Su capacidad para abordar el tema propuesto es más que suficiente y le viene bien el dinero, pero su estómago se encrespa ante cualquier actividad cara al público. Hay una parte de miedo escénico, miedo a trabarse o a no explicarse bien, a adoptar una mala postura sin darse cuenta mientras habla, pero lo que más le inquieta es no sentirse en el sitio.
Los eventos son necesarios pero interrumpen el proceso de investigación, que es lo que de verdad le interesa. Quiere estar en el laboratorio la mayor cantidad de tiempo posible, pensar en los dientes que conserva congelados, no tener que invertir energía en conseguir dinero para subsistir, financiación segura y fácil para costear su búsqueda. Se imagina leyendo informes de otros expertos en reprogramación celular, realizando pruebas en condiciones impolutas. Mientras planea la conferencia siente que su cuerpo escapa hacia el escenario, hacia el momento de dirigirse al público deslumbrada por los focos, pero también tira de ella un caballo amarrado a su brazo izquierdo. Cabalga con fuerza en dirección a un minuto exacto de sus ocho años en el que, acercándose a la mercería de su calle a comprar un rollo de tul celeste para el baile de fin de curso, se dio cuenta de que estaba ya sobre la tarima del escenario, ejecutando los pasos ensayados semanas antes frente a unos cuantos cientos de vecinos, todos más o menos igual de cetrinos, cobardes y rígidos.
Durante la coreografía tampoco perteneció al momento correspondiente. Cuando distinguió a su madre con la cámara en la primera fila se vio a sí misma varias semanas después inspeccionando las fotos recién reveladas, sacándolas del sobre de camino a casa como siempre hacía, pegando las mejores en un álbum familiar, un álbum que probablemente se conservaría muchos años, al que se asomaría a lo largo de décadas. Desde el escenario, moviéndose con destreza entre tules de colores, le sostenía la mirada a la niña, a la joven, a la adulta, incluso a la anciana que pasaría las hojas del álbum en el futuro intentando que algo tuviera sentido por una vez, algo que otorgara firmeza bajo sus pies, ocultando que la tarima se le antojaba blanda, incluso líquida, vaporosa como una nube o un fantasma.
Anuncian su nombre y el título de su charla y sube con una sonrisa ancha y capeada en la que se mezclan modestia, seguridad, terror, gratitud, pereza. Alrededor de setenta profesionales y entusiastas de la Bioquímica aplauden ante ella, que solo distingue el sonido de sus palmas cegada por la luz de los focos. El cambio de formato la coge por sorpresa, y lo que más la coge por sorpresa es haberlo distinguido desde abajo unos minutos antes y no haber sido capaz de asimilarlo al ver que en persona era diferente. Había visualizado durante muchos días que estaría de pie y que llevaría un micrófono de corbata, y la han sentado con un micro de mano. Podía haber pedido que le quitaran el sillón o sencillamente no usarlo, pero los imprevistos no son lo suyo. La adaptación a lo inesperado, por pequeño que sea, le supone un obstáculo insalvable.
Empieza a hablar y el público la nota un poco nerviosa pero no bloqueada, nadie diría que en su mente se ha instalado un pedrusco. La gente asiente cuando concibió que debían asentir y se ríe cuando esperó que se rieran y todo fluye de una manera tan satisfactoria como intangible. En el reloj de pulsera que le ha prestado una compañera avanzan los minutos con solidaridad y las manecillas están de su parte, ayudando a que el tiempo se acabe pronto. Mira a los asistentes y entiende que, lo mismo que se agota esta hora de palabrería, se agota su vida entera. Sus ojos, que se han acostumbrado a la luz, son capaces de distinguir varias caras envueltas en destellos. Algunas de esas caras recibirán un día la noticia de su muerte y les parecerá curioso, levantarán un momento las cejas, los que más la han tratado se pondrán un poco tristes y seguirán con lo suyo, otros se habrán muerto antes y no podrán enterarse de que ella se muere después.
Todo está ocurriendo menos la charla. Las palabras salen de su boca y su conciencia enterrada las percibe con asombro, casi con incredulidad, ¿cómo puede ser que el mecanismo siga funcionando, quién hay al volante? ¿Es una cuestión de práctica, de inercia? ¿Piensan también los gimnastas en otras cosas mientras saltan sobre la lona sorprendiéndose ante su propia pericia, los patinadores mientras deslizan las cuchillas sobre el hielo, está todo el mundo en otra parte o solo le pasa a ella? Tal vez si hubiese una turbulencia, si el piloto automático fallara, aterrizaría en el sitio. Tal vez las gimnastas y las patinadoras solo entiendan la magnitud del presente a costa de los errores cometidos durante el ejercicio. Tal vez el valor del error radique en su poder, claramente superior, de anclar a la gente al suelo. Si te pasa algo malo tus pies y tu columna vertebral crían brotes que se hunden y las uñas y los pelos te crecen como raíces que recorren el aire a tientas hasta que consiguen clavarse también en la tierra y mezclarse con ella. Hay gente, sin embargo, que dice caminar dejando una huella de semillas y flores a cada paso, le vaya como le vaya el día, y que si el día es bueno genera flores de colores más intensos, pero nunca pisa en falso, gente que deja el pasado desvanecerse en una bruma irrelevante, que mastica cada segundo con una conciencia grata.
A ella la reprogramación celular le apasiona, no se puede decir que su desconexión tenga que ver con el desinterés. Siempre ha tenido intereses, la función de fin de curso le importaba, le importaba la reunión sobre el evento de hoy, le importaba la conservación de aquellos dientes y tener un aspecto respetable esta tarde pero ninguna de esas motivaciones consiguieron anclarla a la forma en que los hechos acontecían. Se sintió sin embargo bien atada a la gata a la que acompañó durante horas hasta el momento de la eutanasia cuando tenía veintiocho años, a la mudanza tras el divorcio de sus padres, a su último gran experimento fallido, a la mañana en que con dieciséis años se le descableó por completo la cabeza. La oscuridad de esas escenas le chupa la sangre y luego no hay luz que lo compense. Los buenos momentos pasan de largo sin más, los ataques de risa explotan durante minutos que no tienen cola, que no pesan, el comportamiento de un buen cultivo a veces cierra la herida permanente un instante y se vuelve a abrir con los bordes deshidratados.
Recuerda la forma en que acarició a la gata, en que se le rajaron los dedos empaquetando sus cosas por el contacto con el cartón, recuerda cómo se le empañan las gafas cuando algo no sale como espera en el laboratorio, y siente que no hay nada más suyo que las manos y la cara. La cara no se la suele ver pero le parece cercana, se la toca a menudo, se la cubre con los dedos cuando tiene miedo o ganas de llorar, así que intenta ubicarse forzando el contacto entre esos elementos. Está hablando sobre la colocación de las gafas de seguridad, un comentario liviano que funciona como puente hacia el próximo punto intenso que tenía previsto tratar sobre células pluripotentes. Aprovecha para rozarse las mejillas con los dedos y se da cuenta de que solo ha empeorado las cosas. Se ha tocado tantas veces la cara buscando conectar los cables sueltos que ya solo los enreda más todavía.
El gesto de tocarse la cara la conduce a miles de momentos remotos simultáneos, momentos en los que no estuvo presente, en los que no perteneció a tierra alguna, momentos que flotaron en una piscina vacía situada justo encima de su cabeza, invisible y absorbente, una piscina hambrienta que se lo traga todo y que nunca se llena. Sigue dando la conferencia, hablando mientras se asoma a ese espacio que es su hogar, un espacio sin dirección como su existencia misma. Sus pies no están apoyados en el suelo y su culo no está sentado en la silla. El micrófono proyecta lo que dice y su mano sudorosa lo sujeta con fuerza para que no se resbale. Las venas calientes palpitan sin motivo igual que un día dejarán de hacerlo también sin motivo. El dinero que le pagan por esta charla servirá para costear techo y alimentación durante dos semanas. Cree que hizo bien dedicándose a la Bioquímica porque al menos siente que está haciendo algo para combatir su desazón, que está intentando solucionarla de raíz. El problema es que antes de convertirse en una experta su fe era infinitamente mayor y los estudios en sí adquirían significados relacionados con la salvación. Hace tiempo que la esperanza se empezó a diluir como todo lo demás pero no desiste. Encuentra consuelo igualmente y le resulta fácil estar al día de los últimos estudios, investigar, dar conferencias al respecto, qué hubiera sido de ella si no. ¿Estaría acaso más cómoda con más dificultades, le proporcionarían la capacidad de apreciar las pequeñas cosas que se le escapan, de sentir verdadero contacto con algo, aunque fuese la desgracia? ¿Le iría acaso mejor si le fuese peor?
El roce de los dedos la ha llevado a demasiados sitios y tiene el cuerpo extraviado. Ahora, en la segunda mitad de la charla, se centra en saludar a la gente que tendrá a medio metro veinte minutos después, mostrando su cara más amable, comprensiva y agradecida, comentando los puntos tratados, contrastando información, recibiendo felicitaciones, propuestas, muestras gratuitas de algún producto relacionado con los detalles que ella misma ha mencionado sobre el escenario. Dirige su atención hacia esas interacciones ficticias mientras ocurren en el plano descosido donde se proyecta lo que aún no ha pasado pero resulta fácil de predecir. En esa proyección se ha quitado de encima el peso de hablar en público que siempre la altera, y por fin toca saludar con ilusión y alivio a sus conocidos del sector, detectar y aprovechar las ocasiones profesionales con naturalidad, ni ávida ni desinteresada, el punto justo de entusiasmo. Se aferra a los sentimientos que vendrán después de la conferencia y que le irían bien si al encontrarse gestionándolos hubiera ya bajado del escenario, si no estuviera todavía arriba con el micrófono en la mano mientras la conferencia se da sola.
Sigue ahí, absorta y funcional, y será solo cuando esté interactuando con el resto de los organizadores, participantes y asistentes cuando su cabeza se encuentre en la segunda parte de su propia charla. Una segunda parte que salió bien gracias a la memoria muscular que se ocupa de las acciones presentes y en la que recae el peso de su vida entera. Quisiera poder comunicarse con ese piloto del que nada sabe y que aterriza la mayor parte de sus movimientos. La estadística le indica que se trata de un ente responsable en el que puede confiar, pero no puede confirmar hasta qué punto los resultados favorables son fruto de la casualidad. Vive con la preocupación constante de tener depositados todos sus intereses en un completo desconocido. Se lo imagina en una cabina en el interior de su entrecejo soportando altas presiones, intentando enderezar el itinerario de un enorme mecanismo en constante cortocircuito. Al no ser capaz de comunicarse con el piloto no sabe cómo de difícil lo tiene de verdad. Quisiera un informe sobre el estado real de la máquina, sobre su trayectoria, en lugar de verse así, dejándose salvar una y otra vez por una extraña providencia, sin saber cuándo esperar el colapso, preparada siempre para lo peor.
No es hasta que baja por la escalera metálica, se reajusta la camisa dentro del pantalón y se enfrenta a organizadores y asistentes que pone un pie en la última parte de la charla. Le llegan por fin el tacto del micrófono duro y húmedo, la preocupación por la colocación de la espalda. Intenta corregir una postura que ya ha quedado lejos mientras saluda y debate, acepta obsequios y cierra citas con la misma sonrisa que nunca despierta sospechas. Lanza reproches contra el piloto oculto dentro del entrecejo por no haberlo hecho mejor, como si no tuviera ya suficiente el pobre ahí solo, aislado, siempre con el agua al cuello. Cualquier día esa pequeña cabina fruncida va a explotar y le va a dejar un agujero en la cara.
Las conversaciones se resuelven en un tono cordial y saca buen provecho profesional de ellas. Todo el mundo se toma algo y se despide con satisfacción y optimismo, pero cuando se acueste en la cama del hotel concluirá que sus interacciones no han sido perfectas. Al estar intentando ponerse derecha sobre el escenario a destiempo no entendió una broma que le hicieron y la afrontó con un comentario que no venía a cuento, por no hablar de los más de quince minutos que tardó en percatarse de que se le había descolocado la camisa formando un bulto bajo el cinturón. Nadie le dio importancia, pero no se permitirá dormir esta noche a costa de esos desafortunados fallos de mantenimiento y comunicación. Le impedirán dormir en días y días y días y cuando hayan pasado esos días volverán a ella un mínimo de dos veces al mes entre las dos y las cinco de la madrugada hasta que el piloto se estrelle agotado, hasta que su conciencia pueda descansar o hasta que consiga descifrar qué hacer con los dientes.
2
Los últimos experimentos dieron tan buenos resultados que vinieron al laboratorio a grabar un reportaje en directo. Nos avisaron con dos días de antelación y la idea nos agitó. Pasamos de llevar a cabo una actividad prácticamente desapercibida a tener cientos de miles de ojos pendientes de lo que hacemos. Alberto y Elena, que solían acicalarse un poco más los jueves y los viernes, fueron a la peluquería y a comprar ropa la tarde anterior. Reyes no se lo tomó tan en serio al principio pero el día de la grabación vino más cambiada que nadie, con un maquillaje muy trabajado y unas argollas gruesas de oro. Le salió gratis el cambio de imagen y se apreciaron más los esfuerzos. Alberto y Elena habían invertido en camisas nuevas pero con las batas blancas no se notaban, y el peinado profesional se les había aplastado durante la noche.
Yo también puse un empeño especial por mi lado. Me apliqué cera en el pelo y lo peiné hacia atrás. No es algo que suela hacer, me regalaron el bote de cera por un cumpleaños y se supone que es de buena calidad, pero apenas la había usado. Frente al lavabo de mi casa quedaba húmedo y lustroso y pensé que por fin le había cogido el truco. Al llegar al laboratorio vi mi reflejo en una ventana y me di cuenta de que el efecto se había vuelto mate, apelmazado, como si llevara sin lavarme la cabeza tres semanas. Tenía que haber ido como cualquier otro día, hubiera sido más honesto, más digno. Creo que cuando llegamos todos nos dimos cuenta, aunque nadie dijo nada.
Primero le pusieron el micrófono delante a Reyes, que aseguró estar un poco nerviosa pero salió del paso con una soltura admirable. Hubo una pausa en la retransmisión. Hablamos de asuntos triviales con la gente de la tele. El cámara venía en chándal. Estaba cansado pero de buen humor. El de sonido también venía en chándal y cansado y no era tan fácil saber cómo se encontraba porque era muy callado y no quitaba la cara de póker. La reportera tenía el pelo rubio planchado y mucha práctica forzando el dinamismo de las conversaciones. Volvieron a enchufar el laboratorio y fue el turno de Alberto. Se me partió el corazón siendo testigo de la eficiencia con que ocultaba por completo tanto la pluma como el acento de su pueblo, dos de sus mayores encantos. La siguiente pausa fue más breve y la usamos para preparar mi intervención. La reportera me planteó un formato diferente y me pidió que le hablara directamente al objetivo, como si su voz saliese de allí, de la lente negra y pulida, sin ver su cara. Llevaba mucho tiempo sin mirar un objetivo, me hacían sentir como un conejo en la mirilla de una escopeta, expuesta e indefensa.
La reportera me colocó y después se colocó ella. Intenté evitar el contacto directo con la óptica pero el cámara insistió en que se me notaba la mirada perdida y no quedaba bien. Cuando dije que prefería no hacerlo todos me miraron contrariados y empezaron a lanzar comentarios condescendientes sobre mi aspecto. En pocos segundos habían conseguido que fuese más incómodo no mirar que mirar así que obedecí para salir de la situación cuanto antes. En el objetivo se apreciaba una sombra distorsionada de mi reflejo con el pelo opaco y pastoso. La reportera me pidió que introdujera la respuesta incluyendo lo que ella me había preguntado para que se entendiera desde fuera sin incluir su intervención. Pero cuando se acercó el momento de que me diera paso me asaltó un sentimiento oscuro, demasiado profundo para la ocasión pero de algún modo previsible, de una índole que llevaba una eternidad sin asaltarme, y eso me volvió débil.
Mientras la reportera contaba de cinco a cero abriendo mucho los ojos supe que no iba a querer verme pero que iba a hacerlo tarde o temprano. Estaba ya contestando a la pregunta diligentemente, introduciendo la información para que el público no se perdiera, poniendo en el mensaje la misma carga de amabilidad, de ligereza, de humanidad y de profesionalidad que en las conferencias, dándome cuenta de que se me daba bien, incluso mejor que a Reyes, pero sin disfrutarlo en absoluto. Las palabras iban por un lado, a cargo del fiel piloto, y la cabeza por otro. Fui consciente de que en un montón de casas me estaban viendo en ese preciso instante. Yo no podía verme, yo estaba dentro de la carne clavando los ojos en la cámara que me absorbía y me proyectaba en aquellas dimensiones desconocidas como un dedo que acaba en un lugar remoto después de atravesar un papel de cuaderno. Durante las milésimas de segundo de silencio que empleé para separar los datos sobre la investigación de la descripción de los sentimientos que los últimos experimentos habían provocado en el equipo, el pensamiento y el cuerpo se alinearon en mí por primera vez en lo que me habían parecido siglos. Mis pupilas se afilaron como aguijones y se inyectaron en la lente con una energía fulminante, una energía envenenada, temible, que se diluyó tras un pestañeo. Seguí hablando con una rigidez facial diferente, como un niño que no vuelve a ser el mismo después de ver a su padre sonriendo mientas arroja un ciervo todavía caliente sobre el remolque de una camioneta. Clavé los ojos en la cámara, pestañeé y seguí hablando igual que antes, pero había enviado un mensaje. No sabía cuál era el tema, si era una noticia, una advertencia, una imagen, pero tenía claro que la destinataria era yo, que el mensaje era para mí, para una versión de mí misma correspondiente a otro momento, otro lugar, otro tiempo.