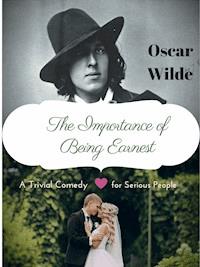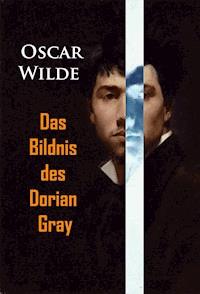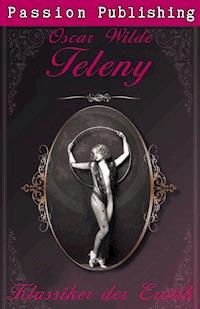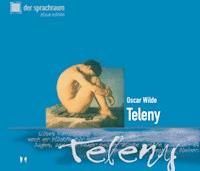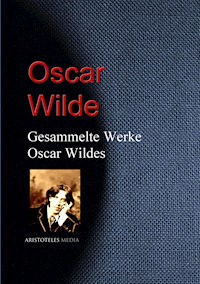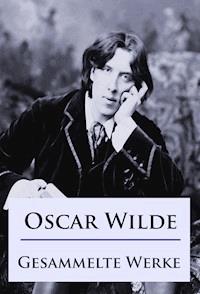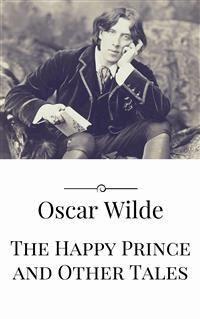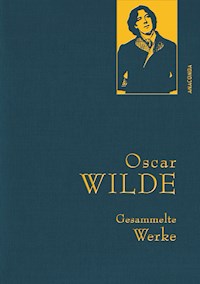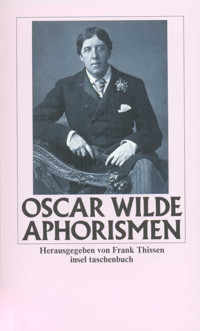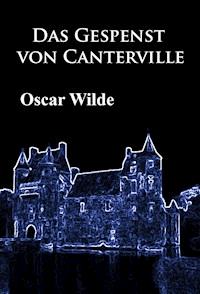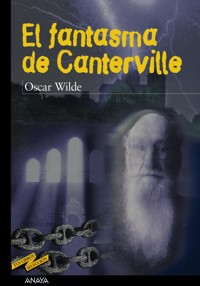
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: CLÁSICOS - Tus Libros-Selección
- Sprache: Spanisch
Tal vez sea El fantasma de Canterville el cuento más conocido y celebrado de Oscar Wilde, como inolvidables son las cóleras de ese pobre fantasma anacrónico, que no sólo no logra asustar a sus inquilinos, sino que acaba siendo juguete y víctima de dos niños terribles. Inolvidable es también El crimen de lord Arthur Savile, esa pequeña obra maestra que cuenta la divertida historia de un buen lord, desesperado porque nunca le sale bien el crimen que quiere cometer cuanto antes para librarse de un ominoso destino. La esfinge sin secreto y El modelo millonario cierran este volumen delicioso, donde campean el humor, la ironía y la elegancia de la prosa de Wilde. [Edición anotada, con presentación y apéndice]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oscar Wilde
El fantasma de Canterville
Traducción de M. I. Villarino | José María Courel
Índice
CUBIERTA
PRESENTACIÓN: OSCAR WILDE
EL FANTASMA DE CANTERVILLE
CAPÍTULO 1.
CAPÍTULO 2.
CAPÍTULO 3.
CAPÍTULO 4.
CAPÍTULO 5.
CAPÍTULO 6.
CAPÍTULO 7.
EL CRIMEN DE LORD ARTHUR SAVILE
CAPÍTULO 1.
CAPÍTULO 2.
CAPÍTULO 3.
CAPÍTULO 4.
CAPÍTULO 5.
CAPÍTULO 6.
LA ESFINGE SIN SECRETO
EL MODELO MILLONARIO
APÉNDICE: EL SECRETO DE VIRGINIA
NOTAS
CRÉDITOS
PRESENTACIÓN
OSCAR WILDE
«Me parece que moriría más fácilmente por las cosas en las que no creo que por las cosas en las que creo... A veces pienso que la vida del artista es un largo y maravilloso suicidio, y no me sabe mal que sea así.» Patricia Highsmith cita estas frases de Oscar Wilde para abrir una de sus novelas. Podría utilizarse para abrir el libro de la vida, y de la muerte, del propio Oscar Wilde. Las frases de Wilde son todas aplicables a su biografía, y como alguien decía (no recuerdo quién, pero era un buen lector de Oscar, seguro), también son aplicables a todas las vidas, porque siempre tenía razón. Oscar Wilde puede parecer el más grande frívolo, pero, a poco que reflexionemos, es fácil descubrir que se trata de un riguroso moralista —él, que perdió la libertad y el respeto a manos de la moral de otros...— y de un escritor comprometido con los más graves asuntos.
Nació en 1854 en Dublín, hijo de un médico cuya fama rozó el escándalo, y de una nacionalista irlandesa, cuya vida no fue menos ruidosa. Empieza estudiando en Irlanda, pero termina en Oxford. Hoy es considerado casi como un autor inglés, aunque el desarraigo, la mística y su notable afición a la vida le identifican en seguida como irlandés. En 1878 se da a conocer como poeta. En 1880, como autor teatral. Viaja mucho, y se hace famoso antes como personaje que como autor (esta celebridad personal se mantiene aún hoy por encima del auténtico conocimiento de sus obras). Entre 1888 y 1891 publica sus mejores textos de ensayo, relato y novela. Entre ellas, el inolvidable Retrato de Dorian Gray, y los cuentos El fantasma de Canterville y El crimen de lord Arthur Savile, que —junto con otros dos cuentos, piezas menores aunque no exentas de encanto— constituyen esta edición. Los tres tendrán varias versiones cinematográficas y teatrales, que sobrevivirán al autor, como sus frases y la tragedia de su vida. Merece la pena destacar aquí (ya que El fantasma de Canterville tiene un mayor protagonismo en la edición) que El crimen de lord Arthur Savile es uno de sus cuentos más obsesivos, inteligentes y seriamente humorísticos. El gran actor Edward G. Robinson le dio rostro para una de las películas.
En 1892 estrena El abanico de Lady Windermere, que inicia sus grandísimos éxitos teatrales. Algunos enemigos (personales, literarios) le achacan superficialidad cuando lo que en tales obras late es una lucidez no empañada por el sentido de la diversión. Pero, como también dijo Wilde, «no es lo mismo mirar que ver». Ese error de apreciación, o esas malas intenciones, le llevarán a un juicio, y a prisión, en 1895. Es también más conocido ese proceso que sus obras. Como consecuencia, esas obras se retirarán de la circulación a partir del escándalo, y Oscar quedará marcado para el resto de su vida. Sus dos últimos textos son La balada de la cárcel de Reading y la larga carta De Profundis. Unos de sus antiguos versos iluminan el silencio a que se acoge en su dolor:
«[...] mejor alejarse
de esos necios calumniadores que osan mofarse
de mí sin conocerme [...]
que volver a esta ronca cueva de disputas
donde besó mi candor la boca del pecado.»
Wilde acabó su vida en el exilio, bajo nombre supuesto, y aunque algunos de sus textos se rescatan públicamente, la mayoría de sus amigos ya le han abandonado. Muere en un hotel parisiense, en 1900. Acaba de cumplirse, pues, el centenario de su desaparición. Sólo física, porque, desde entonces, su fama y el mejor conocimiento de su obra no han cesado.
Juan TÉBAR
EL FANTASMA DE CANTERVILLE
Un relato hilo-idealista1
1
Cuando el señor Hiram B. Otis, el ministro americano, adquirió la mansión de Canterville, todo el mundo le dijo que había hecho una tontería, pues no había duda de que el lugar estaba encantado. Incluso el propio lord Canterville, hombre con gran sentido del honor, se sintió en el deber de mencionar el hecho al señor Otis, cuando hablaron del contrato.
—No nos ha apetecido vivir aquí —dijo lord Canterville— desde que mi tía abuela, la duquesa viuda de Bolton, mientras se vestía para una cena, sintió que las manos de un esqueleto se posaban sobre sus hombros, y sufrió un ataque de horror del que nunca se recobró; y me siento obligado a informarle, señor Otis, de que han visto el fantasma varios miembros de mi familia que aún viven, así como el rector de la parroquia, el reverendo Augustus Dampier, que es miembro del claustro del King’s College de Cambridge2. Después del desgraciado accidente de la duquesa, ninguno de los criados más jóvenes quiso quedarse en la casa, y lady Canterville pasó muchas noches desvelada debido a los misteriosos ruidos procedentes del pasillo y de la biblioteca.
—Milord —respondió el ministro—, me quedo con los muebles y el fantasma a su justiprecio. Vengo de un país moderno donde tenemos todo cuanto el dinero puede comprar; y aun cuando toda nuestra animada juventud viene a pasárselo bien al «Viejo Mundo», y se lleva a las mejores actrices y cantantes de ópera, estoy seguro de que, si existiese algo parecido a un fantasma en Europa, lo tendríamos de inmediato en nuestro país en algún museo público o en una feria ambulante.
—Mucho me temo que el fantasma existe —dijo lord Canterville sonriendo—, aunque puede que haya rehusado tener contactos con sus intrépidos empresarios. Es de sobra conocido desde hace tres siglos, desde 1584 exactamente, y hace siempre su aparición antes de la muerte de algún miembro de la familia.
—Bueno, lord Canterville, lo mismo pasa con el médico de cabecera. Los fantasmas no existen, señor, y me figuro que las leyes de la naturaleza no van a alterarse en honor a la aristocracia inglesa.
—Se fían mucho de la naturaleza en América —contestó lord Canterville, sin acabar de comprender el último comentario del señor Otis—, y si no le preocupa el tener un fantasma en casa, eso es cosa suya. Pero acuérdese de que se lo advertí.
Pocas semanas después se llevó a cabo la venta, y al final de curso el ministro y su familia se trasladaron a la mansión de Canterville. La señora Otis, de soltera Lucretia R. Tappan, de la calle Oeste 53, había sido una célebre belleza de Nueva York, y ahora era una agraciada mujer madura, con bellos ojos y soberbio perfil. Muchas señoras americanas, al dejar atrás su país natal, adoptan una apariencia de mala salud crónica, pensando que es señal de distinción en Europa; mas la señora Otis nunca había cometido tal error. Tenía una constitución magnífica y una dosis verdaderamente maravillosa de energía. Era bastante inglesa en muchos aspectos, y un excelente ejemplo de que hoy en día tenemos prácticamente todo en común con Norteamérica, excepto el idioma, por supuesto. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington en un momento de patriotismo de sus padres, que él nunca dejó de lamentar, era un joven rubio y bastante agraciado, que se calificó para la diplomacia norteamericana al dirigir la alemanda durante tres temporadas en el casino de Newport, e incluso en Londres le consideraban un excelente bailarín. Sus únicas debilidades eran las gardenias y los títulos nobiliarios. Por lo demás, era muy sensato. La señorita Virginia E. Otis era una muchachita de quince años, grácil y adorable como un cervatillo y con una atractiva despreocupación reflejada en sus grandes ojos azules. Era una magnífica amazona y en cierta ocasión le sacó cuerpo y medio de ventaja con su poni al viejo lord Bilton, en una carrera de dos vueltas al parque, justo delante de la estatua de Aquiles, con gran placer por parte del joven duque de Cheshire, que se le declaró allí mismo, y que fue enviado por sus preceptores de vuelta a Eton3 aquella misma noche, deshecho en lágrimas. Después de Virginia venían los gemelos, habitualmente conocidos como Barras y Estrellas4, pues vivían en constante agitación. Eran unos muchachos deliciosos, y los únicos auténticos republicanos de la familia, a excepción del respetado ministro.
Como la mansión de Canterville dista siete millas de Ascot, la estación de ferrocarril más próxima, el señor Otis había telegrafiado para que una tartana los fuera a recoger, y comenzaron el trayecto con mucha animación. Era un hermoso atardecer de julio y el aire estaba impregnado de olor a pino. De cuando en cuando se oía alguna paloma torcaz, recreándose en su dulce canto, o se veía la bruñida pechuga de un faisán en la profundidad de los susurrantes helechos. Desde lo alto de las hayas, las ardillitas los miraban pasar, y los conejos huían a la carrera por entre los matorrales y el musgo de las lomas con sus blancas colas levantadas. Sin embargo, al meterse por la avenida de la mansión de Canterville, el cielo se cubrió repentinamente de nubarrones, una extraña quietud pareció apoderarse del ambiente, y una gran bandada de cornejas voló en silencio sobre sus cabezas; y antes de llegar a la casa, comenzaron a caer gruesos goterones.
De pie en la escalinata los recibió una anciana pulcramente vestida de seda negra, con delantal y cofia blancos. Se trataba de la señora Umney, el ama de llaves, a la que la señora Otis había consentido mantener en su puesto, a instancias de lady Canterville. Al bajarse del coche, le hizo a cada uno una profunda reverencia, al tiempo que les decía, utilizando la curiosa fórmula tradicional:
—Les doy la bienvenida a la mansión de Canterville.
La siguieron, atravesando el magnífico recibidor estilo Tudor5, hasta la biblioteca, un largo aposento de techo bajo con las paredes cubiertas de roble negro y una gran vidriera al fondo. Allí les habían servido el té, y después de quitarse los abrigos se sentaron y comenzaron a curiosear, mientras la señora Umney los atendía.
De pronto la señora Otis vio una mancha rojo mate en el suelo, junto a la chimenea, y, sin percatarse de lo que realmente significaba, le dijo a la señora Umney:
—Parece que algo se ha derramado ahí.
—Sí, señora —replicó en voz baja la vieja ama de llaves—, es sangre lo que se ha derramado en ese lugar.
—¡Qué horror! —exclamó la señora Otis—. No me gustan en absoluto las manchas de sangre en el cuarto de estar. Hay que quitarla en seguida.
La anciana sonrió y contestó en el mismo bajo y misterioso tono de voz:
—Se trata de la sangre de lady Eleanore de Canterville, asesinada ahí mismo por su propio marido, sir Simon de Canterville, en 1575. Sir Simon le sobrevivió nueve años y desapareció de repente en circunstancias muy misteriosas. Su cuerpo nunca fue hallado, pero su atormentado espíritu aún merodea por la mansión. La mancha de sangre ha sido muy admirada por turistas y por otras personas, y no hay quien la quite.
—Todo eso es una tontería —exclamó Washington Otis—. El superdetergente quitamanchas Campeón de Pinkerton lo limpiará al instante.
Y, antes de que la aterrorizada ama de llaves pudiera intervenir, se había puesto de rodillas y estaba frotando vigorosamente el suelo con una barrita de lo que parecía un cosmético negro. En pocos instantes no quedaba ni rastro de la mancha.
—Ya sabía yo que Pinkerton lo conseguiría —exclamó triunfalmente, volviendo la mirada hacia su orgullosa familia. Pero, apenas hubo dicho estas palabras, un terrible relámpago iluminó la sombría estancia, y el tremendo retumbar de un trueno los hizo ponerse en pie de un salto, y la señora Umney se desmayó.
—¡Qué clima más aborrecible! —dijo el ministro norteamericano sin alterarse, mientras encendía un largo cigarrillo—. Me figuro que el viejo país está tan superpoblado, que no hay buen tiempo suficiente para repartirlo entre todos. Siempre he opinado que la emigración es la única solución para Inglaterra.
—Mi querido Hiram —exclamó la señora Otis—, ¿qué vamos a hacer con una mujer que sufre desmayos?
—Descontárselo, como cuando rompa algo —contestó el ministro—, y así no se desmayará más.
Y en verdad que a los pocos instantes la señora Umney volvió en sí. Sin embargo, era indudable que estaba muy afectada, y seriamente advirtió al señor Otis que algo malo sucedería en la casa.
—Señor —dijo—, he visto con mis propios ojos cosas que pondrían los pelos de punta a cualquier cristiano, y muchas, muchas noches, no he podido pegar ojo, a causa de los espantosos hechos que aquí han acontecido.
Sin embargo, el señor Otis y su esposa aseguraron cariñosamente a aquella alma cándida que no temían a los fantasmas, así que, tras pedir las bendiciones de la Providencia para sus nuevos señores y ajustar un aumento de sueldo, la anciana ama de llaves se fue con paso vacilante a su cuarto.
2
La tormenta descargó con fuerza durante toda la noche, pero no sucedió nada digno de mención. Sin embargo, a la mañana siguiente al bajar a desayunar, encontraron de nuevo en el suelo la terrible mancha de sangre.
—No creo que se pueda culpar al detergente —dijo Washington—, pues no me ha fallado con nada. Debe de ser el fantasma.
Así pues, borró la mancha por segunda vez, pero a la mañana siguiente apareció de nuevo. A la tercera mañana también volvió a aparecer, a pesar de que el mismo señor Otis había cerrado con llave la biblioteca por la noche, subiéndosela con él. Para entonces se había avivado el interés de toda la familia; el señor Otis comenzó a sospechar que había sido demasiado dogmático al negar la existencia de fantasmas; la señora Otis expresó su intención de afiliarse a la Sociedad Psíquica, y Washington envió una larga carta a los señores Myers y Podmore1 sobre el tema de la «Permanencia de las máculas sanguíneas relacionadas con homicidios».
Aquella noche se borraron definitivamente todas las dudas sobre la existencia objetiva de los fantasmas.
Había sido un día templado y soleado y, con el frescor del atardecer, toda la familia salió a dar un paseo en coche. No volvieron hasta las nueve y cenaron ligeramente. La conversación no versó en absoluto sobre el tema de los espíritus, así que no se dieron esas condiciones mínimas de espera receptiva que tan a menudo preceden a la aparición de fenómenos psíquicos. Los temas discutidos, según nos contó posteriormente el señor Otis, fueron meramente aquellos que forman parte de la conversación ordinaria de unos americanos cultos de la clase alta, tales como la indiscutible superioridad como actriz de la señorita Fanny Davenport sobre Sarah Bernhardt2; las dificultades para encontrar maíz tierno, tortitas de alforfón y bizcochos de maíz molido aun en las mejores casas inglesas; la importancia de la ciudad de Boston3 en el desarrollo del espíritu universal; las ventajas del sistema de facturación de equipajes en los viajes en tren, y la dulzura del acento neoyorquino en contraste con el deje lento y cansino de Londres. No se hizo referencia alguna a lo sobrenatural, ni se aludió, ni siquiera indirectamente, a sir Simon de Canterville. A las once se retiró la familia, y pasada media hora todas las luces se habían apagado. Poco tiempo después el señor Otis se despertó a causa de un extraño ruido en el pasillo, fuera de su cuarto. Era un sonido de golpes metálicos y parecía acercarse por momentos. Se levantó al instante, encendió una cerilla y consultó la hora. Era la una exactamente. Estaba muy tranquilo y se tomó el pulso, que no mostró trazas de estar alterado. El extraño ruido continuaba y además oyó claramente sonido de pasos. Se puso las zapatillas, cogió un frasquito alargado de su bolsa de aseo y abrió la puerta. A la pálida luz de la luna vio ante sí un viejo de aspecto espantoso. Sus ojos eran rojos como ascuas encendidas; su cabello largo y gris caía como alambre enmarañado sobre sus hombros; su vestimenta, de corte de otra época, estaba sucia y deshilachada, y de sus muñecas y tobillos colgaban pesadas argollas y cadenas mohosas.
—Mi querido señor —dijo el señor Otis—, le ruego encarecidamente que engrase esas cadenas, y le he traído al efecto un frasquito de Lubricante Sol Naciente de Tammany. Tiene fama de ser completamente eficaz con una sola aplicación; de ello hay en el envoltorio varios testimonios de algunos de los más eminentes teólogos americanos. Se lo dejaré aquí, junto a las velas del dormitorio, y me encantará proporcionarle más, en caso de que lo necesite.
Con estas palabras, el ministro depositó el frasco en una mesa de mármol y, cerrando la puerta, se retiró a descansar.
Por un instante, el fantasma de Canterville permaneció inmóvil, presa de la natural indignación. Luego, arrojando el frasco violentamente contra el suelo pulido, huyó por el pasillo, emitiendo lúgubres aullidos y proyectando una cadavérica luz verdosa. Justo al llegar a lo alto de la gran escalinata de roble, se abrió una puerta de golpe y aparecieron dos personajillos en camisón blanco; y una almohada salió volando, ¡casi rozando su cabeza! Estaba claro que no había tiempo que perder, conque, adoptando rápidamente la cuarta dimensión del espacio como medio de evasión, se desvaneció a través de un panel de madera, y la casa quedó en silencio.
Al llegar a una pequeña cámara secreta en el ala izquierda de la casa, se apoyó en un rayo de luna para recobrar aliento y empezó a intentar evaluar su situación. Jamás, en una brillante e ininterrumpida carrera de trescientos años, había sido tan groseramente insultado. Se acordó de la duquesa viuda, a la que asustó hasta provocarle un ataque mientras estaba frente al espejo, ataviada con sus encajes y diamantes; de las cuatro doncellas que se habían puesto histéricas sólo con sonreírles sarcásticamente por entre las cortinas de uno de los dormitorios de huéspedes; del rector de la parroquia, cuya vela le apagó de un soplo cuando salía de la biblioteca, una noche muy tarde, y que desde entonces había tenido que estar bajo los cuidados de sir William Gull, un auténtico mártir de los desórdenes nerviosos; y de la vieja madame de Tremouillac, que, al despertarse una mañana temprano y ver un esqueleto sentado en una butaca, al lado de la chimenea, leyendo su diario, había tenido que guardar cama durante seis semanas, presa de un ataque de fiebre cerebral; y cuando se puso buena, hizo las paces con la Iglesia y dejó de relacionarse con aquel notorio escéptico, monsieur Voltaire4. También se acordó de aquella terrible noche en que hallaron en su vestidor al malvado lord Canterville asfixiándose, con la sota de diamantes atravesada en su garganta; confesó, antes de morir, que había timado a Charles James Fox cincuenta mil libras esterlinas en Crockford, haciéndole trampas con esa misma carta, y juró que el fantasma le había obligado a tragársela. Todas sus actuaciones maestras le pasaron por la memoria, desde el mayordomo que se pegó un tiro en la despensa, al ver una mano verde tamborileando en el cristal de la ventana, hasta la bella lady Stutfield, que se vio obligada a llevar siempre una cinta de terciopelo negro alrededor del cuello, para ocultar las marcas de cinco dedos que habían quemado su blanca piel, y que había puesto fin a su vida arrojándose al estanque de las carpas que está al final del Paseo del Rey. Con la entusiástica egolatría del verdadero artista fue repasando sus más celebradas actuaciones, sonriendo amargamente al recordar su última aparición como Rubén el Rojo o el Bebé Estrangulado, su début5 como Gibeón el Famélico, el Vampiro de Bexley Moor, y el furore6 que había despertado un atardecer glorioso de junio, por el mero hecho de jugar a los bolos con sus propios huesos en el césped de la pista de tenis. Y después de todo esto, ¡que unos desgraciados americanos modernos vengan a ofrecerle a uno el Lubricante Sol Naciente y a tirarle almohadas a la cabeza! Era algo intolerable. Además, nunca se había dado el caso de que trataran a ningún fantasma de esa manera. Así que decidió vengarse y permaneció en actitud de profunda meditación hasta el amanecer.