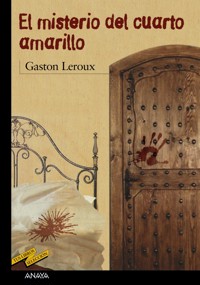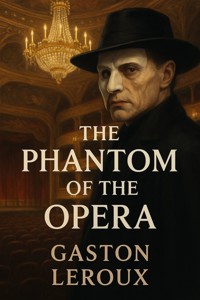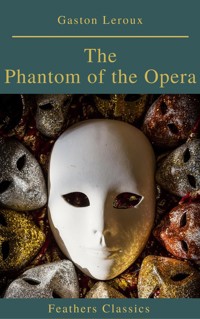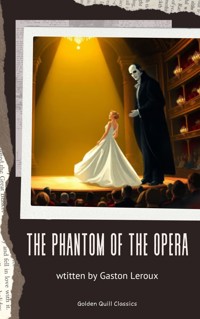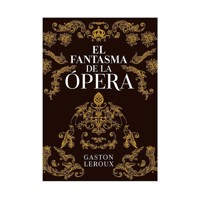
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
La Ópera de París se convierte en teatro de horrores en la más célebre obra del periodista y escritor de novelas detectivescas, Gaston Leroux. En un ambiente de novela gótica, este escenario deslumbrante esconde a un hombre -¿o un fantasma?- atormentado, que recordándonos la historia de la Bella y la Bestia, se enamora de un imposible. Para conseguir el amor de la inocente Christine, la lleva a su morada oscura, un laberinto de trampas y mazmorras, donde estará lejos del enamorado que podría alejarla de él para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera Edición Digital, agosto de 2023
En Panamericana Editorial Ltda.
© 2023 Panamericana Editorial Ltda.
Calle 12 No. 34-30. Tel.: (57) 601 3649000
www.panamericanaeditorial.com.co
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Traducción del francés
Juan Fernando Merino
Ilustraciones
Carlos Manuel Díaz Consuegra
Ilustración de carátula
© Shutterstock-Dreaming Lucy
Ilustración de guardas
© Shutterstock-Morphart
Creation
Diagramación
Martha Cadena, Luz Tobar
ISBN DIGITAL: 978-958-30-6736-5ISBN IMPRESO: 978-958-30-6683-2
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso del Editor.
Hecho en Colombia - Made in Colombia
CONTENIDO
PRÓLOGO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
EPÍLOGO
PRÓLOGO
El fantasma de la Ópera existió. No fue, en absoluto, como se creyó durante mucho tiempo, inspiración de artistas, superstición de directores, la creación grotesca de las mentes exaltadas de las demoiselles del cuerpo de baile, de sus madres, de las acomodadoras, del personal de los camerinos y de la conserje.
Sí, existió, en carne y hueso, a pesar de que se dio a sí mismo todas las apariencias de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra.
Desde que comencé a investigar los archivos de la Academia Nacional de Música, me intrigó la sorprendente coincidencia entre los fenómenos atribuidos al fantasma y el más misterioso, el más fantástico de los dramas, y bien pronto llegaría a albergar la idea de que quizá este drama se podría explicar racionalmente a partir de los mencionados fenómenos. Los acontecimientos apenas se remontan una treintena de años y no sería nada difícil encontrar aun hoy en día, en el foyer de la danza, ancianos bastante respetables, cuya palabra no pondríamos en duda, que recuerdan como si fuese ayer las condiciones misteriosas y trágicas que acompañaron el rapto de Christine Daaé, la desaparición del vizconde de Chagny y la muerte de su hermano mayor, el conde Philippe, cuyo cuerpo fue hallado a orillas del lago que se extiende debajo de la Ópera, por los lados de la calle Scribe. Sin embargo, hasta el día de hoy, ninguno de estos testigos había pensado que debía involucrar al personaje, más que todo legendario, del fantasma de la Ópera en aquella espantosa aventura.
La verdad tardó en penetrar en mi intelecto, desasosegado por una investigación que a cada momento tropezaba con acontecimientos que a primera vista podían ser considerados sobrenaturales, y más de una vez estuve a punto de abandonar una tarea que me extenuaba persiguiendo, sin alcanzar jamás, una vana imagen. Por fin tuve la prueba de que mis presentimientos no me habían engañado en absoluto, y todos mis esfuerzos fueron recompensados el día en que tuve la certeza de que el fantasma de la Ópera había sido más que una sombra.
Aquel día había pasado largas horas en compañía de Memorias de un director, obra ligera de aquel escéptico inveterado de Moncharmin, quien durante su paso por la Ópera no comprendió nada sobre el comportamiento tenebroso del fantasma, se burló de él todo lo que pudo, precisamente en el momento en que se convertía en la primera víctima de la curiosa operación financiera de “el sobre mágico”.
Desesperado, acababa de salir de la biblioteca cuando me encontré en el camino al amable administrador de nuestra Academia Nacional, quien charlaba en un rellano con un viejecillo vivaz y vanidoso, a quien me presentó alegremente. El señor administrador estaba al corriente de mis investigaciones y sabía de la impaciencia con que en vano había intentado descubrir el paradero del juez de instrucción del famoso caso Chagny, el señor Faure. Nadie sabía qué había sido del juez, si estaba vivo o muerto; y he aquí que de regreso de Canadá, donde había pasado quince años, su primera salida en París había sido para solicitar una butaca de cortesía en la Secretaría de la Ópera. Aquel viejecillo era el mismísimo señor Faure.
Pasamos una buena parte de la velada juntos y me contó todo el caso Chagny, según lo había entendido en aquella época. Por falta de pruebas, se había visto obligado a concluir la locura del vizconde y la muerte accidental del hermano mayor, pero seguía convencido de que un drama terrible se había producido entre los dos hermanos a causa de Christine Daaé. No supo decirme qué había sido de Christine ni del vizconde. Por supuesto, cuando me refería al fantasma, él se limitaba a reírse. También él había estado al corriente de las singulares manifestaciones que en ese entonces parecían atestiguar la existencia de un ser excepcional, que había elegido por domicilio uno de los rincones más misteriosos de la Ópera, y asimismo había tenido conocimiento de la historia del “sobre”, pero no había visto en todo esto nada que mereciera la atención del magistrado encargado de instruir el caso Chagny, y no había escuchado más que unos instantes la declaración de un testigo que se había presentado espontáneamente para afirmar que él había conocido al fantasma. Ese personaje —el testigo— no era otro que aquel al que todo París llamaba “el Persa”, y que era bien conocido por todos los abonados a la Ópera. El juez simplemente lo había tomado por un crédulo.
Imagínense hasta qué punto me interesó esa historia del Persa. Quise encontrar, si aún había tiempo, a aquel valioso y original testigo. Mi buena fortuna me favoreció de nuevo y conseguí descubrirlo en su pequeño apartamento de la calle de Rivolí, que no había abandonado desde la época de los hechos y donde moriría cinco meses después de mi visita.
En un principio desconfié; pero después de que el Persa me contó, con un candor de niño, todo lo que sabía personalmente sobre el fantasma y con toda propiedad me compartió las pruebas de su existencia, y, sobre todo, después de enterarme de la extraña correspondencia de Christine Daaé, correspondencia que esclarecía con luz deslumbrante su espantoso destino, ya no me fue posible dudar. ¡No, no! El fantasma no era un mito.
Sabía perfectamente que se me diría que quizá toda esa correspondencia no fuera auténtica, y que bien podría haber sido fabricada por un hombre, cuya imaginación ciertamente se había alimentado de los cuentos más seductores, pero por fortuna me fue posible encontrar la caligrafía de Christine fuera del famoso paquete de cartas y, por consiguiente, llevar a cabo un estudio comparativo que despejó todas mis dudas.
Me documenté igualmente acerca del Persa y así pude saber que era un hombre honesto, incapaz de inventar una maquinación que habría podido descarriar a la justicia.
Por otra parte, esa fue la opinión de las personalidades que, de cerca o de lejos, estuvieron involucradas en el caso Chagny, los amigos de la familia, a quienes expuse todos mis documentos y ante quienes desarrollé todas mis deducciones. De ellos recibí los más nobles apoyos y me permitiré reproducir al respecto algunas líneas que me fueron dirigidas por el general D…
“Señor:
No puedo animarlo lo suficiente para que logre publicar los resultados de su investigación. Me acuerdo perfectamente de que algunas semanas antes de la desaparición de la gran cantante Christine Daaé y del drama que enlutó a todo el faubourg de Saint-Germain, se hablaba mucho del fantasma en el foyer de la danza, y creo firmemente que el tema solo fue abandonado después de aquel episodio que absorbió a toda la opinión pública. Pero si es posible, como pienso después de haberlo escuchado a usted, explicar el drama por medio del fantasma, le ruego, señor, que nos tenga al tanto. Por misterioso que pueda parecer al principio, siempre será más razonable que la siniestra historia valiéndose de la cual personas mal intencionadas quisieron ver destrozarse hasta la muerte a dos hermanos que se adoraron toda la vida…
Respetuosamente, etcétera”.
En suma, con mi dosier en las manos, volví a recorrer el vasto dominio del fantasma, el formidable monumento del que había hecho su imperio, constatando que todo lo que mis ojos habían visto antes, todo lo que mi espíritu había descubierto, corroboraba admirablemente los documentos del Persa, cuando un maravilloso hallazgo vino a coronar de forma definitiva mis trabajos.
Se recordará que recientemente, excavando en el subsuelo de la Ópera para enterrar allí las voces grabadas de los artistas, el pico de los obreros desenterró un cadáver. Pues bien, ¡tuve de inmediato la prueba de que ese cadáver era el del fantasma de la Ópera! Hice que el propio administrador palpase esa prueba, con sus propias manos, y ahora me tiene sin cuidado que los periódicos cuenten que se encontró allí a una de las víctimas de la Comuna de París.
Los desventurados que fueron masacrados durante la Comuna en los sótanos de la Ópera no fueron enterrados por ese lado; yo diré dónde es posible encontrar sus osamentas, muy lejos de esta inmensa cripta en la que durante el asedio acumularon todo tipo de provisiones de alimentos. Me encausé en esa pista justamente cuando buscaba los restos mortales del fantasma de la Ópera, que no habría encontrado de no ser por la inaudita circunstancia del enterramiento de las voces vivas.
Pero volveremos a hablar de ese cadáver y de cuál debería ser su destino; lo que me interesa ahora es terminar este muy necesario prólogo, agradeciendo a los colaboradores excesivamente modestos que, como el comisario de policía Mifroid (convocado para realizar las primeras investigaciones después de la desaparición de Christine Daaé), así como el señor exsecretario Rémy, el señor exadministrador Mercier, el señor Gabriel, exmaestro de canto y, muy especialmente, la señora baronesa de Castelot-Barbezac, en otro tiempo “la pequeña Meg” (y que no se ruboriza por ello), la estrella más encantadora de nuestro admirable cuerpo de ballet, hija mayor de la honorable señora Giry —antigua acomodadora, ya fallecida, del palco del fantasma—, fueron todos una muy valiosa ayuda y gracias a ellos voy a poder revivir, junto con el lector, hasta en sus más pequeños detalles, aquellas horas de amor puro y de terror1.
1. Sería un ingrato si no agradeciera también en el umbral de esta historia espantosa y verídica, a la dirección actual de la Ópera, que se prestó tan amablemente a todas mis investigaciones, y en particular al señor Messager; también al muy simpático administrador, al señor Gabion y al muy amable arquitecto responsable por la buena conservación del monumento, quien no dudó en prestarme los libros de Charles Garnier, incluso teniendo casi la certeza de que no se los devolvería. Finalmente, me queda reconocer públicamente la generosidad de mi amigo y excolaborador, el señor J.L. Croze, quien me permitió aprovechar su admirable biblioteca teatral y tomar prestadas de ella ediciones únicas que él apreciaba mucho. G.L.
I
Aquella noche en que los señores Debienne y Poligny, directores dimisionarios de la Ópera, ofrecían su última velada de gala con ocasión de su partida, el camerino de la Sorelli, una de las primeras figuras de la danza, fue súbitamente invadido por media docena de demoiselles del cuerpo de baile que subían del escenario después de haber “danzado” Polyeucte. Se precipitaron al camerino en medio de una gran confusión, las unas soltando risas estentóreas y poco naturales y las otras, gritos de terror.
La Sorelli, que deseaba estar sola un momento para “repasar” el elogio que debía pronunciar ante los señores Debienne y Poligny unos instantes más tarde en el foyer, había visto con mal humor cómo se abalanzaba tras ella todo este grupo alborotado. Se volvió hacia sus camaradas y se alarmó al detectar una emoción tan tumultuosa. Fue la pequeña Jammes —la nariz preferida de Grévin, con sus ojos de nomeolvides, sus mejillas de rosa, su garganta de lirio— quien explicó en tres palabras, con una voz trémula sofocada por la angustia:
—¡Es el fantasma!
Y le puso llave a la puerta. El camerino de la Sorelli era de una elegancia oficial y banal. Un espejo de cuerpo entero, un diván, un tocador y un par de armarios formaban el mobiliario imprescindible. Algunos grabados en las paredes, recuerdos de su madre, quien había conocido los bellos días de la antigua Ópera de la calle Le Peletier. Retratos de Vestris, Gardel, Dupont, Bigottini. Aquel camerino era como un palacio para las chiquillas del cuerpo de baile, que se debían acomodar en espacios compartidos, donde pasaban el tiempo cantando, disputando entre sí, maltratando a los peluqueros y a las ayudantes de vestuario y bebiendo vasitos de casis o de cerveza, o incluso de ron, hasta el toque de campana que avisaba de la próxima entrada a escena.
La Sorelli era muy supersticiosa. Al escuchar que la pequeña Jammes mencionaba al fantasma, se estremeció y la reprendió:
—¡Pequeña bestia!
Y como era la primera en creer en los fantasmas en general y en el de la Ópera en particular, al instante quiso ser informada de los detalles.
—¿Ustedes lo vieron? —preguntó.
—Como la estoy viendo a usted —replicó gimiendo la pequeña Jammes, quien, sin poder tenerse en pie un momento más, se dejó caer sobre una silla.
De inmediato, la pequeña Giry —ojos de ciruela, cabellos retintos, tez color sepia, su pobre piel frágil sobre sus pobres huesos frágiles— añadió:
—Sí, es él, y es muy feo.
—¡Ah, sí! —exclamó el coro de bailarinas.
Y comenzaron a hablar todas a la vez. El fantasma se les había aparecido bajo el aspecto de un señor en traje negro que había irrumpido de improviso ante ellas en el pasillo, sin que pudiera saberse de dónde venía. Su aparición había sido tan súbita que podía parecer que salía del muro.
—¡Bah! —dijo una de ellas, que conservaba un poco de sangre fría—, ustedes ven fantasmas en todas partes.
Y es verdad que desde hacía algunos meses no había otro tema en la Ópera que el del fantasma de traje negro que se paseaba como una sombra de arriba abajo del edificio, que no le dirigía la palabra a nadie, a quien nadie se atrevía a hablar y quien se evaporaba en cuanto lo veían, sin que pudiera saberse por dónde ni cómo. No hacía ruido al caminar, como corresponde a un verdadero fantasma. Habían comenzado por burlarse de aquel espectro vestido como un hombre de la sociedad o como un enterrador, pero la leyenda del fantasma bien pronto había tomado proporciones colosales entre el cuerpo de baile. Todas aseguraban haberse encontrado más o menos veces con este ser sobrenatural y haber sido víctimas de sus maleficios. Y aquellas que reían más fuerte no eran para nada las que estaban más tranquilas. Cuando no se dejaba ver, el fantasma señalaba su presencia o su paso reciente con acontecimientos humorísticos o funestos de los cuales la superstición generalizada lo hacía responsable. ¿Había que deplorar un accidente? ¿Una compañera había gastado una broma a una de las demoiselles del cuerpo de baile? ¿Se había perdido un estuche de polvos faciales? ¡Todo era culpa del fantasma, del fantasma de la Ópera!
En realidad, ¿quién lo había visto? A fin de cuentas, en la Ópera se pueden encontrar muy numerosos caballeros de traje negro que no son fantasmas. Pero este traje contaba con una particularidad que no tienen todos los trajes negros. Vestía a un esqueleto.
Al menos, aquellas señoritas lo afirmaban.
Y tenía, naturalmente, una calavera.
¿Todo aquello era serio? La verdad es que la imagen del esqueleto había nacido de la descripción que había hecho del fantasma Joseph Buquet, jefe de tramoyistas, quien decía haberlo visto realmente. Se había tropezado —no podríamos decir que “se había dado de narices con él”, ya que el fantasma no tenía nariz— con el misterioso personaje en la escalerilla cercana a la rampa que llevaba directamente a las “partes inferiores”, o sea los sótanos. Joseph había tenido tiempo de mirarlo solo un segundo, ya que el fantasma escapó, pero había conservado un recuerdo indeleble de aquella visión.
Y he aquí lo que Joseph Buquet diría sobre el fantasma a todo aquel que quisiera escucharlo:
“Es de una delgadez prodigiosa y su traje negro flota sobre una armazón esquelética. Sus ojos son tan profundos que no se distinguen bien las pupilas inmóviles. No se ve más, en suma, que dos grandes huecos negros como en los cráneos de los muertos. Su piel, que se ve tan tensa sobre la osamenta como la piel de un tambor, no es blanca sino siniestramente amarilla; su nariz es tan poquita cosa que resulta invisible de perfil, y, de hecho, la ausencia de nariz es algo terrible de ver. Tres o cuatro largas mechas oscuras sobre la frente y detrás de las orejas hacen las veces de cabellera”.
En vano, Joseph Buquet había perseguido a aquella extraña aparición. Se desvaneció como por arte de magia y no pudo encontrar su rastro.
El jefe de tramoyistas era un hombre serio, sistemático, de poca imaginación y se encontraba sobrio. Sus palabras fueron escuchadas con estupor e interés, y muy pronto aparecieron personas que contaban que también ellos se habían encontrado un traje negro con una calavera.
Las personas sensatas que tuvieron conocimiento de esta historia, aseguraron en un principio que Joseph Buquet había sido víctima de la broma de alguno de sus subordinados. Pero después se produjeron, uno detrás de otro, incidentes tan curiosos y tan inexplicables que hasta los más incrédulos comenzaron a inquietarse.
Un teniente de bomberos es un tipo valiente. No le teme a nada y, en particular, no le teme al fuego.
Pues bien, el teniente de bomberos en cuestión2, que había ido a dar una vuelta de vigilancia por los sótanos y que al parecer se aventuró un poco más lejos que de costumbre, de repente había emergido en el escenario, pálido, aterrado, tembloroso, los ojos fuera de las órbitas, y había estado a punto de desvanecerse en los brazos de la noble madre de la pequeña Jammes. ¿Y por qué? Porque había visto avanzar hacia él, ¡a la altura de una cabeza humana, pero sin cuerpo, una cabeza de fuego! Y lo repito, un teniente de bomberos no le teme al fuego.
Ese teniente de bomberos se llamaba Papin.
El cuerpo de baile quedó consternado. En primer lugar, esa cabeza de fuego no correspondía en lo más mínimo a la descripción que Joseph Buquet había dado del fantasma. Se interrogó a fondo al bombero y se interrogó de nuevo al jefe de tramoyistas, a raíz de lo cual las bailarinas quedaron convencidas de que el fantasma tenía varias cabezas que iba cambiando según le placiera. Naturalmente, enseguida imaginaron que corrían el mayor de los peligros. Si un teniente de bomberos había estado a punto de desmayarse, las bailarinas de planta y las jovencitas aprendices bien podían invocar un sinnúmero de excusas para el terror que las hacía huir a toda la velocidad que sus pies les permitían cuando pasaban ante algún hueco oscuro o un corredor mal iluminado.
De modo que para proteger en la medida de lo posible aquel monumento abocado a tan horribles maleficios, la propia Sorelli, rodeada de todas las bailarinas y seguida incluso por la chiquillería de las clases de principiantes en maillot, al día siguiente de la historia del teniente de bomberos había colocado sobre la mesa que se encuentra en el vestíbulo del portero, del lado del patio de la administración, una herradura de caballo que cualquiera que entrara a la Ópera, a menos que fuese en condición de espectador, debía tocar antes de poner el pie en el primer peldaño de la escalera. Y debía hacerlo bajo pena de convertirse en presa del poder oculto que se había apoderado del edificio, desde los sótanos hasta el desván.
La herradura de caballo, como todo lo demás en esta historia no la inventé yo, y todavía hoy en día puede verse sobre la mesa del vestíbulo, en frente de la portería, cuando se entra a la Ópera por el patio de la administración.
Esto es suficiente para darnos una rápida idea del estado de ánimo de estas señoritas, la tarde en que nos adentramos con ellas en el camerino de la Sorelli.
—¡Es el fantasma! —había exclamado entonces la pequeña Jammes.
Y la inquietud de las bailarinas no había hecho más que aumentar. Ahora un silencio angustioso reinaba en el camerino. No se escuchaba otra cosa que el ruido de las respiraciones jadeantes. Finamente, Jammes, arrojándose al rincón más apartado con los síntomas de un pavor sincero, murmuró esta sola palabra.
—¡Escuchen!
A todo el mundo le pareció, en efecto, escuchar el sonido de roces detrás de la puerta. No se oía ningún ruido de pasos. Parecía como si una seda ligera se deslizara por un panel. Después, nada más. La Sorelli trató de mostrarse menos pusilánime que sus compañeras. Se acercó a la puerta y preguntó con voz tenue:
—¿Quién está ahí?
Pero nadie respondió.
Entonces, sintiendo que todos los ojos estaban posados en ella y espiaban hasta sus más mínimos gestos, se obligó a ser valiente y preguntó bien alto:
—¿Hay alguien detrás de la puerta?
—¡Oh, sí! ¡Claro que sí hay alguien detrás de la puerta! —repitió esa pequeña ciruela seca de Meg Giry, quien retuvo heroicamente a la Sorelli por su falda de gasa—. ¡No vaya a abrir de ninguna manera! ¡Por Dios, no abra!
Pero la Sorelli, armada con un estilete que no abandonaba nunca, se atrevió a girar la llave en la cerradura y abrir la puerta, mientras que las bailarinas retrocedían hasta el tocador y Meg Giry suspiraba:
—¡Mamá, mamá!
La Sorelli examinó valientemente el corredor. Estaba desierto; una mariposa de fuego, en su cárcel de cristal, arrojaba un resplandor rojo y turbio en medio de las tinieblas que envolvían el sitio, sin llegar a disiparlas. Y la bailarina volvió a cerrar bruscamente la puerta, soltando un gran suspiro.
—¡No, no hay nadie! —dijo.
—Y sin embargo, ¡nosotras lo vimos claramente! —afirmó Jammes volviendo a ocupar con pequeños pasos medrosos su sitio al lado de la Sorelli—. Debe estar por algún lado, por ahí, rondando. Yo no pienso regresar a vestirme. Deberíamos bajar de inmediato todas juntas al foyer para el “elogio” y volver a subir también juntas.
En este punto, la niña tocó piadosamente el pequeño dedo de coral que estaba destinado a conjurar la mala suerte. Y la Sorelli dibujó, furtivamente, con la punta rosada de la uña de su pulgar derecho, una cruz de San Andrés sobre el anillo de madera que llevaba en el anular izquierdo.
“La Sorelli —escribió un célebre cronista— es una bailarina alta, bella, de rostro grave y voluptuoso, de cintura tan flexible como una rama de sauce; de ella se suele decir que es una hermosa criatura. Sus cabellos rubios y puros como el oro coronan una frente de tono mate bajo la cual se engastan dos ojos color esmeralda. Su cabeza se balancea como la de una garceta sobre un cuello largo, elegante y orgulloso. Cuando baila tiene cierto movimiento indescriptible de caderas que concede a todo su cuerpo un estremecimiento de inefable languidez. Cuando levanta los brazos y se inclina para iniciar una pirueta, recalcando así todo el diseño del corpiño, y la inclinación del cuerpo delinea la cadera de esta deliciosa mujer, ofrece una escena que haría perder el cerebro a de más de uno”.
Hablando de cerebro, parece comprobado que la Sorelli no destacaba por el brillo del suyo. Nadie se lo reprochaba.
Dijo entonces a las pequeñas bailarinas:
—Pequeñas, guarden compostura… ¿El fantasma? ¡Es probable que nadie lo haya visto jamás!
—¡Sí, sí! Nosotras lo hemos visto… Nosotras lo hemos visto hace poco —dijeron de nuevo las chiquillas—. Tenía una calavera en lugar de cabeza y llevaba traje negro, igual que la tarde en que se le apareció a Joseph Buquet.
—¡Y Gabriel también lo vio! —dijo Jammes—. Ayer, sin ir más lejos. Ayer por la tarde… en pleno día…
—¿Gabriel, el maestro de canto?
—Claro que sí. ¡Pero cómo! ¿Usted no lo sabía?
—¿Y llevaba su traje oscuro en pleno día?
—¿Quién? ¿Gabriel?
—¡Claro que no! El fantasma.
—Por supuesto que llevaba su traje oscuro —afirmó Jammes—. El mismo Gabriel me lo dijo… Fue precisamente por eso que lo reconoció. Sucedió así: Gabriel estaba en la oficina del administrador. De golpe la puerta se abrió. Era el Persa. Y ustedes saben muy bien que el Persa tiene mal de ojo.
—¡Así es! —respondieron en coro las pequeñas bailarinas que, en cuanto evocaban la imagen del Persa, hacían la señal con los dedos índice y meñique extendidos para alejar el conjuro, mientras que el medio y el anular permanecían plegados sobre la palma y sujetados por el pulgar.
—¡Y si bien Gabriel es supersticioso —continuó diciendo Jammes—, es siempre educado! Y cuando ve al Persa, se limita a meter tranquilamente la mano en el bolsillo y tocar sus llaves… Pues bien, en cuanto la puerta se abrió delante del Persa, Gabriel dio un gran salto desde el sillón donde se encontraba sentado hasta la cerradura del armario, para tocar hierro. Al hacer este movimiento, se rasgó con un clavo todo un faldón del abrigo. Al apresurarse para salir, fue a golpearse en plena frente contra una percha y se hizo un chichón enorme; enseguida, al retroceder bruscamente, se arañó el brazo contra el biombo al lado del piano; quiso apoyarse en el piano, con tan mala suerte que la tapa le cayó sobre las manos y le aplastó los dedos; salió como un loco de la oficina y, finalmente, calculó mal su tiempo para descender la escalera, por lo cual se cayó y se fue rebotando por los escalones hasta el primer piso. Justamente en aquel momento, yo pasaba por allí con mamá. Nos apresuramos a levantarlo: estaba todo magullado y tenía tanta sangre en el rostro que nos alarmamos. Pero al instante nos sonrió y exclamó: “¡Gracias, Dios mío, de haberme salvado de esta por tan poco!”. Entonces le preguntamos qué le pasaba y él nos explicó el motivo de su temor. ¡La razón es que detrás del Persa había visto al fantasma. ¡El fantasma de la calavera! ¡Tal como lo había descrito Joseph Buquet!
Un murmullo de pavor saludó el final de la historia, al cual llegó muy sofocada Jammes al haberse precipitado a contarla muy velozmente, tan de prisa como si la estuviera persiguiendo el propio fantasma. Después se produjo otro silencio que interrumpió a media voz la pequeña Giry, mientras que la Sorelli, muy agitada, se limaba las uñas.
—Joseph Buquet haría mejor en quedarse callado —afirmó la ciruela.
—¿Por qué debería callarse? —le preguntaron.
—Es la opinión de mamá —replicó Meg, esta vez en voz muy baja y mirando a su alrededor como si tuviera miedo de ser escuchada por oídos diferente de los que se hallaban allí presentes.
—¿Y por qué tiene tu madre esa opinión?
—¡Shhh! ¡Mamá dice que al fantasma no le gusta ser molestado!
—¿Y por qué dice eso tu madre?
—Porque… porque… por nada.
Esta reticencia deliberada tuvo por efecto exasperar la curiosidad de aquellas señoritas, que se apretaron alrededor de la pequeña Giry y le rogaron que se explicara. Se encontraban allí, codo con codo, inclinadas en un mismo movimiento de súplica y pavor. Se comunicaban así su miedo, sintiendo al hacerlo un placer intenso que las dejaba heladas.
—¡Juré no decir nada! —aseguró Meg soltando un suspiro.
Pero las otras no le dieron tregua y le prometieron guardar tan celosamente el secreto que Meg, que ardía en deseos de revelar lo que sabía, comenzó a contar, con los ojos clavados en la puerta.
—Pues bien… es por lo del palco.
—¿Qué palco?
—¡El palco del fantasma!
—¿El fantasma tiene un palco?
Ante la idea de que el fantasma tuviera su propio palco, las bailarinas no pudieron contener la alegría funesta de su estupefacción. Soltando pequeños suspiros, dijeron:
—¡Ay, Dios mío! Cuenta, cuenta.
—¡Más bajo! —ordenó Meg—. Es el primer palco a la izquierda del proscenio, el número 5, ustedes lo conocen bien.
—¡No es posible!
—Tal como les digo. Mamá es la acomodadora… ¿Pero me juran de verdad que no van a contar nada?
—Pero claro que juramos…
—Pues bien, ese es el palco del fantasma. Nadie ha entrado en él desde hace más de un mes, excepto él mismo, por supuesto, y le dieron órdenes a la administración de no volver a alquilarlo nunca a nadie…
—¿Es cierto que el fantasma viene allí?
—Pues claro…
—¡Y, alguien viene a ese palco!
—¡Que no! El fantasma viene allí y no hay nadie más.
Las pequeñas bailarinas se miraron entre sí. Si el fantasma venía a ese palco, debería ser visto, ya que vestía un traje negro y tenía una calavera en lugar de la cabeza. Fue eso lo que le dijeron a Meg, pero esta les respondió:
—¡Precisamente! ¡Nadie ve al fantasma! Y no tiene ni traje ni calavera… Todo lo que se ha contado sobre su calavera y su cabeza de fuego no son más que habladurías. No es así en absoluto… Solo se le escucha cuando está en el palco. Mamá no lo ha visto nunca, pero lo ha oído. ¡Mamá lo sabe muy bien, porque ella es quien le entrega el programa!
La Sorelli creyó que debía intervenir en aquel momento:
—Pequeña Giry, te estás burlando de nosotras.
Al escuchar esas palabras, la pequeña Giry se echó a llorar.
—Habría hecho mejor en quedarme callada… ¡Si mamá se llega a enterar! Pero es seguro que Joseph Buquet hace mal en meterse en asuntos que no le incumben… eso le va a traer alguna desgracia… mamá lo repitió de nuevo ayer…
En ese momento se oyeron pasos estruendosos y apresurados en el corredor y una voz jadeante que gritaba:
—¡Cécile, Cécile! ¿Estás ahí?
—Es la voz de mamá —les dijo Jammes—. ¿Qué ocurre?
Y abrió la puerta. Una dama honorable, vestida como un granadero de la Pomerania, se abalanzó al interior del camerino y se dejó caer gimiendo sobre un sillón. Sus ojos giraban, enloquecidos, iluminando lúgubremente su rostro de terracota.
—¡Qué desgracia! —exclamó—. ¡Pero qué desgracia!
—¿Qué? ¿Qué sucede?
—Joseph Buquet…
—¿Sí? ¿Joseph Buquet qué?
—¡Joseph Buquet está muerto!
El camerino se llenó de exclamaciones, protestas perplejas, solicitudes aterradas de explicaciones…
—Sí… acaban de encontrarlo ahorcado en el tercer sótano… Pero lo más terrible —continuó jadeante la pobre y honorable dama—, lo más terrible es que los tramoyistas que lo encontraron, afirman que se escuchaba alrededor del cadáver una especie de ruido que parecía una canción fúnebre.
—¡Es el fantasma! —dejó escapar la pequeña Giry, evidentemente contra su voluntad, pero se repuso inmediatamente y llevándose los puños a la boca dijo—: ¡No, no… no he dicho nada, no he dicho nada!
Junto a ella todas sus compañeras espantadas repetían en voz baja:
—¡Seguro! ¡Es el fantasma!
La Sorelli estaba pálida.
—No voy a poder decir mi elogio —anunció.
La madre de Jammes dio su opinión mientras vaciaba un vasito de licor abandonado sobre una mesa: el fantasma debía haber estado metido en esto…
Lo cierto es que nunca se supo muy bien cómo había muerto Joseph Buquet. El sumario de la investigación no dio ningún resultado, aparte de un dictamen de suicidio. En Memorias de un director, el señor Moncharmin, uno de los dos directores que sucedieron a los señores Debienne y Poligny, explica de esta manera el evento del ahorcado:
“Un enojoso incidente vino a perturbar la pequeña fiesta que los señores Debienne y Poligny ofrecían para marcar su partida. Me encontraba en la oficina de la dirección cuando de repente vi entrar a Mercier, el administrador. Estaba visiblemente alterado mientras me contaba que acababan de descubrir, colgado en el tercer sótano, entre un panel y un escenario de El rey de Lahore, el cuerpo de un tramoyista. Yo exclamé: ‘¡Vamos a descolgarlo!’. En el tiempo que me llevó bajar corriendo y hacer descender la escala del bastidor, la cuerda del ahorcado había desaparecido!”.
He aquí un acontecimiento que el señor Moncharmin encuentra natural. Se descubre a un hombre colgado de una cuerda, se aprestan a descolgarlo y la cuerda se ha esfumado. ¡Ah! El señor Moncharmin encontró una explicación muy simple para esto. Escúchenla: “Era la hora de la danza y los corifeos y las aprendices habían tomado con presteza sus precauciones contra el mal de ojo”. Y punto, eso es todo. Habría que imaginarse a los integrantes del cuerpo de ballet bajando la escalera del bastidor y repartiéndose la cuerda del ahorcado en menos tiempo del necesario para describirlo. Eso no es serio. Cuando pienso, por el contrario, en el lugar exacto donde se encontró el cadáver, en el tercer sótano, imagino que en alguna parte podía haber alguien con un interés en que esa cuerda desapareciera una vez cumplida su tarea, y veremos más tarde si me equivoco al suponer tal cosa.
La siniestra noticia se había difundido velozmente de arriba abajo del edificio de la Ópera, donde Joseph Buquet era muy querido. Los camerinos se habían vaciado y las pequeñas bailarinas, agrupadas en torno a la Sorelli como ovejas asustadas alrededor del pastor, tomaron el camino del foyer a través de escaleras y pasillos tenuemente iluminados, trotando a toda la velocidad que les permitían sus zapatillas rosadas.
2 Quien me contó este episodio, absolutamente verídico fue el señor Pedro Gailhard, exdirector de la Ópera.
II
En el primer rellano, la Sorelli se topó con el conde de Chagny, que subía.
El conde, por lo general muy sereno, daba muestras de una gran exaltación.
—Me dirigía a su camerino —dijo el conde saludando galantemente a la joven—. ¡Ah, Sorelli! ¡Qué hermosa velada! Y Christine Daaé: ¡qué triunfo!
—¡No es posible! —protestó Meg Giry—. ¡Si hace seis meses ella cantaba como un clavo! Pero déjenos pasar, mi querido conde —dijo la chiquilla con una reverencia insolente—, vamos en busca de noticias de un pobre hombre al que encontraron ahorcado.
En aquel momento pasaba, muy agitado, el administrador, quien se detuvo bruscamente al oír la conversación.
—¡Cómo! ¿Ustedes ya lo saben, señoritas? —dijo con tono bastante rudo—. Pues bien, no digan nada de esto… y sobre todo, que no se vayan a enterar los señores Debienne y Poligny. Sería un inmenso disgusto para ellos en su último día.
Todo el mundo se encaminó hacia el foyer de la danza, que ya estaba invadido.
El conde de Chagny tenía razón: no hubo nunca una noche de gala como aquella; los privilegiados que asistieron todavía hablan de ello a sus hijos y nietos con un recuerdo conmovido. Imaginen a Gounod, Reyer, Saint-Saëns, Massenet, Guiraud y Delibes alternándose en el atril del director de orquesta y conduciendo ellos mismos la ejecución de sus obras. Contaron, entre otros intérpretes, con Faure y la Krauss, y fue esa la noche en que se reveló a un París estupefacto y embriagado la figura de esta Christine Daaé, cuyo misterioso destino deseo dar a conocer en esta obra.
Gounod había dirigido Marcha fúnebre por una marioneta; Reyer, su bella Obertura deSigurd; Saint-Saëns, la Danza macabra y Un devaneo oriental; Massenet una marcha húngara inédita; Giraud, su Carnaval; Delibes, el vals lento de Sylvia y los pizzicati de Copelia. Las señoritas Krauss y Denise Bloch habían cantado, la primera, el Bolero de las vísperas sicilianas; la segunda, El brindis de Lucrecia Borgia.
Pero el triunfo mayor correspondió a Christine Daaé, quien interpretó inicialmente algunos pasajes de Romeo y Julieta. Era la primera vez que la joven artista cantaba esta obra de Gounod que, por otra parte, aún no había migrado a la Ópera y que la Ópera Cómica acababa de reponer mucho tiempo después de haber sido creada en el antiguo Teatro Lírico para la soprano francesa.
¡Ah!, debemos sentir pena por aquellos que no oyeron a Christine Daaé en el papel de Julieta, que no conocieron su gracia ingenua, que no se estremecieron con los timbres de su voz seráfica, que no sintieron volar junto con la de ella sus propias almas sobre las tumbas de los amantes de Verona: “¡Señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Perdónanos!”.
Pues bien, todo esto todavía no era nada al lado de las entonaciones sobrehumanas que emitió en el acto de la prisión y en el trío final de Fausto, que cantó en reemplazo de la Carlotta, quien se hallaba indispuesta. ¡Jamás se había escuchado ni visto algo parecido!
La que revelaba la Daaé era “la nueva Margarita”, una Margarita de un esplendor, de una proyección aún insospechados.
La sala entera había saludado con mil clamores de inexpresable emoción a Christine, que sollozaba y desfallecía en brazos de sus colegas. Tuvieron que transportarla a su camerino. Parecía haber entregado su alma. El gran crítico P. de St. V. fijó el inolvidable recuerdo de aquel minuto maravilloso en una crónica a la que tituló con justicia “La nueva Margarita”. Como gran artista que era, el crítico simplemente percibió que aquella hermosa y dulce jovencita esa noche, en el escenario de la Ópera, había ofrecido algo más que su arte: había ofrecido su corazón. Ninguno de los allegados de la Ópera ignoraba que el corazón de Christine permanecía tan puro como había sido a los quince años, y P. de St. V. declaraba que “para entender lo que acababa de suceder con Daaé, ¡era necesario imaginar que acababa de amar por primera vez!”. Y añadía: “Tal vez estoy siendo indiscreto pero solo el amor es capaz de realizar semejante milagro, semejante transformación fulminante. Hace dos años escuchamos a Christine Daaé en su concurso del Conservatorio, y nos dio entonces una esperanza seductora… Pero ¿de dónde proviene esa demostración sublime de hoy? ¡Si no desciende del cielo en alas del amor, me veré obligado a pensar que asciende del infierno y que Christine, al igual que el maestro cantor Ofterdingen, hizo un pacto con el diablo! Quien no haya escuchado a Christine cantar el trío final de Fausto no conoce Fausto: ¡la exaltación de la voz y la ebriedad sagrada de un alma pura no podrían superarse!”.
Sin embargo, algunos abonados protestaban. ¿Cómo se les había podido ocultar durante tanto tiempo semejante tesoro? Christine Daaé había sido hasta entonces un Siebel aceptable al lado de esa Margarita espléndidamente material que era Carlotta. ¡Y había sido necesaria la ausencia incomprensible e inexplicable de Carlotta en esta velada de gala, para que inesperadamente la pequeña Daaé hubiera podido dar muestra de lo que era capaz en una parte del programa reservada a la diva española! Y ¿por qué, privados de Carlotta, los señores Debienne y Poligny habían recurrido a la Daaé? ¿Conocían entonces su genio oculto? Y si lo conocían, ¿por qué lo habían ocultado? ¿Y por qué lo ocultaba ella también? Extrañamente, nadie sabía quién era su profesor actual. Y ella había declarado que en lo sucesivo trabajaría completamente sola. Todo aquello resultaba inexplicable.
De pie en su palco, el conde de Chagny había asistido a aquel delirio y había compartido los estruendosos aplausos.
El conde de Chagny (Philippe-Georges-Marie) tenía a la sazón exactamente cuarenta y un años. Era un gran señor y un hombre atractivo. De talla por encima de la mediana, de rostro agradable a pesar de la frente severa y unos ojos un poco fríos, era de una cortesía refinada con las mujeres y un poco arrogante con los hombres, que no siempre le perdonaban sus éxitos en la sociedad. Tenía un corazón excelente y una conciencia limpia. Tras la muerte del viejo conde Philibert, había pasado a ser el jefe de una de las más ilustres y más antiguas familias de Francia, cuyos títulos de nobleza se remontaban a Luis el Obstinado. La fortuna de los Chagny era considerable y cuando murió el viejo conde, que era viudo, no fue una decisión fácil para Philippe aceptar la administración de un patrimonio tan formidable. Sus dos hermanas y su hermano Raoul no quisieron saber nada de la herencia ni oír hablar de repartición, encargando de todo a Philippe, como si el derecho de primogenitura no se hubiera extinguido ya. Cuando las dos hermanas se casaron —el mismo día—, recuperaron su parte de manos del hermano, no como algo que les perteneciera, sino como una dote, por la cual le expresaron su gratitud.
La condesa de Chagny —de soltera Moerogis de la Martyniére— había muerto al dar a luz a Raoul, nacido veinte años después que su hermano mayor. Cuando murió el viejo conde, el niño apenas tenía doce años y Philippe se ocupó activamente de su educación. Fue admirablemente secundado en esta tarea por sus hermanas en un principio y luego por una anciana tía, viuda de un marino, que vivía en Brest y que transmitió a Raoul el gusto por las cosas del mar. El joven entró en la tripulación del navío-escuela Borda, donde sobresalió entre los primeros y realizó sin dificultades su vuelta al mundo. Gracias a padrinos poderosos, acababa de ser designado para formar parte de la expedición oficial del Réquin, que tenía la misión de buscar en las heladas extensiones del Polo a los supervivientes de la expedición del Artois, de los cuales no se tenían noticias desde hacía tres años. En ese periodo interino, gozaba de una larga licencia que aún debía prolongarse seis meses más, y viendo a este hermoso joven que parecía tan frágil, las viudas ricas del noble faubourg Saint Germain, se compadecían de antemano de los rudos trabajos que le esperaban.
La timidez de este marino, casi me siento tentado de decir que su inocencia, era notable. Parecía haber salido de la protección de las mujeres la víspera. De hecho, mimado por sus dos hermanas y por su anciana tía, había conservado de esta educación puramente femenina unos modales casi cándidos, dotados de un encanto que hasta entonces nada había podido empañar. En esa época tenía poco más de veintiún años y aparentaba tener dieciocho. Exhibía un pequeño bigote rubio, los ojos azules y una tez de jovencita.
Philippe mimaba mucho a Raoul. Antes de cualquier otra cosa, se sentía muy orgulloso de él y vaticinaba con alegría una carrera gloriosa para su hermano menor en la misma marina en la que uno de sus antepasados, el famoso Chagny de la Roche, había alcanzado el rango de almirante. Aprovechaba la licencia del joven para mostrarle París, y lo que la ciudad puede ofrecer de diversión refinada y de placer artístico, aspectos que ignoraba el joven Raoul.
El conde consideraba que a la edad de Raoul una prudencia desmesurada deja de ser realmente prudente. Philippe tenía un carácter bastante bien equilibrado, mesurado tanto en sus trabajos como en sus placeres, siempre de un comportamiento perfecto, incapaz de dar un mal ejemplo a su hermano. Lo llevó con él a todas partes. Incluso lo trajo a conocer el foyer de la danza. De sobra sé que corrían rumores de que el conde “se entendía bien” con la Sorelli. Pero ¿acaso podía considerarse un crimen que un joven, que se había mantenido soltero y que por consiguiente disponía de mucho tiempo libre, especialmente desde que sus hermanas se habían establecido, viniera a pasar una o dos horas después de la cena en compañía de una bailarina que, evidentemente, no era la más espiritual de las damas, pero que tenía los ojos más bellos del mundo? Además, hay sitios donde un verdadero parisino, cuando ostenta el título de conde de Chagny, debe dejarse ver, y en esa época, el foyer de la danza de la Ópera era justamente uno de esos sitios.
Y tal vez Philippe no hubiera llevado a su hermano a los pasillos de la Academia Nacional de Música si este no hubiese sido el primero en pedírselo, en numerosas ocasiones, y con una dulce obstinación, que el conde habría de recordar más tarde.
Philippe, después de haber aplaudido a la Daaé aquella noche, se había vuelto hacia Raoul y lo había visto tan pálido que se asustó.
—¿No se dan cuenta de que esa mujer se encuentra mal? —le había preguntado Raoul a su hermano.
En efecto, sobre el escenario habían tenido que sostener a Christine Daaé.
—Eres tú el que se va a desmayar… —replicó el conde inclinándose en dirección de Raoul—. ¿Qué te pasa?
Pero Raoul ya se había puesto en pie.
—Vamos —dijo con voz temblorosa.
—¿Adónde quieres ir, Raoul? —inquirió el conde, asombrado por la emoción que embargaba a su hermano menor.
—¡Vayamos a ver! ¡Es la primera vez que ella canta así!
El conde miró con curiosidad a su hermano y una leve sonrisa divertida se inscribió en la comisura de sus labios.
—¡Bah! —dijo el joven. Y añadió enseguida—: ¡Vamos, vamos!
Parecía estar hechizado.
Muy pronto se encontraron en la entrada de los abonados, que estaba abarrotada. A la espera de poder subir al escenario, Raoul deshilachaba sus guantes en un gesto inconsciente. Philippe, que era un buen tipo, no se burló de su impaciencia. Pero ahora estaba al tanto. Ahora sabía por qué Raoul estaba distraído cuando hablaba con él y también por qué parecía disfrutar de un placer tan intenso en encaminar todas las conversaciones hacia el tema de la Ópera.
Ingresaron al escenario.
Una multitud de trajes negros se dirigía apresuradamente hacia el foyer de la danza o hacia los camerinos de los artistas. Con los gritos de los tramoyistas se mezclaban las alocuciones vehementes de los jefes de servicio. Los figurantes del último cuadro que abandonan el escenario, las bailarinas que te empujan, un bastidor que pasa, un telón de fondo que desciende, un pedazo de piso suelto que sujetan a grandes martillazos, el eterno “¡abran paso al teatro!” que resuena en tus oídos como la amenaza de alguna catástrofe nueva para tu chistera o de una sólida carga contra tus riñones: tal es el guion habitual de los entreactos, que nunca deja de aturrullar a un novato como el joven del bigotito rubio, de ojos azules y tez de jovencita que tan veloz como la aglomeración se lo permitía, atravesaba aquel espacio sobre el cual Christine Daaé acababa de triunfar y bajo el cual Joseph Buquet acababa de morir.
Aquella noche la confusión era más completa que nunca, pero Raoul no se había mostrado nunca menos tímido. Apartaba con un hombro enérgico todo aquello que fuese un obstáculo, sin ocuparse de lo que se decía a su alrededor, ni intentar comprender las palabras alarmadas de los tramoyistas. Tan solo le apremiaba el deseo de ver a aquella cuya voz mágica le había arrebatado el corazón. Sí, sentía claramente que su pobre y tierno corazón ya no le pertenecía, por más que había intentado defenderlo desde el día en que reapareció frente a él Christine, a quien había conocido cuando era muy pequeña. En su presencia había experimentado una emoción dulcísima que quiso rechazar mediante la reflexión, pues tanto se respetaba a sí mismo y a su fe, que se había prometido amar solo a aquella que se convertiría en su esposa, y naturalmente no podía ni por un segundo pensar en casarse con una cantante. Pero he aquí que a la emoción dulcísima había seguido una sensación atroz. ¿Sensación? ¿Sentimiento? Había en ello algo físico y algo moral. El pecho le dolía como si se lo hubieran abierto para sacarle el corazón. ¡Sentía allí un hueco espantoso, un vacío real que jamás podría ser llenado más que por el corazón de ella! Estas son circunstancias de una psicología particular que, al parecer, no pueden ser comprendidas sino por aquellos a quienes el amor ha golpeado con ese extraño relámpago, al que vulgarmente se le da el nombre de “flechazo”.
El conde Philippe tenía dificultad en seguir a su hermano. Continuaba sonriendo.
Al fondo del escenario, pasada la puerta doble que se abre sobre los escalones que conducen al foyer y sobre los que conducen a los palcos de la izquierda de la planta baja, Raoul debió detenerse ante la pequeña tropa de jóvenes aprendices que, recién bajadas del ático, obstruían el pasaje que él quería atravesar. Más de un gracejo le fue dirigido por pequeños labios pintados, a ninguno de los cuales respondió. Por fin consiguió pasar y se sumergió en la penumbra de un corredor en el que resonaba el estruendoso eco de las exclamaciones que proferían los admiradores entusiastas. Un nombre se imponía sobre todos los rumores: ¡Daaé, Daaé! El conde, avanzando detrás de Raoul, se decía: “El muy bribón conoce el camino”, y se preguntaba cómo lo habría aprendido. Él jamás lo había llevado al camerino de Christine. Suponía entonces que su hermano había ido por su cuenta mientras el conde se quedaba conversando en el foyer con la Sorelli, que con frecuencia le pedía que permaneciera a su lado hasta el momento de entrar a escena, y quien a veces tenía la manía tiránica de darle a guardar las pequeñas polainas con que descendía de su camerino para garantizar el brillo de sus zapatillas de seda y la limpieza de su maillot color piel. La Sorelli tenía una excusa: había perdido a su madre.
El conde, retrasando algunos minutos la visita que debía hacer a la Sorelli, seguía pues la galería que conducía al camerino de la Daaé y constataba que aquel corredor nunca había estado tan frecuentado como aquella noche en la que todo el teatro parecía en estado de choque tanto por el éxito de la artista como por su desmayo. La hermosa jovencita aún no había recobrado el conocimiento y habían debido llamar al médico del teatro, quien en ese momento se acercaba al camerino empujando a los grupos congregados, y seguido de cerca por Raoul, quien le pisaba los talones.
Fue así como el médico y el enamorado se encontraron en el mismo momento al lado de Christine, quien recibió los primeros auxilios del uno y abrió los ojos en brazos del otro. El conde, como muchos, se había quedado en el umbral de la puerta, frente a la cual se sofocaba.
—¿No cree, doctor, que estos señores deberían despejar un poco el camerino? —preguntó Raoul con una increíble audacia—. Ya no se puede respirar aquí dentro.
—Tiene usted toda la razón —concordó el médico, y sacó a todos, con excepción de Raoul y de la doncella de Christine.
Esta miraba a Raoul con los ojos muy abiertos, completamente asombrada. Jamás lo había visto.
No obstante, no se atrevió a cuestionarlo.
Y el médico razonó que si el joven actuaba así, evidentemente era porque tenía derecho a hacerlo. De tal forma que el vizconde permaneció en el camerino contemplando cómo la Daaé renacía a la vida, mientras que los dos directores, los propios señores Debienne y Poligny, que venían a expresar su admiración a la cantante, se apretaban en el pasillo junto con los demás trajes oscuros. El conde de Chagny, que había sido expulsado como los demás, se reía a carcajadas.
—¡Ah, el muy bribón! ¡El muy bribón!
Y añadía para sus adentros: “Para que te fíes de esos muchachos que adoptan aires de jovencita”.
Estaba radiante. “Es un Chagny”, concluyó, y se encaminó al camerino de la Sorelli, pero en aquel momento esta bajaba hacia el foyer con su pequeño rebaño tembloroso de miedo, y el conde se la encontró en el camino, como ya se ha dicho.
En el camerino, Christine Daaé dejó escapar un profundo suspiro, al cual había respondido un gemido. Volvió la cabeza, vio a Raoul y se estremeció. Miró al médico, al cual le dedicó una sonrisa, después a su doncella y luego una vez más a Raoul.
—¡Señor! —preguntó a este último con una voz que no era más que un murmullo—. ¿Quién es usted?
—Señorita —respondió el joven, poniendo una rodilla en tierra y plantando un ardiente beso en la mano de la diva—, señorita, soy el niño que fue a traer su bufanda del mar.
Christine miró nuevamente al médico y a la doncella, y los tres se echaron a reír. Raoul se puso de pie muy ruborizado.
—Señorita, ya que se ha propuesto no reconocerme, quisiera decirle algo en privado, una cosa muy importante.
—Cuando me sienta mejor, señor ¿puede ser?… —le pidió con voz trémula—. Es usted muy amable…
—Pero es preciso que se marche —añadió el médico exhibiendo la más gentil de sus sonrisas—. Déjeme curar a la señorita.
—¡No estoy enferma! —exclamó repentinamente Christine con una energía tan extraña como inesperada.
Y se incorporó, pasándose una mano por los párpados con un gesto veloz.
—¡Se lo agradezco, doctor!… Pero necesito estar sola… Váyanse todos, por favor, les ruego… Déjenme a solas… Estoy muy nerviosa esta noche…
El médico trató de interponer algunas objeciones, pero en vista de la agitación de la joven consideró que el mejor remedio para aquel estado era no contrariarla. Y salió junto con Raoul, quien se quedó en el pasillo, con aire desamparado. El médico le dijo:
—No la reconozco esta noche… por lo general es tan dulce… Y se marchó.
Raoul se quedó solo. Toda aquella parte del teatro se encontraba ahora desierta. Debían estar todos asistiendo a la ceremonia de despedida en el foyer de la danza. Raoul pensó que tal vez la Daaé acudiría también y esperó en medio de la soledad y el silencio. Incluso se refugió a la sombra propicia que ofrecía el quicio de una puerta. Seguía sintiendo aquel dolor horrible en el lugar del corazón. Y era sobre eso que deseaba hablar con la Daaé, y sin tardanza. De buenas a primeras la puerta del camerino se abrió y vio a la doncella que salía completamente sola, cargando unos paquetes. La detuvo en su camino y le pidió noticias de la joven. La doncella le contestó riendo que se encontraba muy bien, pero que no debía importunarla pues necesitaba estar a solas. Y se marchó. Una idea cruzó en aquel momento por la mente abrasada de Raoul. ¡Evidentemente, la Daaé quería estar a solas para él! ¿Acaso no le había dicho que deseaba hablar con él en privado y acaso no era esa la razón por la que había hecho desocupar el recinto? Respirando con dificultad, se aproximó al camerino e inclinando el oído hacia la puerta para escuchar bien lo que le respondieran, se dispuso a tocar. Pero su mano se quedó en el aire. Acababa de percibir, en el interior del camerino, una voz de hombre que decía con entonación singularmente autoritaria:
—¡Christine, tienes que amarme!
Y la voz de Christine, adolorida, que se adivinaba acompañada por las lágrimas, una voz trémula, respondía:
—¿Cómo puede decirme eso? ¡A mí, que canto únicamente para usted!
Raoul tuvo que apoyarse en un panel, de tal forma sufría. Su corazón, que él creía haber perdido para siempre, había regresado a su pecho y le propinaba sonoros golpes. Todo el corredor reverberaba con sus ecos y los oídos de Raoul estaban como aturdidos. Con seguridad, si su corazón seguía haciendo tanto escándalo, iban a oírlo, la puerta se abriría y el joven sería vergonzosamente ahuyentado. ¡En qué posición humillante para un Chagny se encontraba! ¡Escuchando detrás de una puerta! Se llevó ambas manos al corazón para hacerlo callar. Pero un corazón no es el hocico de un perro e, incluso cuando se sujeta con las dos manos el hocico de un perro que ladra insoportablemente, siempre se alcanzan a escuchar sus gañidos.
La voz del hombre continuó:
—Debes estar muy cansada, ¿no?
—¡Oh! Esta noche le he entregado a usted mi alma y estoy muerta.
—Tu alma es muy bella, mi pequeña —continuó diciendo la voz grave del hombre—, y te lo agradezco. No hay ningún emperador que haya recibido un regalo como este. ¡Los ángeles lloraron esta noche!
Después de estas palabras, “los ángeles lloraron esta noche”, el vizconde ya no escuchó más.
Sin embargo, no se marchó. Como temía ser sorprendido, se ocultó bajo la misma sombra de antes, decidido a esperar a que el hombre saliera del camerino. Acababa de conocer simultáneamente el amor y el odio. Sabía a quién amaba. Quería saber a quién odiaba. Para su gran estupor, la puerta se abrió y Christine Daaé, envuelta en pieles y el rostro escondido bajo un chal de encajes, salió sola. Cerró la puerta, pero Raoul observó que no la cerraba con llave. Pasó junto a él. Ni siquiera siguió a la joven con los ojos, pues los tenía clavados en la puerta, que no se había vuelto a abrir. En aquel momento, como el corredor estaba de nuevo desierto, lo atravesó. Abrió la puerta del camerino y la cerró enseguida detrás de él. El recinto se encontraba en la más completa oscuridad. Habían apagado el gas.
—¡Hay alguien aquí! —dijo Raoul con una voz vibrante—. ¿Por qué se esconde?
Y al decir esto, seguía con la espalda apoyada contra la puerta cerrada.
La noche y el silencio. Raoul no escuchaba otra cosa que el sonido de su propia respiración. Ciertamente no se había detenido a reflexionar que la indiscreción de su conducta iba más allá de todo lo imaginable.
—¡Únicamente saldrá usted de aquí cuando yo se lo permita! —exclamó el joven—. ¡Si no me responde, es usted un cobarde! ¡Pero yo sabré bien cómo desenmascararlo!
Encendió un fósforo. La llama iluminó el camerino. ¡No había nadie adentro! Raoul, después de asegurarse de cerrar la puerta con llave, encendió los globos y las lamparillas. Entró al tocador, abrió los armarios, buscó, palpó las paredes con sus manos húmedas. ¡Nada!
—¡Ah! ¡Cómo! —dijo en voz alta—. ¿Será que me estoy volviendo loco?
Así permaneció diez minutos, escuchando en medio de la paz de aquel camerino desierto el silbido que soltaba el gas: a pesar de lo enamorado que estaba, ni siquiera pensó en robarse una cinta que le hubiera brindado el perfume de su amada. Salió de allí, sin saber ya lo que hacía ni adónde se dirigía. En un momento dado de su inconsciente deambular, un aire helado le golpeó el rostro. Se encontraba al pie de una escalera estrecha por la cual, detrás de él, descendía un cortejo de obreros inclinados sobre una especie de camilla cubierta por un paño blanco.
—¿La salida, por favor? —le preguntó a uno de aquellos hombres.
—¡Acaso no la ve frente a usted! —le contestaron—. La puerta está abierta, pero déjenos pasar.
Raoul preguntó mecánicamente, señalando la camilla.
—¿Qué es eso?
El obrero respondió:
—Eso es Joseph Buquet, a quien encontraron ahorcado en el tercer sótano, entre un bastidor y un decorado de El rey de Labore.
Raoul le abrió paso al cortejo, se despidió y salió.
III
Entre tanto tenía lugar la ceremonia de despedida.