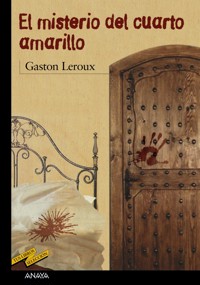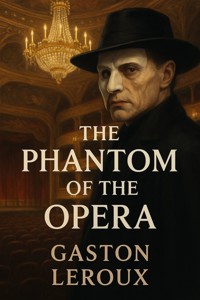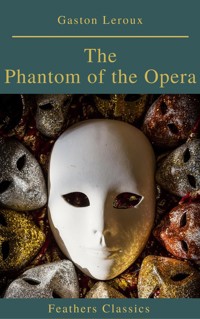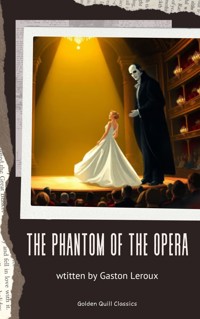Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: CLÁSICOS - Clásicos a Medida
- Sprache: Spanisch
En los sótanos de la Ópera de París se esconde un misterioso personaje que oculta su rostro desfigurado. Este ser acecha por los camerinos y vigila a Christine, una inocente muchacha con gran talento de la que se ha enamorado. A través de un tenebroso y cruel personaje, Erik, atormentado por la deformidad de su rostro y su pasión por la belleza, y de los recovecos de un edificio, la Ópera de París, Leroux nos introduce en el mundo del otro lado del telón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Introducción
Primera parte. El misterio del fantasma
Segunda parte. El ángel de la música
Tercera parte. Tragedia en la Ópera
Cuarta parte. El misterio desvelado
Quinta parte. El final de la pesadilla
Apéndice
Créditos
Una novela folletinesca
La novela de Gaston LerouxEl fantasma de la Óperafue publicada como libro en 1910, pero había aparecido por capítulos el año anterior en el diarioLe Gaulois.Desde el sigloXIX, era habitual que las novelas se divulgaran por entregas en diarios y revistas, y fuesen publicadas en volumen si tenían suficiente éxito (en aquel momento los libros eran proporcionalmente mucho más caros que en la actualidad). Muchos autores famosos dieron a conocer sus obras de esta manera (Charles Dickens, Arthur Conan Doyle, Alexandre Dumas, Robert Louis Stevenson…) y aunque el término «novela folletinesca», con el cual se acostumbra a conocer las obras por entregas, parece quedar reservado a la literatura de carácter popular y poco ambiciosa, este fue un sistema utilizado por muchos autores importantes a lo largo de su carrera. Evidentemente, la aparición por capítulos obligaba al autor a mantener el interés del público mediante varios sistemas: acabando los capítulos en una situación de intriga o de peligro para los personajes, escondiendo una información vital que no se daría hasta más adelante…
El fantasma de la Ópera,como otras muchas obras de Leroux, satisface plenamemente los gustos y necesidades de un público popular, pero Leroux es mucho más que un «autor de literatura popular», al menos por lo que respecta a algunas de sus principales obras. Evidentemente,El fantasmaestá plagado de misterios, de golpes de efecto, de escenas espectaculares (solo hay que pensar en la caída de la gran lámpara sobre los espectadores), pero en la novela encontramos muchas cosas más: por ejemplo, el eco modernizado del mito de «la Bella y la Bestia», filtrado por el prisma de Quasimodo, el jorobado de la novela de Victor HugoNuestra Señora de París.También hallamos en Leroux una auténtica voluntad de estilo, donde el lirismo de raíz romántica, el patetismo y el horror se mezclan con la poesía y la ternura, y con un sentido del humor muy peculiar, dando como resultado un cóctel tan explosivo como inimitable. El Palais Garnier, la Ópera de París, es un edificio impresionante y misterioso que presenta una considerable mezcla de estilos. Pues bien, la novela de Gaston Leroux viene a ser una «imagen literaria» del espacio donde tiene lugar la acción de la novela, un lugar lleno de luz, pero también de sombras.
Además, Leroux crea una figura protagonista inolvidable, muy alejada de los personajes planos de la literatura popular más banal, y de una gran complejidad: es un miserable, un asesino, pero, al mismo tiempo, un genio de la música, de la arquitectura y de muchas otras disciplinas. Es un monstruo, pero aspira a la belleza. Inspira horror, pero también compasión. No es extraño queEl fantasma de la Óperase haya convertido en un clásico con el paso del tiempo, y que, como veremos en el Apéndice, la obra de Gaston Leroux haya inspirado a tantos y tantos creadores de las disciplinas artísticas más diversas a lo largo de los últimos cien años.
Realidad y ficción enEl fantasma de la Ópera
En muchos momentos,El fantasma de la Óperaparece una novela fantástica. Pero en ella, lo fantástico y lo real están estrechamente entrelazados. Antes que narrador de ficción, Gaston Leroux había sido periodista. Como tal, conocía bien muchos secretos de París, y sabía que un río subterráneo recorría la capital. Un río que había causado muchos problemas cuando se construyó el ferrocarril metropolitano, y que pasaba cerca de la impresionante Ópera Garnier, que Napoleón III ordenó construir tras el atentado anarquista dirigido contra él, y que tuvo lugar en la antigua Ópera el 14 de enero de 1858 —costó la vida a doce personas, causando además unos ciento sesenta heridos—. El Emperador deseaba que la nueva Ópera presidiera una amplia avenida —se tuvo que demoler todo un barrio— para garantizar su seguridad, y que estuviera situada de manera que pudiera desplazarse a ella rápidamente desde el Palacio de las Tullerías, donde residía. Leroux utilizó las aguas subterráneas para construir su intriga —el fantasma habita bajo tierra, a la orilla de un lago—, así como otros elementos extraídos de la realidad, como la lámpara de más de ocho toneladas que iluminaba y decoraba la sala donde se reunía «el todo París» para asistir a los espectáculos, y que en aquel momento aún funcionaba con gas. Un gas que se almacenaba en grandes depósitos subterráneos, donde también había depósitos de agua que se podían utilizar en caso de incendio —la gran plaga de las salas de espectáculos en aquella época—. Leroux utiliza un mundo real, pero desconocido por muchos, para crear, gracias a su habilidad como escritor, un mundo casi onírico, un mundo que oscila entre el ensueño y la pesadilla, y que marca profundamente la sensibilidad del lector.
La realidad también se manifiesta en la famosa escena de la caída de la lámpara. Tal vez de manera inconsciente, Leroux plantea en ella el paso de los atentados destinados a eliminar a una persona en concreto a un terrorismo moderno que no apunta a ninguna diana en particular, sino que busca causar el máximo de víctimas posible. El estudioso del sindicalismo revolucionario Georges Sorel, contemporáneo de Leroux, utiliza la escena de la lámpara para exponer su tesis de un nuevo terrorismo «deseoso de crear una psicosis, un espectáculo espantoso, capaz de exaltar en el espíritu de las masas el poder del criminal, y de llenarlas con una especie de horror sagrado».
Nuestra edición
El fantasma de la Óperaes una novela de unas quinientas páginas, dividida en veintisiete capítulos precedidos por una introducción y seguidos por un epílogo. Hemos adaptado y reducido el texto, prescindiendo de algunos diálogos, de largas descripciones y de aspectos que pudieran resultar demasiado obscuros para el público joven de nuestros días pero sin eliminar ningún personaje ni momento esencial de la trama. Hemos sustituido también la división en capítulos por una estructuración en cinco partes, con secciones internas marcadas adecuadamente.
La introducción y el epílogo también han sido suprimidos, ya que en ellos el narrador intenta simplemente convencer al lector de su tiempo, aportando una serie de pruebas, de la veracidad de los hechos que explica en la novela. Este juego literario no nos ha parecido esencial, pero sí hemos situado en el Apéndice algunas explicacionesa posterioride hechos misteriosos que suceden en la novela, y que el narrador desarrolla en el epílogo.
PRIMERA PARTE
El misterio del fantasma
Aquella noche, en el Palais Garnier1, la Ópera de París, había una gran animación. Los que hasta aquel momento habían sido sus directores, los señores Debienne y Poligny, se despedían con una gran fiesta de gala, durante la cual serían presentados oficialmente sus sucesores, los señores Moncharmin y Richard.
Una de las primeras figuras de la danza, la señora Sorelli, se encontraba preparando el texto que debía leer un rato después ante Debienne y Poligny, cuando fue interrumpida por media docena de jóvenes bailarinas del cuerpo de ballet que acababan de salir de escena e irrumpieron en su camerino. La confusión fue enorme: las unas reían de manera exagerada, las otras lanzaban gritos de terror. Una de ellas, la pequeña Jammes, exclamó, con voz trémula: «¡Es el fantasma!». La Sorelli, muy supersticiosa, se estremeció y preguntó: «¿Lo has visto?».
—Como os veo ahora a vos —respondió la pequeña Jammes con un sollozo, antes de dejarse caer en una silla medio desmayada. En seguida, la pequeña Giry añadió:
—Si se trata de él, es muy feo.
—¡Oh, sí! —dijeron todas a una. Y comenzaron a hablar sin orden ni concierto: el fantasma se les había aparecido bajo el aspecto de un señor vestido de negro que había surgido de repente en medio de un pasillo. Su aparición había sido tan súbita que hubieran jurado que salía de la pared.
—¡Bah! —dijo la única que conservaba algo de sangre fría—. Veis a ese condenado fantasma por todas partes.
Y era verdad que, desde hacía algunos meses, en la Ópera no se hablaba de otra cosa que de aquel fantasma vestido de negro que se paseaba como una sombra por todo el edificio sin dirigir la palabra a nadie, y que se evaporaba de repente sin que nadie supiera cómo ni por dónde. Primero se lo habían tomado a broma, pero la leyenda del fantasma había ido creciendo hasta adoptar proporciones colosales en el cuerpo de baile. Todas las chicas aseguraban habérselo encontrado en un momento u otro y haber sido víctimas de sus maleficios. Todos los pequeños accidentes que podían suceder en el edificio eran atribuidos al fantasma, al fantasma de la Ópera.
Pero ¿quién lo había visto realmente? Era difícil asegurarlo: tanta gente vestida de negro se movía por los pasillos de la Ópera… En todo caso, las muchachas aseguraban que su ropa escondía un esqueleto y que su rostro no era sino una calavera. Esa descripción procedía de Joseph Buquet, el jefe de los maquinistas, que juraba haberse topado con él en una pequeña escalera que lleva al subterráneo de la Ópera.
—Es increíblemente delgado —aseguraba Buquet— y sus ojos son tan profundos que parecen dos agujeros negros, como los que se ven en los cráneos de los muertos. Tiene la piel amarillenta, y su nariz es casi inexistente. Su cabellera se reduce a algunos mechones que le caen sobre la frente y detrás de las orejas.
Buquet había intentado seguir aquella aparición, pero había desaparecido sin dejar rastro. Como el maquinista era un hombre sobrio y de poca imaginación, su declaración fue escuchada con interés, y pronto otras personas afirmaban haberse encontrado con aquel personaje cadavérico. Además, comenzaron a suceder hechos inexplicables: un jefe de bomberos juraba aterrorizado haber visto una cabeza en llamas sin cuerpo —y de todos es sabido que los bomberos no temen el fuego—; como su descripción era muy diferente a la del otro testigo, muchos quedaron convencidos de que el fantasma tenía varias cabeza y se las iba cambiando según le convenía. Ni que decir tiene que las jóvenes bailarinas estaban cada vez más asustadas, y podemos imaginar su estado de ánimo la tarde en que, como hemos dicho antes, entraron en el camerino de la Sorelli. «¡Es el fantasma!», había dicho la pequeña Jammes. Y en el silencio que siguió, todas oyeron una especie de roce tras la puerta. No se oían pasos, era como una ropa de seda que se arrastraba por el pasillo. Y luego, nada más. La Sorelli intentó sacar fuerzas de flaqueza, se dirigió a la puerta y dijo con voz poco segura: «¿Quién hay ahí?». Pero nadie le respondió. La pequeña Meg Giry, al ver que se disponía a abrir la puerta, la agarró por el vestido suplicándole que no lo hiciera, pero no pudo impedírselo. El pasillo estaba desierto.
—No hay nadie —dijo la Sorelli—. Chicas, no os dejéis llevar por el pánico. En definitiva, el fantasma es una especie de leyenda. Seguro que nadie lo ha visto de verdad.
—¡Sí! ¡Lo hemos visto! —gritaron las jóvenes bailarinas a la vez. Y Jammes añadió:
—Gabriel, el profesor de canto, también lo vio ayer por la tarde.
—¿Y llevaba su vestido negro en pleno día? —se extrañó la Sorelli.
—Sí, por eso lo reconoció. Gabriel se encontraba en el despacho del director de escena. De repente se abrió la puerta y entró el Persa, y ya sabéis que el Persa echa mal de ojo2.
—¡Oh, sí! —dijeron las bailarinas a un tiempo.
—Y como Gabriel es supersticioso, al verlo entrar se levantó de un salto para tocar la cerradura del armario, que era el objeto de hierro que tenía más cerca3. Y entonces vio, detrás del Persa, al fantasma, con cabeza de calavera, tal como lo había descrito Joseph Buquet.
—Buquet haría mejor callando —dijo la pequeña Meg.
—¿Y por qué habría de hacerlo? —le preguntaron las otras.
—Es lo que opina mamá —respondió Meg en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera algo—. Mamá dice que al fantasma no le gusta ser molestado.
—¿Y por qué dice eso tu madre?
—Por… por nada.
Las muchachas rogaron a la pequeña Meg Giry que les dijera lo que sabía, pero ella se negó en redondo. Al fin, y viendo que la insistencia de sus compañeras no menguaba, se atrevió a decir:
—Es a causa de su palco.
—¿El fantasma tiene un palco?
—El n.º 5, el primero a la izquierda del escenario. Mamá es la acomodadora de esa zona. ¿Me juráis que no repetiréis nada de lo que os diga?
—¡Claro que lo juramos! ¡Venga, continúa!
—Bien… Es el palco del fantasma. Nadie ha entrado en él, salvo el fantasma, hace más de un mes, y la administración tiene instrucciones de no alquilarlo en ninguna circunstancia.
—Entonces… ¿el fantasma a veces va allí?
—No, el fantasma va, pero allí no hay nadie. No se ve ningún vestido negro ni ninguna calavera. Pero se le oye. Mamá no lo ha visto nunca, pero lo ha oído. Y sabe que está allí, porque es ella quien le lleva el programa de la representación.
—Pequeña Giry, te burlas de nosotras —intervino la Sorelli.
La muchacha se echó a llorar.
—Hubiera debido callarme… Si mamá lo supiera… Pero Buquet debería ocuparse de sus asuntos o le pasará una desgracia. Mamá lo decía ayer por la noche.
En ese momento se oyeron unos pasos apresurados en el pasillo, y se oyó a alguien que hablaba con la respiración entrecortada:
—Cécile, ¿estás aquí?
—Es la voz de mamá —dijo Jammes—. ¿Qué pasa?
Y abrió la puerta. Una dama de aspecto honorable entró en tromba y se dejó caer en un sillón.
—¡Qué desgracia! —gimió—. ¡Qué desgracia!
—¿Qué ha pasado?
—Joseph Buquet… ¡Ha muerto!
Aquellas palabras produjeron un efecto indescriptible. El camerino se llenó de exclamaciones y de gritos de horror. La madre de Jammes prosiguió entre sollozos:
—Lo… lo acaban de encontrar ahorcado en el tercer nivel subterráneo. ¡Pero lo más terrible es que los maquinistas que han hallado su cuerpo juran que alrededor del cadáver se oía un ruido que se parecía al canto de los muertos!
—¡Ha sido el fantasma! —gritó la pequeña Giry, pero pronto se arrepintió de haber hablado—. ¡No! ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada!
La Sorelli estaba muy pálida y las chicas repetían en voz baja: «¡Ha sido el fantasma, claro que ha sido el fantasma!».
Nunca se supo exactamente cómo había muerto Joseph Buquet. La investigación no dio resultados concluyentes, y se decidió que el pobre hombre se había suicidado. Pero en sus Memorias de un director, el señor Moncharmin, uno de los sucesores de Debienne y Poligny, afirma que, avisado en su despacho por el señor Mercier, el administrador, de la muerte de Buquet mientras preparaba la fiesta de aquella noche, gritó: «¡Vamos a descolgarlo!». Pero cuando llegaron al lugar de los hechos, el cadáver yacía en el suelo y la cuerda había desaparecido. El señor Moncharmin encuentra una solución a este misterio: «Era la hora de la danza, y los bailarines y las bailarinas habían querido tomar precauciones contra el mal de ojo, y ya se sabe que la cuerda de un ahorcado trae buena suerte».
Y se quedó tan ancho. Por un momento, imaginad unas jóvenes bailarinas que descubren un ahorcado y deciden descolgarlo, cortar la cuerda en varios pedazos y repartírsela… Más bien parece que alguien tenía un interés especial en hacer que aquella cuerda desapareciera después de haber sido utilizada para sus fines.
La noticia se divulgó rápidamente por toda la Ópera, donde Joseph Buquet era muy apreciado. Los camerinos se vaciaron, y las jóvenes bailarinas, agrupadas alrededor de la Sorelli, como las ovejas alrededor del pastor, se dirigieron a toda prisa hacia su foyer4 a través de escaleras y pasillos mal iluminados.
* * *
En el primer rellano, la Sorelli se topó con el conde de Chagny, muy excitado:
—Ah, Sorelli, ¡qué gran velada! Y Christine Daaé, ¡que triunfo!
—No es posible —protestó Meg Giry—. Hace seis meses cantaba como una gallina. Pero dejadnos pasar, mon cher comte, se ha encontrado a un hombre ahorcado.
El administrador, que pasaba por allí y había oído las palabras de Meg, se detuvo bruscamente:
—¿Cómo, señoritas? ¿Ya están ustedes al corriente de la tragedia? ¡Pues ni una palabra, y sobre todo que los señores Debienne y Poligny no lo sepan! Les amargaría su último día en la Ópera.
En todo caso, el conde de Chagny tenía razón: la gala había sido incomparable, pero las grandes interpretaciones que se habían sucedido durante toda la velada palidecían ante el triunfo de la hasta entonces desconocida Christine Daaé, que se había revelado ante el público como una cantante maravillosa, interpretando fragmentos de Romeo y Julieta de Gounod y, sobre todo, participando en el trío final de Fausto, donde sustituía a la diva Carlotta, que se encontraba indispuesta. ¡Nunca se había visto ni oído nada igual! La sala entera brindó a Christine una ovación inenarrable, plagada de «bravos». Después de saludar muchas veces, Christine, desfallecida, fue llevada a su camerino, donde perdió el conocimiento.
Las críticas de aquella actuación fueron entusiastas y aún hoy son recordadas. Algunos espectadores, sin embargo, se quejaban. ¡Se quejaban de que aquella cantante sublime les hubiera sido ocultada hasta entonces! El conde de Chagny (Philippe-Georges-Marie) había asistido desde su palco a aquel delirio colectivo y había participado en la ovación y en los bravos. Tenía cuarenta un años, era un gran señor y un hombre atractivo. Tenía un hermano y dos hermanas más jóvenes, estas ya casadas. Su hermano, Raoul, era veinte años más joven que Philippe. Su madre había muerto al darle a luz, y era aún un niño cuando había fallecido el viejo conde. Fue educado por su hermano y por una vieja tía bretona, que le inculcó el gusto por las cosas del mar. De hecho, en seis meses debía incorporarse a una expedición que iría a buscar en el Ártico a los supervivientes del Artois, barco del cual no se tenían noticias desde hacía tres años. Era un joven tímido y de gran belleza, y aunque tenía veintiún años, no aparentaba más de dieciocho. Philippe hacía que le acompañara casi siempre, y aquella noche también se encontraba presente en la magnífica gala del Palais Garnier. Mientras aplaudía a Christine, Philippe se había vuelto hacia Raoul y lo había visto tan pálido que se había asustado. El joven dijo a su hermano mayor, señalando a la cantante:
—¿Es que no veis que esa mujer se encuentra mal?
En efecto, en el escenario, Christine Daaé debía apoyarse en sus compañeros para no caer al suelo.
—Tú sí que pareces a punto de desfallecer. ¿Qué tienes? —dijo el conde. Pero Raoul ya se había puesto en pie.
—¡Vamos! —dijo. Y salió del palco, seguido por su sorprendido hermano.
Raoul y Philippe se escurrieron entre bastidores y se abrieron paso entre una multitud de cantantes, bailarinas, figurantes y maquinistas. La confusión era enorme, pero Raoul nunca se había sentido menos tímido. Apartaba sin miramientos a los que le estorbaban el paso y avanzaba decidido. Su objetivo: ver a aquella que le había arrancado el corazón con su voz mágica. Philippe le iba siguiendo como podía, con una sonrisa en los labios. Se daba cuenta de que Raoul conocía el camino que llevaba al camerino de Christine y se preguntaba divertido cómo había podido aprenderlo. Seguramente había ido solo algún día que él se había entretenido charlando con la Sorelli.
Delante de la puerta del camerino, se agolpaba una multitud. Christine aún no había vuelto en sí, y habían ido a buscar al médico del teatro. El doctor entró a empujones en el camerino, seguido por Raoul, que le pisaba los talones. El conde se quedó fuera, medio asfixiado por la gente, pero orgulloso por el atrevimiento de su hermano. Pronto, el medico logró que Christine Daaé abriera los ojos. La joven vio a Raoul y tuvo un sobresalto.
—Señor —dijo—, ¿quién sois?
—Mademoiselle —dijo Raoul, poniendo la rodilla en tierra y besando la mano de la diva—, soy el niño que fue a buscar vuestro chal al mar.
Christine le miró con aire interrogativo, y Raoul se puso colorado.
—Mademoiselle, ya que no me reconocéis, os quisiera decir en privado algo muy importante.
—Cuando me encuentre mejor —dijo Christine con voz trémula.
—Ahora debéis marcharos —dijo el doctor con una sonrisa amable—. Tengo que cuidar de esta dama.
—¡No estoy enferma! —exclamó de repente Christine con una energía inesperada—. Gracias, doctor. Necesito estar sola un rato. Dejadme todos, por favor, estoy muy nerviosa esta noche.
El médico iba a protestar, pero no quiso contrariar a la joven y él y Raoul salieron de la habitación. El doctor dijo a Raoul mientras se iba:
—Casi no la reconozco. Ella, que de costumbre es tan dulce y tan amable…
Raoul se quedó solo. Todo el mundo debía asistir en aquel momento a la ceremonia de despedida de los antiguos directores. El joven pensó que Christine también iría y esperó. Pero de repente oyó, procedente del camerino, una voz, una voz de hombre que decía, con tono autoritario:
—Christine, ¡debes amarme!
Y la voz de Christine, llorosa, respondía:
—¿Cómo podéis decirme algo así? A mí, que solo canto por vos.
El corazón de Raoul latía como si se le fuera a escapar del pecho. El hombre volvió a hablar:
—Debes estar muy cansada.