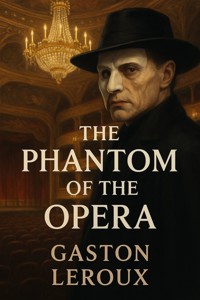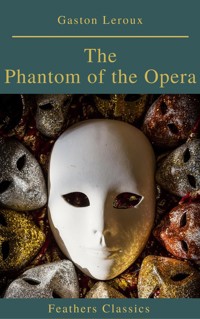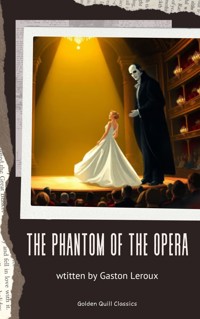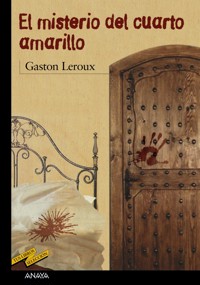
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: CLÁSICOS - Tus Libros-Selección
- Sprache: Spanisch
En una habitación cerrada se comete un crimen: todos en la casa pueden escuchar los gritos de auxilio de la víctima desde su interior, disparos, ruidos de golpes y muebles que se caen, pero nadie puede entrar a socorrer a la joven que está siendo atacada: la puerta del cuarto amarillo está cerrada por dentro... [Edición anotada, con presentación y apéndice]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gaston Leroux
El misterio del cuarto amarillo
Traducción de Joëlle Eyheramonno
Índice
CUBIERTA
PRESENTACIÓN
CAPÍTULO 1. Donde se empieza a no entender nada
CAPÍTULO 2. Donde aparece por primera vez Joseph Rouletabille
CAPÍTULO 3. Un hombre pasó como una sombra por las contraventanas
CAPÍTULO 4. «En el seno de una naturaleza salvaje»
CAPÍTULO 5. Donde Joseph Rouletabille dirige a Robert Darzac una frase que no deja de producir su efecto
CAPÍTULO 6. Al fondo del encinar
CAPÍTULO 7. Donde Rouletabille se va de expedición bajo la cama
CAPÍTULO 8. El juez de instrucción interroga a la señorita Stangerson
CAPÍTULO 9. Reportero y policía
CAPÍTULO 10. «Ahora habrá que comer matanza»
CAPÍTULO 11. Donde Frédéric Larsan explica cómo el asesino pudo salir del «cuarto amarillo»
CAPÍTULO 12. El bastón de Frédéric Larsan
CAPÍTULO 13. «La rectoral no ha perdido nada de su encanto ni el jardín de su esplendor»
CAPÍTULO 14. «Esta noche espero al asesino»
CAPÍTULO 15. Trampa
CAPÍTULO 16. Extraño fenómeno de disociación de la materia
CAPÍTULO 17. La galería inexplicable
CAPÍTULO 18. Rouletabille dibuja un círculo entre los dos bollos de su frente
CAPÍTULO 19. Rouletabille me invita a comer en la venta «La torre del homenaje»
CAPÍTULO 20. Una maniobra de la señorita Stangerson
CAPÍTULO 21. Al acecho
CAPÍTULO 22. El cadáver increíble
CAPÍTULO 23. La doble pista
CAPÍTULO 24. Rouletabille conoce las dos mitades del asesino
CAPÍTULO 25. Rouletabille se va de viaje
CAPÍTULO 26. Donde Joseph Rouletabille es esperado con impaciencia
CAPÍTULO 27. Donde Joseph Rouletabille aparece en toda su gloria
CAPÍTULO 28. Donde se prueba que no siempre se piensa en todo
CAPÍTULO 29. El misterio de la señorita Stangerson
APÉNDICE. Una carta del doctor Watson
NOTAS
CRÉDITOS
PRESENTACIÓN
GASTON LEROUX
Gaston Leroux nace un 6 de mayo de 1868 en París, hijo de un contratista de obras públicas francés y de madre normanda. Leroux vive en una época a caballo entre el imperialismo y la Revolución Industrial. Napoleón III es destituido, finalizando así el Segundo Imperio y dando comienzo la Tercera República francesa. Las comunicaciones experimentan un gran desarrollo: son cada vez más los lugares a los que se puede acceder en ferrocarril, y la prensa se establece como la forma de saber lo que sucede en el mundo. Es un momento de grandes cambios en todos los aspectos.
En Normandía, Gaston Leroux es el primero de su clase y tiene ya claro que lo que le interesa es la literatura. Termina los estudios secundarios y marcha a París a estudiar Derecho. Con unos escasos dieciocho años da su primera conferencia; saltándose por completo el contenido previsto, comienza a hablar sobre Juana de Arco y mujeres ilustres de la historia, haciendo estallar en carcajadas a toda la audiencia.
Combina sus estudios universitarios con colaboraciones en periódicos del momento. En 1890 hereda un millón de francos, una importante suma que le habría permitido retirarse y dedicarse a escribir. Sin embargo, lo pierde todo en una sola noche jugando al póquer, tras lo cual se ve obligado a volver al periodismo para ganarse la vida. Ejerce como abogado durante un tiempo, pero en seguida se desencanta del funcionamiento del sistema judicial, algo que podemos ver reflejado en sus obras, donde siempre cabe poner en tela de juicio la equidad de los jueces. Entra a formar parte de la plantilla del periódico L’Écho de Paris en 1892, en el que será crítico teatral y cronista de lo que acontece en los tribunales.
En 1894, el duque de Orleans se encuentra exiliado en Londres y no se permite que ningún reportero se acerque a él. Una mañana, aparece un artículo en el diario Le Matin con una entrevista al duque firmada por Gaston Leroux. La gente no da crédito y se llega a pensar que pueda tratarse de una entrevista falsa. Qué va: Leroux había sido compañero de estudios del duque en la infancia y este le había concedido la primicia. Estos episodios no son excepciones en su carrera periodística: Leroux siempre tiene la exclusiva más deseada, llegando a colarse en una prisión con un salvoconducto falso y entrevistar a un reo en una celda de alta seguridad. Todo esto le vale para ingresar en Le Matin, en donde irá adquiriendo cierta notoriedad.
En 1904 publica, sin demasiado éxito, su primera obra de teatro, La doble vida de Teofrasto Longuet, pero será en 1907 cuando su primera novela, El misterio del cuarto amarillo, le permita abandonar definitivamente el periodismo y convertirse en autor de éxito.
El personaje de Rouletabille ya había aparecido en pequeñas publicaciones del autor bajo el nombre de Boitabille. Tomándose a sí mismo como modelo, podemos decir que Leroux es casi tan intrépido como su detective, o al revés. Sus Aventuras extraordinarias de Joseph Rouletabille incluían El misterio del cuarto amarillo y El perfume de la Dama de negro.
Su obra más famosa no la publicará hasta 1910, El fantasma de la Ópera, que le inmortalizará y que ha contado con todo tipo de adaptaciones al cine y al teatro.
A la edad de cuarenta y dos años decide pasarse al otro lado de la ley con Chèri-Bibi, un hombre acusado sin razón por la justicia y que tiene que pasarse huyendo el resto de sus días. Este personaje le daría para cinco volúmenes.
Gaston Leroux fue siempre fiel al género policíaco que cultivaba. Jean Cocteau, en el prólogo a la edición francesa de El misterio..., le agradece esta integridad, ya que otros autores del género que intentaron abordar una novela más heterogénea y sin etiquetas cayeron en una presuntuosidad facilona de resultados mucho más naïf que el conseguido en las narraciones policíacas.
A Gaston Leroux le gustaba realmente escribir y, sobre todo, quería a su lector. Le engaña, le pone trampas, pero siempre lo entretiene, manteniéndole en vilo hasta la última página.
Pablo TÉBAR
A Robert CHARVAY
En recuerdo agradecido de los
comienzos del joven Rouletabille.
Afectuosamente,
Gaston LEROUX
CAPÍTULO 1
Donde se empieza a no entender nada
No sin cierta emoción empiezo a contar aquí las extraordinarias aventuras de Joseph Rouletabille. Hasta hoy se había opuesto tan terminantemente a ello, que yo había acabado por desesperar de publicar jamás la historia policíaca más extraña de estos últimos quince años. Hasta me imagino que el público nunca habría conocido «toda la verdad» sobre el prodigioso caso del «cuarto amarillo», que originó tantos misteriosos, crueles y sensacionales dramas, y en el que participó tan de cerca mi amigo, si, con motivo de la reciente designación del ilustre Stangerson para el grado de gran cruz de la Legión de Honor1, un diario de la noche, en un artículo miserable por su ignorancia o por su audaz perfidia, no hubiera resucitado una terrible aventura que Joseph Rouletabille —según me dijo— habría querido saber olvidada para siempre.
¡El «cuarto amarillo»! ¿Quién se acordaba ya de este caso que hizo correr tanta tinta hace unos quince años? Olvidamos tan de prisa en París... ¿No hemos olvidado hasta el nombre del proceso de Nayves y la trágica historia de la muerte del pequeño Menaldo? Y, sin embargo, en aquella época el público se interesó tanto por los debates, que una crisis ministerial que estalló entonces pasó completamente desapercibida. Ahora bien, el proceso del «cuarto amarillo», que precedió unos cuantos años al de Nayves, tuvo más resonancia aún. Durante meses, el mundo entero buscó la solución a aquel oscuro problema, el más oscuro, a mi parecer, que jamás se haya propuesto a la perspicacia de nuestra policía y planteado a la conciencia de nuestros jueces. Cada cual buscó la solución a aquel problema desesperante. Fue como un dramático rompecabezas sobre el que se encarnizaron la vieja Europa y la joven América. La verdad —me permito decirlo, «ya que no podría haber en todo esto amor propio de autor» y no hago más que transcribir hechos sobre los cuales una documentación excepcional me permite aportar nueva luz— la verdad es que no creo que, en el campo de la realidad o de la imaginación, en el mismo autor de Los crímenes de la rue Morgue2, o hasta en las invenciones de los imitadores Edgar Poe y de los truculentos Conan Doyle, se pueda encontrar algo comparable, EN CUANTO AL MISTERIO, «con el misterio natural del “cuarto amarillo”». Lo que nadie había podido descubrir lo encontró el joven Joseph Rouletabille, de dieciocho años, entonces pequeño reportero de un gran periódico. Pero cuando en la sala de audiencias dio la clave de todo el caso no dijo toda la verdad. Solo dio a conocer lo imprescindible «para explicar lo inexplicable» y para absolver a un inocente. Hoy han desaparecido las razones que tenía para callar. Es más, mi amigo «debe» hablar. Así pues, van ustedes a saberlo todo. Y sin más preámbulo, voy a plantear ante sus ojos el problema del «cuarto amarillo» tal como lo fue a los ojos del mundo entero al día siguiente del drama del castillo del Glandier.
El 25 de octubre de 1892 aparecía la nota siguiente de última hora en Le Temps:
«Un horrible crimen se acaba de cometer en el Glandier, a orilla del bosque de Santa Genoveva, por encima de Epinay-sur-Orge, en casa del profesor Stangerson. Anoche, mientras el dueño trabajaba en su laboratorio, intentaron asesinar a la señorita Stangerson, que descansaba en una habitación contigua a dicho laboratorio. Los médicos no responden de la vida de la señorita Stangerson.»
No podéis imaginar la emoción que se apoderó de París. Ya en aquella época el mundo de la cultura estaba extraordinariamente interesado por los trabajos del profesor Stangerson y su hija. Tales trabajos, los primeros que se intentaron sobre la radiografía, conducirían más tarde a los esposos Curie3 al descubrimiento del radio. Además, estábamos a la espera de una memoria sensacional que el profesor Stangerson iba a leer en la Academia de Ciencias sobre su nueva teoría: la «disociación de la materia». Teoría destinada a derrumbar por su base toda la ciencia oficial, que descansa desde hace tanto tiempo sobre el principio: nada se crea, nada se destruye.
Al día siguiente, los periódicos de la mañana no hablaban más que de este drama. Le Matin, entre otros, publicaba el artículo siguiente, titulado «Un crimen sobrenatural»:
«He aquí los únicos detalles —escribe el anónimo redactor de Le Matin— que hemos podido obtener sobre el crimen del castillo del Glandier. El estado de desesperación en que se encuentra el profesor Stangerson y la imposibilidad de recoger ninguna información de boca de la víctima han hecho nuestras investigaciones y las de la justicia tan difíciles, que por el momento no hay forma de hacerse la menor idea de lo que pasó en el “cuarto amarillo”, donde fue encontrada la señorita Stangerson en ropa de dormir y agonizando en el suelo. Al menos hemos podido entrevistar al tío Jacques —como lo llaman en el lugar—, viejo criado de la familia Stangerson. El tío Jacques entró en el “cuarto amarillo” al mismo tiempo que el profesor. El cuarto está pegando al laboratorio. Laboratorio y “cuarto amarillo” se encuentran en un pabellón, al fondo del parque, a unos trescientos metros del castillo.
Serían las doce y media de la noche —nos ha contado este buen hombre (?)—, y yo me encontraba en el laboratorio, donde el señor Stangerson seguía trabajando, cuando ocurrió el caso. Había estado colocando y limpiando instrumentos toda la noche y esperaba a que se fuera el señor Stangerson para ir a acostarme. La señorita Mathilde había trabajado con su padre hasta las doce; cuando sonaron las doce campanadas en el reloj de cuco del laboratorio, se levantó y dio un beso al señor Stangerson, deseándole buenas noches. Me dijo: “Buenas noches, tío Jacques” y empujó la puerta del “cuarto amarillo”. Cuando la oímos cerrar la puerta con llave y echar el cerrojo, yo no pude dejar de reír y dije al señor: “Ya está la señorita encerrándose con doble vuelta de llave. ¡No cabe duda de que tiene miedo al ‘animalito de Dios’!” El señor, de tan absorto como estaba, ni siquiera me oyó. Pero un maullido abominable me respondió fuera y reconocí precisamente el grito del “animalito de Dios”..., como para entrarte un escalofrío... “¿Tampoco esta noche nos va a dejar dormir?”, pensé, porque tengo que decirle, señor, que hasta finales de octubre vivo en el desván del pabellón, encima del “cuarto amarillo”, para que la señorita no se quede sola toda la noche al fondo del parque. Ha sido idea de la señorita eso de pasar los meses de calor en el pabellón; le parece sin duda más alegre que el castillo y, en los cuatro años que lleva construido, nunca deja de instalarse allí en cuanto llega la primavera. Cuando se acerca el invierno, la señorita vuelve al castillo, “porque en el ‘cuarto amarillo’ no hay chimenea”.
Así pues, el señor Stangerson y yo nos habíamos quedado en el pabellón. No hacíamos ningún ruido. Él estaba trabajando en su mesa. Yo, sentado en una silla y habiendo terminado mi trabajo, lo miraba y me decía: “¡Qué hombre! ¡Qué inteligencia! ¡Qué saber!” Hago hincapié en el hecho de que no hacíamos ruido, pues “por eso el asesino debió de creer que nos habíamos ido”. Y, de repente, cuando el cuco daba las doce y media, un clamor desesperado salió del “cuarto amarillo”. Era la voz de la señorita, que gritaba: “¡Al asesino! ¡Al asesino! ¡Socorro!” En seguida resonaron unos tiros de revólver y hubo un gran ruido de mesas, de muebles arrojados al suelo, como durante una pelea, y otra vez la voz de la señorita, que gritaba: “¡Al asesino!... ¡Socorro!... ¡Papá!”
Como puede imaginar, el señor Stangerson y yo nos lanzamos de un salto hacia la puerta. Pero, ¡ay!, estaba cerrada y bien cerrada “por dentro”, pues la misma señorita la había cerrado con llave y echado el cerrojo, como ya le he dicho. Intentamos derribarla, pero era sólida. El señor Stangerson estaba como loco, y de verdad era para estarlo, pues oíamos a la señorita que gemía: “¡Socorro!... ¡Socorro!...” El señor Stangerson daba golpes terribles contra la puerta y lloraba de rabia y sollozaba de desesperación e impotencia.
Entonces tuve una inspiración. “El asesino se habrá introducido por la ventana —exclamé—. ¡Voy a la ventana!” Y salí del pabellón corriendo como un loco.
Lo malo es que la ventana del “cuarto amarillo” da al campo, de forma que la pared del parque que desemboca en el pabellón me impedía llegar en seguida a la ventana. Para llegar allí, primero había que salir del parque. Corrí por la parte de la reja y, en el camino, me encontré con Bernier y su mujer, los porteros, que acudían atraídos por las detonaciones y por nuestros gritos. En dos palabras los puse al corriente de la situación; dije al portero que fuera a reunirse en seguida con el señor Stangerson y ordené a su mujer que viniera conmigo para abrirme la reja del parque. Cinco minutos más tarde, la portera y yo estábamos delante de la ventana del “cuarto amarillo”. Había una hermosa luna clara y vi en seguida que no habían tocado la ventana. Los barrotes seguían intactos y las contraventanas detrás de los barrotes también estaban cerradas tal como yo mismo las había cerrado la víspera, como todas las noches, aunque la señorita, que sabía que estaba muy cansado y sobrecargado de trabajo, me dijera que no me molestara, que ella misma las cerraría; y habían quedado tal como yo las dejé, sujetas “por dentro” con una aldabilla. Así pues, el asesino no había podido pasar por allí y no podía escapar por allí, ¡pero tampoco yo podía entrar por allí!
¡Esa era nuestra desgracia! Por mucho menos habría uno perdido la cabeza: la puerta del cuarto, cerrada con llave “por dentro”; las contraventanas de la única ventana, cerradas también “por dentro”, y, por encima de las contraventanas, los barrotes intactos, unos barrotes por los que no podría usted pasar el brazo... ¡Y la señorita que seguía pidiendo socorro...! O, mejor dicho, no, ya no la oíamos... Quizá había muerto... Pero, al fondo del pabellón, yo seguía oyendo al señor, que intentaba derribar la puerta...
La portera y yo echamos a correr de nuevo y volvimos al pabellón. La puerta seguía en pie a pesar de los golpes terribles del señor Stangerson y de Bernier. Por fin, cedió bajo nuestros furiosos esfuerzos, y ¿qué vimos entonces? Tengo que decirle, señor, que detrás de nosotros la portera llevaba la lámpara del laboratorio, una lámpara potente que iluminaba todo el cuarto.
También tengo que decirle que el “cuarto amarillo” es muy pequeñito. La señorita lo había amueblado con una cama de hierro bastante ancha, una mesa pequeña, una mesilla de noche, un tocador y dos sillas. Por eso, a la luz de la gran lámpara que llevaba la portera, lo vimos todo a la primera ojeada. La señorita, en camisón, estaba en el suelo en medio de un desorden increíble. Mesas y sillas caídas indicaban que allí había habido una fuerte “pelea”. Con toda seguridad habían sacado a la señorita de su cama; estaba llena de sangre, con terribles señales de uñas en el cuello —tenía el cuello casi destrozado por las uñas—, y con un agujero en la sien derecha, de donde corría un hilo de sangre que había formado un charco en el suelo. Cuando el señor Stangerson vio a su hija en semejante estado, se arrojó sobre ella dando tales gritos de desesperación, que daba lástima oírlo. Vio que la desgraciada seguía respirando y no se ocupó más que de ella. Nosotros buscamos al asesino, al miserable que había querido matar a nuestra ama, y le juro que, de haberlo encontrado, no hubiéramos respondido de su pellejo. Pero ¿cómo explicar que no estaba allí, que ya había escapado?... Esto sobrepasa todo lo imaginable. Nadie debajo de la cama, nadie detrás de los muebles, nadie. Solo encontramos sus huellas; las huellas ensangrentadas de una ancha mano de hombre en las paredes y en la puerta, un gran pañuelo rojo de sangre, sin ninguna inicial, una vieja boina y las marcas recientes en el suelo de muchos pasos de hombre. El hombre que había andado por allí tenía un pie grande y la suela de sus zapatos dejaba una especie de hollín negruzco. ¿Por dónde había pasado ese hombre? ¿Por dónde se había desvanecido? “No olvide, señor, que no había chimenea en el ‘cuarto amarillo’.” No podía haber escapado por la puerta, que es muy estrecha y por cuyo umbral entró la portera con su lámpara mientras el portero y yo buscábamos al asesino en ese reducido cuarto cuadrado, donde es imposible esconderse y donde, por lo demás, no encontramos a nadie. La puerta, medio derribada y echada contra la pared, no podía disimular nada, como de hecho comprobamos. Nadie había podido escapar por la ventana, que permaneció cerrada con las contraventanas echadas y los barrotes intactos. ¿Entonces? Entonces... empezaba yo a creer en el diablo.
Y fue cuando descubrimos en el suelo “mi revólver”. Sí, mi propio revólver... ¡Esto sí que me devolvió a la realidad! El diablo no habría necesitado robarme el revólver para matar a la señorita. El hombre que había estado allí había subido primero a mi desván, había cogido el revólver de mi cajón y lo había utilizado para sus perversos designios. Entonces, al examinar las balas, comprobamos que el asesino había disparado dos veces. Pues sí, señor, dentro de lo malo, fue una suerte para mí que el señor Stangerson se encontrara en el laboratorio cuando sucedió aquello y pudiera comprobar con sus propios ojos que yo también estaba allí, pues, de lo contrario, con esa historia del revólver no sé adónde hubieran ido a parar las cosas. Para mí que estaría ya en la cárcel. ¡La justicia no necesita más para llevar a un hombre al cadalso!»
El redactor de Le Matin terminaba la entrevista con las líneas siguientes:
«Hemos dejado sin interrumpirle al tío Jacques contarnos brevemente lo que sabía del crimen del “cuarto amarillo”. Hemos reproducido las mismas palabras que él empleó; solo le hemos ahorrado al lector las continuas lamentaciones con que salpicaba su relato. ¡Ya lo sabemos, tío Jacques! ¡Ya sabemos que quiere mucho a sus amos! Usted necesita que se sepa y no deja de repetirlo, sobre todo desde el descubrimiento del revólver. ¡Está usted en su derecho y no vemos ningún inconveniente en ello! Hubiéramos querido hacerle más preguntas al tío Jacques —Jacques Louis Moustier—, pero en ese mismo momento vinieron a buscarle de parte del juez de instrucción, que proseguía su investigación en el salón del castillo. Nos ha sido imposible penetrar en el Glandier y, por lo que se refiere al encinar, está vigilado en un ancho círculo por unos cuantos policías, que guardan celosamente las huellas que pueden llevar al pabellón y quizá al descubrimiento del asesino.
También hubiéramos querido interrogar a los porteros, pero no están visibles. Finalmente, en una venta, no lejos de la reja del castillo, esperamos a que saliera el señor Marquet, el juez de instrucción de Corbeil. A las cinco y media lo vimos con su secretario. Antes de que subiera al coche, pudimos hacerle la siguiente pregunta:
—Señor Marquet, ¿puede darnos alguna información acerca de este caso sin perjuicio de su instrucción?
—Nos es imposible decir nada —respondió el señor Marquet—. Además, es el caso más extraño que conozco. ¡Cuanto más creemos saber, menos sabemos!
Le pedimos al señor Marquet que se dignara explicarnos estas últimas palabras. Lo que nos dijo, cuya importancia no puede escapársele a nadie, es lo siguiente:
—Si nada se añade a las comprobaciones materiales hechas hoy por la Justicia, me temo que el misterio que rodea el abominable atentado que sufrió la señorita Stangerson tarde bastante en aclararse; pero es de esperar, “por la razón humana”, que las exploraciones del techo y del parqué del “cuarto amarillo”, exploraciones que haré a partir de mañana con el contratista que construyó el pabellón hace cuatro años, nos darán la prueba de que no hay que desesperar nunca de la lógica de las cosas. Porque todo el problema es este: sabemos por dónde se introdujo el asesino (entró por la puerta y se escondió bajo la cama en espera de la señorita Stangerson); pero ¿por dónde salió? ¿Cómo pudo huir? Si no se encuentra trampa, ni puerta secreta, ni abertura de ningún tipo, si el examen de las paredes y hasta su demolición (pues estoy decidido, y el señor Stangerson también lo está, a llegar hasta la demolición del pabellón) no vienen a revelar ningún pasadizo practicable, no ya para un ser humano, pero ni siquiera para ningún otro ser, si el techo no tiene agujeros, si el parqué no oculta subterráneo, ¡“habrá que creer en el diablo”, como dice el tío Jacques!»
Y el anónimo redactor hace notar en este artículo —artículo que escogí por ser el más interesante de todos cuantos se publicaron aquel día sobre el mismo caso— el hecho de que el juez de instrucción parecía poner cierta intención en esta última frase: «“Habrá que creer en el diablo”, como dice el tío Jacques.»
El artículo acaba con estas líneas:
«Hemos querido saber lo que el tío Jacques entendía por “el grito del animalito de Dios”. Así llaman al grito particularmente siniestro —nos explicó el propietario de la venta “La torre del homenaje”— que lanza a veces el gato de una anciana, la tía Agenoux, como la llaman en el lugar. La tía Agenoux es una especie de santa que vive en una cabaña, en el corazón del bosque, no lejos de la gruta de santa Genoveva.
“El cuarto amarillo, el animalito de Dios, la tía Agenoux, el diablo, santa Genoveva, el tío Jacques”, he aquí un crimen muy embrollado, que la piqueta desembrollará mañana; esperémoslo al menos, “por la razón humana”, como dice el juez de instrucción. Mientras tanto, se cree que la señorita Stangerson, que no ha dejado de delirar y que solo pronuncia claramente la palabra “¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino!...”, no pasará la noche...»
Finalmente, a última hora, el mismo periódico anunciaba que el jefe de la Seguridad había telegrafiado al célebre inspector Frédéric Larsan —el cual había sido enviado a Londres por un asunto de títulos robados— para que volviera inmediatamente a París.
CAPÍTULO 2
Donde aparece por primera vez Joseph Rouletabille
Recuerdo como si fuera ayer la entrada del joven Rouletabille en mi habitación aquella mañana. Serían las ocho, y yo estaba todavía en la cama, leyendo el articulo de Le Matin referente al crimen del Glandier.
Pero, antes de nada, ha llegado el momento de presentaros a mi amigo.
Conocí a Joseph Rouletabille cuando él era un pequeño reportero. En aquella época yo era un principiante en el tribunal y en muchas ocasiones me lo encontraba en los pasillos de los jueces de instrucción, cuando yo iba a pedir un «pase» para la cárcel de Mazas o de Saint-Lazare. Tenía, como suele decirse, «unos buenos mofletes». Su cabeza era redonda como una bola y quizá por ello, pensé yo, sus compañeros de la prensa le habían puesto ese mote, con el que acabaría quedándose y que él haría famoso. «¡Rouletabille!1» «¿Has visto a Rouletabille?» «Ya está ahí ese “divino” Rouletabille.» Estaba a menudo rojo como un tomate, unas veces más contento que unas castañuelas, y otras, más serio que un papa. ¿Cómo tan joven —cuando lo vi por primera vez tenía dieciséis años y medio— se ganaba ya la vida en la prensa? Eso hubieran podido preguntarse todos cuantos se le acercaban si no hubieran estado al tanto de sus comienzos. Cuando el caso de la mujer hecha trozos de la calle Oberkampf —otra historia también olvidada— él llevó al redactor jefe de L’Époque, periódico que rivalizaba entonces con Le Matin, el pie izquierdo que faltaba en la cesta donde fueron descubiertos los lúgubres restos. La policía llevaba ocho días buscando en vano ese pie izquierdo y el joven Rouletabille lo encontró en una alcantarilla donde a nadie se le había ocurrido ir a buscarlo. Para ello había tenido que entrar en un equipo de alcantarilleros ocasionales que la administración de la ciudad de París había reclutado a consecuencia de los daños causados por una excepcional crecida del Sena.
Cuando el redactor jefe se vio en posesión del preciado pie y hubo comprendido por qué asociación de inteligentes deducciones un niño había conseguido descubrirlo, se vio dividido entre la admiración que le causaba tanta astucia policíaca en un cerebro de dieciséis años y la alegría de poder exhibir en el «escaparate del depósito de cadáveres» del periódico «el pie izquierdo de la calle Oberkampf».
—Con este pie —exclamó— haré un artículo de cabecera.
Luego, después de confiar el siniestro paquete al médico forense adscrito a la redacción de L’Époque, preguntó al que pronto se convertiría en Rouletabille cuánto quería ganar por formar parte de la sección de sucesos en calidad de pequeño reportero.
—Doscientos francos al mes —dijo humildemente nuestro joven, sorprendido hasta el sofoco por semejante proposición.
—Le daremos doscientos cincuenta —replicó el redactor jefe—. Únicamente, usted tendrá que declarar a todo el mundo que forma parte de la redacción desde hace un mes. Quede bien claro entre nosotros que no fue usted quien descubrió «el pie izquierdo de la calle Oberkampf», sino el periódico L’Époque. ¡Aquí, amigo mío, el individuo no es nada; el periódico lo es todo!
Dicho esto, rogó al nuevo redactor que se retirase. En el umbral de la puerta lo detuvo, sin embargo, para preguntarle su nombre. El otro respondió:
—Joseph Joséphin.
—Eso no es un nombre —exclamó el redactor jefe—, pero como tampoco tendrá que firmar, no tiene mayor importancia.
En seguida, el imberbe redactor se hizo muchos amigos, pues era servicial y dotado de un buen humor que encantaba a los más gruñones y desarmaba a los más envidiosos. En el café del Tribunal, donde entonces los reporteros de sucesos se reunían antes de dirigirse a la Fiscalía o a la Prefectura en busca de su crimen cotidiano, empezó a adquirir fama de espabilado, capaz de meterse hasta en el mismo gabinete del jefe de la Seguridad. Cuando un caso valía la pena y Rouletabille —ya poseía su mote— había sido lanzado al campo de guerra por su redactor jefe, con mucha frecuencia «ganaba la partida» a los inspectores de más fama.
Aprendí a conocerlo mejor en el café del Tribunal. Abogados criminalistas y periodistas no son enemigos, pues los unos necesitan publicidad y los otros informaciones. Charlamos, y experimenté en seguida una gran simpatía por ese buen muchacho de Rouletabille. ¡Tenía una inteligencia tan despierta y original! Y poseía una calidad de pensamiento que nunca más he vuelto a encontrar.
Poco tiempo después me encargaron de la crónica judicial en Le cri du Boulevard2. Mi entrada en el periodismo no podía por menos de apretar los lazos de amistad que ya se habían trabado entre Rouletabille y yo. Por fin, como mi nuevo amigo había tenido la idea de una pequeña correspondencia judicial que le hacían firmar «Business»3 en su periódico L’Époque, me vi en condiciones de facilitarle a menudo las informaciones que necesitaba.
Así pasaron casi dos años, y cuanto más aprendía a conocerlo, más lo quería, pues, bajo su aspecto de alegre extravagancia, yo lo había descubierto extraordinariamente serio para su edad. En fin, yo, que estaba acostumbrado a verlo muy alegre y a menudo demasiado alegre, varias veces lo encontré sumido en una tristeza profunda. Quise preguntarle por la causa de tales cambios de humor, pero siempre se echaba a reír y no me respondía. Un día en que yo le preguntaba por sus padres, de los que nunca me hablaba, me dejó fingiendo no haberme oído.
En esto estalló el famoso caso del «cuarto amarillo», que, además de hacer de él el primero de los reporteros, iba a convertirlo en el primer policía del mundo, doble cualidad que no hay por qué extrañarse de encontrar en la misma persona, puesto que la prensa oficial empezaba ya a transformarse y a convertirse en lo que más o menos es hoy: la gaceta del crimen. La gente de espíritu taciturno se lamentará de ello; yo estimo que hay que felicitarse. Nunca tendremos bastantes armas, públicas o privadas, contra el criminal. A lo que replica esa gente de espíritu taciturno que, de tanto hablar de crímenes, la prensa acaba por inspirarlos. Pero hay personas con las que nunca se puede tener razón, ¿no es cierto?
Pues bien, Rouletabille estaba en mi habitación aquella mañana del 26 de octubre de 1892. Estaba todavía más rojo que de costumbre; los ojos se le salían de las órbitas, como suele decirse, y parecía presa de una seria exaltación. Agitaba Le Matin con una mano febril. Me gritó:
—Qué, mi querido Sainclair..., ¿ha leído?...
—¿El crimen del Glandier?
—Sí. ¡El «cuarto amarillo»! ¿Qué le parece?
—Toma, pues pienso que fue el «diablo» o el «animalito de Dios» quien cometió el crimen.
—Seamos serios.
—Bueno, le diré que no creo mucho en los asesinos que escapan por las paredes. Para mí que el tío Jacques se equivocó al dejar detrás de él el arma del crimen y, como vive encima del cuarto de la señorita Stangerson, la operación arquitectónica a la que se va a dedicar hoy el juez de instrucción va a darnos la clave del enigma, y no tardaremos en saber por qué trampa natural o por qué puerta secreta pudo el buen señor deslizarse para volver inmediatamente al laboratorio, al lado del señor Stangerson, que no se percataría de nada. ¿Qué le voy a decir yo? ¡Es una hipótesis!…
Rouletabille se sentó en un sillón, encendió su pipa, que nunca abandonaba, fumó unos instantes en silencio, tiempo sin duda de calmar la fiebre que visiblemente lo dominaba, y luego me dijo con desdén:
—Jovencito —exclamó en un tono cuya deplorable ironía no intentaré reproducir—, jovencito... Usted es abogado, y no dudo de su talento para hacer absolver a los culpables; pero si un día llega a ser magistrado instructor, ¡qué fácil le resultará hacer condenar a los inocentes!... Usted tiene realmente dotes, jovencito.
Dicho esto, fumó con energía y prosiguió:
—No encontrarán ninguna trampa, y el misterio del «cuarto amarillo» se volverá cada vez más misterioso. Por eso me interesa. El juez de instrucción tiene toda la razón: nunca se habrá visto nada más extraño que ese crimen...
—¿Tiene alguna idea del camino que pudo seguir el asesino para escapar? —pregunté.
—Ninguna —me respondió Rouletabille—, ninguna por el momento... Pero ya tengo mi propia idea sobre el revólver, por ejemplo... El asesino no utilizó el revólver...
—¡Válgame Dios! ¿Quién lo utilizó entonces?
—Pues quién va a ser... La señorita Stangerson...
—Ya no entiendo nada —exclamé—. O, mejor dicho, nunca he entendido...
—¿No hubo nada en particular que le chocara en el artículo de Le Matin?
—Pues no, la verdad... Todo lo que se decía en él me pareció igual de extraño...
—Pero, vamos a ver..., ¿y la puerta cerrada con llave?
—Es lo único natural del relato...
—¿Ah, sí?... ¿Y el cerrojo?
—¿El cerrojo?
—¡El cerrojo echado por dentro!... Sí que tomó precauciones la señorita Stangerson... «Para mí que la señorita Stangerson sabía que tenía que temer a alguien»; tomó sus precauciones; «hasta cogió el revólver del tío Jacques», sin decírselo. Sin duda, no quería asustar a nadie; sobre todo no quería asustar a su padre... «Ocurrió lo que la señorita Stangerson tanto temía»... y se defendió y hubo una pelea y se sirvió con bastante habilidad del revólver para herir al asesino en la mano (y así se explicaría la impresión de la larga mano de hombre ensangrentada en la pared y en la puerta, de ese hombre que buscaba casi a tientas una salida para huir), pero no disparó con la suficiente rapidez para escapar al golpe terrible que iba a recibir en la sien derecha.
—¿No fue, pues, el revólver el que hirió a la señorita Stangerson en la sien?
—El periódico no lo dice y yo, por mi parte, no lo pienso; pues me parece lógico que el revólver haya servido a la señorita Stangerson contra el asesino. Pero ¿cuál fue el arma del asesino? El golpe en la sien parece atestiguar que el asesino quiso matar a la señorita Stangerson..., después de intentar en vano estrangularla... El asesino debía de saber que el tío Jacques vivía en el desván, y fue una de las razones por las que, pienso yo, quiso obrar con «un arma silenciosa», quizá una cachiporra o un martillo...
—¡Todo esto —exclamé— no nos explica cómo salió nuestro asesino del «cuarto amarillo»!
—Desde luego —respondió Rouletabille, levantándose—, y, como hay que explicarlo, voy al castillo del Glandier, y vengo a buscarle para que también venga conmigo...
—¿Yo?
—Sí, querido amigo, lo necesito. L’Époque me encargó definitivamente de este caso, y tengo que aclararlo lo antes posible.
—¿Pero en qué puedo ayudarlo yo?
—El señor Robert Darzac está en el castillo del Glandier.
—Es verdad... ¡Su desesperación no debe de tener límites!
—Tengo que hablar con él... —Rouletabille pronunció esa frase en un tono que me sorprendió:
—¿Es que..., es que ve algo interesante por ese lado? —pregunté.
—Sí.
Y no quiso decir más. Pasó al salón y me rogó que me aviara de prisa.
Yo conocía a Robert Darzac por haberle hecho un gran favor judicial en un proceso civil, cuando yo era secretario del letrado Barbet-Delatour. Robert Darzac, que tenía en aquella época unos cuarenta años, era profesor de Física en la Sorbona4. Estaba íntimamente unido con los Stangerson, pues, después de siete años de una corte asidua, estaba a punto de contraer matrimonio con la señorita Stangerson, persona de cierta edad (tendría unos treinta y cinco años), pero de una notable belleza.
Mientras me vestía, grité a Rouletabille, que se estaba impacientando en el salón:
—¿Tiene alguna idea sobre la condición del asesino?
—Sí —respondió—. Lo creo, si no un hombre de mundo, por lo menos de una clase bastante alta... Todavía no es más que una impresión...
—¿De dónde saca esa impresión?
—Pues —replicó el joven— de la boina mugrienta, el pañuelo vulgar y las huellas del zapato tosco en el suelo...
—Entiendo —dije—. ¡Nadie deja tantas huellas detrás de sí, «cuando son la expresión de la verdad»!
—¡Haremos algo de usted, mi querido Sainclair! —concluyó Rouletabille.
CAPÍTULO 3
Un hombre pasó como una sombra por las contraventanas
Media hora más tarde, Rouletabille y yo nos encontrábamos en el andén de la estación de Orleans esperando la salida del tren que nos dejaría en Epinay-sur-Orge. Vimos llegar a la Justicia de Corbeil, representada por el señor Marquet y su secretario. El señor Marquet había pasado la noche en París —con su secretario— para asistir en la Scala al ensayo general de una revistilla de la que él era el autor oculto y que había firmado simplemente: «Castigat Ridendo1».
El señor Marquet comenzaba a ser ya un noble anciano. Era, por lo común, de mucha cortesía y «galantería», y no había tenido en toda su vida más que una pasión: la del arte dramático. En su carrera de magistrado realmente le habían interesado solo los casos susceptibles de proporcionarle por lo menos el tema de un acto. Aunque, decentemente emparentado como estaba, habría podido aspirar a los más altos puestos judiciales, en realidad solo había trabajado para «llegar» a la romántica Porte-Saint Martin o al pensativo Odeón. Tal ideal le había conducido, en una edad avanzada, a ser juez de instrucción en Corbeil, y a firmar «Castigat Ridendo» un pequeño acto indecente en la Scala.
El caso del «cuarto amarillo», por su lado inexplicable, tenía por fuerza que seducir a una mente tan... literaria. Le interesó prodigiosamente; y el señor Marquet se entregó menos como un magistrado ávido de conocer la verdad que como un aficionado de imbroglios2 dramáticos cuyas facultades tienden hacia el misterio de la intriga, y que sin embargo nada teme tanto como llegar al final del último acto, donde todo se explica.
Así pues, cuando lo encontramos, oí al señor Marquet que decía a su secretario con un suspiro:
—¡Ojalá, mi querido señor Maleine, ojalá que ese contratista con su piqueta no nos eche abajo tan hermoso misterio!
—No tema usted —respondió el señor Maleine—. Puede ser que su piqueta eche abajo el pabellón, pero dejará intacto nuestro caso. Palpé las paredes y estudié el techo y el suelo, y de esto entiendo un poco. A mí no me engañan. Podemos estar tranquilos. No sabremos nada.
Después de serenar a su jefe, el señor Maleine, con un discreto movimiento de cabeza, llamó la atención al señor Marquet sobre nosotros. Este último frunció el ceño y, cuando vio que se le acercaba Rouletabille, quien ya se descubría, se precipitó a una puerta y saltó al tren lanzando a media voz a su secretario: «Sobre todo, no quiero periodistas.»
El señor Maleine replicó: «Entendido», detuvo a Rouletabille en su carrera y tuvo la pretensión de impedir que subiera al departamento del juez de instrucción.
—Perdonen, señores, pero este departamento está reservado...
—Soy periodista, redactor de L’Époque —dijo mi joven amigo con una gran demostración de saludos y cortesías—, y solo tengo que decirle una palabrita al señor Marquet.
—El señor Marquet anda muy ocupado con su investigación…
—¡Oh! Su investigación me es absolutamente indiferente, créame... Yo no soy redactor de perros aplastados —declaró el joven Rouletabille, cuyo labio inferior expresaba en aquel momento un desprecio infinito por la literatura de «sucesos»—; soy cronista de teatro... y como tengo que hacer para esta noche una crítica de la revistilla de la Scala...
—Suba usted, haga el favor —dijo el secretario apartándose.
Rouletabille estaba ya en el departamento. Le seguí. Me senté a su lado; el secretario subió y cerró la puerta.
El señor Marquet miraba a su secretario.
—¡Oh, señor! —empezó Rouletabille—. No se enfade con «este buen hombre» si he forzado la consigna; yo no quiero tener el honor de hablar con el señor Marquet, sino con el señor «Castigat Ridendo»... Permítame felicitarle como cronista teatral de L’Époque...
Y Rouletabille se presentó después de haberme presentado.
El señor Marquet acariciaba con un gesto inquieto su barba en punta. Expresó a Rouletabille con algunas palabras que él era un autor demasiado modesto para desear que se levantara públicamente el velo de su seudónimo y esperaba que el entusiasmo del periodista por la obra del dramaturgo no llegara a descubrir al público que el señor «Castigat Ridendo» no era más que el juez de instrucción de Corbeil.
—La obra del autor dramático podría perjudicar —añadió con una ligera vacilación— la obra del magistrado... Sobre todo en provincias, donde se mantienen en la rutina...
—¡Oh, cuente con mi discreción! —exclamó Rouletabille, levantando unas manos que ponían al Cielo por testigo.
En aquel momento arrancaba el tren...
—Ya salimos —dijo el juez de instrucción, sorprendido de vernos hacer el viaje con él.
—Sí, señor, la verdad se pone en marcha —dijo el reportero, sonriendo amablemente—, en marcha hacia el castillo del Glandier... ¡Bonito caso, señor Marquet, bonito caso...!
—¡Oscuro caso! Increíble, insondable, inexplicable caso... Yo solo temo una cosa, señor Rouletabille..., y es que los periodistas se metan a explicarlo...
Mi amigo acusó la indirecta.
—Sí —dijo sencillamente—, es de temer... Se meten en todo... En cuanto a mí, señor juez de instrucción, no le hablo más que porque la casualidad, la pura casualidad, me puso en su camino y casi en su departamento.
—¿Pues adónde va usted? —preguntó el señor Marquet.
—Al castillo del Glandier —dijo Rouletabille sin inmutarse.
El señor Marquet se sobresaltó.
—¡No podrá entrar, señor Rouletabille!
—¿Se opondrá usted? —dijo mi amigo ya preparado para la batalla.
—¡Claro que no! Estimo demasiado a la prensa y a los periodistas para mostrarme desagradable con ellos en ningún caso, pero el señor Stangerson ha prohibido la entrada a todo el mundo, y la puerta está bien guardada. Ayer no hubo periodista que pudiera franquear la reja del Glandier.
—Mejor me lo pone —dijo Rouletabille—. Llegamos a tiempo.
El señor Marquet se mordió los labios y pareció dispuesto a mantenerse en un obstinado silencio. Solo se calmó un poco cuando Rouletabille no quiso ocultarle por más tiempo que íbamos al Glandier para estrechar la mano «de un viejo amigo íntimo», declaró refiriéndose a Robert Darzac, a quien debía de haber visto una vez en su vida.
—Ese pobre Robert… —prosiguió el joven reportero—, ese pobre Robert es capaz de morirse... ¡Quería tanto a la señorita Stangerson…!
—Verdaderamente da lástima ver el dolor del señor Robert Darzac... —dejó escapar como a su pesar el señor Marquet.
—Es de esperar que salven a la señorita Stangerson...
—Esperémoslo... Su padre me decía ayer que, si ella llegara a sucumbir, él no tardaría en unirse con ella en la tumba... ¡Qué pérdida incalculable para la ciencia!
—La herida en la sien es grave, ¿no es cierto?
—Claro. Ha sido una suerte increíble que no haya sido mortal... ¡Le dieron el golpe con una fuerza...!
—Entonces el revólver no hirió a la señorita Stangerson —dijo Rouletabille..., lanzándome una mirada de triunfo.
El señor Marquet parecía muy molesto.
—Yo no he dicho nada, no quiero decir nada y no diré nada.
Y se volvió hacia su secretario como si ya no nos conociera...
Pero no se deshacía uno así como así de Rouletabille. Este se acercó al juez de instrucción y, enseñándole Le Matin, que sacó de su bolsillo, le dijo:
—Hay algo, señor juez de instrucción, que puedo preguntarle sin pecar de indiscreto. ¿Ha leído el relato de Le Matin? Es absurdo, ¿no le parece?
—Ni mucho menos, señor...
—¡Cómo! El «cuarto amarillo» no tiene más que una ventana enrejada, «cuyos barrotes no han sido arrancados, y una puerta, que echan abajo»... ¡y no encuentran al asesino!
—¡Así es, señor, así es! Así es como se presenta el problema...
Rouletabille no dijo más y se sumió en desconocidos pensamientos... Así transcurrió un cuarto de hora.
Cuando volvió a nosotros, dijo dirigiéndose de nuevo al juez de instrucción:
—¿Qué peinado llevaba aquella noche la señorita Stangerson?
—No sé adónde quiere ir a parar —dijo el señor Marquet.
—No tiene mayor importancia —replicó Rouletabille—. Llevaba el pelo en bandós3, ¿no es cierto? ¡Estoy seguro de que la noche del drama ella llevaba el pelo en bandós!
—Pues está usted equivocado, señor Rouletabille —respondió el juez de instrucción—. Aquella noche la señorita Stangerson llevaba el pelo enteramente recogido en canelones en la cabeza... Debe de ser su peinado habitual... La frente completamente descubierta..., se lo puedo asegurar, pues examinamos durante mucho tiempo la herida. No había sangre en el pelo... y no habían tocado el peinado desde el atentado.
—¿Está usted seguro? ¿Está usted seguro de que la noche del atentado la señorita Stangerson no llevaba el «pelo en bandós»?
—Completamente seguro —prosiguió el juez sonriendo—, pues todavía estoy oyendo al médico decirme mientras yo examinaba la herida: «Es una pena que la señorita Stangerson haya tenido la costumbre de peinarse con el pelo recogido encima de la frente. Si hubiera llevado el pelo en bandós se habría amortiguado el golpe que recibió.» Ahora le diré que me parece extraño que dé usted tanta importancia...
—¡Oh! Si no llevaba el pelo en bandós —se lamentó Rouletabille—, ¿adónde vamos a parar, adónde vamos a parar? Tendré que informarme.
E hizo un gesto de desolación.
—¿Y la herida en la sien es terrible? —siguió preguntando.
—Terrible.
—En fin, ¿qué arma pudo hacer tal herida?
—Eso pertenece al secreto de la instrucción.
—¿Encontró usted el arma?
El juez de instrucción no respondió.
—¿Y la herida en la garganta?
Sobre esto, el juez de instrucción tuvo a bien confiarnos que la herida en la garganta era tal que se podía afirmar, según la misma opinión de los médicos, que «si el asesino hubiera apretado la garganta unos segundos más, la señorita Stangerson habría muerto estrangulada».
—El caso, tal como lo relata Le Matin —prosiguió Rouletabille, irritado—, me parece cada vez más inexplicable. ¿Puede decirme, señor juez de instrucción, qué aberturas, puertas y ventanas hay en el pabellón?
—Cinco —respondió el señor Marquet, después de toser dos o tres veces, pero no resistiéndose ya al deseo de dar muestra de todo el increíble misterio del caso que instruía—. Hay cinco, contando la puerta del vestíbulo, que es la única puerta de entrada del pabellón, puerta que se cierra siempre automáticamente y que no puede abrirse, ni por fuera ni por dentro, más que con dos llaves especiales que nunca abandonan el tío Jacques y el señor Stangerson. La señorita Stangerson no la necesita, ya que el tío Jacques vive en el pabellón, y durante el día ella no deja a su padre. Cuando los cuatro se precipitaron en el «cuarto amarillo» después de derribar la puerta, la puerta de entrada del vestíbulo había permanecido cerrada como siempre y las dos llaves de esa puerta seguían la una en el bolsillo del señor Stangerson y la otra en el bolsillo del tío Jacques. En cuanto a las ventanas del pabellón, hay cuatro: la ventana única del «cuarto amarillo», las dos ventanas del laboratorio y la ventana del vestíbulo. La ventana del «cuarto amarillo» y las del laboratorio dan al campo; solo la ventana del vestíbulo da al parque.
—¡Por esa ventana se escapó del pabellón! —exclamó Rouletabille.
—¿Cómo lo sabe usted? —dijo el señor Marquet mirando a mi amigo de una forma extraña.
—Más tarde veremos cómo pudo escapar el asesino del «cuarto amarillo» —replicó Rouletabille—, pero tuvo que abandonar el pabellón por la ventana del vestíbulo...
—Vuelvo a preguntarle que cómo lo sabe usted.
—¡Válgame Dios! ¡Pero si es muy sencillo! Toda vez que «él» no puede huir por la puerta del pabellón, tiene que pasar por una ventana y, para que pase, tiene que haber por lo menos una ventana que no tenga reja. La ventana del «cuarto amarillo» tiene reja porque da al campo. Las dos ventanas del laboratorio deben de tenerla seguramente por la misma razón. «Puesto que el asesino huyó», me imagino que encontraría una ventana sin barrotes y que esa será la del vestíbulo que da al parque, es decir, al interior de la propiedad. ¡No es cosa del otro jueves!...
—Sí —dijo el señor Marquet—, pero lo que no podría adivinar es que la ventana del vestíbulo, la única, en efecto, que no tiene barrotes, está provista de sólidas contraventanas de hierro. Ahora bien, esas contraventanas permanecieron cerradas por dentro con su aldabilla de hierro, ¡y, sin embargo, tenemos la prueba de que, en efecto, el asesino huyó del pabellón por esa misma ventana! Las huellas de sangre que hay en el interior de la pared y en las contraventanas, y los pasos en la tierra, unos pasos completamente iguales a los que medí en el «cuarto amarillo», atestiguan que el asesino huyó por allí. Pero entonces, ¿cómo se las apañó, puesto que las contraventanas permanecieron cerradas por dentro? Pasó como una sombra por las contraventanas. Y, finalmente, lo más desconcertante de todo son las huellas del asesino que vuelven a encontrarse en el momento de huir del pabellón, ¡cuando es imposible hacerse la menor idea de cómo pudo el asesino salir del «cuarto amarillo», ni cómo atravesó forzosamente el laboratorio para llegar hasta el vestíbulo! Ah, sí, señor Rouletabille, este caso es alucinante... ¡Es un bonito caso, vaya que sí! Y su solución va para largo, ¡al menos eso espero!...
—¿Qué es lo que espera usted, señor juez de instrucción?...
El señor Marquet rectificó:
—... No lo espero... Lo creo...
—¿Así que volvieron a cerrar la ventana por dentro después de huir el asesino? —preguntó Rouletabille.
—Evidentemente, y eso es lo que, por el momento, me parece natural, aunque inexplicable..., porque en ese caso se necesitaría un cómplice o varios cómplices... y no los veo...
Después de un silencio, añadió:
—¡Ah! Si estuviera hoy mejor la señorita Stangerson para interrogarla...
Rouletabille, siguiendo el hilo de su pensamiento, preguntó:
—¿Y el desván? ¿No hay una abertura en el desván?
—Sí, en efecto, no la había contado; así que son seis aberturas; hay arriba una ventana pequeña, más bien un ventanuco, y, como da al exterior de la propiedad, el señor Stangerson mandó ponerle barrotes también. Los barrotes de este ventanuco, así como los de las ventanas de la planta baja, han quedado intactos, y las contraventanas, que se abren naturalmente por dentro, permanecieron cerradas por dentro. Además, no hemos descubierto nada que pueda hacernos sospechar el paso del asesino por el desván.
—¡Así que para usted, señor juez de instrucción, no cabe duda de que el asesino huyó, sin que se sepa cómo, por la ventana del vestíbulo!
—Todo lo prueba...
—También lo creo yo —asintió gravemente Rouletabille. Después de un silencio, prosiguió—: Si no encontró usted ninguna huella del asesino en el desván, como por ejemplo esos pasos que se advierten en el suelo del «cuarto amarillo», habrá llegado a la conclusión de que no fue él quien robó el revólver del tío Jacques...
—En el desván no hay más huellas que las del tío Jacques —dijo el juez con un significativo movimiento de cabeza...
Y se decidió a completar su pensamiento:
—El tío Jacques se encontraba con el señor Stangerson... Es una suerte para él...
—Entonces, ¿quid del papel del revólver del tío Jacques en el drama? Parece demostrado que el arma hirió no tanto a la señorita Stangerson cuanto al asesino...
Sin responder a esta pregunta, que, sin duda, le desconcertaba, el señor Marquet nos comunicó que habían encontrado las dos balas en el «cuarto amarillo», una en una pared, la pared en que quedó impresa la mano roja —una mano roja de hombre—, y la otra en el techo.
—¡Oh! ¡Oh! ¡En el techo! —repitió a media voz Rouletabille—. ¡Verdaderamente... en el techo! Eso sí que es muy curioso... ¡En el techo!...
Se puso a fumar en silencio, envolviéndose en una nube de humo. Cuando llegamos a Epinay-sur-Orge tuve que darle un golpe en el hombro para hacerlo bajar de su sueño y al andén.
Allí, el magistrado y su secretario nos saludaron, haciéndonos comprender que ya nos habían visto bastante; luego subieron rápidamente a un cabriolé que los esperaba.
—¿Cuánto se tarda a pie de aquí al castillo del Glandier? —preguntó Rouletabille a un empleado del ferrocarril.
—Hora y media, hora y tres cuartos, sin darse prisa —respondió el hombre.
Rouletabille miró el cielo, lo encontró de su gusto y sin duda del mío, pues me cogió por el brazo y me dijo:
—¡Vamos!... Necesito andar.
—¿Y bien? —le pregunté—. ¿Se va desembrollando la cosa?
—¡Oh! —dijo—. ¡Oh! ¡No hay desembrollado nada en absoluto!... ¡Está todavía más embrollada que antes! También es verdad que tengo una idea.
—Dígala.
—¡Oh! No puedo decir nada por el momento... Mi idea es una cuestión de vida o muerte para dos personas por lo menos.
—¿Cree que hay cómplices?
—No creo...
Durante un momento nos quedamos en silencio, luego prosiguió:
—Ha sido una suerte encontrarnos con el juez de instrucción y su secretario... ¡Eh! ¿Qué le había dicho yo del revólver?...