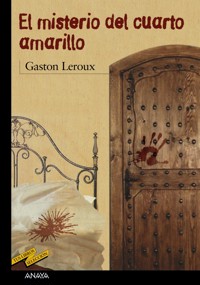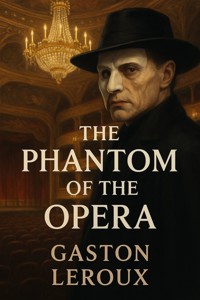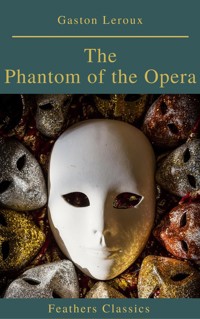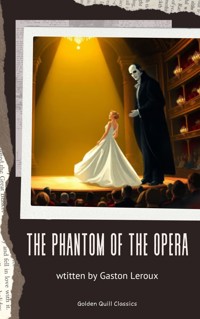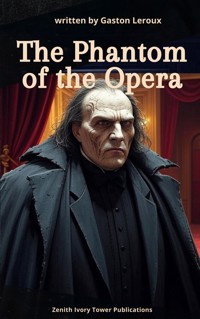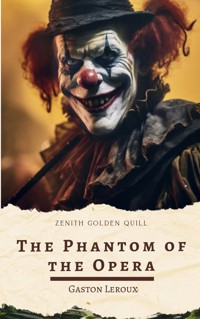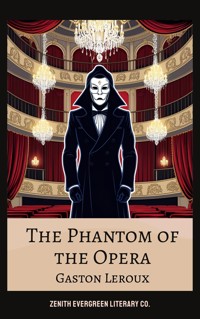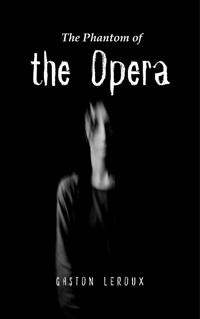1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y se realizó para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
El Fantasma de la Ópera es una obra de ficción gótica del autor francés Gaston Leroux. Narra la historia de la ópera del Palais Garnier, que se cree está encantada por un fantasma. Una noche, una joven soprano, Christine Daae, sorprende a todos con su actuación, y el Fantasma de la Ópera se obsesiona con ella. Los responsables de la ópera reciben una carta en la que se solicita que Christine protagonice la producción de Fausto. La carta es ignorada, con terribles consecuencias. El Fantasma secuestra a Christine y se revela como un hombre desfigurado (Erik) que se ha construido una guarida en la ópera, con pasadizos ocultos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Contenido
Prólogo
Capítulo 1. ¿Es el fantasma?
Capítulo 2. La nueva Margarita
Capítulo 3. La razón misteriosa
Capítulo 4. Recuadro 5
Capítulo 5. El violín encantado El violín encantado
Capítulo 6. Una visita a la Caja Cinco
Capítulo 7. Fausto y lo que siguió
Capítulo 8. El misterioso Brougham
Capítulo 9. En el baile de máscaras
Capítulo 10. Olvida el nombre de la voz del hombre
Capítulo 11. Por encima de las puertas-trampa
Capítulo 12. La lira de Apolo
Capítulo 13. Un golpe maestro del amante de la puerta trampa
Capítulo 14. La singular actitud de un imperdible
Capítulo 15. ¡Christine! ¡Christine!
Capítulo 16. Asombrosas revelaciones de Mme. Giry sobre sus relaciones personales con el Fantasma de la Ópera.
Capítulo 17. De nuevo el pasador de seguridad
Capítulo 18. El comisario, el vizconde y el persa
Capítulo 19. El vizconde y el persa
Capítulo 20. En los sótanos de la Ópera
Capítulo 21. Interesantes e instructivas peripecias de un persa en los sótanos de la ópera
Capítulo 22. En la cámara de tortura
Capítulo 23. Comienzan las torturas
Capítulo 24. "¡Barriles!... ¡Barriles!... ¿Algún barril para vender?"
Capítulo 25. El escorpión o el saltamontes: ¿Cuál?
Capítulo 26. El fin de la historia de amor del fantasma
Epílogo
El Fantasma de la Ópera
Gaston Leroux
Prólogo
En la que el autor de esta singular obra informa al lector de cómo adquirió la certeza de que el fantasma de la ópera existía realmente
El fantasma de la Ópera existía realmente. No era, como se creyó durante mucho tiempo, una criatura de la imaginación de los artistas, de la superstición de los directores, o un producto de los cerebros absurdos e impresionables de las jóvenes del ballet, de sus madres, de los taquilleros, de los guardarropa o del conserje. Sí, existía en carne y hueso, aunque asumía la apariencia completa de un verdadero fantasma; es decir, de una sombra espectral.
Cuando empecé a hurgar en los archivos de la Academia Nacional de Música, me sorprendieron de inmediato las sorprendentes coincidencias entre los fenómenos atribuidos al "fantasma" y la tragedia más extraordinaria y fantástica que jamás haya conmovido a las clases altas de París; y pronto concebí la idea de que esta tragedia podría explicarse razonablemente por los fenómenos en cuestión. Los hechos no se remontan a más de treinta años atrás; y no sería difícil encontrar en la actualidad, en el vestíbulo del ballet, ancianos de la más alta respetabilidad, hombres en cuya palabra se pudiera confiar absolutamente, que recordaran como si hubieran sucedido ayer las misteriosas y dramáticas condiciones que asistieron al rapto de Christine Daae, a la desaparición del vizconde de Chagny y a la muerte de su hermano mayor, el conde Philippe, cuyo cadáver fue encontrado en la orilla del lago que existe en los sótanos inferiores de la Ópera, del lado de la calle Scribe. Pero ninguno de aquellos testigos había pensado hasta aquel día que hubiera razón alguna para relacionar la figura más o menos legendaria del fantasma de la Ópera con aquella terrible historia.
La verdad tardaba en entrar en mi mente, desconcertada por una investigación que a cada momento se complicaba con sucesos que, a primera vista, podían considerarse sobrehumanos; y más de una vez estuve a punto de abandonar una tarea en la que me agotaba en la búsqueda desesperada de una imagen vana. Por fin, recibí la prueba de que mis presentimientos no me habían engañado, y fui recompensado por todos mis esfuerzos el día en que adquirí la certeza de que el fantasma de la Ópera era algo más que una mera sombra.
Aquel día, había pasado largas horas sobre Las memorias de un gerente, la obra ligera y frívola del demasiado escéptico Moncharmin, que, durante su mandato en la Ópera, no entendía nada del misterioso comportamiento del fantasma y que se burlaba de él todo lo que podía en el mismo momento en que se convertía en la primera víctima de la curiosa operación financiera que se desarrollaba en el interior del "sobre mágico."
Acababa de salir de la biblioteca, desesperado, cuando me encontré con el encantador director de actores de nuestra Academia Nacional, que estaba charlando en un rellano con un ancianito vivaracho y bien peinado, a quien me presentó alegremente. El director estaba al corriente de mis investigaciones y de mi empeño, aunque infructuoso, por descubrir el paradero del juez instructor del famoso caso Chagny, M. Faure. Nadie sabía qué había sido de él, ni vivo ni muerto; y aquí estaba, de vuelta de Canadá, donde había pasado quince años, y lo primero que había hecho, a su regreso a París, fue presentarse en la secretaría de la Ópera y pedir un asiento libre. El ancianito era el mismísimo señor Faure.
Pasamos juntos buena parte de la velada y me contó todo el caso Chagny tal como él lo había entendido en aquel momento. Estaba obligado a concluir a favor de la locura del vizconde y de la muerte accidental del hermano mayor, por falta de pruebas en contrario; pero, no obstante, estaba persuadido de que había tenido lugar una terrible tragedia entre los dos hermanos en relación con Christine Daae. No pudo decirme qué había sido de Christine ni del vizconde. Cuando mencioné el fantasma, sólo se rió. A él también le habían hablado de las curiosas manifestaciones que parecían apuntar a la existencia de un ser anormal, residente en uno de los rincones más misteriosos de la Ópera, y conocía la historia del sobre; pero nunca había visto en él nada digno de su atención como magistrado encargado del caso Chagny, y era tanto como escuchar la declaración de un testigo que compareció por su propia voluntad y declaró que se había encontrado a menudo con el fantasma. Este testigo no era otro que el hombre a quien todo París llamaba el "Persa" y que era bien conocido por todos los abonados a la Ópera. El magistrado lo tomó por un vidente.
Me interesó inmensamente esta historia del persa. Quería, si aún estaba a tiempo, encontrar a este valioso y excéntrico testigo. Mi suerte empezó a mejorar y lo descubrí en su pequeño piso de la Rue de Rivoli, donde vivía desde entonces y donde murió cinco meses después de mi visita. Al principio me sentí inclinado a sospechar; pero cuando el persa me contó, con candor infantil, todo lo que sabía sobre el fantasma y me entregó las pruebas de su existencia -incluida la extraña correspondencia de Christine Daae- para que hiciera con ellas lo que quisiera, ya no pude dudar. No, el fantasma no era un mito.
Sé que me han dicho que esta correspondencia pudo haber sido falsificada de principio a fin por un hombre cuya imaginación había sido alimentada ciertamente con los cuentos más seductores; pero afortunadamente descubrí algunos escritos de Christine fuera del famoso legajo de cartas y, al compararlos, se disiparon todas mis dudas. También indagué en la historia pasada del persa y descubrí que era un hombre recto, incapaz de inventar una historia que pudiera haber derrotado los fines de la justicia.
Esta era, además, la opinión de las personas más serias que, en un momento u otro, estuvieron mezcladas en el caso Chagny, que eran amigos de la familia Chagny, a quienes mostré todos mis documentos y expuse todas mis deducciones. A este respecto, me gustaría publicar unas líneas que recibí del General D--:
SIR:
No puedo insistirle demasiado en que publique los resultados de su investigación. Recuerdo perfectamente que, unas semanas antes de la desaparición de esa gran cantante, Christine Daae, y de la tragedia que enlutó a todo el Faubourg Saint-Germain, se hablaba mucho, en el vestíbulo del ballet, del tema del "fantasma"; y creo que sólo dejó de hablarse de él como consecuencia del posterior asunto que tanto nos emocionó a todos. Pero, si es posible -como creo después de oírle- explicar la tragedia a través del fantasma, le ruego, señor, que vuelva a hablarnos del fantasma.
Por muy misterioso que pueda parecer el fantasma en un principio, siempre tendrá una explicación más fácil que la tétrica historia en la que unos malévolos han intentado imaginarse el asesinato de dos hermanos que se habían adorado toda la vida.
Créeme, etc.
Por último, con mi fajo de papeles en la mano, recorrí una vez más los vastos dominios del fantasma, el enorme edificio que había convertido en su reino. Todo lo que vieron mis ojos, todo lo que percibió mi mente, corroboró con precisión los documentos del persa; y un maravilloso descubrimiento coronó mis trabajos de una manera muy definitiva. Se recordará que, más tarde, al excavar en la subestructura de la Ópera, antes de enterrar los registros fonográficos de la voz del artista, los obreros dejaron al descubierto un cadáver. Pues bien, enseguida pude comprobar que ese cadáver era el del fantasma de la Ópera. Hice que el director de escena comprobara esta prueba con su propia mano; y ahora me es indiferente que los periódicos pretendan que el cadáver era el de una víctima de la Comuna.
Los desgraciados que fueron masacrados, bajo la Comuna, en los sótanos de la Ópera, no fueron enterrados en este lado; diré dónde pueden encontrarse sus esqueletos en un lugar no muy lejano de esa inmensa cripta que fue abastecida durante el asedio con toda clase de provisiones. Di con esta pista justo cuando buscaba los restos del fantasma de la Ópera, que nunca habría descubierto de no ser por la inaudita casualidad antes descrita.
Pero volveremos al cadáver y a lo que debe hacerse con él. Por el momento, debo concluir esta introducción tan necesaria dando las gracias a M. Mifroid (que fue el comisario de policía llamado para las primeras investigaciones tras la desaparición de Christine Daae), a M. Remy, el difunto secretario, a M. Mercier, el difunto director de actores, a M. Gabriel, el difunto director del coro, y más particularmente Mme. la Baronne de Castelot-Barbezac, que fue en su día la "pequeña Meg" de la historia (y que no se avergüenza de ello), la estrella más encantadora de nuestro admirable cuerpo de ballet, la hija mayor de la digna Mme. Giry, ya fallecida, que tenía a su cargo el palco privado del fantasma. Todos ellos me fueron de gran ayuda y, gracias a ellos, podré reproducir ante los ojos del lector aquellas horas de puro amor y terror, en sus más mínimos detalles.
Y sería un desagradecido si omitiera, en el umbral de esta terrible y verídica historia, dar las gracias a la actual dirección de la Ópera, que tan amablemente me ha ayudado en todas mis investigaciones, y al Sr. Messager en particular, junto con el Sr. Gabion, el director de actores, y ese hombre tan amable que es el arquitecto encargado de la conservación del edificio, que no dudó en prestarme las obras de Charles Garnier, aunque estaba casi seguro de que nunca se las devolvería. Por último, debo rendir un homenaje público a la generosidad de mi amigo y antiguo colaborador, M. J. Le Croze, que me permitió sumergirme en su espléndida biblioteca teatral y tomar prestadas las ediciones más raras de libros por los que sentía un gran aprecio.
GASTON LEROUX.
Capítulo 1. ¿Es el fantasma?
Era la noche en que MM. Debienne y Poligny, directores de la Ópera, ofrecían una última función de gala con motivo de su jubilación. De repente, el camerino de La Sorelli, una de las bailarinas principales, fue invadido por media docena de jóvenes damas del ballet, que habían subido del escenario después de "bailar" Polyeucte. Se precipitaron en medio de una gran confusión, algunas dando rienda suelta a risas forzadas y antinaturales, otras a gritos de terror. Sorelli, que deseaba estar sola un momento para "repasar" el discurso que iba a pronunciar ante los directivos dimisionarios, miró furiosa a su alrededor, a la multitud enloquecida y tumultuosa. Fue la pequeña Jammes -la niña de la nariz respingona, los ojos de nomeolvides, las mejillas sonrosadas y el cuello y los hombros blancos como lirios- quien dio la explicación con voz temblorosa:
"¡Es el fantasma!" Y cerró la puerta.
El camerino de Sorelli estaba decorado con elegancia oficial y vulgar. Un pier-glass, un sofá, un tocador y uno o dos armarios proporcionaban el mobiliario necesario. En las paredes colgaban algunos grabados, reliquias de la madre, que había conocido las glorias de la antigua Ópera de la Rue le Peletier; retratos de Vestris, Gardel, Dupont, Bigottini. Pero la habitación parecía un palacio para los mocosos del cuerpo de ballet, que se alojaban en camerinos comunes donde pasaban el tiempo cantando, discutiendo, pegando a las tocadoras y peluqueras e invitándose unos a otros a copas de cassis, cerveza o incluso ron, hasta que sonaba la campana del botones.
Sorelli era muy supersticiosa. Se estremeció cuando oyó a la pequeña Jammes hablar del fantasma, la llamó "tonta del culo" y luego, como era la primera en creer en los fantasmas en general y en el de la Ópera en particular, enseguida le pidió detalles:
"¿Le has visto?"
"¡Tan claro como te veo ahora!", dijo la pequeña Jammes, cuyas piernas cedían bajo ella y se dejó caer con un gemido en una silla.
Entonces la pequeña Giry -la niña de ojos negros como endrinas, pelo negro como la tinta, tez morena y una pobre piel estirada sobre unos pobres huesos- la pequeña Giry añadió:
"¡Si ese es el fantasma, es muy feo!"
"¡Oh, sí!" gritó el coro de bailarinas.
Y empezaron a hablar todos juntos. El fantasma se les había aparecido bajo la forma de un caballero vestido de gala, que se había presentado de repente ante ellos en el pasillo, sin que supieran de dónde venía. Parecía haber atravesado la pared.
"¡Pooh!", dijo uno de ellos, que más o menos había mantenido la cabeza. "¡Ves el fantasma por todas partes!"
Y era cierto. Desde hacía varios meses no se hablaba de otra cosa en la Ópera que de aquel fantasma vestido de gala que acechaba por el edificio, de arriba abajo, como una sombra, que no hablaba con nadie, al que nadie se atrevía a hablar y que desaparecía en cuanto se le veía, sin que nadie supiera cómo ni dónde. Como un verdadero fantasma, no hacía ruido al andar. La gente empezó riéndose y burlándose de este espectro vestido como un hombre de moda o un enterrador; pero la leyenda del fantasma pronto alcanzó proporciones enormes entre el cuerpo de ballet. Todas las chicas pretendían haberse encontrado con este ser sobrenatural más o menos a menudo. Y las que más se reían no eran las más tranquilas. Cuando no aparecía, delataba su presencia o su paso por accidentes, cómicos o graves, de los que la superstición general le hacía responsable. Si alguien se caía o sufría una broma pesada a manos de alguna de las otras chicas, o perdía una polvera, la culpa era enseguida del fantasma, del fantasma de la Ópera.
Después de todo, ¿quién le había visto? En la Ópera se ven muchos hombres vestidos de gala que no son fantasmas. Pero este traje tenía una peculiaridad propia. Cubría un esqueleto. Al menos, eso decían las bailarinas. Y, por supuesto, tenía una cabeza de muerte.
¿Era todo esto serio? La verdad es que la idea del esqueleto surgió de la descripción del fantasma que hizo Joseph Buquet, el jefe de los tramoyistas, que había visto realmente al fantasma. Se había topado con el fantasma en la escalerita, junto a las candilejas, que lleva a "los sótanos". Le había visto durante un segundo -pues el fantasma había huido- y a cualquiera que quisiera escucharle le dijo:
"Es extraordinariamente delgado y su bata cuelga de un armazón esquelético. Sus ojos son tan profundos que apenas se ven las pupilas fijas. Sólo se ven dos grandes agujeros negros, como en el cráneo de un muerto. Su piel, que se extiende sobre sus huesos como el parche de un tambor, no es blanca, sino de un amarillo repugnante. Su nariz es tan poco digna de mención que no se puede ver de perfil; y la ausencia de esa nariz es algo horrible de mirar. Todo el pelo que tiene son tres o cuatro largos mechones oscuros en la frente y detrás de las orejas".
El jefe de los tramoyistas era un hombre serio, sobrio, firme y muy lento para imaginar cosas. Sus palabras fueron recibidas con interés y asombro; y pronto hubo otras personas que dijeron que también habían conocido a un hombre vestido de gala con una cabeza de muerte sobre los hombros. Los hombres sensatos que se enteraron de la historia empezaron por decir que Joseph Buquet había sido víctima de una broma de uno de sus ayudantes. Y luego, uno tras otro, se sucedieron una serie de incidentes tan curiosos y tan inexplicables que los más sagaces empezaron a inquietarse.
Por ejemplo, un bombero es un tipo valiente. No teme a nada, y menos al fuego. Pues bien, el bombero en cuestión, que había ido a hacer una ronda de inspección en los sótanos y que, al parecer, se había aventurado un poco más lejos de lo habitual, reapareció de repente en escena, pálido, asustado, tembloroso, con los ojos saliéndosele de la cabeza, y prácticamente desmayado en brazos de la orgullosa madre del pequeño Jammes.1 ¿Y por qué? Porque había visto venir hacia él, a la altura de su cabeza, pero sin cuerpo unido a ella, ¡una cabeza de fuego! Y, como ya he dicho, un bombero no teme al fuego.
El bombero se llamaba Pampin.
El cuerpo de baile quedó consternado. A primera vista, esta cabeza de fuego no se correspondía en absoluto con la descripción del fantasma hecha por Joseph Buquet. Pero las jóvenes pronto se convencieron de que el fantasma tenía varias cabezas, que cambiaba a su antojo. Y, por supuesto, enseguida se imaginaron que corrían el mayor peligro. Una vez un bombero no dudó en desmayarse, los líderes y las muchachas de primera y segunda fila por igual tenían muchas excusas para el susto que les hacía acelerar el paso al pasar por algún rincón oscuro o pasillo mal iluminado. La misma Sorelli, al día siguiente de la aventura del bombero, colocó una herradura sobre la mesa delante del palco del portero, que todo el que entraba en la Ópera como no fuera espectador debía tocar antes de pisar el primer peldaño de la escalera. Esta herradura no fue inventada por mí, como tampoco lo ha sido, por desgracia, ninguna otra parte de esta historia, y todavía puede verse sobre la mesa, en el pasillo que hay frente al palco del portero, cuando se entra en la Ópera por el patio llamado de la Administración.
Volviendo a la velada en cuestión.
"¡Es el fantasma!", había gritado el pequeño Jammes.
Un silencio angustioso reinaba ahora en el vestuario. Sólo se oía la respiración agitada de las chicas. Por fin, Jammes, apoyándose en la esquina más alejada de la pared, con todas las señales de verdadero terror en el rostro, susurró:
"¡Escucha!"
A todo el mundo le pareció oír un crujido al otro lado de la puerta. No había sonido de pasos. Era como una ligera seda deslizándose sobre el panel. Luego se detuvo.
Sorelli intentó mostrar más coraje que los demás. Se acercó a la puerta y, con voz temblorosa, preguntó:
"¿Quién está ahí?"
Pero nadie respondió. Entonces, sintiendo que todos los ojos se posaban en ella, observando su último movimiento, hizo un esfuerzo por mostrar valor y dijo en voz muy alta:
"¿Hay alguien detrás de la puerta?"
"¡Oh, sí, sí! Claro que la hay!", gritó aquella pequeña ciruela seca que era Meg Giry, sujetando heroicamente a Sorelli por la falda de gasa. "¡Hagas lo que hagas, no abras la puerta! Oh, Señor, ¡no abras la puerta!"
Pero Sorelli, armada con una daga que nunca la abandonaba, giró la llave e hizo retroceder la puerta, mientras las bailarinas se retiraban al camerino interior y Meg Giry suspiraba:
"¡Madre! ¡Madre!"
Sorelli se asomó valientemente al pasadizo. Estaba vacío; una llama de gas, en su prisión de cristal, arrojaba una luz roja y sospechosa en la oscuridad circundante, sin conseguir disiparla. Y la bailarina volvió a dar un portazo, con un profundo suspiro.
"No", dijo, "no hay nadie allí".
"¡Aún así, lo vimos!" declaró Jammes, volviendo con pasitos tímidos a su lugar junto a Sorelli. "Debe de estar merodeando por alguna parte. No volveré a vestirme. Será mejor que bajemos todos juntos al vestíbulo, enseguida, para el "discurso", y volveremos a subir juntos."
Y la niña tocaba con reverencia el anillito de coral que llevaba como amuleto contra la mala suerte, mientras Sorelli, sigilosamente, con la punta de la uña rosada del pulgar derecho, hacía una cruz de San Andrés en el anillo de madera que adornaba el cuarto dedo de su mano izquierda. Dijo a las bailarinas:
"Vamos, niños, ¡contrólense! Me atrevo a decir que nadie ha visto nunca al fantasma".
"¡Sí, sí, le hemos visto, le acabamos de ver!", gritaron las niñas. "¡Tenía su cabeza de muerto y su abrigo de gala, igual que cuando se le apareció a Joseph Buquet!".
"¡Y Gabriel también lo vio!", dijo Jammes. "Ayer mismo. Ayer por la tarde, a plena luz del día..."
"¿Gabriel, el maestro del coro?"
"Pues sí, ¿no lo sabías?"
"¿Y llevaba puesta su ropa de vestir, a plena luz del día?"
"¿Quién? ¿Gabriel?"
"¡No, el fantasma!"
"¡Ciertamente! Gabriel mismo me lo dijo. Por eso lo conocía. Gabriel estaba en el despacho del director de escena. De pronto se abrió la puerta y entró el persa. Ya sabes que el persa tiene mal de ojo...".
"¡Oh, sí!", respondieron a coro las bailarinas, ahuyentando la mala suerte señalando con el índice y el meñique al ausente persa, mientras el segundo y el tercero se doblaban sobre la palma y se sujetaban con el pulgar.
"Y ya sabes lo supersticioso que es Gabriel", continuó Jammes. "Sin embargo, siempre es educado. Cuando se encuentra con el persa, se limita a meter la mano en el bolsillo y tocar sus llaves. Pues bien, en el momento en que el persa apareció en el umbral de la puerta, Gabriel dio un salto desde su silla hasta la cerradura del armario, ¡para tocar el hierro! Al hacerlo, rompió toda una falda de su gabán en un clavo. Apresurándose a salir de la habitación, se golpeó la frente contra un perchero y se dio un tremendo chichón; luego, dando un brusco paso atrás, se despellejó el brazo con el biombo, cerca del piano; intentó apoyarse en el piano, pero la tapa le cayó sobre las manos y le aplastó los dedos; salió corriendo del despacho como un loco, resbaló en la escalera y bajó todo el primer tramo de espaldas. Yo pasaba por allí con mi madre. Le recogimos. Estaba cubierto de moratones y tenía la cara llena de sangre. Estábamos muertos de miedo, pero, de repente, empezó a dar gracias a la Providencia por haber salido tan barato. Luego nos contó lo que le había asustado. Había visto al fantasma detrás del persa, ¡el fantasma con la cabeza de la muerte igual que la descripción de Joseph Buquet!".
Jammes había contado su historia muy deprisa, como si el fantasma le pisara los talones, y al terminar se había quedado sin aliento. Siguió un silencio, mientras Sorelli se pulía las uñas con gran excitación. Lo rompió la pequeña Giry, que dijo:
"Joseph Buquet haría mejor en contener su lengua."
"¿Por qué debería morderse la lengua?", preguntó alguien.
"Esa es la opinión de mi madre -respondió Meg, bajando la voz y mirando a su alrededor, como si temiera que otros oídos pudieran oírla.
"¿Y por qué es la opinión de tu madre?"
"¡Silencio! Madre dice que al fantasma no le gusta que hablen de él".
"¿Y por qué lo dice tu madre?"
"Porque-porque-nada-"
Esta reticencia exasperó la curiosidad de las jóvenes, que se agolparon alrededor de la pequeña Giry, rogándole que se explicara. Estaban allí, una al lado de la otra, inclinándose hacia delante simultáneamente en un solo movimiento de súplica y de miedo, comunicándose su terror, sintiendo con vivo placer cómo se les helaba la sangre en las venas.
"¡Juré no contarlo!", jadeó Meg.
Pero no la dejaron en paz y prometieron guardar el secreto, hasta que Meg, ardiendo en deseos de decir todo lo que sabía, empezó, con los ojos fijos en la puerta:
"Bueno, es por el palco privado".
"¿Qué palco privado?"
"¡La caja del fantasma!"
"¿Tiene el fantasma una caja? ¡Oh, dínoslo, dínoslo!"
"¡No tan alto!", dijo Meg. "Es el palco cinco, ya sabes, el palco de la gran grada, junto al palco del escenario, a la izquierda".
"¡Oh, tonterías!"
"Te digo que sí. Madre se encarga de ello. ¿Pero juras que no dirás una palabra?"
"Por supuesto, por supuesto".
"Bueno, es la caja del fantasma. Nadie la tiene desde hace más de un mes, excepto el fantasma, y en la taquilla se ha dado orden de que no se venda nunca."
"¿Y el fantasma realmente viene allí?"
"Sí."
"Entonces, ¿viene alguien?"
"¡Pues no! El fantasma viene, pero no hay nadie".
Las bailarinas intercambiaron miradas. Si el fantasma venía al palco, había que verlo, porque llevaba un abrigo de gala y una cabeza de muerte. Esto fue lo que trataron de hacer entender a Meg, pero ella replicó:
"¡Eso es! El fantasma no se ve. ¡Y no tiene bata ni cabeza! ¡Todo eso de su cabeza de muerte y su cabeza de fuego son tonterías! No hay nada de eso. Sólo se le oye cuando está en la caja. Mamá nunca lo ha visto, pero lo ha oído. Madre lo sabe, porque le da su programa".
Sorelli interfirió.
"¡Giry, niña, te estás metiendo con nosotros!"
Entonces la pequeña Giry se echó a llorar.
"Debí haberme callado... ¡si mamá llegaba a enterarse! Pero tenía toda la razón, Joseph Buquet no tenía por qué hablar de cosas que no le conciernen, le traerá mala suerte, mamá lo decía anoche..."
Se oyeron pasos apresurados y pesados en el pasadizo y una voz sin aliento gritó:
"¡Cecile! ¡Cecile! ¿Estás ahí?"
"Es la voz de mamá", dijo Jammes. "¿Qué pasa?"
Abrió la puerta. Una dama respetable, de complexión similar a la de un granadero de Pomerania, irrumpió en el vestidor y se dejó caer gimiendo en un sillón libre. Sus ojos giraban locamente en su rostro teñido de polvo de ladrillo.
"¡Qué horror!", dijo. "¡Qué horror!"
"¿Qué? ¿Qué?"
"¡Joseph Buquet!"
"¿Qué pasa con él?"
"¡Joseph Buquet está muerto!"
La sala se llenó de exclamaciones, de gritos asombrados, de peticiones asustadas de explicaciones.
"¡Sí, lo encontraron colgado en el sótano del tercer piso!"
"¡Es el fantasma!", soltó la pequeña Giry, como a su pesar; pero enseguida se corrigió, llevándose las manos a la boca: "¡No, no! ¡Yo no lo dije! ¡Yo no lo dije!"
A su alrededor, sus compañeras, presas del pánico, repetían en voz baja:
"¡Sí, debe ser el fantasma!"
Sorelli estaba muy pálido.
"Nunca podré recitar mi discurso", dijo.
Ma Jammes dio su opinión, mientras vaciaba una copa de licor que casualmente estaba sobre una mesa; el fantasma debía de tener algo que ver.
Lo cierto es que nadie supo nunca cómo encontró la muerte Joseph Buquet. El veredicto de la investigación fue "suicidio natural". En sus Memorias de gerente, M. Moncharmin, uno de los gerentes conjuntos que sucedieron a MM. Debienne y Poligny, describe el incidente de la siguiente manera:
"Un grave accidente estropeó la pequeña fiesta que MM. Debienne y Poligny para celebrar su jubilación. Yo estaba en el despacho del director, cuando Mercier, el director en funciones, entró de repente. Parecía medio loco y me dijo que habían encontrado el cadáver de un tramoyista colgado en el tercer sótano bajo el escenario, entre una granja y una escena del Rey de Lahore. Grité:
"'¡Ven y córtalo!'
"Para cuando bajé corriendo la escalera y la escala de Jacob, ¡el hombre ya no colgaba de su cuerda!".
Este es un suceso que M. Moncharmin considera natural. Un hombre cuelga del extremo de una cuerda; van a cortarlo; la cuerda ha desaparecido. ¡Oh, M. Moncharmin encontró una explicación muy simple! Escuchadle:
"Fue justo después del ballet; y dirigentes y bailarinas no perdieron tiempo en tomar sus precauciones contra el mal de ojo".
Ya está. Imagínense al cuerpo de baile bajando por la escalera de Jacob y repartiéndose la cuerda del suicida en menos tiempo del que se tarda en escribir. Por otra parte, cuando pienso en el lugar exacto donde se descubrió el cadáver -el tercer sótano bajo el escenario-, imagino que alguien debió de estar interesado en que la cuerda desapareciera después de haber cumplido su propósito; y el tiempo demostrará si me equivoco.
La horrible noticia pronto se extendió por toda la Ópera, donde Joseph Buquet era muy popular. Los camerinos se vaciaron y las bailarinas, apiñadas en torno a Sorelli como tímidas ovejas alrededor de su pastora, se dirigieron al vestíbulo a través de los mal iluminados pasadizos y escaleras, trotando tan rápido como sus pequeñas piernas rosadas podían llevarlas.
Capítulo 2. La nueva Margarita
En el primer rellano, Sorelli chocó con el conde de Chagny, que subía las escaleras. El conde, por lo general tan tranquilo, parecía muy excitado.
"Iba hacia ti", dijo quitándose el sombrero. "¡Oh, Sorelli, qué velada! Y Christine Daae: ¡qué triunfo!"
"¡Imposible!", dijo Meg Giry. "¡Hace seis meses cantaba de maravilla! Pero déjenos pasar, mi querido conde", prosiguió la mocosa, con una salerosa reverencia. "Vamos a informarnos sobre un pobre hombre que fue encontrado colgado del cuello".
En ese momento, el director en funciones pasó alborotando y se detuvo al oír este comentario.
"¡Qué!", exclamó bruscamente. "¿Ya se han enterado? Bueno, por favor, olvídenlo por esta noche, y sobre todo no dejen que se enteren M. Debienne y M. Poligny; les disgustaría demasiado en su último día."
Todos se dirigieron al vestíbulo del ballet, que ya estaba lleno de gente. El conde de Chagny tenía razón: ninguna gala había igualado a ésta. Todos los grandes compositores del momento habían dirigido por turnos sus propias obras. Faure y Krauss habían cantado; y, aquella noche, Christine Daae había revelado su verdadero yo, por primera vez, al público atónito y entusiasta. Gounod había dirigido la Marcha fúnebre de una marioneta; Reyer, su hermosa obertura de Siguar; Saint Saens, la Danse Macabre y una Reverie Orientale; Massenet, una marcha húngara inédita; Guiraud, su Carnaval; Delibes, el Valse Lente de Sylvia y los Pizzicati de Coppelia. La Srta. Krauss había cantado el bolero de Vespri Siciliani; y la Srta. Denise Bloch, la canción para beber de Lucrezia Borgia.
Pero el verdadero triunfo estaba reservado a Christine Daae, que había comenzado cantando algunos pasajes de Romeo y Julieta. Era la primera vez que la joven artista cantaba en esta obra de Gounod, que no había sido trasladada a la Ópera y que se reestrenó en la Ópera Cómica después de haber sido producida en el antiguo Teatro Lírico por Mme. Carvalho. Los que la oyeron dicen que su voz, en estos pasajes, era seráfica; pero esto no era nada comparado con las notas sobrehumanas que emitió en la escena de la prisión y en el trío final de Fausto, que cantó en lugar de La Carlotta, que estaba enferma. Nadie había oído ni visto nada igual.
Daae reveló una nueva Margarita aquella noche, una Margarita de un esplendor, un resplandor hasta entonces insospechados. Toda la casa enloqueció, poniéndose en pie, gritando, vitoreando, aplaudiendo, mientras Christine sollozaba y se desmayaba en los brazos de sus compañeras y tenía que ser llevada a su camerino. Sin embargo, algunos abonados protestaron. ¿Por qué se les había ocultado un tesoro tan grande durante tanto tiempo? Hasta entonces, Christine Daae había interpretado una buena Siebel a la Margarita de Carlotta, demasiado espléndidamente material. Y había sido necesaria la incomprensible e inexcusable ausencia de Carlotta en esta noche de gala para que la pequeña Daae, de un momento a otro, mostrara todo lo que sabía hacer en una parte del programa reservada a la diva española. Pues bien, lo que los abonados querían saber era, ¿por qué Debienne y Poligny habían solicitado a Daae, cuando Carlotta cayó enferma? ¿Conocían su genio oculto? Y, si lo sabían, ¿por qué lo habían mantenido oculto? ¿Y por qué lo había ocultado ella? Curiosamente, no se sabía que tuviera un profesor de canto en ese momento. A menudo había dicho que pensaba practicar sola en el futuro. Todo era un misterio.
El conde de Chagny, de pie en su palco, escuchó todo este frenesí y participó en él aplaudiendo ruidosamente. Philippe Georges Marie Comte de Chagny tenía sólo cuarenta y un años. Era un gran aristócrata y un hombre apuesto, por encima de la mediana estatura y con rasgos atractivos, a pesar de su dura frente y sus ojos más bien fríos. Era exquisitamente educado con las mujeres y un poco altivo con los hombres, que no siempre le perdonaban sus éxitos en sociedad. Tenía un corazón excelente y una conciencia irreprochable. A la muerte del viejo conde Philibert, se convirtió en cabeza de una de las familias más antiguas y distinguidas de Francia, cuyas armas se remontaban al siglo XIV. Los Chagny poseían una gran cantidad de propiedades; y, cuando el viejo conde, que era viudo, murió, no fue tarea fácil para Philippe aceptar la gestión de un patrimonio tan grande. Sus dos hermanas y su hermano, Raoul, no quisieron oír hablar de división y renunciaron a reclamar sus partes, dejándose enteramente en manos de Philippe, como si el derecho de primogenitura nunca hubiera dejado de existir. Cuando las dos hermanas se casaron, el mismo día, recibieron su parte de manos de su hermano, no como algo que les perteneciera por derecho, sino como una dote por la que le dieron las gracias.
La condesa de Chagny, nacida de Moerogis de La Martyniere, había muerto al dar a luz a Raoul, que nació veinte años después que su hermano mayor. A la muerte del anciano conde, Raoul tenía doce años. Philippe se ocupó activamente de la educación del joven. Para ello contó con la admirable ayuda de sus hermanas, primero, y de una vieja tía, viuda de un oficial de la marina, que vivía en Brest y que transmitió al joven Raoul el gusto por el mar. El muchacho ingresó en el buque escuela Borda, terminó el curso con honores y dio tranquilamente la vuelta al mundo. Gracias a poderosas influencias, acababa de ser nombrado miembro de la expedición oficial a bordo del Requin, que iba a ser enviada al Círculo Polar Ártico en busca de los supervivientes de la expedición de D'Artoi, de los que no se sabía nada desde hacía tres años. Mientras tanto, disfrutaba de un largo permiso que no terminaría hasta dentro de seis meses, y ya las viudas del Faubourg Saint-Germain compadecían al apuesto y aparentemente delicado mozalbete por el duro trabajo que le esperaba.
La timidez del joven marinero -casi diría que su inocencia- era notable. Daba la impresión de que acababa de dejar el delantal de las mujeres. De hecho, acariciado como estaba por sus dos hermanas y su vieja tía, había conservado de esta educación puramente femenina unos modales que eran casi cándidos y estaban marcados por un encanto que nada había sido capaz de mancillar. Tenía poco más de veintiún años y aparentaba dieciocho. Tenía un pequeño bigote rubio, unos hermosos ojos azules y la tez de una muchacha.
Philippe mimaba a Raoul. Para empezar, estaba muy orgulloso de él y se complacía en prever una gloriosa carrera para su vástago en la marina, en la que uno de sus antepasados, el famoso Chagny de La Roche, había ostentado el rango de almirante. Aprovechó la licencia del joven para mostrarle París, con todas sus delicias lujosas y artísticas. El conde consideró que, a la edad de Raoul, no conviene ser demasiado bueno. El propio Philippe tenía un carácter muy equilibrado tanto en el trabajo como en el placer; su conducta era siempre intachable; y era incapaz de dar un mal ejemplo a su hermano. Lo llevaba con él a todas partes. Incluso lo introdujo en el vestíbulo del ballet. Sé que se decía que el conde estaba "en buenos términos" con Sorelli. Pero difícilmente podría considerarse un crimen que este noble, soltero, con mucho tiempo libre, sobre todo desde que sus hermanas se establecieron, viniera a pasar una o dos horas después de la cena en compañía de una bailarina que, aunque no era muy, muy ingeniosa, tenía los ojos más bonitos que jamás se hayan visto. Y, además, hay lugares donde un verdadero parisino, cuando tiene el rango del conde de Chagny, está obligado a mostrarse; y en aquel momento el foyer del ballet de la Ópera era uno de esos lugares.
Por último, Philippe tal vez no habría llevado a su hermano entre los bastidores de la Ópera si Raoul no hubiera sido el primero en pedírselo, renovando repetidamente su petición con una suave obstinación que el conde recordó más tarde.
Aquella noche, Philippe, después de aplaudir al Daae, se volvió hacia Raoul y vio que estaba muy pálido.
"¿No ves", dijo Raúl, "que la mujer se desmaya?".
"Tú también pareces desmayarte", dijo el conde. "¿Qué te pasa?"
Pero Raúl se había recuperado y estaba de pie.
"Vamos a ver", dijo, "nunca había cantado así".
El conde dirigió a su hermano una curiosa mirada sonriente y pareció bastante satisfecho. Pronto llegaron a la puerta que conducía de la casa al escenario. Numerosos abonados se abrían paso lentamente. Raoul se rasgaba los guantes sin saber lo que hacía y Philippe tenía un corazón demasiado bondadoso para reírse de él por su impaciencia. Pero ahora comprendía por qué Raoul estaba distraído cuando se le hablaba y por qué siempre intentaba que todas las conversaciones girasen en torno al tema de la Ópera.
Llegaron al escenario y se abrieron paso entre la multitud de caballeros, tramoyistas, figurantes y coristas, Raoul a la cabeza, sintiendo que el corazón ya no le pertenecía, con el rostro encendido por la pasión, mientras el conde Philippe le seguía con dificultad y sin dejar de sonreír. Al fondo del escenario, Raoul tuvo que detenerse ante la irrupción de la pequeña tropa de bailarinas que bloqueaba el paso por el que intentaba entrar. Más de una frase burlona salió de los pequeños labios maquillados, a las que no respondió; y al fin pudo pasar, y se zambulló en la penumbra de un pasillo en el que sonaba el nombre de "¡Dae! Daae!" El conde se sorprendió al comprobar que Raúl conocía el camino. Nunca le había llevado él mismo a casa de Christine y llegó a la conclusión de que Raoul debía de haber ido solo mientras el conde se quedaba hablando en el vestíbulo con Sorelli, que a menudo le pedía que esperara hasta que llegara la hora de "seguir" y a veces le entregaba las polainas con las que bajaba corriendo de su camerino para preservar la impecabilidad de sus zapatos de baile de raso y sus medias color carne. Sorelli tenía una excusa: había perdido a su madre.
Aplazando unos minutos su habitual visita a Sorelli, el conde siguió a su hermano por el pasillo que conducía al camerino de Daae y vio que nunca había estado tan abarrotado como aquella noche, cuando toda la casa parecía excitada por su éxito y también por su desmayo. Pues la muchacha aún no había vuelto en sí; y el médico del teatro acababa de llegar en el momento en que Raoul entraba pisándole los talones. Christine, pues, recibió los primeros auxilios del uno, mientras abría los ojos en brazos del otro. El conde y muchos más permanecían agolpados en la puerta.
"¿No cree, doctor, que sería mejor que esos señores desalojaran la habitación?", preguntó fríamente Raúl. "Aquí no se respira".
"Tienes toda la razón", dijo el médico.
Y despidió a todos, excepto a Raúl y a la criada, que miraba a Raúl con ojos del más indisimulado asombro. Ella no le había visto nunca y, sin embargo, no se atrevía a interrogarle; y el doctor imaginó que el joven sólo actuaba como lo hacía porque tenía derecho a hacerlo. El vizconde, por lo tanto, permaneció en la habitación observando a Christine mientras volvía lentamente a la vida, mientras que incluso los administradores conjuntos, Debienne y Poligny, que habían venido a ofrecer su simpatía y felicitaciones, se vieron empujados al pasillo entre la multitud de dandis. El conde de Chagny, que era uno de los que estaban fuera, se rió:
"¡Oh, el pícaro, el pícaro!" Y añadió, en voz baja: "¡Esos jóvenes con sus aires de colegialas! Así que es un Chagny después de todo".
Se volvió para ir al camerino de Sorelli, pero se encontró con ella en el camino, con su pequeña tropa de temblorosas bailarinas, como ya hemos visto.
Mientras tanto, Christine Daae lanzó un profundo suspiro, que fue respondido por un gemido. Giró la cabeza, vio a Raúl y se sobresaltó. Miró al médico, al que dedicó una sonrisa, luego a su doncella y después de nuevo a Raoul.
"Monsieur", dijo ella, con voz no muy por encima de un susurro, "¿quién es usted?".
"Mademoiselle", respondió el joven, arrodillándose sobre una rodilla y apretando un ferviente beso en la mano de la diva, "soy el chiquillo que se lanzó al mar para rescatar su pañuelo".
Christine volvió a mirar al médico y a la criada, y los tres se echaron a reír.
Raúl se puso muy rojo y se levantó.
"Mademoiselle", dijo, "ya que le complace no reconocerme, me gustaría decirle algo en privado, algo muy importante".
"Cuando esté mejor, ¿te importa?" Y le tembló la voz. "Has sido muy buena."
"Sí, debe irse", dijo el doctor, con su sonrisa más agradable. "Déjeme atender a mademoiselle".
"Ahora no estoy enferma", dijo Christine de pronto, con extraña e inesperada energía.
Se levantó y se pasó la mano por los párpados.
"Gracias, doctor. Me gustaría estar solo. Por favor, váyanse todos. Dejadme. Me siento muy inquieto esta noche".
El médico intentó protestar brevemente, pero, al percibir la evidente agitación de la muchacha, pensó que el mejor remedio era no frustrarla. Y se marchó, diciendo a Raúl, fuera:
"No es ella misma esta noche. Normalmente es tan gentil".
Luego dio las buenas noches y Raúl se quedó solo. Toda esta parte del teatro estaba ahora desierta. La ceremonia de despedida tenía lugar sin duda en el vestíbulo del ballet. Raoul pensó que Daae podría ir a ella y esperó en la silenciosa soledad, ocultándose incluso en la sombra favorable de una puerta. Sentía un terrible dolor en el corazón y era de esto de lo que quería hablar con Daae sin demora.
De pronto se abrió la puerta del vestidor y la criada salió sola, cargada de bultos. Él la detuvo y le preguntó cómo estaba su señora. La mujer se rió y dijo que se encontraba muy bien, pero que no la molestase, pues deseaba que la dejasen en paz. Y siguió su camino. Una sola idea llenó el ardiente cerebro de Raúl: ¡por supuesto que Daae deseaba que lo dejaran solo! ¿No le había dicho que quería hablar con ella en privado?
Casi sin respirar, subió al vestidor y, con la oreja pegada a la puerta para oír su respuesta, se dispuso a llamar. Pero se le cayó la mano. Había oído la voz de un hombre en el vestidor, que decía, en un tono curiosamente magistral:
"¡Christine, debes amarme!"
Y la voz de Christine, infinitamente triste y temblorosa, como acompañada de lágrimas, respondió:
"¿Cómo puedes hablar así? ¡Cuando canto sólo para ti!"
Raúl se apoyó en el panel para aliviar su dolor. Su corazón, que parecía haber desaparecido para siempre, volvió a su pecho y latía con fuerza. Todo el pasadizo resonó con sus latidos y los oídos de Raúl se ensordecieron. Seguramente, si su corazón seguía haciendo tanto ruido, lo oirían dentro, abrirían la puerta y el joven sería rechazado en desgracia. ¡Qué posición para un Chagny! ¡Ser sorprendido escuchando detrás de una puerta! Se tomó el corazón con las dos manos para detenerlo.
La voz del hombre volvió a hablar: "¿Estás muy cansado?"
"¡Oh, esta noche te di mi alma y estoy muerta!" Contestó Christine.
"Tu alma es algo hermoso, niña", respondió la voz del hombre grave, "y te lo agradezco. Ningún emperador recibió jamás un regalo tan justo. Los ángeles lloraron esta noche".
Raúl no oyó nada después. Sin embargo, no se marchó, sino que, como si temiera que le descubrieran, volvió a su rincón oscuro, decidido a esperar a que el hombre saliera de la habitación. Al mismo tiempo, había aprendido lo que significaba el amor y el odio. Sabía que amaba. Quería saber a quién odiaba. Para su gran asombro, la puerta se abrió y apareció Christine Daae, envuelta en pieles, con el rostro oculto en un velo de encaje, sola. Cerró la puerta tras de sí, pero Raoul observó que no echaba la llave. Pasó de largo. Ni siquiera la siguió con la mirada, pues sus ojos estaban fijos en la puerta, que no volvió a abrirse.
Cuando el pasadizo volvió a estar desierto, lo cruzó, abrió la puerta del vestidor, entró y cerró la puerta. Se encontró en la más absoluta oscuridad. Habían apagado el gas.