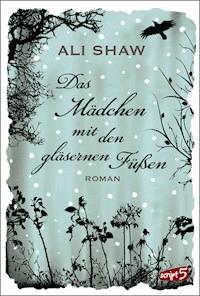Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gran Angular
- Sprache: Spanisch
Da igual de dónde seas o a qué te dediques. Da igual que estés en Polonia, en Alemania o en Rusia; que seas un niño o un adulto, una promesa del fútbol o un soldado enrolado a la fuerza. Ni las balas ni las bombas hacen distinciones y, quien dispara, a veces también es una víctima. Esta es la historia de esas personas anónimas que, en la Europa de 1939, fueron arrastradas al festín de la muerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
De pronto, el airese abatió, encendido,cayó como una espadasobre la tierra. ¡Oh, sí,recuerdo los clamores!
Entre el humo y la sangre,miré los murosde la patria mía,como ciego mirépor todas partes,buscando un pecho,una palabra, algo,donde esconder el llanto.
Y encontré solo muerte, ruina y muerte
A todos los niños y jóvenes que han sufrido la guerra.
A Nieves, Fernando y Carlos, con el más hondo deseo
Por razones de latitud y longitud, el sol no aparecía en el mismo momento sobre toda Europa, pero sí era el mismo astro el que alumbraba todo el continente. Una estrella brillante y luminosa que venía alumbrando al planeta durante miles de millones de años y que era indiferente al devenir de los diminutos seres que parecían señorear la Tierra.
Bajo la luz de aquella estrella se había desarrollado una civilización milenaria que se tenía en aquel tiempo por la más culta y avanzada del orbe, y que, a su pesar, estaba a punto de demostrar ser la más incivilizada y salvaje de cuantas habían madurado bajo el sol.
•
La noche apenas duraba cuatro horas en el verano boreal, sobre las márgenes del río Volchov. Por eso Pavel se acostaba con sol y se despertaba también bajo un cielo luminoso. En esos días, una vivificante satisfacción acompañaba siempre a sus despertares. El aroma de la leche hervida en el fogón se colaba por las rendijas de la puerta y, al mezclarse con las fragancias de la madera de las paredes y las sábanas limpias, conformaba el olor del hogar.
Las voces de sus padres le llegaron en un susurro desde el otro lado de la puerta. Pavel se levantó de un salto. Sabía que si se daba prisa los sorprendería abrazados.
Apenas hubo desayunado, Pavel salió al campo. La hierba fresca acariciaba sus pies desnudos, mientras caminaba empuñando el tirachinas que le había fabricado su padre.
De pronto, un mirlo llamó su atención. Posado sobre el suelo, se movía a saltitos entre unas matas de frambuesa, mientras giraba su vivaracha cabeza en todas direcciones. Un blanco móvil resultaba una tentación insalvable. El chico apuntó su arma, tensó la goma y guiñó el ojo izquierdo. En el preciso instante en que sus dedos dejaron de ejercer presión sobre la goma y la china salía despedida hacia su víctima, Pavel sintió en el pecho una fría punzada de lástima y remordimiento. La piedra golpeó varias hojas y se estrelló finalmente contra el suelo. El mirlo salió volando y una sincera sonrisa iluminó el rostro del frustrado cazador.
•
Sería más o menos la misma hora cuando, mucho más al sur, en Kiev, Anastasia oía a través de la ventana abierta a los otros niños jugando en la calle, mientras ella sacrificaba su tiempo en las aburridas clases de alemán que le impartía la anciana señora Rudenka. ¿Por qué tenía ella que pasarse las mañanas del verano estudiando? ¿Para qué tenía que aprender alemán ella?
–Todo lo que puedas aprender te hará bien –le decía su padre–. Si tuviéramos un vecino chino o árabe, aprenderías también sus idiomas.
Ya podían haber sido árabes los tatarabuelos de la señora Rudienka. Así le contaría historias de lámparas maravillosas y alfombras voladoras, y no los aburridos cuentos de los hermanos Grimm, que en poco o en nada se diferenciaban de los ucranianos y rusos que ya había oído en su niñez. Con doce años no estaba para duendes ni hadas, y menos aún para la conjugación del verbo sein.
–Ich bin, du bist, er ist...
Mientras Anastasia recitaba el verbo, pensaba que nunca hablaría ese idioma, que nunca en su vida necesitaría hablar con un alemán.
•
Más de diez grados al oeste, en un céntrico edificio de viviendas de Cracovia, Jaroslaw cerró la puerta de su casa de un portazo y descendió las escaleras saltando los escalones de dos en dos.
Con riesgo de ser atropellado por un tranvía, cruzó la calle corriendo, y no se detuvo hasta llegar ante la tienda de la señora Kalinowska, donde permaneció un instante tratando de recuperar el aliento. Luego empujó la puerta de cristal y saludó cordialmente.
–Buenos días, señora Kalinowska, Hanna...
Ambas estaban ocupadas con clientes, por lo que tuvo que aguardar unos minutos. La primera en quedarse libre fue la señora Kalinowska, la madre de Hanna.
–Buenos días, Jaroslaw. Supongo que no vienes a visitarme a mí.
Jaroslaw insinuó una sonrisa mientras buscaba las palabras acertadas, pero no le hicieron falta.
–Hanna –dijo la señora Kalinowska–, acompaña a Jaroslaw a la panadería y no olvidéis tomaros un helado.
Hanna abandonó el mostrador y recogió su bolso. Con el rostro resplandeciente se acercó a Jaroslaw, quien la esperaba con la puerta abierta.
Ya en la calle, cuando hubieron dejado atrás el escaparate, se besaron y echaron a andar hacia la panadería. Hanna percibió el nerviosismo de su novio.
–¿Qué te pasa?
Jaroslaw no pudo esperar más y le tendió a Hanna la carta que guardaba en el bolsillo.
–El uno de septiembre tienes una entrevista en Varsovia con el señor Vercovitz, de Vercovitz e Hijos.
Hanna se quedó boquiabierta, sin palabras.
–Espero que me permitas acompañarte en el viaje –dijo Jaroslaw–, y espero también que no me olvides cuando tus diseños sean famosos.
•
Cuando el sol llegó a su cénit sobre el centro de Europa, Hans y Minna Müller disfrutaban de una cerveza bien fría y de las cálidas caricias del sol en la terraza de su hotel, en un pintoresco pueblecito de los Alpes bávaros.
Hacían planes. Planes concretos para los próximos días, los que les quedaban de luna de miel, y planes a largo plazo, para un futuro no muy lejano. Tendrían niños. Minna se conformaba con una pareja.
–Once por lo menos –bromeaba Hans–, es lo mínimo para formar un equipo de fútbol.
Su conversación quedó interrumpida cuando una escuadra de las Juventudes Hitlerianas hizo su entrada en la placita en que se hallaba la terraza. Una fila de muchachos uniformados y cargados con mochilas atravesó la plaza, cantando una canción que hablaba de banderas y muerte.
Un grupo de hombres que bebían en una mesa contigua a la de los recién casados se pusieron en pie y extendieron los brazos para gritar:
–Heil Hitler!
Inmediatamente, toda la gente que había en la plaza, incluso los que se asomaban a las ventanas, gritaron el saludo oficial de la nueva Alemania. Hans y Minna también lo hicieron, no porque se sintieran obligados, sino porque esa era la costumbre que habían aprendido, mientras crecían, en los últimos seis años. Con los brazos en alto, contemplaban el paso de la joven escuadra, escuchaban sus voces sin atender al significado de la desafortunada letra y sonreían satisfechos por una juventud que parecía alegre y virtuosa, como parecía lógico en una Alemania que se hacía día a día más fuerte y les proporcionaba a todos trabajo, seguridad y protección.
Heinrich Burkhard, el joven líder que encabezaba el desfile, devolvió el saludo gritando a pleno pulmón «Sieg heil!», mientras percibía un prolongado escalofrío de euforia y orgullo y concebía el ferviente deseo de que Alemania descargase muy pronto toda esa fuerza sobre el resto de Europa.
•
Mucho más al oeste, en una playa de Normandía, la señora Legrand sostenía en sus manos la última carta de su esposo. La brisa marina movía las hojas como si tratara de arrebatárselas. No lo iba a permitir. Las extendió con cuidado sobre sus piernas y volvió a leer el último verso del poema que le había enviado: «en paz junto a ti». Lo repitió quedamente y guardó las hojas en su sobre y el sobre en el bolso. Luego miró a sus hijos, que, un tanto apartados, construían un castillo de arena.
–Mañana llega papá –les gritó.
–¡Bien, bien! –vociferaron ellos a su vez–. ¡Papá, papá!
Como si no pudieran contener la alegría, Jean Pierre y Jacques corrieron por la arena y hasta se mojaron los pies en las frías aguas del mar, salpicándose entre risas y gritos. Regresaron enseguida hasta su castillo para enzarzarse en una incongruente discusión.
–Mamá –dijo Jean Pierre, el mayor–. ¿A que papá no viene en barco?
–Claro que no –respondió ella–. Vendrá en tren y luego en autocar, como lo hicimos nosotros.
–¿Lo ves? –le dijo Jean Pierre a su hermano–. ¿Cómo va a venir en barco, si no hay mar en Beauvais?
–¿Y qué? –respondió Jacques–. Pero aquí sí.
Jean Pierre, desde sus nueve años, pensó que a los cuatro no hacía razonamientos tan estúpidos como Jacques.
•
No había mejor lugar para pasar una tarde lluviosa de vacaciones que el cine, especialmente lejos de Londres. Así lo pensaban los tres hermanos Clement-Moore. Ni la apacible campiña de Lincolnshire ni el cercano pueblo ofrecían muchas distracciones, aunque sí una clara ventaja sobre la capital a la hora de elegir la película. El hecho de que solo hubiera una sala en la localidad, evitaba discusiones. Aquella tarde se proyectaba La fiera de mi niña, una comedia de Howard Hawks interpretada por Katharine Hepburn y Cary Grant.
A la salida del cine, los tres hermanos se encontraron con un grupo de amigos. Jóvenes de la edad de Edna y Neville, de diecinueve y dieciocho años respectivamente. Hablaron de ir a casa de uno de ellos y Blake, que acababa de cumplir los catorce, intuyó que se desharían de él.
–Te llevaré a casa en la moto –le propuso Neville.
El ofrecimiento rebasó las expectativas de Blake, pero aún se atrevió a imponer una condición.
–Solo si la semana que viene me traes a ver Un día en las carreras.
–Trato hecho –dijo Neville mientras estrechaba enérgicamente la mano de su hermano menor.
Neville se había presentado aquel verano con una flamante motocicleta, cuyo disfrute durante las vacaciones le había ganado a un compañero de Oxford en el transcurso de una absurda apuesta.
Aunque había dejado de llover, los dos hermanos se ajustaron los impermeables, pues las oscuras nubes que cubrían el cielo amenazaban con descargar de nuevo.
La moto avanzaba a velocidad moderada por la carretera, mientras Neville canturreaba una pegadiza cancioncilla aprendida en la película y Blake le incitaba a acelerar. Llegados a un tramo recto de la carretera, Neville puso a prueba el motor de la máquina y los nervios de Blake.
–Yuuhuu –gritaron ambos.
Ya en la entrada de la heredad, Neville detuvo la moto.
–Te gusta la velocidad, ¿eh? –le preguntó Blake mientras desmontaba con los cabellos revueltos.
–Me apasiona –reconoció Neville –. Algún día me verás pilotando un avión.
•
A esa misma hora, en Madrid, las sombras empezaban a adueñarse de la iglesia en la que Juan, junto a su madre, permanecía arrodillado. Las velas que habían ofrendado al Cristo milagroso casi se habían consumido. Llevaban horas en aquella incómoda postura, tratando de demostrar no solo a la divinidad, sino a quien pudiera verlos, que ellos eran una familia cristiana y honrada.
A Juan le dolían las rodillas y todos los huesos, por lo que se movía constantemente, tratando así de aliviar sus molestias físicas. De igual modo, sus pensamientos no lograban permanecer en la oración y el recogimiento, y lo mismo se detenían en las yagas del crucificado, que en la combinación que se dejaba ver bajo las faldas de una vieja beata, que en el olor a rancio que inundaba el templo o en la bicicleta que nunca había llegado a tener.
Cuando se sorprendía a sí mismo entregado a esos pensamientos, su conciencia le roía con furia las entrañas y volvía a rezar, a implorar a Dios que le perdonase y que perdonase a su padre. Bueno, a su padre no lo tenía que perdonar. No había hecho nada malo. Tenía que ayudarlo. Tenía que hacer que lo perdonasen los militares que iban a juzgarlo al día siguiente.
Hacía cuatro meses que había acabado la guerra en España y más de dos desde que se habían llevado a su padre a la cárcel sin darle ninguna explicación. A la mañana siguiente se celebraría el juicio, y Juan suplicaba a Dios, a Jesús, a la Virgen y a todos los santos que le devolviesen a su padre, que les permitiesen volver a ser una familia, a vivir en paz.
•
El sol siguió su camino hacia el poniente, sumiendo en la oscuridad a toda Europa. Muy pocos podían presagiar que pronto otro tipo de tinieblas cubrirían el mundo para arrebatar muchas vidas, para robar la infancia y la juventud a quienes lograran conservar la suya.
Hanna se dejaba arrullar por el traqueteo del tren, pero sentía frío incluso bajo la suave manta de viaje que su madre le había regalado. Se arrebujó como pudo y contrajo su cuerpo cuanto fue capaz para evitar que se escapara el calor. Era inútil, el frío lo sentía sobre todo en las pantorrillas, que llevaba cubiertas con elegantes y finas medias de seda. Otro regalo de su madre. Trató de recostarse sobre el hombro de Jaroslaw, inclinándose un poco hacia su derecha y luego todavía un poco más, sin llegar a encontrar el anhelado y cálido cuerpo. Dejó que su espalda basculara sobre el respaldo del asiento y, cuando sintió que ya le fallaba el equilibrio, no le quedó más opción que rendirse y abrir los ojos.
Una luz débil y fría se filtraba por la ventanilla y envolvía el departamento, difuminando las formas de los pasajeros que dormían con mayor o menor placidez. Jaroslaw no estaba en su asiento.
Venciendo la pereza, Hanna sacó la mano de entre los pliegues de la manta y descorrió la cortinilla lo suficiente para vislumbrar el pasillo a través de una estrecha rendija. Allí estaba Jaroslaw, de espaldas a ella, atisbando el paisaje azulado del amanecer que discurría al otro lado de la ventanilla mientras fumaba un cigarrillo.
Hanna sonrió y trató de desperezarse para salir a su encuentro.
Habían partido de Cracovia la tarde anterior. Era el primer viaje que realizaban juntos, el primer desplazamiento que Hanna hacía sin su madre. No tenía muy buenos recuerdos de los viajes a Varsovia, todos en su infancia y para visitar a un médico especialista en poliomielitis, al que su madre parecía profundamente agradecida, pero que no había logrado evitar la cojera de Hanna.
Desde los cinco años, Hanna había estado arrastrando una pierna y un sentimiento de inferioridad al que solo Jaroslaw parecía haber puesto remedio. Su incapacidad física y, sobre todo, el trauma psicológico que se había derivado en Hanna la habían convertido en una muchachita introvertida y retraída. Al rehuir los juegos con las otras niñas en el parque y en el patio del colegio, halló en la lectura, el dibujo y la costura unos excelentes compañeros; pero, a diferencia de lo que esperaba su madre, Hanna nunca se consideró como una buena estudiante, y mucho menos como una futura pintora. Los cuadros del Museo Nacional, que había visitado en sus viajes a Varsovia, no le decían nada, y tampoco le atrajo nunca la perspectiva de convertirse en médica o farmacéutica, como deseaba su madre. Sin embargo le encantaba dibujar figurines de moda y, sobre todo, le fascinaba la tienda de su madre y los objetos que se vendían ella: cintas, borlas, encajes, cordones...
Al cumplir los catorce años, tras patéticos enfrentamientos contra la gramática y la geometría y sus consiguientes derrotas, Hanna consiguió que su madre aceptara que nunca sería la primera universitaria de la familia y le permitiera quedarse en la tienda. La señora Kalinowska nunca se arrepentiría de aquella decisión.
Fuera del ambiente del colegio, Hanna pareció encontrar su lugar en el mundo. Poco a poco, la joven imprimió al modesto establecimiento un aire moderno y elegante que su madre nunca había pretendido cuando lo heredó de sus padres. Tenía verdaderos motivos para sentirse orgullosa de su hija, quien constituía para ella su único tesoro y, con toda certeza, el verdadero motivo para amar la vida.
Agnieszka Kalinowska ya había perdido a sus padres cuando un absurdo accidente doméstico le costó la vida a su marido, hacía ya casi dieciséis años, cuando la pequeña Hanna aún no había empezado a gatear. Sola en el mundo, se dedicó en cuerpo y alma al único ser que la hacía sentir viva. No había sido fácil. Si no había traspasado el negocio paterno, como fue su primera intención, y había logrado sacarlo adelante, lo había hecho exclusivamente para mantener a su hija y darle una educación y un porvenir acomodado. Si cuidaba su propia salud o su atuendo, era para no dar a su hija motivos de preocupación o de vergüenza. Si era amiga de todo el mundo, era para que lo fuesen de su hija. Si creía en Dios era para que velase por Hanna, su ángel.
No había para ella ninguna muchacha más guapa en la ciudad, en el mundo. Los cabellos de su niña eran finos, casi rubios y ligeramente ondulados, los ojos verdes y la tez blanca, como de marfil. Tenía unas manos delicadas, con largos dedos, que habrían sido la envidia del más virtuoso de los pianistas. La señora Kalinowska la admiraba en silencio cuando la veía sostener el lápiz al hacer esos preciosos dibujos. Pero la niña no quiso ser pintora. A los doce años tomó lecciones con un viejo maestro cracoviano, pero se aburría. Aun sin esforzarse, siempre traía un sobresaliente en sus notas de Dibujo, aunque aquella era la única asignatura en que destacaba. Le costaba tremendos sudores aprenderse las lecciones de Geografía o Historia. Agnieszka Kalinowska recordaba a su niña en aquellas tardes de invierno, sentada junto a la estufa de la trastienda, repasando en voz alta los ríos y montes de Europa.
Poco a poco fue asumiendo que nunca sería la médica o farmacéutica que ella deseaba, lo mismo que había abandonado aquellos remotos deseos de verla convertida en bailarina, cuando en sus primeros años de vida la veía desarrollar una figura esbelta y una admirable agilidad.
No, desde luego que eso no había podido ser.
Daba gusto verla correr y saltar cuando tenía cuatro años, pero luego contrajo una parálisis infantil que la mantuvo en la cama durante mucho tiempo y que a punto estuvo de costarle la vida. A consecuencia de aquella enfermedad, las piernas de Hanna no se desarrollaron por igual.
Poco a poco, la señora Kalinowska comprendió que su querida hija no tenía que llegar a ser nada. Que ya lo era. Era lo más importante que se puede esperar de alguien: una niña buena, una buena persona.
Lo que la señora Kalinowska no supo es que Hanna sufrió el desprecio mudo de muchas de sus compañeras y, sobre todo, las burlas sonoras de las más crueles, que la llamaban coja e imitaban sus andares entre dolorosas risotadas.
Cuando los juegos impetuosos cedieron paso a los coqueteos y primeros amores, Hanna decidió que también el mundo de los chicos le estaba vetado. ¿Quién iba a fijarse en una coja?
A finales de agosto y principios de septiembre no es infrecuente que alguna tormenta violenta quiebre el tranquilo devenir del verano, anunciando su fin y hasta hiriéndolo de muerte. Para los escolares no suponía solo el presagio del otoño, sino, más que nada, el anuncio de la llegada de un nuevo curso, y cuando todos los niños parecían lanzarse a exprimir los días que se acortaban, Hanna se sumía en una intencionada melancolía que le atenazaba el corazón y la empujaba a encerrarse en la soledad de su habitación. Los primeros recreos de cada curso parecían más alegres y bulliciosos que los del resto del año, y en esos momentos, rodeada de muchachas alborotadoras, Hanna dejaba de sentirse una niña para verse como una coja.
Afortunadamente hacía ya tres años que había abandonado el colegio, del que solo guardaba una buena amiga y unos cuantos malos recuerdos, y como cuando era pequeña y todavía no asistía a la escuela, como cuando aún no había sufrido el ataque de parálisis infantil, ahora el fin del verano no significaba más que el tránsito hacia una estación más fría, pero no menos interesante. Es más, este verano que parecía alargarse sin tormentas anunciaba el otoño más dorado y dichoso de cuantos Hanna había vivido. Nuevas y prometedoras expectativas parecían extenderse ante la joven. Sería el primer otoño en compañía de quien le había hecho olvidar su cojera, y quizá el tiempo en que su trabajo se viera recompensado.
En este amanecer del uno de septiembre de 1939, una vida que Hanna no se había atrevido ni siquiera a soñar, parecía a punto de comenzar.
Pero si el tiempo atmosférico estaba siendo especialmente benigno, no lo parecía así el clima político. Los periódicos informaban continuamente acerca de las amenazas alemanas, de la creciente posibilidad de la guerra, e incluso no faltaban exaltados que hablaban de darle una lección a Alemania. Hanna, como muchos otros chicos y chicas polacos o alemanes, era o creía ser consciente de ello, pero esos titulares no aparecían en la primera página de su mente. Sus ideas y proyectos estaban bien lejos de preocupar a los periódicos o a los ministerios de Varsovia o Berlín. La mayor parte de sus sentimientos rondaban a un solo nombre, que nada tenía que ver con topónimos estratégicos ni políticos: Jaroslaw.
La señora Kalinowska conocía a Jaroslaw desde que apenas medía un metro. Era hijo del sastre judío Szalkowicz, uno de sus mejores clientes. Se podría afirmar que Jaroslaw había pasado de ser un niño gracioso a ser un muchacho poco agraciado. Delgado, por no decir escuálido, pálido, con cabello negro y ensortijado, de grandes narices y orejas y con unos ojos oscuros que parecían empequeñecerse tras unos gruesos lentes con montura de concha.
La señora Kalinowska había visto crecer a Jaroslaw con indiferencia, pero hacía ya siete meses que el joven había irrumpido en su vida. Al principio sintió el temor de una leona que intuye peligro para sus crías, pero pronto comprobó que los sentimientos de Jaroslaw hacia Hanna eran sinceros y recíprocos. Eso la llenó de satisfacción y esperanza. El muchacho parecía ofrecerle a su hija lo que ella no había conseguido darle nunca: felicidad y seguridad. Hanna se sentía amada por sí misma, no por lazos familiares. Por otro lado, Jaroslaw era estudiante de Derecho y acabaría siendo abogado, lo que parecía asegurarles una posición social que la señora Kalinowska no podría, a pesar de sus esfuerzos, haber logrado para su hija. Existía, sin embargo, una cuestión que podía suponer un obstáculo al triunfo del amor. Jaroslaw era judío. A Hanna eso no le importaba, y ni al joven Szalkowicz ni a sus padres parecía preocuparles que Hanna fuera católica. ¿Por qué, entonces, habría de importarle a ella? ¿Acaso algún joven católico había querido a su hija como la quería este? Jesús también era judío, le había dicho el padre Rybak, aburrido por sus insistentes interpelaciones en el confesionario.
La señora Kalinowska ya no veía a Jaroslaw como judío, ni siquiera le parecía ya un muchacho feo y desgarbado. Lo que veía en él era educación, formalidad, sensatez y dulzura. Y eso le gustaba.
El 10 de febrero anterior, Hanna había celebrado su decimoséptimo cumpleaños y había recibido entonces el regalo más maravilloso de su vida. Un mensajero llevó a casa una hermosa rosa amarilla, que acompañaba un paquete a su nombre. Un envoltorio primoroso de papel de seda dejó al descubierto una preciosa carpeta forrada en raso y atada con cintas de seda. En su interior se guardaba una partitura escrita sobre una cartulina de color hueso ribeteada de oro. Sobre los pentagramas, repletos de notas indescifrables para la joven, en una cuidada caligrafía se leía el título de la composición: «Hanna. Sonata para violín».
Ni una sola palabra más, ni una tarjeta o dedicatoria. Hanna quedó tan admirada como intrigada. Lo mismo le ocurrió a su madre, quien, más fantasiosa que la hija, pensó en algún admirador secreto, en algún joven culto y distinguido ajeno a su mundo, en un príncipe de cuento de hadas.
El paquete se recibió por la mañana y el día transcurrió sin más sobresaltos. Por la tarde acudieron a la casa Marysia, la fiel amiga de Hanna, sus tíos y primos y los señores Wojkiewitz, unos ancianos vecinos a los que parecían unir a Hanna y su madre unos lazos más fuertes que los propios de la proximidad. Solo Marysia vio la carpeta con la partitura y compartió con Hanna el misterio que encerraba en sus delicadas notas.
—¿Quién podría ser el anónimo admirador?
Tendidas en la cama, con la partitura entre las manos, ambas bromearon con la posibilidad de que el regalo proviniese de algún músico romántico.
—¿Errol Flynn toca el violín? —preguntó Marysia bromeando en alusión a la pasión que el actor de Hollywood despertaba en su amiga.
La almohada de Hanna se estrelló contra su cara.
Después de una breve batalla de almohadas, ya en el pasillo, de camino al comedor, donde esperaba el resto de los invitados, Marysia sugirió la posibilidad de que se tratase de un regalo de la señorita Nikolowna, la vieja profesora del colegio, a quien siempre habían atribuido inclinaciones lésbicas.
—¿Y ese chico, el amigo de tus primos? —volvió a preguntar Marysia.
—¿Quién?
—El estudiante de Derecho, ¿cómo se llama?
Hanna supo de quién hablaba. Desde luego estaba muy lejos de ser Errol Flynn, aunque, ciertamente, era preferible a la señorita Nikolowna.
—¿Jaroslaw? —preguntó Hanna.
Un coro de voces dispares entonando el cumpleaños feliz acabó con el diálogo de las dos amigas.
Cuando, ya cerca de medianoche, Hanna apagó la luz de su habitación para meterse en la cama, un violín comenzó a sonar en la calle. La música le pareció a Hanna a la vez alegre y melancólica. Las notas la condujeron hasta la ventana y trató de atisbar a través del tupido visillo. El violinista iba cubierto con un sombrero y un largo abrigo. Pequeños copos de nieve caían con lentitud y se agolpaban sobre el sombrero y los brazos del músico, quien, inmune al frío, movía sus dedos con agilidad sobre las cuerdas del instrumento. Un escalofrío de emoción recorrió la espalda de Hanna. La sonata fue breve y, cuando acabó, Jaroslaw Szalkowicz se despojó del sombrero y volvió su rostro hacia la ventana de Hanna, quien ya había descorrido la cortina. Una sonrisa iluminó el rostro del joven músico y Hanna sintió que también ella sonreía en su interior. Jaroslaw había pensado realizar un teatral saludo, doblando la espalda y extendiendo los brazos, pero lo que hizo fue lanzar un beso con la mano a la que constituía todo su público. Los labios de Hanna sí se movieron entonces y se llevó dos dedos hasta ellos para lanzarle otro beso o para retener el suyo.
El breve gesto fue un baño de alegría para Jaroslaw, quien volvió a frotar las cuerdas del violín con el arco e interpretó con fuerza Cumpleaños feliz. Una luz se encendió en una ventana de enfrente y sus hojas se abrieron con estrépito.
—¡A dormir, idiota! —gritó un viejo desde la ventana.
Jaroslaw se fue caminando sin prisa y sin dejar de tocar su instrumento. Hanna lo vio desaparecer en las sombras de la noche, mientras las notas del violín parecían volar entre los copos de nieve.
En la habitación contigua, sin atreverse a asomarse a la ventana, a Agnieszka Kalinowska le latía con fuerza el corazón y pedía a Dios que aquel músico albergara buenas intenciones para con su hija.
Ya en la cama, a Hanna parecían haberle desaparecido el sueño y el cansancio. Recordó las notas de la canción, de la sonata Hanna, y rememoró las veces que había estado con Jaroslaw.
Conocerle, le conocía de toda la vida. Le había visto muchas veces en compañía de su padre, comprando género en la tienda, pero no creía haber cruzado con él más de un cortés saludo hasta el año anterior, a finales de agosto o principios de septiembre, cuando Hanna y Marysia acompañaron a sus primos a una excursión en bicicleta hasta un ameno prado junto al Vístula. Se debieron de juntar allí más de cincuenta jóvenes sin más compromiso que pasarlo bien. Sin embargo, Hanna sintió las punzadas de su complejo cuando un grupo numeroso, entre los que se encontraban sus pocos conocidos, decidió formar un corro para bailar. Aunque el ambiente era festivo y el corro se acercaba más a un juego que a una danza, Hanna no quiso mostrar sus movimientos desmañados y se retiró hasta la orilla del río para sentarse a la sombra de un robusto árbol. Desde allí vio a Jaroslaw, que se acercaba sonriente. A ella no le apetecía tener compañía en aquel momento, pero no pudo impedir que el joven se sentase a su lado.
—Yo también estoy cansado —dijo.
Hanna no contestó. Él permaneció unos instantes en silencio y luego arrancó a hablar sin esperar contestaciones. Hanna lo escuchaba sin prestarle demasiada atención.
—Este árbol es como mi profesor de Derecho Natural —dijo—, fuerte, áspero y con pájaros en la cabeza; ese otro es igual que la señora Kowalsky, pomposo y rechoncho. En cambio, ese otro es como Hitler, orgulloso y vistoso, pero podrido por dentro, y ese... ese es como yo.
Hanna siguió con la vista el dedo extendido de Jaroslaw y vio un arbolito enclenque y esmirriado, coronado por unas cuantas hojas y con una única rama que formaba un ángulo recto con el escuálido tronco.
—No me digas que no es notable el parecido —Jaroslaw se acariciaba riendo su prominente nariz—. Solo le faltan las gafas.
Hanna sonrió divertida.
—¿Y cuál es el mío? —preguntó—. ¿Qué árbol es como yo?
Jaroslaw miró a su alrededor hasta que encontró una respuesta.
—No hay árboles como tú en Polonia. No, los árboles como tú están en la selva africana o en Indochina. Allí están los árboles más preciosos, pero están escondidos, nadie los ve.
Apenas hubo pronunciado esas palabras, un balón de cuero chocó con fuerza en el tronco del árbol que los cobijaba y cayó al río. Ambos se volvieron hacia él, mirando cómo lo arrastraba la corriente. Escucharon gritos y risas a sus espaldas y pronto llegaron un par de muchachos hasta allí. Uno de ellos agarró un palo e intentó recuperar sin éxito la pelota, que se alejaba hacia el centro del río.
—Esta es la ocasión que ha estado esperando alguno —dijo Jaroslaw—. Seguro que algún presuntuoso estudiante de Medicina.
Un montón de chicos y chicas se fueron agrupando junto a la orilla, siguiendo al balón, hasta que un joven de complexión atlética se despojó de los zapatos y la camisa y se zambulló en el río para nadar con perfecto estilo olímpico hasta alcanzar el balón. Aplausos y vítores aclamaron al deportista. Piotr, el primo de Hanna, se había acercado a ellos y Jaroslaw se levantó. Luego le tendió la mano a Hanna y la ayudó a incorporarse.
—¿Quién es ese? —preguntó Jaroslaw a su compañero.
—Un héroe —bromeó Piotr.
—¡Ya! —exclamó Jaroslaw—. Si no hubiese público, el balón habría acabado en el Báltico.
Hanna y Jaroslaw se mezclaron con el resto de jóvenes y ya no hubo más conversación. Para entonces, Hanna ya había resuelto interpretar la respuesta de Jaroslaw como una evasiva galante.
Pero esa noche de cumpleaños, Hanna, bien arropada en la cama y con los ojos abiertos, consideró que no era solo la galantería lo que movía a Jaroslaw y percibió que ella también sentía algo por él. Recordó las otras veces que había hablado con el estudiante, las numerosas ocasiones en las que se habían encontrado en la parada del tranvía, ante la casa de Jaroslaw. Los encuentros habían tenido lugar siempre en tardes de domingo, cuando Hanna iba al cine con Marysia. Los dos tomaban el tranvía y se sentaban juntos hasta que Hanna llegaba a su parada. Hablaban de películas y de novelas, de los estudios y el trabajo en la tienda, del invierno y del verano, de la vida. Jaroslaw era un chico amable y educado, y también culto, sensible y divertido.
A última hora de la tarde siguiente a la serenata, Jaroslaw se presentó en la tienda. Llevaba puesta su mejor sonrisa. Hanna lo había estado esperando todo el día y, sin embargo, no pudo evitar ruborizarse.
La madre de Hanna, que a esas horas ya conocía la autoría del romántico concierto nocturno, miró risueña al joven músico y se retiró discretamente hacia la trastienda.
Al domingo siguiente fueron juntos al cine y, pronto, Jaroslaw se acostumbró a buscar a Hanna y, tras cerrar la tienda, dar un corto paseo que, tarde tras tarde, se iba alargando. Las conversaciones se hicieron más íntimas, llegaron las confidencias y Hanna supo que sus encuentros en la parada del tranvía no habían sido fortuitos; que, en detrimento de sus estudios, Jaroslaw pasaba horas muertas mirando por la ventana, esperando verla aparecer. Jaroslaw seguía en el tranvía hasta el final de la línea y luego regresaba andando, soñando despierto con el próximo encuentro.
Había comenzado el tiempo más feliz para Hanna, un período de su vida que se había inaugurado con sus diecisiete años y que había continuado in crescendo hasta ese momento en que despertaba en el tren, camino de Varsovia.
Había sido Jaroslaw quien indirectamente había impulsado el negocio familiar de las Kalinowska. Así como él tocó el violín para ella, Hanna le enseñó sus dibujos y sus proyectos. A Hanna, además del género que siempre había vendido su madre, le encantaban las maletas y los artículos de viaje, y había logrado que su madre ampliase el catálogo de ventas en ese campo. Además, ella diseñaba lujosos y prácticos maletines y sombrereras, e incluso confeccionaba artesanalmente algunos pequeños estuches para neceser o para transportar de manera cómoda y elegante cualquier tipo de objeto que pudiera necesitarse en un viaje.
Jaroslaw insistió en que esos efectos y todos los demás que diseñaba Hanna deberían fabricarse, y la convenció para que se pusiese en contacto con una prestigiosa firma de artículos de viaje de Varsovia.
El señor Vercowitz, de Vercowitz e Hijos, había quedado encantado con los diseños de Hanna y la había invitado a entrevistarse con él en la fábrica de la capital polaca. Esa era la razón del viaje, e incluso del extraño equipaje que ambos portaban. No pasarían ninguna noche en Varsovia, por lo que Hanna llevaba lo imprescindible en su bolso, y Jaroslaw en una cartera de mano. Además llevaban una sombrerera de cuero cuyo interior había reformado Hanna, y que contenía en esta ocasión otras muestras para el fabricante. Si todo marchaba bien, la prosperidad quedaría unida a la felicidad en la vida de Hanna.
Hanna se despojó de la manta de viaje y la plegó cuidadosamente. Luego se calzó y salió al pasillo, deslizando con cuidado la puerta del compartimento para no despertar a los otros pasajeros y, sobre todo, para no advertir de su presencia a Jaroslaw. Sigilosa y alzándose de puntillas, se acercó cuanto pudo a su oído, tarareando la sonata Hanna, que Jaroslaw había compuesto en su honor.
—Buenos días —susurró Jaroslaw con una tierna sonrisa.
—Buenos días —contestó ella, y le besó con dulzura.
Ambos se abrazaron y, a través de la ventanilla, miraron el monótono paisaje. El sol, que surgía al lado opuesto, proyectaba la sombra alargada del tren desplazándose sobre los campos cultivados y los postes del telégrafo, que se sucedían rítmicamente cortando con su verticalidad la distante línea del horizonte.
—¿Te pasa algo? —preguntó Hanna, alarmada por el desacostumbrado silencio de su novio.
Jaroslaw negó con la cabeza, pero el gesto no pareció satisfacer a la muchacha. Por fin arrancó a hablar.
—Hanna... —dijo—. Si estalla la guerra, ¿querrías verme vestido de uniforme?
—Si hay guerra —respondió Hanna muy firme—, querría encontrarme lejos, muy lejos de aquí. Contigo.
Jaroslaw apretó con fuerza a su amada y volvió a hundirse en su taciturno silencio. La mayoría de los chicos de su edad habían sido llamados a filas. Muchas familias pobres se habían visto despojadas del trabajo de sus brazos más jóvenes; algunos compañeros de Jaroslaw se habían dejado ver por la Universidad con sus recién estrenados uniformes de oficial. A él, su intensa miopía le había librado de la leva.
Hanna también estaba preocupada. Cuando la noche anterior el tren se detuvo en una estación, tanto los pasajeros que subían al tren como las personas que esperaban o deambulaban por los andenes, parecían presas de una agitación inusual. Las palabras que se escuchaba resonar con más fuerza eran «Alemania» y «guerra».
Un grupo de señores discutía acaloradamente en yiddish, la lengua tradicional de los judíos de la Europa central y oriental, en medio del andén. Jaroslaw se dirigió a ellos en el mismo idioma.
Luego se volvió hacia Hanna y tradujo lo que le habían transmitido:
—Dicen que el ejército polaco ha atacado una emisora de radio alemana.
Las dos monjas que viajaban en el mismo compartimento que los jóvenes se mostraron horrorizadas. Unos soldados subieron al vagón. Todos los viajeros se dirigieron a ellos en demanda de información. El de mayor graduación era un cabo, y ninguno de ellos sabía más que el resto de la multitud.
De súbito, los primeros compases del himno nacional polaco sonaron en una estridente trompeta. Todas las cabezas se volvieron hacia el destemplado sonido. En la puerta de la cantina, un hombre se retiró la trompeta de la boca para reemplazarla por una botella de cerveza. Con espuma en la comisura de los labios, gritó con patriótica euforia:
—¡Es la guerra! ¡A Berlín!
El público de la estación se dividió entre los que reprochaban la actitud del borracho y los que jalearon sus consignas.
El jefe de estación hizo sonar su silbato, apenas perceptible entre los gritos de la muchedumbre y los acordes de una marcha militar que el borracho arrancaba a trompicones de su instrumento. La locomotora emitió un pitido atronador y lentamente arrastró al convoy fuera de la estación. En el pasillo, la gente deambulaba en busca de noticias. En el compartimento de Hanna y Jaroslaw se había instalado un nuevo pasajero, que pronto se vio rodeado de una multitud exigiéndole explicaciones concisas, que apenas podía ofrecer.
Nadie le preguntó su nombre, nadie se interesó por él, solo esperaban que fuese algo menos que un ministro y que conociese todos los detalles de lo sucedido. Pero lo que el pobre hombre, viajante de comercio de Grudziadz, pudo decir era lo que había escuchado en la estación, y pronto lo que sabía entró en contradicción con las informaciones de otros viajeros.
—Los polacos han atacado una emisora de radio alemana y ha habido muertos.
—El ejército polaco ha llamado a los alemanes a levantarse contra su gobierno.
—Los alemanes hacen propuestas de paz al gobierno de Varsovia.
—Pero a cambio exigen territorios...
El viaje se hizo tenso y los revisores y demás empleados del ferrocarril se convirtieron en reporteros improvisados, que hacían extenderse las noticias y los rumores a lo largo de los vagones.
En la siguiente estación, soldados armados y apostados a lo largo del andén parecían confirmar los temores más pesimistas. Hubo quien se apeó del tren para intentar regresar antes a casa, pero lo que hacía la mayoría era vociferar en demanda de informaciones fiables.
Cuando el tren se puso en marcha de nuevo, la situación en el país parecía resumirse en que el gobierno polaco había desmentido las informaciones y aseguraba que ninguna unidad militar había atravesado la frontera. Para entonces ya había en el tren quien lamentó escuchar estas noticias y que, siguiendo las propuestas del borrachín trompetista, hablaba de darle una lección a Hitler.
Uno de los más recientes pasajeros dijo haber escuchado una emisora alemana donde las noticias eran muy diferentes a las que se habían expuesto a través de las ondas polacas.
—El locutor alemán ha dicho que, a las ocho de la tarde, soldados polacos habían irrumpido en la emisora radiofónica de Gleiwitz y, tras asesinar brutalmente a los empleados, habían emitido un comunicado llamando a la subversión y el sabotaje contra el Reich. Otros hechos similares habían tenido lugar en Hochlinden y cerca de Kreuzburg. La radio alemana había dicho que estas agresiones en el sagrado suelo alemán no quedarán sin respuesta...
La mayor de las dos monjas declaró que la Virgen María protegería a Polonia, y, abstrayéndose de las conversaciones que se mantenían a su alrededor, las dos hermanas comenzaron a rezar el rosario. Su serenidad sirvió de ejemplo y los ánimos se fueron calmando, de modo que hacia la medianoche todos los viajeros del compartimento se habían dormido.
—No habrá guerra —musitó Hanna al oído de Jaroslaw, mientras en el cielo de occidente unos puntitos refulgían con los rayos del sol naciente y se agrandaban poco a poco.
Jaroslaw fue el primero en verlos. El sol seguía ascendiendo, dotando de formas y colores a cuanto se encontraba bajo su cálida luz.
—Mira —le dijo a su novia—. Son aviones.
Volaban en formación y, tras la primera escuadrilla, apareció otra, y luego otra. Ni Hanna ni Jaroslaw emitieron palabra alguna, pero ambos se preguntaban con inquietud si los aparatos serían polacos o alemanes. Ninguno de los dos se molestó en contar el número de aviones que fueron pasando y perdiéndose en la lejanía, pero sí vieron claramente que dos de ellos se separaban de la última formación y viraban para ir a su encuentro. Los aviones se acercaron tanto que pudieron distinguir las bombas colgadas bajo su fuselaje, las cruces negras y blancas pintadas en las alas y la siniestra esvástica en la cola. Un escalofrío de terror sacudió al mismo tiempo sus cuerpos sin que se pudiese saber de quién había partido. Se abrazaron con fuerza.
—Te quiero —dijo Jaroslaw.
—Te quiero —le confirmó Hanna, mientras unas ensordecedoras y terroríficas sirenas anunciaban el picado de los Stuka.
Ambos se fundieron en un apasionado beso, que era a un tiempo despedida y compromiso de eternidad, un beso de paz que guardaba todo su amor, toda su esperanza, toda la ilusión de un futuro feliz que súbitamente se desvanecía para precipitarse en un vacío absoluto.
Bajo sus pies, sobre sus cabezas y a su alrededor, el vagón se estremeció y se elevó sobre los raíles antes de desaparecer en una brutal explosión que mezcló en una nube negra el hierro y el cristal, la madera y la carne, las maletas y la sangre, el temor y la esperanza.
La muerte había comenzado un festín que duraría seis años.
Información adicional:
www.e-sm.net/apocalipsis
Una multitud alegre y festiva se congregaba en las aceras de la avenida, vitoreando y agitando banderines al paso de la banda de las Juventudes Hitlerianas, que celebraba en ese domingo la caída de Varsovia y el fin de la guerra.
En el transcurso de un mes, más de diez mil familias alemanas habían quedado de luto. En Polonia, las vidas segadas eran incontables, y la guadaña nazi seguía moviéndose. Pero las cifras de muertos, heridos o desaparecidos no parecían afectar al público que festejaba el paso marcial de su juventud en formaciones perfectamente alineadas, que seguían con sus pasos firmes los redobles de tambor. Algunos buscaban a sus hijos entre las apretadas filas y veían con emoción su propio orgullo reflejado en los rostros infantiles; otros admiraban la disciplina y el espíritu de sacrificio patriótico que se inculcaban en su juventud, y solo unos pocos adivinaban en la alineación de muchachos una factoría de carne de cañón.
Lo cierto es que, después de años, los berlineses deberían haberse acostumbrado a este tipo de demostraciones simbólicas, al ritmo estruendoso de los tambores y los clarines, a saludar con el brazo en alto el paso de las enseñas con la cruz gamada, pero, lejos de convertirse en una rutina tediosa, para algunos suponía casi la celebración de un rito sagrado. Así lo sentía Heinrich Burkhard, que con dieciséis años, marchaba al frente de su escuadra. Precisamente aquella parada rendía un sentido y sincero homenaje a la patria alemana y a los soldados que habían dado su vida y que habían luchado por engrandecerla. Desde luego, aquel desfile no era ningún acto banal.
Cuando Hitler subió al poder, Heinrich poco o nada sabía de política, pero cuando rebuscaba entre sus recuerdos, tal vez más imaginados que vividos, tendía a considerar que antes del advenimiento del Führer, ya le había sido revelada la verdad nacionalsocialista.
En aquellos años nebulosos de su infancia, algunos de sus amigos habían manifestado, en sus conversaciones más íntimas, débiles discrepancias con el nuevo régimen. Hablaban de democracia y regímenes parlamentarios, pero Heinrich sabía que eso no había funcionado en Alemania, y consideraba que, en el fondo, sus amigos también lo reconocían.
Aunque Heinrich era muy joven cuando la República alemana había sucumbido ante el imparable éxito del Reich, sabía que la democracia había sido un desastre. Sus padres echaban pestes cuando se referían a aquellos años de hambre, pobreza y subordinación al Tratado de Versalles. Y fueron los comunistas y los judíos quienes llevaron al país a aquel estado miserable. Heinrich estaba convencido de que los políticos democráticos solo velaban por sus intereses de clase o de partido y se olvidaban de la patria. El Führer, en cambio, había devuelto el honor y la prosperidad a Alemania, y Alemania era lo que importaba.











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)