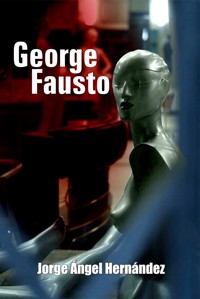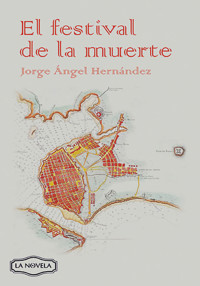
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Transcurren los últimos días de 1805 y tres de las pupilas de Las Hermanas de la Santa Inocencia de los Expósitos aparecen asesinadas y mutiladas. Carmina Burana, Superiora de esta Hermandad de mancebía, joven treinta añera de singular inteligencia y con un pasado oculto, contrata al rancheador Ñico Descarga para que encuentre al asesino. El festival de la muerte se sumerge en una Habana que exhibe sus logros y progresos, ensalzando a nobles, clérigos, hacendados y personajes de la alta política, mientras ignora las vicisitudes de la gente común. Así también se mezcla ficción y realidad histórica en esta novela, escrita en una prosa de seguro manejo literario y llena de intrigas, peripecias amorosas, reflexiones e inesperados giros en su trama.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España. Este y otros libros puede encontrarlos en ruthtienda.com
Título:
El festival de la muerte
Jorge Ángel Hernández
Todos los derechos reservados
© Jorge Ángel Hernández
© Sobre la presente edición:
Editorial Letras Cubanas, 2024
ISBN: 9789591027023
E-Book
Edición-corrección, diagramación pdf interactivo y conversióna ePub: Ramón Caballero Arbelo / Diseño interior: Javier Toledo Prendes
Instituto Cubano del Libro / Editorial Letras Cubanas
Obispo 302, esquina a Aguiar, Habana Vieja.
La Habana, Cuba.
E-mail: [email protected]
www.letrascubanas.cult.cu
Reseña del autor y la obra
JORGE ÁNGEL HERNÁNDEZ (Vueltas, Villa Clara, Cuba, 31 de agosto de 1961). Narrador, poeta, ensayista, crítico literario, sociólogo, editor. Recibió la Distinción por la Cultura Nacional en 2004. Ha publicado en diversos medios de prensa y editoriales nacionales y extranjeras artículos, ensayos, cuentos, poesías y las novelas La luz y el universo (Oriente, 2002/ Ediciones Matanzas, 2018), El callejón de las ratas (Capiro, 2004), Carmen de Bisset (Letras Cubanas, 2004), Pantalones de nube (Obrador Ediciones, 2022) y George Fausto (Mecenas, 2024). Ostenta, entre otros, los premios Fundación de la ciudad de Santa Clara, 1989, 2005 (poesía), 1984 (cuento), y 2012 (ensayo); 13 de Marzo, 1989 (poesía para niños y jóvenes); Premio Internacional Mono Rosa, 1995 (cuento); III Bienal de narrativa AHS, 1997 (novela); Becas Dador, Fernando Ortiz, 1999 (ensayo) el Premio Oriente “José Soler Puig” de novela, 2001 y el Premio “Razón de ser” de la Fundación Alejo Carpentier, 2002 (novela). En el 2005 la UNEAC concedió sendos premios Ser en el tiempo a sus novelas El callejón de las ratas y Carmen de Bisset. El mismo premio lo obtuvo el poemario Criaturas finitas y contables, en 2007. En 2008 recibió el Premio Bolívar-Martí por el proyecto de ensayo Sentido intelectual en era de globalización mecánica. En 2017 recibió el Premio honorífico Ser Fiel y obtuvo el Premio beca de creación «Ciudad del Che», de la UNEAC. Premio de la Ciudad de Nueva Gerona 2021 y premio Emilio Ballagas 2022, ambos en cuento.
Transcurren los últimos días de 1805 y tres de las pupilas de Las Hermanas de la Santa Inocencia de los Expósitos aparecen asesinadas y mutiladas. Carmina Burana, Superiora de esta Hermandad de mancebía, joven treinta añera de singular inteligencia y con un pasado oculto, contrata al rancheador Ñico Descarga para que encuentre al asesino. El festival de la muerte se sumerge en una Habana que exhibe sus logros y progresos, ensalzando a nobles, clérigos, hacendados y personajes de la alta política, mientras ignora las vicisitudes de la gente común. Así también se mezcla ficción y realidad histórica en esta novela, escrita en una prosa de seguro manejo literario y llena de intrigas, peripecias amorosas, reflexiones e inesperados giros en su trama.
Aunque no permitido, practicadovicio que aun hoy ya no es disimulado.
Nicolás Fernández de Moratín
Arte de las Putas
[...] en el aire de América no hay un quid divinum como decía Hipócrates, sino un quid infernale del diabolicum.
Tomás Romay
[...] la idea de riqueza y lujo impresiona profundamente y uno escucha el chirrido de los carruajes y los acentos de alegría y contempla la peculiar brillantez y el oropel que distingue las escenas tropicales, y se olvida de que la ciudad es el festival de la muerte.
Francis Robert Jameson
I. La Santa Inocencia
¿Dónde una casa de piedad que albergue mil niñas huérfanas, que perdiendo la vergüenza, a fuerza de pedir, pierden también ¡oh dolor! la prenda que debería hacerlas amablesa los ojos de un hombre de bien, si por fortuna tuvieran educación y recogimiento?
Papel Periódico de La Havana
Febrero 20 de 1791
Las Hermanas de la Santa Inocencia de los Expósitos reclamaban su aguinaldo en ferias, días patronales y domingos a las puertas de las casas, a la salida de un baile, en villares, antros de juego o pulperías. Adelantaban sus lisonjas al paso del ebrio señorito, feliz de su destino en esta noche. La picardía de sus ojos crecía ante el caballero que, huyendo con descaro de sus pródigos encargos, decidía extenderse en lances de placer de bajo costo. Les gustaba sitiar al empleado del foro, de pronto resarcido en el botín de un pleito, dos o tres en la misma dirección, hasta que su flamante bolsa no fuese más que trapo, reserva en el sustento de al menos unos días. Si era esquiva la suerte, apremiaban con ademanes de germanía universal al marinero empeñado en dar contracandela al calor tropical con alcoholes destilados, de temperaturas acaso insoportables. O al milagrero ambulante que aún no se decide a probar suerte en los campos.
Las fiestas eran muchas, por motivos diversos. Sin motivo, resacas de un fortuito desfile de aguardientes. Y la tarifa era baja, sin tasa regular, menguada por la no menos fortuita competencia.
Si rastreaban en los bailes de cuna, o en las particulares fiestas de cabildos, sabían mantenerse a distancia, en la calle, arrastrando el rumor de los vestidos en la sombra y acercando los labios al reflejo cortado por la luz del interior. Siluetas que los contribuyentes advertían en última salida, no pocas veces invisibles, sin un cuartillo de sueldo. En casas de juego entraban y salían, a precio de escote liberado, buscando con el destello de los ojos la presunta bondad del ganador. A los bailes de rango no llegaban, aunque sí se apostaban en esquinas cercanas, con la esperanza de que algún petimetre despechado, u obligado a escapar del irascible cornudo, las tomase de prenda de resarcimiento. En la calle eran libres, desde luego, pero con menos probabilidades de éxito, a riesgo de que los vigilantes de la cosmopolita y confusa ciudad de La Habana, usaran sus servicios sin darles nada en pago.
—Para un chocolate, señorito, por favor —se interponía la hermana, a punto de adentrarse en los veinte—. Un caballero de su rango no va a negarle un aguinaldo a una joven así, tan indefensa, ¿no es verdad?
Se mostraba en un giro del escote a las nalgas. El cuerpo terso bajo su vestido pobre, lavado a puño infinidad de veces.
—Una moneda, mesié —se encajaban las desafiantes chispoletas delante del sudado extranjero, las manos en jarras acentuando el vaivén natural de las caderas—, para los pobrecitos y menesterosos, por favor, no sea malito.
Su picardía era a un tiempo ingenua y desafiante, chisporroteos de inquietud bajo los rostros infantiles. Una gracia distinta, como de elemental educación de fondo, brotaba en sus llamados. Con frecuencia, los viajeros dejaban en sus manos pequeños beneficios.
Así emprendían cada vez la sobrevida, riesgo perenne bajo el concierto de luces temblorosas que bañaba la noche, o el reflejo del sol que dibujaba siluetas de posibles clientes a través de mercados y quincallas. A veces hallaban a un vendedor de loterías, con sus tarjetas impresas, empastadas con vivos colorines, portadoras de cábalas al dorso, que jamás les dejaban monedas relucientes, sino esos mismos cartones ariscos a la suerte. Aunque difícil, sonsacaban incluso un par de mozos de tertulia, con sus peinados trabajosos, sus camisas colgantes y ajustados pantalones, en contiendas por asuntos ajenos a la fiesta, indiferentes a la sagrada misión de la Hermandad.
—Una ayudita, señor, se lo rogamos —se adelantaban dos chispas, de apenas trece años, torpe aun el uso de los píos modales en la captura del benefactor, pero ya viva estampa de futuras Hermanas, sonsacadoras de la cooperación de caballeros desprendidos y francos, prestos a aliviar el hambre de sus cuerpos con solo un gesto de misericordia divina—. Una ayudita y el cielo se lo tendrá en cuenta.
El bullicio de las casas de juego y los Cafés se confundía con la música incansable que ejecutaban los dúos, tríos, cuartetos y hasta orquestas de negros y mulatos que se iban achispando con el trago capturado entre piezas. También ellos podían contribuir, aunque no mucho, pues vivían para halagar a la extranjera de paso, para atrapar a la corista en matrimonio, o al menos en unión natural que terminase dando un hijo que blanqueara la raza.
Muchas eran las fiestas. Las tertulias. Las diversiones plantadas en espacios yermos. Difícil el peculio, la sobrevida angustiosa y cotidiana. Cada día sus pupilas tentaban a la muerte, como en un festival que no cesaba, incansables y alertas.
—Dura es la vida que llevamos, Don, puede creerme.
No es un paseo vivir de esa manera. Ganarse de ese modo el aguinaldo, bajo lunas y lunas de peligro, es faena tan dura como indeseable. Nadie calcula la de malos ratos que enfrentamos por esos callejones de Dios a cualquier hora de la noche o del día, ni los olores que debemos resistir en cada situación, pues no siempre los caballeritos destilan de acuerdo con su clase, aunque sí es seguro que marineros y colonos llevan esencia de ácido en los poros. Tampoco se adivina, aunque se crea que sí, los exóticos vicios que estamos obligadas a saciar, en nombre, sea justa la insistencia, de los píos esfuerzos del oficio. Los benefactores que buscan y sufragan nuestro compasivo oficio, también tienen devotos laberintos en sus mentes, imágenes de ansiada bacanal. Y tramposos del juego y el comercio, que terminan sacando una navaja para que demos el pago por perdido. Las chispas, inexpertas y hambrientas, llegan ya con la amenaza de muerte en sus narices, mi señor.
—No es justo —concluyó— que aparezcan tiradas en los barrios, asesinadas con saña, mutiladas con la crueldad de los peores criminales de la especie. Se lo aseguro: no son casuales las muertes ni ese asesino hijo de puta pretende detenerse.
Tras presentarse como la Superiora de Las Hermanas de la Santa Inocencia de los Expósitos, había dejado salir su exposición de carretilla, o quizás como alguien que conoce los cursos del relato y lo puede contar a viva voz.
—¿Le importan a los Comisarios de Barrio, a los celadores o Dragones del orden nuestros píos desvelos y el esfuerzo que hacemos para sobrellevar la amarga vida a que la Casa de Recogidas nos destina?
Nada importaban, a menos que vinieran de pronto a desfogarse de un día de mala racha. Ñico Descarga no sabía qué responderle, ni adivinaba qué culpa, o mérito, llevaba en el asunto. La había escuchado con calma, curioso, tal vez interesado en el vaivén de sus caderas abiertas, generosas, más que en la mar de relatos que contaba.
—Con sangre del corazón hemos creado nuestra santísima Hermandad y con infamia nos cobran: nos mutilan el cuerpo, única gracia de pago que llevamos puesta. Tasajean a mis chispas unos cabrones que no encuentro, Don; por eso vengo a suplicar su ayuda.
Sus brazos cerraron la frase para quedar en jarra alrededor del talle mientras sus manos rozaban el fino paño del vestido. Ñico asintió, sin dejar de observarla, con su mirada en reclamo a la pía tentación, de su cuerpo al de dos jóvenes que esperaban al filo de la puerta. También ella era joven, frisando los treinta cuando más. Acusaba, no obstante, haber vivido, por difíciles cauces y en peligros extremos. De estatura mediana y delgada complexión, oscuros ojos y piel clara, nariz puntiaguda y alargada, se convertía en un foco para el hombre que había escuchado con calma sus explicaciones.
—Una persona como vuestra merced, rancheador de probado coraje, lumbrera al traducir el lenguaje de las huellas —matizó, provocativa—, sabrá rastrear a ese asesino y entregarlo a la divina justicia que nos merecemos. Ya verá que de santa y misericordiosa inocencia nos preciamos, Don.
Ñico Descarga seguía sin saber qué responder, concentrado en el cuerpo, más que en las palabras. Había escuchado en silencio el sinfín de peripecias de tan singular iniciativa, a contracorriente del clima de apatía que reinaba en la Real Casa de San Juan Nepomuceno de las Recogidas. Un relato anodino, más cercano a la fábula que al mundo en que vivía. Disfrutó los detalles del ambiente, las sazonadas anécdotas sobre las tantas fatigas que él podía imaginar sin mucho esfuerzo. No recordaba haber topado con sus fieles, al menos declarando pertenencia. En ocasiones, sus ahorros quebraron en favores afines, pero jamás tropezó con ninguna de sus chispas. Se le hacía claro por fin para qué la inesperada dama imploraba sus servicios. La recorrió una vez más con la mirada: mujer bella, de cuerpo firme, tentador y grácil, y palabra efectiva, capaz de sonsacarlo. Se había estado dejando cautivar.
—Dejé el oficio —se excusó, cambiando la mirada, como sorprendido en falta—; ya no soy rancheador.
Había escuchado la historia, al compás de sus brazos y su voz, vislumbrando tal vez la posibilidad de un rastro. Le hubiera devuelto con la suya propia su larga explicación: aunque en su vida no desempeñara otro oficio que el de rancheador, había decidido abandonarlo, por tentadoras que fuesen las ofertas. Hastiaba eso de andar tasajeando a los negros en el monte.
—No quiero más cuentos con la muerte —persistió en la excusa.
—La muerte nos acompaña igual, de todas formas y a todos los senderos —objetó la joven—. Es como un festival que pone ritmo de baile para todos.
Ñico esbozó una sonrisa de franca admiración. Le había gustado esa mujer, que tenía buen talento para el convencimiento, y a cada instante tentaba al llamado interior de sus hormonas.
—Pagaremos los honorarios que decida, sin que neguemos regalos en especie; será un placer para cualquiera de nosotras —de nuevo su vista del propio cuerpo a los ajenos, al umbral transfigurado por la luz, para que a su disposición tuviera el repertorio de su santa Hermandad—. Además de nosotras, el cielo se lo tendrá en cuenta, créame.
Ñico se había sorprendido con la oferta, de empleo y no de pago, desde luego.
Al decidirse a abandonar su bien remunerado oficio, sabía que se arriesgaba a terminar de estibador, peón de construcciones, recadero de un tren de dulcería, incluso empleado de algún carretero de los que arrastraban basura a la bahía. Jamás, eso sí, se imaginó que le ofrecieran rastrear a un asesino urbano. Su verdadera aspiración se reducía a montar un consultorio personal de curaciones, dadas las torpes rutinas de los barberos cirujanos que había visto operar en el transcurso de su vida. Conocía un número importante de recetas que no había conseguido ordenar por vivir en castigo de las lluvias y el fango. En los últimos meses, se había dedicado a copiarlas en pequeños cuadernos, y a ordenarlas de acuerdo con su tipo. También seguía con atención los variopintos escritos que publicaba en El Avisode La Habana Don Tomás Romay, a quien podía identificar aunque firmara con dos o tres seudónimos. La Habana era un lugar donde pocos secretos se guardaban. Conocía muchas yerbas y remedios y había alcanzado experiencia en diversas rancherías, donde curaba a los negros que atrapaba.
Después de mucho analizarlo, pensó que un consultorio personal de curaciones le dejaría vivir con dignidad. Así, resarciría además los daños que su oficio le llevó a acumular por más de quince años. No lo dio a conocer públicamente —carecía de licencia de trabajo—, pero supuso que la inesperada visitante, orientada por el insobornable don del habanero de enterarse de todo a gran velocidad, reclamaría ese tipo de servicio. Era muy hábil curando las venéreas, con recetas diversas, acordes al estado del doliente, y no pocos rumores lo certificaban. El rumor insaciable era moneda de cambio, diversión, huracán que arrasaba su inútil discreción.
—¿Puede explicarme mejor? —preguntó Ñico para ganar algo de tiempo—; por ver si entiendo bien qué me propone.
—Con tanto gusto, Don —aceptó la mujer, deslizando una pícara mirada hacia sus compañeras, que esperaban atentas al otro lado del umbral. Se solazaba al combinar ciertas frases encumbradas con respingos de pura germanía, alternando la manera española y la habanera, sin demasiado orden ni concierto. Tras la andanada de ejemplos, concluyó—: Le propongo rastrear a esos cabrones que se están dedicando a degollar mis chispas. Le juraríamos un pacto de contrato, en moneda y especie.
Ñico recorrió con su vista una vez más el cuerpo de la joven y no pudo evitar la sacudida. Sabiéndose observada, ella insistió en explicar que ayudaban a chicas desvalidas, urgidas de escapar del malvivir de la Casa de Recogidas, cada día más en crisis y con menos recursos, ya ni siquiera en su edificio de antes. La muerte de sus jóvenes pupilas no provocaba revuelo en los chismosos de siempre, ni el interés de la prensa o, ni imaginarlo siquiera, el esfuerzo de los guardias del orden o los Comisarios de Barrio. Ñico asintió, pues leía cada número de El Aviso de la Havana y nada de eso se encontraba en sus páginas.
—Estamos, Don, más allá de los negros; el precio que damos es menor y nadie tiene el deber de mantenernos.
—Mi gracia es la de cazar cimarrones en el monte, —objetó él—. Sé en ese oficio a quién le sigo el rastro. Nunca busco a personas de otras señas, que ni idea de ellas tenga. ¿Trae usted su olor, sus pertenencias? Por el olor se prende al negro. Vendí mis perros, mi caballo; ya no soy rancheador, si mi razón entiende.
—No me diga que conoce usted al negro cuando el Hacendado lo contrata, Don Ñico —se le enfrentó, convincente a pesar de que había estado acariciando esa respuesta por más de una ocasión—. Vuestra merced persigue rastros, indicios, huellas. Nos hace falta un trabajo parecido: que olfatee y detecte los indicios, alguien que por el olor de los muertos nos lleve al que se está dedicando a tasajear nuestras pupilas. Tal vez alguna pertenencia deja, Don, y eso le ayude.
Le había extendido un rosario, que sacó de un bolsillo. Ñico Descarga sentía incomodidad ante la Superiora. No conseguía pasar por alto su hermosura. Quién negaría que esa prestancia inquietara a algún cura, de esos que se preciaban aún de incorruptibles. ¿Podría ser obra de uno de ellos, obsesionado con las buenas conductas? Fue involuntaria la pregunta, surgida sin poder evitarla, arrastrada por la inmediata reacción del pensamiento. Para colmo, la había emitido en voz alta. Con ello se abocaba al peligro de aceptarle su exótica propuesta de trabajo.
—Cura o volteriano, rancheador, no tengo la menor idea. De saberlo no me estaría tomando el gasto de emplearlo.
Él sonrió por la obviedad. Hablaba con soltura que llegaba al descaro una vez que brotaban las huellas de su educación. Le gustaba el carácter, además.
—Ya no soy rancheador —precisó él, marcando la evidencia.
—Habréis dejado el oficio como un trasto, Don —lo impugnó ella en tanto suavizaba el tono tras un dejo estampado con zalamería—, no os lo discuto, pero el pasado se arrastra, se acumula. Vuestra merced, como yo, seguro guarda emociones que disfruta, y aventuras secretas que prefiere ocultar. Lo que aprendió, tanto usted como yo, mírelo bien, no se borra por más que lo reserve, o lo entierre en el monte. Si busca hoy la manera de ser otro, no va a dejar atrás de una plantada quién ha sido. Se lo digo con causa conocida: somos la persona que fuimos, y al mismo tiempo la que vamos a ser, todo arrastrado como un río infinito.
Ñico volvió a su sonrisa de amable desconcierto. Cuerpo, carácter, facilidad de palabra y agudeza mental. No era un simple trabalenguas su interpelación. Tenía peso el axioma y lo sabía colocar muy justamente. Tampoco se expresaba en discursos aprendidos, sino en su auténtico modo de pensar. Mujer inteligente a quien la vida castigaba con ingrato oficio, eminente labor que nadie respetaba. Las Recogidas tenían fama de carecer de ejercicio de razón, de ser reacias a cuanto significase saber e inteligencia. La verga que cruzaba su frente obstruía el paso de los pensamientos, se decía, como si fuera jocoso y no brutal el chiste. La joven que tenía delante, sabía expresarse muy bien y razonaba rápido, por muchas vergas que cruzaran su mente, o su vida. Su lenguaje era a veces más duro que el de los rancheadores, pero afinaba el verbo con peso y fruición. Además de emprendedora, pensó él, se mostraba capaz de razonar con rapidez, incluso en medio de rudas palabrotas.
Ñico la dejó continuar sus argumentos.
—Le pedimos, de nuevo y cuantas veces lo mande lo repito, que nos ayude a rastrear a ese cabrón hijoputa que nos tasajea. Si vuestra merced lo descubre, lo deja en nuestra propia justicia. Ya nos encargaremos de que sus ojos paguen después de habernos sacado nuestros ojos y que sus dientes se pudran en el fango. Eso no será cosa suya, se lo juro.
Tal vez por hábito, sus brazos quedaron en jarra, delatando el vaivén de la cintura. Palpaban la armonía de sus caderas, hacia delante la mirada, ligero el cuerpo ante el más mínimo indicio de llamada.
Como Ñico Descarga no sabía qué otra cosa responder, cerró la puerta y se prendió de las gráciles manos de su interlocutora. La atrajo hacia su cuerpo, estremecido ante el roce de las telas que pronto fueron un bulto en un rincón. Delicadas sus manos, buscadoras inquietas. Oscilaba su torso en briosa picardía, insinuándose a trancos, humedeciendo hasta el charco la entrepierna. Por fin, arremetía su cintura con tracciones enérgicas y raudas. De pronto, su olfato percibió el olor del sexo, como de cobre gastado por los golpes, macerado en pilón. A más empuje se abría entre las manos del recio rancheador, avivado por palabras obscenas que salían en un tono de susurro. Oscilaron así mientras Ñico contaba caderas de bellas cimarronas en su mente, como ovejas que huyen al recuerdo, para evitar que el espasmo lo venciera y seguir disfrutando de ese ritmo, hasta el último instante de la eternidad, si le fuera posible.
—Entonces quedamos en que sí, Don Ñico —rectificó la Superiora de las Hermanas de la Santa Inocencia de los Expósitos mientras se deslizaba otra vez en su vestido—. ¿Se hará cargo de rastrear al cabrón hijoputa que nos tasajea?
Un arlequín de apenas trece años pregonaba los miles de portentos del Museo de Maravillas de Madame Travert. Su carpa se alzaba en un yermo más allá del Campo de Marte, más allá, incluso, del Teatro del Circo, concurrido en las tardes, sobre todo después de que el caricato Francisco Covarrubias era la estrella de cierre de los espectáculos.
¡Funciones de maroma! ¡Acróbatas sin par! ¡Rarezas del Oriente! ¡Joyas de grandes y famosos! ¡Ídolos ocultos en el tiempo!
El arlequín pronunciaba en español aceptable, arrastrando las erres y las jotas en una tosca argamasa de inglés y de francés. Vestía ajustado al cuerpo, se diría que cosido a cada centímetro de piel, desde el cuello a la punta de los pies. Al saltar, envuelto en un tintineo de campanillas que borlaban el traje, espejeaban sus triángulos, combinados en tonos de amarillo y rojo. En las manos y el cutis el dibujo seguía la superficie de mosaicos, fulgurando también con maquillaje de puntos luminosos. Parecía un maniquí dotado de elasticidad, poseedor de movimiento humano.
¡Impresionantes colecciones! ¡Orbe de maravillas ocultas y cambiantes! ¡Madame Travert le muestra el mundo de otra forma!
Podía sostenerse apoyado en sus manos y continuar su cadena de pregones, alta la voz que emergía como un manantial del mismo fondo del pecho. Giraba, y con los pies iba marcando el curso de la frase, como dos manos de títere en el aire. Esto maravillaba a los paseantes y hasta los obligaba a detenerse y dejar una moneda delante de sus ojos. Él no se detenía en su larga enumeración de maravillas, como si la mitad de su vida le hubiese ocurrido de esa forma. Había expresiones de asombro, comparaciones y esporádicos brillos de monedas. Cuando el arlequín se incorporaba, agradecía la propina con una reverencia exagerada. Luego de guardar el menudo en una falsa borla, se volvía hacia otra zona, buscaba un público distinto y reiniciaba su discurso.
¡Colecciones de efecto! ¡Descubrimientos misteriosos! ¡Sorpresa y emoción en el inolvidable Museo de Madame Travert! ¡Descúbralo y descúbrase!
En las mañanas, el arlequín se desplazaba ante la puerta de tierra. Dibujaba figuras innombrables con su cuerpo flexible y anunciaba un sinfín de maravillas con su voz indefinida, tal vez de niño, tal vez de jovencita. Como si no sudaran, los dedos de las manos y el atractivo rostro se mantenían dibujados todo el tiempo; a veces, las monedas nacían de la curiosidad del transeúnte, perdido en su deseo de comprobar hasta qué punto era de triángulo su piel. Se cumplía el paso a la ciudad en lento avance, sometido al ritmo trabajoso del peaje. A trancos, las carretas remolcaban sus ejes, atenuando el chirrido en la orden que el montero lanzaba en injuria de las bestias de tiro. Un bache, y las gallinas se revolvían con escándalo en las jaulas, los carneros balaban y chillaban los cerdos como demonios hervidos en aceite. Más lento aún se hacía el llevar de cabestro a las vacas con sus ubres ahítas, alargadas, oscilando al compás de su rosado intenso. Y entonces, el arlequín se deslizaba entre los bultos, distrayendo del caos las miradas, anunciando las esmeradas emociones de Madame Travert.
¡Sorteos! ¡Enigmas! ¡Recompensas! ¡El mundo en nuestro mundo de espejos!
Además de incansable, el arlequín era hermoso detrás del maquillaje, de rasgos perfilados. No solía conversar con los paseantes y, bien mirado, daba la impresión de que apenas atendía a cuanto se hablaba alrededor. A las continuas preguntas, respondía con frases invariables que informaban horario, tipos de funciones y países que habían disfrutado su actuación, siempre en español aceptable, aunque arrastrando las erres en su mezcla sonora de inglés y de francés.
¡Festivales de esfinges! ¡Criaturas de dos naturalezas! ¡Acrobacias! ¡Portentos y misterio en el Museo de Maravillas de Madame Travert!
Además de dolor, había recelo en los ojos de las congregadas, quince jóvenes blancas, la mayoría de tez trigueña, dos un poco más claras y rubiancas, y una última de rasgos achinados y pómulos carnosos. La Superiora las fue presentando por sus nombres de oficio. En silencio asintieron cuando les explicó quién era el visitante y ordenó, con claridad, que a su disposición se pusieran según lo requiriese. No hubo sonrisas ni intercambios de pícaras miradas. Sabían que un trasfondo de muerte escoltaba el llamado a aquel desconocido, de buen ver y apariencia, aunque montuno en sus rasgos más visibles.
Ñico Descarga sintió morbosos deseos de catarlas a todas en sus cuerpos. Contuvo sus impulsos y se volvió ante el cadáver, para sentirse solo en su inspección, como cuando entresacaba indicios del cimarrón vencido en la persecución. Amortajada, la víctima parecía más niña, al punto de que no se adivinaba su expresión de chispa, aunque sus rasgos acusaban una mezcla de irlandesa y mulato. Fisonomía que cruzaba sus orígenes, como un desafío a tanta clasificación racial que se tenía como norma de decencia. La habían degollado con un tajo profundo, hábil y único, que las encargadas del arreglo mortuorio disimularon de la mejor forma posible: una florida gargantilla. Lo más grotesco, sin embargo, apareció al abrir en dos el vestido y descubrir que ambos senos habían sido extirpados con cortes en redondo, como de navaja muy fina y de impecable filo.
—Fue navaja de plata —comentó en voz alta, del mismo modo en que solía compartir sus palabas con el monte.
La Superiora asintió sin decir nada, halagada al comprobar cómo advertía los detalles con tal celeridad. Las congregadas temblaron al imaginar en sus pechos la navaja cortante. Hubo sollozos contenidos y alguna se abrazó a su compañera más próxima.
En el muslo derecho del cadáver, justo en la frontera de la ingle y el torso, Ñico advirtió tres incisiones marcadas a punta de cuchillo.
—Es la tercera que asesinan —indicó la Superiora al ver que él observaba detenidamente—, y la marcaron con tres rayas.
Ñico atisbó de nuevo en las heridas, entrecerrando los ojos, como si la estrechez del ángulo ayudase la visión. Con las yemas de sus dedos callosos extendió ligeramente una de las aberturas. Luego acercó su nariz y la olfateó. Tuvo enseguida un dictamen:
—Son marcas de cuchillo de hoja. Y no están hechas con la misma navaja que cortó las tetas.
—Cuando Cuqui Octaviana apareció, tenía un tajo en el muslo derecho y nadie lo echó a ver —le informó la Superiora—, pero a Alexandra le habían hecho dos, que sí vimos enseguida, y ahora a la niña Numancia le han dejado tres, siempre en el muslo y al borde de la ingle. Alguien nos tiene marcada la sentencia. Y hay que saber quién es, mi Don, por eso procuramos su misericordia.
Firmes, impulsadas por la rabia y la sed de venganza, sus palabras traslucían más dolor que coraje. Subió un brillo de lágrima a sus ojos y en la garganta hubo lucha de sombras y vacío.
Ñico se preguntó, sin comentarlo esta vez, qué hacía en ese sitio, a punto de aceptar un trabajo para el que no se veía calificado. Declinaría la oferta, decidió. La Superiora adivinó sus dudas; sin darle tiempo a expresar su negativa, abrió la mano izquierda del cadáver y le mostró las huellas: tres incisiones diminutas que formaban un triángulo al centro de la palma.
—Tenía en la mano el rosario que le he mostrado antes, como ve muy pequeño, con virgencita de cobre y cuentas de mala imitación —aclaró.
A la vista de la burda reliquia, la disculpa de Ñico se extravió. El cobre de la virgen era también polvo de piedra, sin rigor imitado. Sus puntas habían marcado los diminutos orificios en la palma de la mano, sin dudas antes de que hubiese expirado.
—Alexandra apareció con este —añadió la Superiora en tanto extraía un rosario semejante de un pequeño estuche—. Cuqui Octaviana lo perdió, o no nos dimos cuenta y lo perdimos nosotras cuando la encontramos, pero tenía las mismas marcas en la mano.
Las Hermanas de la Santa Inocencia de los Expósitos estaban advertidas de no acceder a combinatorias de sexo y religión, a menos que fuesen asiduos bien probados, y tampoco dejarse seducir por cifras tentadoras si el posible cliente presentaba reliquias de este tipo. Observarlo primero, aunque estuviese en riesgo el sueldo. Y así, hasta acumular muchas medidas que limitaban con creces sus ingresos. Había terror en sus rostros, debajo de las lágrimas. Las mujeres, prostitutas incluso, tenían un don sentimental que mejoraba la cruel especie humana, filosofó el rancheador por suerte sin decirlo en voz alta. También sin pronunciarlo, aunque moviendo los labios levemente, se preguntó por qué lo buscarían si con lujo de detalles cuidaban el asunto, alertas a cada minucia que ayudara al por qué de la crueldad. Como si le adivinara una vez más el pensamiento, la Superiora insistió en que no le pedían convertirse en vengador de sus chispas y remarcó que asumirían por su cuenta la venganza. Ñico recorrió con la vista los rostros de las jóvenes. El pánico y el ruego saltaban a la vista. Les iba a ser difícil enfrentar a un asesino con tan sofisticadas mañas.
—Así estamos todas, Don —comentó la Superiora—, por eso procuramos su gracia para el rastro. Tenemos referencias suyas y también razones de que es cabal y cumple sus promesas.
¿Qué pintaba en la historia?, se preguntó Ñico. Lo observaban, eso sí, además de con temor, con esperanza. Son mujeres, se dijo, que no tienen un hombre a quien asirse y que no pueden fingir ante el temor. Miró de nuevo al cuerpo mutilado. Aunque se había habituado a ver a cimarrones magullados, tasajeados por perros, machetes y disparos, incluso a perseguirlos con miembros desgarrados, deshechos a jirones en zarzales y piedras afiladas, se sintió cohibido. Una mujer, casi una niña, salvajemente mutilada tenía el don de ablandar al ser humano, de hacerlo débil al ruego y la promesa.
Debía interpretar los indicios de la muerte con un objetivo diferente al de su oficio. A punto estaba de rehusar el trato, sabiéndose el tipo equivocado, cuando en sus ojos vibraron las caderas que sintiera desnudas y potentes encima de su pelvis. Una vez más sus hormonas se agitaron y el cerebro clamó por no seguir accediendo a su tributo. Involuntariamente, se aferró a una de sus manos, aunque esta vez contuvo los deseos de atraerla. La apretó, en un gesto de favor que temió le pareciera ridículo, o afeminado.
—Aunque no se dé cuenta —dijo ella, percibiendo sus dudas, devolviéndole el gesto con un roce de los dedos que no acusaba el mismo grado de erotismo que los anteriores—, será de mucha utilidad, clave en la búsqueda. Podrá moverse, indagar, averiguarlo todo sin demasiadas sospechas y quién sabe si hasta darnos una manito en los siguientes menesteres.
—Si acepto el trato —se interpuso Ñico a la indirecta, rompiendo de paso el contacto con las manos—, va a ser hasta que lo descubra; me pagan y de ahí en adelante dejo en sus manos la venganza, como usted misma ha prometido. Y las ganancias en especie —añadió, señalando a las chicas— van de propina, no de sueldo.
—¿No quiere los rosarios? —sugirió ella, como si no hubiera percibido el bronco resonar de la advertencia—. Quién sabe y le sean útiles.
El rancheador tomó las pobres reliquias en un gesto mecánico, vencido por la trampa.
—¿Me insinúa que debiera rastrear entre los curas? —preguntó.
—Le repito que cura, capellán o volteriano, me da igual. Si lo supiera, me ahorraba la plata que le debo, Don. Lo cabal es el rastro, como usted mismo apela.
Le clavó la vista, marcando la obviedad; él se sintió indefenso y devolvió una mueca por respuesta. La Superiora pidió a sus pupilas que pasaran al fondo unos minutos. Cuando todas salieron, igualmente en silencio, murmuró en el oído del exrancheador:
—Un monaguillo de la Catedral anda medio monito con una de mis chicas, Don. Tiene a la niña Eloísa con el coco liso, pero no es peo que le rompa bragas, a mi ver.
El olor de la muerte se extendió por el recinto cuando el cuerpo fue vuelto de una banda y otra, totalmente desnudo. Ñico Descarga revisó un par de veces cada una de las partes, incluidos los genitales, vencidos por el rigor mortis. Con los negros, lo hacía para ver si vivirían, para detectar las más graves mordeduras de los perros y aplicar los ungüentos precisos para que la gangrena no baldase la piel, o para decidir si debía entablillar alguna extremidad, o coser las heridas, tras desinfectarlas con buches de aguardiente. Sabía que el color de la piel no hacía distinto el interior de las personas, que todas dependían de ritmos similares. A punto estuvo de recordar en voz alta una receta; para su suerte, se contuvo. La maltrataron antes y después de degollarla, confirmó; no precisaba ser experto para advertir que un hálito de saña acompañaba al acto. Se aferró a la idea de que algún reformador, fanático de las doctrinas de la fe y las reformas que imponían al clero, andaría predicando con tanta energía la justicia.
Su vida entre montes y pequeñas poblaciones le había permitido conocer que muchos curas carecían de escuela, que asumían el oficio sin que de fondo mediaran los más mínimos escrúpulos y que en no pocos casos se trataba de prófugos de ligera instrucción y mucha habilidad para la vida real que desembarcaban en la Isla intentando evadir a toda costa la justicia. Vivían amancebados y llenos de hijos en tanto repartían macarrónicos sermones a los necesitados feligreses y una sarta de sonoros hisopazos a las dotaciones de esclavos delante de las capillas de Ingenios. Se aliaban, en negocios de pobres resultados, a personas de contados escrúpulos. No le simpatizaban y, aunque no era ateo, prefería escabullirse de las parafernalias religiosas, hechas, según su criterio, para distinguido entretenimiento de aburridas señoronas, o dominio de incautos, dispuestos a entregar cuanto pidieran a esos falsos clérigos.
—Está bien —aceptó, una vez concluida la inspección del cadáver—, empezaré por los rosarios, va y dan razón de dónde salen.
Las cuentas eran diminutas, de un material barato que mal imitaba al de las perlas: nueve en total. En religión no era experto, pero el número le apestaba a sagrado, tal vez relacionado con alguna ceremonia o acaso con uno de esos pasajes del libro que tan mal se explicaba en las iglesias. Ambos rosarios parecían idénticos, con su virgen de rasgos muy poco definidos, velados bajo la acción de sudores incesantes.
—Bueno —interpeló a la Superiora— ya que me embarco en la gestión, debo saber de verdad quién me contrata, su gracia al menos.
—Carmina —respondió ella—. Mi gracia es Carmina Burana, y en La Habana muchas personas me conocen, aunque la mayoría lo niegue y finja que lo ignora.
II. Temperamento y ardor
¿Es aquí donde la palabra virtud femenina está reñida con la fuerza del temperamento y el ardor del clima? ¿Donde el juego y la prostitución, la venalidad y el homicidio tienen su más seguro imperio?
Jacinto Salas y Quiroga
[Viajes]
Tres meses antes, cuando por fin decidiera radicarse en La Habana y no volver a emplearse como rancheador, Ñico alquiló una accesoria a un viejo conocido que no podía negarse a su solicitud, el pardo Juan Bautista Fajardo. Aunque había sido esclavo, años atrás compró su libertad y era ya dueño de casas de alquiler. Cumplía funciones de mayordomo del Cabildo de nación, a un costado del Convento de las Catalinas, y se había convertido en un reputado prestamista entre la gente de color. Tenía su oficina personal en su propia vivienda de la calle O’Reilly, donde solía acaballar a los necesitados de efectivo. Recibió a Ñico con clara reticencia, molesto por lo que pudiera decir de él de aquellos viejos tiempos en que fuera mayoral de confianza del Ingenio Cachimbo, del Marqués de Jústiz. Al rancheador le había sido muy útil con la información acerca de un par de esclavos fugados, a los que capturó cerca del puerto de Matanzas, convertidos en estibadores de un almacén de mercancías de importación y contratados como si fueran libertos. Era un procedimiento fraudulento, más común de lo que muchos pensaban.
El propietario, confrontado por Ñico, quien le im-pugnaba la gravedad de su práctica ilegal, si fuera denunciado, juró por la memoria de toda su familia, que en la gloria estuviera, que desconocía su procedencia, ya que había recibido recomendación de otro colega propietario, con una carta que ellos mismos mostraron al llegar, aunque leer no supieran. Lástima, añadió, con mal fingido pesar, que el documento recién se arruinara en un pantano. Para zanjarlo todo, y en compensación a sus gastos y molestias, concedió el interpelado, usando un tono con el que sí se sentía a gusto, le entregaría la paga que había reservado a los esclavos fugados. Era el acuerdo preciso para evitar enfrentarse a las autoridades, muchas veces corruptas y sedientas de lances ilegales que pudieran dejarles buen soborno. Costaba menos pagar al rancheador de turno que aventurarse en la trama insondable de Comisarios y alcaldes, hasta llegar al Síndico. Una vez que las monedas pasaron al bolsillo de Ñico, ya acostumbrado a hacer fluir los trueques de ese tipo, el propietario en persona le ayudó a encadenarlos y hasta les propinó un par de sopapos en el rostro.
Como debía la pista al mayordomo de confianza, a quien llamaban Bautista en ese entonces, decidió compartir con él el desagravio obtenido del propietario de almacén y se quedó con la paga del Marqués de Jústiz. Los había entregado sanos y sin daños, algo que los hacendados valoraban. Por añadido, Bautista era locuaz y daba abundantes datos acerca de la ilustre familia a la que pertenecía. Sabía ya de cuentas y llevaba un par de libros de contabilidad, con significativo ahorro para su amo, con quien apenas se encontraba en persona, pues jamás se dignaba a hacer estancia en el Ingenio. No mencionaba, desde luego, los evidentes dividendos que para sí mismo obtenía en sus funciones. El Señor Aparicio prefería, según le confesaba el pardo, dedicarle su tiempo a los molinos de tabaco que tenía más allá de Matanzas. A Bautista, quien había sido desde chico compañía del amo en la Luisiana, donde tuvo el cargo de Juez de apelaciones, sí le importaba la Hacienda y se esmeraba en hacerla progresar. Al parecer, se dijo Ñico, los años habían cambiado esa esmerada perspectiva y aquel esclavo se había convertido en el señor Fajardo, miembro de los Batallones de Morenos Leales y acaudalado empresario entre las gentes de color.
Luego de un par de regateos Fajardo aceptó el precio de Ñico para la accesoria, de ocho reales al mes, y recibió de inmediato el pago por tres meses que exigió de adelanto. Su nueva morada estaba en el 121 de la calle Villegas, donde podía observar el accionar de la ciudad y calcular su estrategia de sustento. Cuando pagó el adelanto al prestamista, el rancheador le reveló que pretendía montar un consultorio de dolencias, dadas las buenas artes aprendidas en su vagar por los montes.
—Recordará —le dijo, sentencioso, Ñico— la venérea que le curé aquella vez de dos untadas. De un viaje se le fueron los líquidos hediondos, ¿no fue así?
Fajardo sonrió entre dientes, sin poder evitar la reticencia. Enseguida le entregó la llave y le dijo que tenía otros asuntos importantes que atender, que era un placer tenerlo por la zona. Ya verían luego, si lo procuraba, lo de poner el consultorio; podía ser bueno para todos y ayudaría a sus hermanos de nación, si bien se lo pensaba. Se mostraba altanero y seguro en cada frase, en cada gesto o propuesta que a su boca acudía, como si nunca hubiera sido esclavo, como si jamás en la vida se hubieran restallado las fustas en su espalda. Y tal vez era cierto, pues el Marqués de Jústiz, y su enérgica esposa, ganaron fama de ser amos muy justos. Conocía el rancheador, como un testigo invaluable, que esas justas maneras de tratar al esclavo podían tener sus límites.
La accesoria, cerrada por semanas y usada solo para citas furtivas, olía mal. El camastro era de pino carcomido, con un bastidor irre