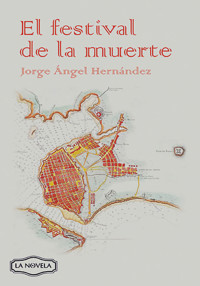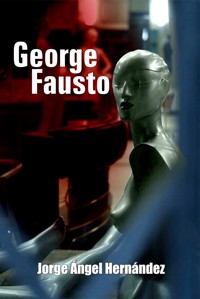
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Valdrá la pena vender el alma a Mefistófeles por alcanzar de repente la felicidad? Esta pregunta recorre la historia que nos cuenta George Fausto, en una prosa que parece avanzar al ritmo del rock clásico, con sus solos de cuerdas, su percusión y sus voces. Ningún personaje de esta novela es al final lo que aparenta, o lo que anhela ser. Ninguno sabe qué le espera en el amanecer siguiente, ni si ha firmado en secreto su pacto con el diablo. La realidad de los años de crisis, esperanzas y sueños que se truncan, cambia por sorpresa sus destinos y los conduce a desenlaces que estremecen, impactan y cuestionan paradigmas humanos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
George Fausto
JORGE ÁNGEL HERNÁNDEZ
Ediciones Mecenas
Cienfuegos, Cuba, 2024
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España. Este y otros libros puede encontrarlos en ruthtienda.com
Edición: Alexis García Somodevilla
Corrección: Marianela Fonseca Fernández
Diseño: Marvelys Marrero Fleites
Foto de cubierta: Mannequin Collection 5, de Lenna Hernández Cárdenas
© Jorge Ángel Hernández Pérez, 2024
©Sobre la presente edición:
Editorial Mecenas, 2024
ISBN 9789592204188
EDICIONES MECENAS
Centro Provincial del Libro y la Literatura
Avenida 50 No. 3904 e/ 39 y 41, Cienfuegos
Teléfonos 43556955 - 43518210
e-mail: [email protected]
Sinopsis
¿Valdrá la pena vender el alma a Mefistófeles por alcanzar de repente la felicidad? Esta pregunta recorre la historia que nos cuenta George Fausto, en una prosa que parece avanzar al ritmo del rock clásico, con sus solos de cuerdas, su percusión y sus voces. Ningún personaje de esta novela es al final lo que aparenta, o lo que anhela ser. Ninguno sabe qué le espera en el amanecer siguiente, ni si ha firmado en secreto su pacto con el diablo. La realidad de los años de crisis, esperanzas y sueños que se truncan, cambia por sorpresa sus destinos y los conduce a desenlaces que estremecen, impactan y cuestionan paradigmas humanos.
Del Autor
Jorge Ángel Hernández (Vueltas, Villa Clara, 1961). Narrador, poeta, ensayista, crítico literario, sociólogo y editor. Ha publicado las novelas La luz y el universo (Editorial Oriente, 2002; Ediciones Matanzas, 2018), El callejón de las ratas (Editorial Capiro, 2004), Carmen de Bisset (Editorial Letras Cubanas, 2004), Cuentos, antojos y deseos de tía Másicas (Editorial Abril, 2019), y Pantalones de nube (Obrador Ediciones, 2021); los libros de cuentos Hamartia (Editorial Capiro, 1995), Los graduados de Kafka (Vigía, 2008), Hamartia y otros cuentos (Editorial Capiro, 2009), Sospechas y argumentos (Deco McPherson Editorial, 2020), Antojos de tía Másicas (Editorial Capiro, 2002) y Astutas apariencias (Ediciones El Abra, 2022), y los poemarios Sobre un pony de corcho (AHS, Isla de la Juventud, 1985), Las islas (Sectorial Provincial de Cultura, Villa Clara, 1987), Relaciones de Osaida (Sectorial Provincial de Cultura, Villa Clara, 1990), Paisajes y leyendas (Editorial Capiro, 1991), Las etapas del odio (Editorial Capiro, 2000), El peligro del viaje (Ediciones Luminaria, 2001), Ojos de gato negro (Editorial Capiro, 2006), Criaturas finitas y contables (Ediciones Unión, 2006), y Según dicen los partes (Deco McPherson Editorial, 2020). Así como los volúmenes de ensayo La parranda (Fundación Fernando Ortiz, 2000), Ensayos raros y de uso (Sed de Belleza, 2002), César López y la circularidad del cuento (Editorial Letras Cubanas, 2003), Sentido intelectual en era de globalización mecánica (Editorial de Ciencias Sociales, 2011), Hablar entre cubanos (Editorial Capiro, 2013), e Industria cultural e ideología. Siete ensayos de participación en las contradicciones (Editorial de Ciencias Sociales, 2018).
Capítulo I
En busca de Mefisto
El Diablo son las cosas.
Lo imposible era hallar a Mefistófeles. Dar con esa fuerza del mal que casi siempre termina haciendo el bien.
De acuerdo estábamos. Como dos millonarios ante un mísero contrato. Como dos príncipes que firman la suerte de reinos conquistados al paso de sus tropas. Un Maceta cuya fortuna era fama en toda la región y un escritor sin vivienda que había juntado, página tras página, desconocidas historias que saqueaba al olvido y algún que otro cuaderno de poemas desvencijado por torpes ediciones.
Calculador, seguro de su oferta, reiteró:
—Tu problema es hallarlo. Cuando aparezca, va por mí la plata.
Él comenzaría de nuevo. Miraría la distancia a recorrer y tomaría una vez más el despegue de los vencedores. Retornaría al convencional punto de partida que lo arroja a la vida sin un centavo al que aferrarse. Regresaría a sus días, ya no tan largos, sin zapatos ni rosas, sin sombrero ni nubes, sin camisa ni sueños. La seguridad acopiada por su estela de triunfos lo llevaba a calcular que en poco tiempo tendría una situación mejor que esa, que hoy le permitía entregar propinas en billetes de veinte.
Confiaba en su experiencia, en su habilidad para atrapar en pleno viaje los movimientos del dinero. Le bastaría con el canje, para acopiar otra fortuna que le permitiera dar propinas en billetes de cincuenta. Yo aprovecharía sus tal vez no pocos años de existencia, con su fortuna dispuesta a resolver los teoremas de la vida exterior, para escribir los proyectos que aplazaba. Nunca más apretado en la faena de alcanzar el sustento. La fe acumulada en sacrificio de bienes de estricto primer orden me aseguraba que al fin sería capaz de detener al siglo en el trabajo de revelarle sus fórmulas y argucias. El entusiasmo sentido en cada madrugada, llegado al final de una cuartilla y bien alimentado el cesto de basura, me convertía en uno de esos personajes del cine que, luego de encabezar la página, pulcro el título, acumulan las hojas en perfecta escritura, libres de percances, prestos como nadie para esperar la recompensa.
Pero no sabíamos cómo encontrar a Mefistófeles.
Por eso el Vera dijo “La cultura es un engaño de mierda y me cago en la madre de toda la literatura que he leído en mi vida”. Borracho, lengüisuelto y brutal, como solíamos encontrarlo después de su regreso de Etiopía. Con risa nerviosa, temblando el vaso de ron entre los dedos, su mirada buscó nuestra complicidad. Era habitual escucharle en semejantes arrancadas, ráfagas que hacían divertidas sus rachas de carácter. Asentimos. Convencionales palmadas y sonrisas sustentaron la verdad de su diatriba. Esta manera de consentirlo bastaba para que olvidara la frase en el momento, en lugar de asumir esa manía infantil de los borrachos de repetir hasta el cansancio intervenciones jocosas.
—Ustedes están locos. Y hasta yo, por hacerles caso —masculló el Maceta.
Hombre seguro y activo aun en su avanzada madurez. Sobresalía del conjunto a pesar de que también se dejaba arrastrar por la embriaguez colectiva. Su ecuanimidad, su dominio de cada situación lo distinguían.
—Juventud, divino tesoro que te vas para no volver —salmodió bajo una sonrisa introspectiva. Luego insistió: —Locos de atar.
Parecía, y acaso era verdad, que seguía cada rumbo de los diálogos y guiaba los temas con intervenciones precisas y oportunas. Secreta, casi intuitivamente, sin que el amor propio permitiera atrevidas confesiones, espiábamos los rostros de nuestras mujeres. Temíamos identificar siquiera ingenuos signos de complicidad entre sus ojos de gatas al acecho y los serenos, poderosos, expansivos, carismáticos giros del Maceta. La acusación de locura se me antojó una manera de lavarse las manos, de ahí que no pudiera contener mis demasiadas veces contenidos impulsos. Sin mirar a sus ojos, lo reté:
—La tacha de loco se utiliza para esquivar la gente con ideas profundas.
Mi dedo acusatorio, estremecido por el alcohol acumulado en el cerebro, apuntaba a Juan Antonio, quien sostenía un aspecto de sobriedad casi envidiable. Intentaba, en ese punto decisivo de la escaramuza, conseguir el apoyo de alguien que pudiera igualar su resistencia, fulminar con un swing de derecha su mentón —literalmente me hubiera concedido más placer— y extender un reproche a nuestro amigo, responsable de la presencia del personaje entre nosotros. Me sentía impelido a arrebatar a ese extraño los dominios que nos había esquilmado durante la mañana, de acorralarlo ante los ojos insolentes de nuestras compañeras. Pero estaban tan ebrias que apenas farfullaban alguna que otra tontería. Si habían decidido mostrarle simpatía no se habrían detenido por ninguna sutileza. El Maceta se esquivó con elegante paso atrás de perfecto estilista: hizo un silencio que dejaba en el vacío la trayectoria del swing.
—Del Quijote a esta parte, hoy por hoy, nadie está cuerdo —intervino Jorge, justiciero, torpe en el habla marcada en el alcohol.
En él la borrachera exaltaba su necesidad de ser antagonista, iluminaba sus razonamientos justo en el acto de rebatir. De adolescentes, habíamos porfiado hasta la saciedad por el honor de los Beatles frente a los Bee Gees, la potencia vocal de Tom Jones en contra de Raphael, la maestría orquestal de Walter Murphy ante K.C. & The Sunshine Band, las posibilidades de pelotero completo de Muñoz frente a Marquetti, la fuerza al bate de Babe Ruth ante la de Pedro José Rodríguez, y hasta de las ventajas que el socialismo le llevaba al hambre, explotación y miseria del capitalismo; Jorge estoico a favor del menos defendido. El tono conciliatorio de su frase, pudimos presentirlo, no era atenuante sino base para elevar otra descarga:
— Allá quien no quiera estar loco a lo quijote.
—Juventud. Juventud es lo que falta —respondía, ecuánime, el Maceta.
Insistía en un tono de padre bondadoso. Jorge y yo, saturados de sentencias, lecciones, reproches, axiomas de cantina, socarronas lisonjas y diatribas, habíamos decidido rechazarlo. La estabilidad peligraba a cada frase. Pero la cultura, ese engaño en poder del pobre Fausto, había sostenido la estabilidad y convertido las agresiones en peroratas divergentes.
Lo imposible había sido encontrar a Mefistófeles.
Enumeramos, como en un brainstorming, las maneras de hallarlo. Un anuncio en la prensa, un médium, un babalao o un asistente del demonio que vistiera el disfraz de la sotana u otro que hiciera de pastor en una iglesia. Leer en el lenguaje de la sociedad: Mefistófeles no era un diablo vulgar, sino una consecuencia, una actitud condicionada por... y así hasta aburrir. Pero él parecía obsesionado en arriesgar hasta el último centavo de su fortuna para empezar de nuevo, quería comprar mi juventud. Yo, por amor a la literatura, estaba dispuesto a vendérsela en el acto. El corazón de Margarita, para mí, era la tranquilidad de una existencia creativa; para él, el regreso a mis años, una vez más el futuro por delante. No bastaba. No parecía suficiente con que las partes estuviésemos de acuerdo ni con que mis mejores amigos alentasen el trato, acaso sin pensar qué sentirían al ver envejecido, de golpe, a un compañero de su misma edad.
Sólo el Vera había mostrado un algo de reserva. Con seriedad, me advirtió:
—A Fausto se lo lleva el diablo cuando conquista a Margarita.
El tono de farsa del acuerdo, no sólo por las condiciones del ambiente, sino porque remitía a una obra estudiada en un período en el que nada se tomaba en serio, alimentaba la ligereza de los testigos y permitía que, incluso el Vera, aliviara la sentencia con una de sus peticiones clásicas:
—Si lo consigues, me garantizas una escopeta de ron de vez en cuando.
Tanto para el Maceta como para mí, no sé si a causa de las primeras escaramuzas del alcohol o de la saturación de esperanzas frustradas o ambas agolpándose sin que por ello se matasen, la ficción adquiría un peso de realidad definitiva, una dimensión de futuro a conseguir que borraba las chanzas del pasado, la sospecha presente y el peligro futuro de entregarse a buscar una utopía.
—La diferencia —intenté dominar la situación con la lentitud habitual de los beodos— radica en que usted me propone el negocio como si fuese un juego, en cambio para mí es algo serio, nada de ficción.
—No hay diferencia, amigo mío —respondió—. Gestiónelo, y verá.
¿Hasta cuándo iba a estar atesorando cultura sin salir a encontrar la realidad, sin buscar un progreso, un resarcimiento que evitara los reproches de mi esposa? ¿Cómo no borrar con un gesto, y sin arrepentirme, la pobreza cargada en mi conciencia? Un Maceta cuya fortuna le permitía usar de vez en cuando un billete como encendedor, me hizo evocar a Mefistófeles. No presentí el dilema, sino la tangible secuencia en que se firma el pacto. Y él redondeó la idea al escucharme desear su fortuna.
—Pues yo quisiera tus años, para comenzar de nuevo.
Sé que Idania, mi esposa, lo miró con deseos de sentir que un hombre así la apretaba, desnuda y protegida. Como en alud, se me agolparon las noches de tener que levantarnos, soñolientos y asustados, a proteger nuestra cama de la rauda invasión de las goteras. Fue divertido hacer el amor en desafío al aguacero, aprovechar el escándalo de las gotas contra el techo, la tierra endurecida o la hilera de trastos en el patio, para gritar de placer sin preocuparnos porque en la mañana siguiente familiares y vecinos nos mirasen en modo acusatorio. Fue espléndido sentir muy de cerca la potencia del trueno y la fuerza del orgasmo y confundir en una misma lengua las humedades del cuerpo y el correr de las goteras.
Pero el tiempo había hecho del trueno una tortura, de la lluvia un castigo, del calor un acoso. Tanto peso, de golpe, desordenado como una nube de polvo, me convertía en casi nadie al comprender que también para Idania las esperanzas frustradas se habían amontonado, colmando su interior hasta el ahogo. La novia del Vera, sorprendida por los primeros vómitos de un insospechado embarazo, había ido hasta el baño y se libró de admirar a un triunfador tan rotundo. Pero Lidia, la esposa de Jorge, se detuvo un instante imperceptible mientras llegaba con una bandeja de charras olorosas. Pareja feliz, relativamente reciente. Aunque no sería absurdo pensar que no más feliz de como los demás verían mi matrimonio. Al detenerse, le dedicó una mirada que ni él mismo, preocupado en captar otras reacciones, logró percibir. Vania, última adquisición de Juan Antonio, adolescente como para masturbarse el alma, según secreteaba el Vera, celebró la frase con sonrisa de triunfo, desprejuiciada, expresiva, la menos incondicional de las señales.
La memoria almacena este conjunto de informaciones y furtivos detalles, sin explicarlos, reducidos a su función de claves que la razón va a utilizar en un sentido u otro. Y en un ritmo que a veces corta el tiempo, dejándolo en segmentos inconclusos, en rachas que no se continúan. Por mi parte, sentía convicciones de seguridad que no me permitían cejar, abandonar el terreno a ese desconocido. Promoví la idea del canje persuadido de que ese dinero me haría un escritor, de que al abrir esas puertas que la vida cerraba recorrería el laberinto hacia una obra indestructible, preñada de auténtico futuro.
—Si hallo a Mefistófeles, firmamos el trato en el momento.
Borracho, elemental, una y otra vez volví a la frase, para que no decayese el desafío, esperanzado en cambiar las circunstancias, intentando vencer con la cultura. Hasta que el pensamiento lo creyó posible, algo que habría de ocurrir en realidad.
—Pregunta cuánto cobra y dile que conmigo va el doble —respondió.
La risa fue unánime: carcajada brutal en Vera, poco sonora, pero libre, en Juan Antonio y entrecortada y feliz en Jorge. Nada más torpe que negar las virtudes de un contrario que vence. Reí, y agregué ese paternalista qué bueno con el que rematamos algo que realmente sirve. Idania estalló en espontánea carcajada, abierta hacia el caudal de soluciones brillantes. Lidia, asomando desde el interior, se ofreció para hacer de Mefistófeles, eufórica en el tono de las muletillas. Vania echó a reír con naturalidad, agrandando sus ojos de manera que el gesto no pasaba inadvertido. Recién llegada de su sesión de vómitos, Leonor exigía saber cuál era el chiste. Divertido grupo de torpes fracasados, refugiados de pronto en la ola retro.
Treinta años no es edad para andar atisbando un escondite en el pasado. Él, extraño entre nosotros, lo sabía. Por eso había asumido la posibilidad de comprar mi juventud como quien enfrenta un hecho real. En verdad, ¿quiénes éramos? Simple noción de identidad que jamás emprendíamos.
—¿Qué buenos tiempos, eh? —aseguraba Juan Antonio—. ¡Buenos tiempos!
Vivimos la adolescencia feliz de los setenta, creyendo en que el mejor de los mundos posibles se nos ofrecía sin obligarnos a entregar grandes esfuerzos. Por emisoras de trabajosa onda corta y atrasadas revistas extranjeras, aunque sin admitir que seguíamos tras la cortina de bagazo, nos enterábamos de chismes de cantantes y hasta de la existencia de músicos cuyas voces fueron sentenciadas por el puritanismo izquierdista (ni siquiera culpable a nuestros ojos), censura que logró inocularnos un interés que hubiéramos desconocido en otras circunstancias. El Vera y Juan Antonio habían vencido con facilidad las aspiraciones universitarias de sus familiares y Jorge y yo conseguimos títulos profesionales, menos estruendosos pero seguros y asentados, que, no obstante, sembraban cierta lejanía entre nosotros. Y aún así, con quince años de distancia, seguíamos adorando el American Top Forty en su escala de cien éxitos anuales (¡Andy Gibbnumberone in 1977 with “I just want to be your everything”! ¿Murió de sobredosis?/ ¡Qué mierda le hicieron a Elton John: el último en la escala!/ ¿Por fin qué quiere decir el eslip eslaidin nogüey ese?/ Si esa canción la ponen hasta en emisoras cubanas: lógico, es un extra, tiene doscientos años), sin atrevernos a pensar que no tuvimos en las manos el mejor de los mundos posibles y sin detenernos a ver cuánto de panglosianismo1 calibraba el heroísmo de esos años. Permanecíamos en las casas natales, con suficiente tiempo para tener un techo propio, pero esperando, convencidos de que alguien debía llegar para entregárnoslo. Repletos de carencias y sin las libertades que los padres asociaban a nuestras graduaciones, pero complacidos porque nada más allá de lo normal faltaba. Parecíamos gente muy feliz en medio de la música, el barullo y las bromas, aunque estuviéramos aferrándonos a glorias pasadas con sólo treinta años.
Aguar la fiesta, dinamitar las condiciones que sostenían nuestra alegría, estaba por encima de lo permisible. Lo importante, esencial, lo magníficamente adorable, era reír, vacilar, demostrar que tienes el poder de la alegría, no concederle un milímetro a la vertiente cruel de la existencia. No era justo acongojar a los amigos que tanto me querían, fieles desde la irrepetible adolescencia, con esas ideas acerca del existencialismo nacional y su interacción entre la fachada del perfecto triunfador y la inconfesada y destructora impotencia.
—Del bueno —recalcó el Maceta al colocar las botellas en la mesa.
Había ido a buscarlas en su moto, pero regresaba en su pulido Chevrolet. Sabíamos de sus pertenencias y exclusividades, el alto diapasón de su leyenda. Habíamos crecido escuchando el rumor, que en pueblos como el nuestro era noticia irreversible, de sus hazañas financieras. Comprender que presumía de algo tan obvio lo arrinconaba hacia el ridículo. A esas alturas del callejón sin salida en que nos adentrábamos, era difícil no ver un desafío en su actitud. Remachaba de nuevo en nuestra inconfesable frustración, en nuestras plácidas vidas de alumnos de Pangloss.
—Fue en la hija y regresó en la madre —observó Juan Antonio acudiendo al arquetipo de sus chistes.
Vania lo miró con fuerza de desdén, con ese movimiento arrasador en que torcía los labios y la contracción del rostro dibujaba una mueca, atractiva, provocadora casi. Sentí celos por él. Una molestia similar a la sufrida mientras Idania miraba con hondura los gestos del Maceta. Frases, actos de torpeza, tonterías y absurdos le daban la victoria. Tal vez lo sabía. Por eso evadía tomar la iniciativa a menos que tuviera en su poder una frase definitoria, un asunto de éxito seguro.
Un hombre regido únicamente por dinero no podía ser tan ingenuo, no debía depender de la espontaneidad, aun cuando sus intervenciones incitaran a entenderlo. Pesaba en mi pecho que, al verlo aparecer, Vania fulminara a Juan Antonio con esa mirada acusatoria. Pagaba, me lamenté, la ingenuidad de traer un intruso al tantas veces programado reencuentro. Para no detenerme, agregué: ¿Qué hacía ese extraño, inescrupuloso tenaz, entre amigos limpios y sinceros que por más de diez años no se habían reunido? A pesar de tan enérgicos reproches, no comprendí qué había en el fondo de la mirada algo salvaje de Vania, cuánto de fidelidad la obligó a reprenderlo. No entendí que ella había comprendido los términos exactos de la lucha y sabía cuál sería su puesto. Sólo sentí celos por él, responsable de invitar al extraño.
Juan Antonio había fraguado la idea de encontrarnos, como cuando vivíamos la despreocupación heroica de la adolescencia. Había insistido, inclaudicable, hasta conseguirlo. Revivir los setenta. Nucleábamos un grupo mayor, heterogéneo, no tanto en intereses como en procedencia social y razas. La memoria, si uno lo prefiere, puede ser una cámara de cine, ya en zoom ya en planos generales ya en paneos sutiles o evidentes. Algunos, de aquellos que solían sumarse en busca de la popularidad que llegamos a alcanzar, hoy han dejado de tratarnos, renegando de tendencias pepillas (éramos, vox populi, los pepillos del pueblo). Otros viven su vida legendaria ya en el extranjero, después de trabajosas fugas ilegales o inesperados matrimonios que camuflan la unión homosexual. Alguien (casualidad: el negro) viene sólo de pase de la cárcel. Uno que otro nos dedica eventualmente unos cinco minutos de conversación, o diez, quince, veinte, de acuerdo con la demora del transporte que esperamos.
—Nosotros cuatro seguimos la fe de la amistad —argumentaba Juan Antonio.
Parecía motivo para cumplir el acuerdo en el momento. Pero el conjunto no se completaba, y esa ausencia (casi siempre yo, renegado del tiempo y los fracasos) desgajaba el proyecto. ¿Temía a la confrontación del glorioso pasado con el presente en que nos eclipsábamos? ¿Qué energía faltaba para ensanchar glorias pasadas? La nostalgia es un peso de doble consecuencia, un bichito bifronte que en tanto nos mira con ternura va devorando el aliento de reserva. Tal vez por eso no se había conseguido un reencuentro en condiciones. Los Beatles, claro, no serían los Beatles si alguno les faltara (Lennon ya para siempre). Asimismo Led Zeppelin, Deep Purple, o Queen (¿cuántos para siempre, madre mía?), al menos eso decía el articulista. Habíamos soñado con ser un grupo de estridente rock, quemar las guitarras en escena, tocar de espaldas al público (para que adorase febril el colmo del desprecio y no para exhibir las nalgas), salir al escenario con máscaras antigases, abiertas portañuelas, agresivos falos y eyaculaciones desbordantes. Y otras lindezas que suplían la nulidad ante cualquier instrumento musical. No todo fue música, realmente. Hicimos el equipo A de Secundaria Básica en voleibol y baloncesto y piquetes de béisbol que nos llevaban a enfrentar barrios cercanos. Combinábamos victorias y derrotas de forma tal que nunca fue indecoroso competir siquiera con los trabucos de Áreas Especiales. Uno es feliz cuando posee la condición de ir ensanchando su leyenda y revivirla como si hubiera sido cierto. Por eso, el mito se afincaba en el rock, en las fiestas de quince y en las novias.
Ganada la batalla del reencuentro, habíamos enfrentado los saldos de la vida. Nos quedaba, comúnmente vivo, el interés por aquellas heroicas historias amorosas y la distancia entre nosotros —ese nosotros de golpearnos el pecho— y las fotos borrosas de los veranos de playa y de parrandas. Descubrir, programar un tenaz sitio y acorralar —temblando el corazón en el temor de una romántica torpeza— a una muchacha ansiosa de ser descubierta, sitiada y —temblando el corazón en el temor de una respuesta torpe— por fin derrotada, superaba en reclamo al hecho de aprender la defensa siciliana. Dedicación. Oficio. Acto de virtud vocacional que unía nuestros empeños. Cualquier tiempo pasado es mejor porque siempre recordamos el resumen de triunfos.
—Lo esencial —dijo el Maceta desdeñando el avatar de los recuerdos— se halla en el futuro. Quien mira atrás, atrás vuelve, y no progresa.
No respondimos, eclipsados como estábamos con la ronda interminable de recuerdos. Qué espléndida esa vida, insulsa como las canciones que nos acompañaban, combinada en victorias y derrotas, ingenuamente elevada sobre el pragmatismo americano (norte) que divide la sociedad en perdedores y ganadores. Se lograba el anhelo: nos encontrábamos, por fin, los cuatro inseparables. Haz de aquellos años magníficos. Con nuevos amores que algo detenían la posibilidad de explayarnos en el disfrute del recuerdo, y un extraño al que sólo conocíamos de eternas referencias. Listos para llegar en maravillosa nostalgia a la embriaguez.
—Si es del bueno, yo soy el catador —acotó el Vera, y se apoderó de una de las botellas.
—No tomes más, Juan Antonio —le pidió Leonor.
—¿Juan Antonio? —se asombró Vania.
Sí. Disponíamos de exactas simetrías. Dos Juan Antonios, dos Jorges, dos discutidores de extremo y dos de centro. Dos parranderos jutíos, dos ñañacos. Dos y dos: simetría de los cruces aún en las múltiples variables. A Vania le parecía estudiado, invento minucioso para un novelista, un dramaturgo o alguien que no tiene otra cosa en qué entretenerse, chiste —de Juan Antonio— pasado por alto cuando las miradas coincidieron en mí. Dos novias, dos esposas; dos con hijos, dos sin hijos; dos aquí, dos allá. Siempre se puede, en la trivialidad de la escritura, recorrer sempiternos laberintos. La lista de las simetrías fue creciendo ante las ávidas preguntas de Vania. Y ustedes mismas: Lidia y Leonor, con L, y Vania e Idania, con rima. Un novelista acucioso programaba. Un orfebre sin auge de consumo llenaba con figuras de barro los pobres anaqueles.
—Primero escribir cosas que gusten, de demanda alta —aleccionó el Maceta cuando me entusiasmó el ajedrez de las dobles dualidades—. Y evadir las cuestiones prohibidas. Cuando llegues... lo que te dé la gana. Entonces los que saben van a decir que es un fenómeno.
—Lo mismo decía Alberto, ¿recuerdas? —recordó Jorge.
Asentí, con una sonrisa de superioridad absolutoria. Contrario a lo que todos esperaban, no reaccioné como hacía ante los mismos consejos de ese amigo que hoy gozaba la suerte de ser casi extranjero. El sentimiento de solidaridad entre Alberto y yo me llevaba a concederle el perdón de la polémica, la bondad del esclarecimiento. La batalla planteada contra el dador egocéntrico no me permitía cederle fácilmente un arma. Asentí. Cuatro bolas malas y para primera. Después juego para el dobleplei. Él lo sabía y tomó la base intencional con la modestia de un noveno bate.
—Tú sabes mejor que yo cómo funciona el mundo literario —dijo.
El Vera aprovechó el desvío de la atención para servirse de nuevo. La disculpa por no haber catado bien —no había confirmado que sí, que el ron era Caney Añejo Carta Oro como juzgaba la etiqueta— correspondía con tanta exactitud a la simplicidad de su ironía, que sentíamos la gracia provocada por los razonamientos de un niño. Las sorpresas del dador no habían concluido en las botellas de ron. Media pella de auténtico jamón, verdadera rareza en cualquier hogar común, emergió de su mágico carcaj. Exclamaciones de asombro, piropos, aullidos y hasta un imponente ¡Cojones! fueron recibidos por él con un desdén que salvaba con creces el sospechoso lance del cambio de vehículos. Podía ser un Papá Noel, elegante, afeitado y vestido con toda pulcritud, al que los niños grandes adorábamos y las niñas miraban colmadas de escozor. Aunque también parecía un empresario aburrido experimentando alguna diversión. Bajo las normas del alcohol, la situación se hacía inusual. Atracción y rechazo se deslizaban en la charla y, cierto, habría pocas opciones de prever excitantes figuras que punzaran los nervios de un lector.
—No hay nada más lindo —había comenzado su discurso de agradecimiento, como si intentara zafarse de tanta glorificación— que el reencuentro de amigos de la adolescencia. Es como si la juventud no se les fuera a escapar nunca.
Exclamaciones, murmullo y hasta un suavizado ¡Coñó! escoltaron su modestia. Sólo faltaba que de su Chevrolet hubiese bajado el mismísimo Mefisto.
—Aquí hay más de un poeta —advirtió Jorge, entusiasmado también por el conjunto, convencido de que así homenajeaba mi condición lamentable de escritor. Qué bien que los sublimes bardos florecieran silvestres en las calles.
Me vencía; en mi propio terreno. No sólo sabía más de los giros y absurdos de la vida, sino que se espigaba a todo dar con la sublime poesía. Una vez más su dinero —me inquietaba también bajo el aroma del jamón— apabullaba mi norma de poeta, mi estatuto de genio incomprendido. Cómo no aceptar el cambio, cómo no renunciar a esa fila de años soportando fracasos mal disimulados, cargando con el peso de una vida que va más allá de la capacidad de soporte de mis hombros. Hubiera dado hasta la mitad de mi carrera de escritor por hallar a Mefistófeles.
Y el alma me importaba tan poco que la hubiera regalado de la misma manera en que uno se convierte en donador de órganos vitales: simple cuño en el carné de identidad. La literatura era un sueño, una ilusión para lectores que se realizaban en el viaje de las páginas del libro a sus propias fantasías. Una proyección irrealizable de frustrados deseos. Tenía razón el Vera, niño precoz pero vulgar, al cagarse en su madre.
—No exageren, no exageren —los contuvo el Maceta—. Lo principal es triunfar —agregó sobre mi asentimiento—. Después, uno escoge.
Un poeta así, pensaría Idania, gozaría de toda su seguridad.
El agradecimiento excesivo no ayudaba en su despliegue de alfiles y caballos. Era preciso recuperar la posición.
—Dentro de mil, qué mil, cien años, nadie se va a acordar de mí. Este joven, en cambio, va a andar de boca en boca de gentes con cultura, trabajos de graduado y asuntos de ese tipo.
La ovación regresaba por su propio peso. Con un sacrificio elemental recuperaba la plena simpatía, la superioridad que en las mentes se anotaba. Se declaraba inferior en el futuro para ganar la batalla del presente. Conocía el muy socarrón el valor de lo inmediato y estaba a punto de aplastarme ante quienes, por afecto, no lo hubieran permitido. ¿Era un Aquiles que sin atar a Héctor al carro, hacía el recorrido para representar en la conciencia la imagen de la vejación? Sería concederle demasiada inteligencia, reconocer que la sutileza de su pensamiento avanzaba con previsión de maestro de ajedrez. Tantas jugadas no podían ser previstas. Sólo intuición. Casualidad advertida en mis turbias elucubraciones.
—¿Y de qué valen esos estudios y esa fama, dentro de escasos ciento treinta años, si en vida no paso de ser un miserable?
De nuevo lo enfrentaba, esta vez con mi tono de poeta flemático, recóndito el vibrar de la ironía. Regresar por el método pareció un buen subterfugio.
—Mi valor —agregué— dentro de ese tiempo, se deberá a otros y no a mí. El Quijote, digamos, ha crecido gracias a lo que otros han ido hallando en él.
—Porque así es la vida. Cada uno cumple su función. El que escribió el Don Quijote, ¿cómo es que se llama...?
—Cervantes —le ayudó Vania.
—Miguel de Cervantes y Saavedra —aclaré, para no perder la escaramuza.
—El manco del espanto —se apresuró Juan Antonio.
—Anjá —aceptó el Maceta—. Cervantes cumplió su función: escribió para que otros fueran encontrando lo que se les ocurriera. Así como Dios hizo al mundo y Adán y Eva se pusieron a hacer lo que les dio la gana.
Este final de frase, precipitado aunque exacto, evidenciaba un brusco giro de pesquisa hacia el lado femenino; intentaba saquear la reacción de las mujeres (¿Acaso el perdón secreto de Andrómaca al ver que el cuerpo de Héctor no estaba siendo arrastrado por el campo?). Lidia fue en absoluto indiferente. Leonor, luchando con las fuerzas desconocidas que pulsaban su interior, pareció no enterarse. Idania sonrió entre dientes, a la vez que saboreaba la efectiva calidad del ron. Vania sí había reaccionado, cómplice abrupta, despreocupada, fiera, franca, fiel, sin saña, libre en su actitud. No pude evitar una indiscreta mirada a Juan Antonio, un exigente reclamo del orden. Semejante grado de comunicación (¿Helena complacida en el rapto?) se me antojaba un insulto. Acaso Jorge pensaba de la misma forma, porque evadió mi instigadora mirada. Baldío reclamo. Nuestro amigo arqueó las cejas y se hundió en sus hombros: franco, fiero, fiel, sin saña, libre de todo tipo de vigilia. Yo aseguraba, no obstante su incurable desdén por los amores proclamados intensos, que Vania se había plantado en él con fuerza de brisote y olas de dos a tres metros de altura. Nosotros, sus amigos, sabíamos reconocerlo. Apenas días antes Jorge y yo consultamos opiniones, dejamos caer ligeras frases de anzuelo en el torrente personal de Juan Antonio. Su larga red de aventuras amorosas parecía saturada, al fin satisfecha con aquella presa. Algo así, pensamos, lo hacía insistir en el reencuentro. Quería anunciar al futuro el inicio de su estabilidad, presentarse como un hombre feliz ante nosotros.
La simpatía entre Vania y el Maceta daba el grito de alarma, recrudecía la aversión que tanto Jorge como yo sentíamos por el intruso y nos ponía en guardia contra todo cuanto pudiese atentar contra un amigo fiel. Barquito de papel nuestras tensiones. Juan Antonio lo asumía con sana indiferencia. No le importaba. O fingía para no dejar de ser, ni siquiera esta vez, el conquistador sin ataduras, invulnerable a toda pérdida. Le era imposible ordenar en una lista sus amores, furtivos o incrustados. Olvidaba nombres que, justo al momento del recordatorio, evaluaba de esenciales. Pero esta muchacha, no sólo de magnífica estampa, hermosa como una potranca, sino también derrochadora de un aire de profundidad en la mirada y sensuales ojos, como de pantera intranquila, acaparaba su atención por encima de lo que debía marcarse por costumbre. Como un misterio sin desentrañar aparecía en su vida. No sé si ella comprendió su papel al cabo de la lucha, quizás fue él quien lo vio todo y, lejos de sembrar obstáculos, se dedicó a trazar rutas y senderos. Hecho el resumen, la culpa original se ubica en el acto preciso de invitar al extraño a la celebración.
Después de presentarlo, con formalidad rutinaria, nos pidió que lo tratáramos como a un amigo. Sabía que era buen conversador, melómano de los setenta, con lo que ayudaría a avivar el recuerdo y a luchar contra la autocensura que nuestras mujeres provocaban. Lo aceptamos. El Vera, indiferente y cordial. Jorge, en virtud de la paciencia que se tiene con las ideas desconcertantes, repentinas e insólitas de los amigos. Yo, con el mal justificado interés del aprendiz de novelista que ve en todo el mundo alrededor un filón para sus obras.
Su invitación era un honor desde luego inconfesado. Sentíamos por ese hombre, tan popular en las leyendas vivas de toda la región, la admiración del ciudadano común. Como refugio, como reducto imbatible contra los giros despiadados de la vida, no estaba mal la cofradía sentimental ni el gremio de amigos que acaso malgastaron su popularidad de adolescentes. Lo aceptamos como a un mueble, como a una leyenda, cuando más.
—Parece mentira —dijo— que un hombre como tú, pleno de inteligencia y juventud y con tan envidiable esposa —en ese instante Idania le alcanzaba un platillo con lascas de su propio jamón y enrojeció hasta el alma— se entusiasme de ese modo con la idea de cambiarlos por una simple fortuna. Parece mentira, es la verdad.
No respondí, para contener las lágrimas de rabia que hurgaban mi interior. Como consuelo, me dije que ni el dinero, ni el derroche, ni el buen sabor del ron y del jamón, ni siquiera su probado carisma y su seguridad personal siempre a la mano, hubieran conseguido dejarlo penetrar en nuestro mundo. Era un intento fallido, se comprende. Durante toda la mañana había acaparado los puestos principales, atesoraba las palmas de agradecimiento, el glamur del vencedor, las mejores miradas de nuestras compañeras y, para que fuese completa mi derrota, de sus labios salían las más justas reflexiones.Tal vez no sea del todo imposible, me dije, hallar en algún sitio a Mefistófeles.
Para ser un Maceta —vocablo que la jerga vulgar tomó de una recóndita figura literaria—, pensé intentando inyectarme una urgente sobredosis de consuelo, su visión es profunda. ¿Qué engranaje marcaba sus recursos de triunfo?
No basta con dinero para ser un Maceta. Es necesario ser alguien de sentido práctico, hecho al gusto común de las películas de acción, los boleros de moda y las series policíacas. La palabra Maceta sugiere que se trata de un tipo cercano al medio siglo, crecido en el sistema y tomando a manos llenas de sus beneficios, por tanto, reacio a cualquier cambio radical. Me divertí elaborando en mi mente el argumento crucial en la batalla, más cuando mis compañeros habían comenzado a atribuir profundidad a sus razonamientos. Cualquier intuitivo no giraba en los temas con tanta habilidad. Para cargarlo en sospecha en contrario sentido a las manecillas de mi propio reloj, añadí que tal vez algún entrenamiento había adquirido. ¿Cómo, si no, se las arreglaba para marcar los caminos de cada discusión y neutralizar las zonas de polémica en que hubiera podido superar sus intuiciones? Mi pretensión intelectual, en cambio, exigía la soltura, el desparpajo, la ruptura del mito.
Así logré centrar el interés en recovecos de pobre ilustración sobre las incidencias naturales del sistema. Complacido, Juan Antonio citó varios chistes de los que había censurado en su último tribunal de rectificación ideológica. Ganó el aplauso aquel en que los tres sistemas se reúnen con el consiguiente asombro capitalista de la palabra cola y desconocimiento absoluto del comunismo de la palabra carne. El punto cero en el ciclo digestivo. Atesorar el futuro a partir de la comida. Dime lo que comes y te diré qué puedes.
¿Por cuánto, chistes y expresiones soeces incluidas, la adolescencia nos puso en esta situación?
Fuimos de avanzada política. Subimos al estrado de jóvenes ejemplares y recibimos con orgullo el carné de militante comunista, sin asombrarnos por ello del vocablo carne, aunque soñando con un tiempo de rock, sexo y ofertas que sólo al otro lado del mundo se atisbaban. ¿El asombro de los sistemas que esperan es sólo ante las palabras, o sobre todo ante la imagen que esas palabras consiguen evocar? ¿Puede volver el asunto a alguna solución estética? Es lógico que un señor, a fin de cuentas intuitivo, ordene los cauces de la discusión. Tal vez Mefistófeles lo sabe, conoce tanto los recursos estéticos como las curvas de la vida. Por eso se niega a aparecer, se complace en quedar en la cultura.
—A ustedes, los artistas, les gusta tener a mano un buen culpable, pero ningún sistema es malo. Cada uno puede construirse su gloria y su fortuna. Y esa manía de meterlo todo en ácido le rompe una carrera al más pinto de la paloma, por talentoso que sea, como tú.
El Maceta se había puesto en guardia al escuchar que yo abordaba sin prejuicio las aristas del mito, que hablaba sin la perenne cortapisa que vedaba el debate en este punto. Como escritor, estaba maniatado para mirar la situación. Corría el riesgo, patente a esas alturas del avance del alcohol y de la imposibilidad de tratar con Mefistófeles, de copiar a los escritores de Europa socialista que enfrentaron el sistema llevando a sus novelas lo que hubieran podido resolver en la prensa o en debates sinceros. Si el realismo socialista es un modo de hacer literatura en favor del Partido de forma tal que hasta los del Partido lo comprendan, como decía Kundera, dije, desafiante, enfrentarlo es obligarlos a darse cuenta de que el arte añora conformarse con una dimensión más modesta que la de la omnipresencia del Partido.
Los oficiales encargados de mi último interrogatorio estaban preocupados por mi insufrible costumbre de hacer chistes. Cómo es que un sistema irreversible pudiera tambalearse con chistes de mal gusto era un asunto que los incansables oficiales preferían no advertir. Se entiende que no están para sofismas, que en nada les preocupan paradojas tan nimias. Les basta con seguir el eco de mis peligrosas sospechas para crear algo de mito alrededor de mi figura. Excepto Idania, ninguno de los presentes dominaba estos detalles. Algo alarmada, me llamó a contenerme.
Pero el Maceta, obviando el tierno requerimiento, más bien calmándola con una suave palma en su antebrazo, respondió: