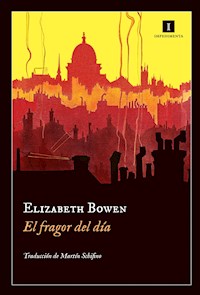
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Elizabeth Bowen está considerada una de las mejores escritoras en lengua inglesa del siglo XX y la figura clave que pone en contacto la literatura de Virginia Woolf con la generación de escritoras de ideas de los sesenta y setenta (Murdoch, Spark o Byatt). El fragor del día (1948), inédita en castellano, es quizá una de las más vibrantes novelas sobre el Londres asediado por las bombas y la pobreza durante el Blitz. Novela de personajes, de atmósferas, tremendamente vívida, narra la historia de Stella Rodney, que ha decidido no abandonar Londres cuando todos los demás se han marchado huyendo de una muerte posible. Para Stella, la sensación imperante de catástrofe se vuelve personal cuando descubre que el hombre a quien ama, Robert Kelway, es sospechoso de vender secretos a los alemanes y que el hombre que lo persigue, Harrison, quiere que sea ella quien pague el precio por su silencio. Atrapada entre dos corrientes, Stella ve su mundo derrumbarse. Una novela sobre el tiempo, la identidad y la libertad, que explora los lazos de unión entre lo personal y lo político. Un noir que podría haber firmado Graham Greene pero también Virginia Woolf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El fragor del día
Elizabeth Bowen
Traducción de Martín Schifino
Capítulo 1
Aquel domingo, desde las seis de la tarde, había estado tocando una orquesta vienesa. Ya no era tiempo para conciertos al aire libre; las hojas caídas de los árboles revoloteaban sobre el escenario tapizado de hierba: aquí y allá se revolvía alguna, crujiendo como cuando se están secando, y mientras estuvo sonando la música cayeron varias más.
El teatro al aire libre, que se encontraba por debajo del nivel de los jardines aledaños, estaba rodeado por un seto de arbustos y algunos árboles pequeños; en la parte superior también había una valla con setos y una cancela. En aquel momento las hojas de la cancela estaban abiertas. Poco a poco se fueron llenando las filas de sillas situadas en la pendiente herbosa, frente a la orquesta. Desde allí, desde la hondonada en la que estaba tocando, la música apenas se oía en el resto del parque; pero las pocas notas que escapaban de aquel lugar resultaban inquietantes: la gente que se encontraba en la colina, en las rosaledas, en los senderos de alrededor de los lagos se dejaba arrastrar sin sentir hacia el teatro, debido a la extraña sensación de que se estaban perdiendo algo. Muchos se detenían, vacilantes, delante de la cancela de entrada: venían de lugares donde resplandecía el sol, mientras que aquella hondonada de donde procedía la música no era más que un lugar lleno de sombras. La guerra había conseguido que adoraran el día y el verano; la noche y el otoño eran el enemigo. Y, al principio del concierto, aquel deslucido teatro boscoso, en el que no se había representado obra alguna desde hacía tiempo, transmitía una impresión de aislamiento y de vacío que la música aún no había podido llenar. El lugar no se encontraba por completo envuelto en sombras; aquí y allá lo cruzaban los rayos de sol del atardecer, que encendían las ramas al atravesarlas y luego iluminaban las hileras de sillas, rostros y manos. Los mosquitos zumbaban inquietos y el humo de los cigarrillos se disipaba en el aire. Pero la luz era tan escasa, tan dramática y dorada que resultaba evidente que no tardaría en desaparecer. La noche iba avanzando como la marea. Una oscuridad transparente y cristalina, en la que se recortaba la silueta de cada hoja, se iba formando en los setos situados tras la orquesta y constituía un elemento más de la escena.
Había sido un domingo radiante, sin una nube siquiera. Pero en ese momento, el turquesa abrasador del cielo vespertino se disolvía en transparencias conforme iba perdiendo intensidad su color: por encima de los árboles, en torno al teatro no solo huía el color, sino el tiempo. La música —valses, marchas, alegres oberturas— se adueñaba de aquel espacio detenido en el tiempo. La gente perdió entonces su aire dubitativo. Las marchas heroicas consiguieron que el público estirara el cuello; el reconocimiento de algunos fragmentos operísticos despertaron sonrisas inconscientes, y, durante los valses, sin que hubiera razón ninguna, los ojos de las mujeres brillaron con encantadoras lágrimas. Primero nota a nota, como un goteo, y luego de manera sostenida, la música impregnó los sentidos, las emociones y las fantasías hasta entonces dormidos. Lo que al principio solo fue un espejismo se convirtió en todo un universo real para aquellos pobres londinenses y los extranjeros que se encontraban sentados en aquella turbia oscuridad en medio de Regent’s Park. El atardecer de aquel domingo era el atardecer del primer domingo de septiembre de 1942.
Parejas de amantes, cansadas tras pasar todo el día solos, el uno con el otro, se alegraban al entrar en un lugar distinto en el que no estaban únicamente ellos; cuando sus miradas volvían a encontrarse, lo hacían con renovado amor. Las madres, agotadas por la maternidad, se olvidaban de sus hijos igual que sus hijos se olvidaban de ellas: una sostenía a su bebé como si fuera una muñeca. Los esposos que se habían sentado con apatía uno cerca del otro se apartaban levemente, mientras cada uno se sumía en algún tipo de ensoñación íntima y virginal. La gente mayor a la que el atardecer no había conducido a casa de inmediato ofrecía intrépidamente sus años al ocaso, con una tranquilidad impensable en cualquier otra circunstancia.
Eso, en lo que se refería a los ingleses. En cuanto a los extranjeros, algunos conocían tan bien la música que estaba sonando que cualquiera diría que se anticipaban a cada nota: otros permanecían sentados con los ojos cerrados; y otros, como impelidos por un movimiento irresistible, lanzaban furtivas miradas por encima del hombro o alzaban de repente la vista al cielo. Una cierta incredulidad, como si se hubieran despertado de un sueño profundo, se dibujó un par de veces en algunos rostros. Pero en la mayoría de ellos, a medida que permanecían allí sentados, escuchando, solo se hizo cada vez más evidente un gesto de estoicismo.
Algunos espectadores estaban solos; y, de estos espectadores solitarios, se distinguían perfectamente los que acudían allí todos los domingos, por costumbre, y los que habían ido aquel domingo al concierto por casualidad. La sorpresa al descubrir aquella música se reflejaba en las caras de los primerizos. Para muchos, el concierto era sobre todo una solución al problema de adónde ir: uno se siente más tranquilo siempre en los lugares donde ocurre algo. Estar rodeado de gente era preferible a vagar solo de un lado para otro, sin nada que hacer. A última hora, aquello le daba algún sentido al día. Porque había momentos, cada vez más intensos conforme caía la tarde, en que la belleza del domingo —para quienes no abrigaban ambiciones, ni podían recurrir a amigos, ni esperaban amar— carecía de cualquier sentido.
También estaban los que se habían limitado a seguir sin pensarlo a los grupos de gente que entraba en el teatro, y, una vez sentados, no esperaban nada. No era difícil encontrar, entre los espectadores, a individuos encerrados en algún tipo de obsesión secreta… Por ejemplo, un inglés vestido de paisano que se encontraba casi en el extremo de una fila, en mitad de la ladera que se elevaba desde el lugar donde estaba tocando la orquesta. A su izquierda había un soldado checo; a su derecha, una mujer sin sombrero envuelta en su abrigo: los tres habían dejado un asiento libre de por medio. La excesiva inmovilidad de aquel hombre no sugería abandono, sino una conducta misteriosa. Estaba inclinado hacia delante, con los pies separados y clavados en la hierba, con los codos apoyados en las rodillas, presionando insistentemente con el puño de su mano derecha en la palma abierta de la izquierda. Llevaba el sombrero inclinado sobre los ojos. Se miraba las manos con tal concentración que resultaba evidente que la música no era más que un acompañamiento para su idea fija. Sin lugar a dudas, esperaba algo: no cambiaría de posición ni se marcharía hasta que aquello se resolviera. Sin embargo, para aquel hombre el sonido se había convertido en una circunstancia necesaria: al haber empezado a pensar rodeado de música, no podía pensar sin aquella música, y cada vez que concluía una pieza con una oleada de aplausos, levantaba de inmediato la vista, con aire de indignación y desconcierto, como si el césped se hubiese movido bajo sus pies. Clavaba entonces una mirada furiosa en el director —que en ese momento se giraba hacia el auditorio, hacía una reverencia y bajaba lentamente la batuta—, como para decirle: «Pero ¿qué hace? Continúe». Luego, durante los primeros instantes de cada pausa, lanzaba a sus vecinos miradas furiosas, como si culpara a los presentes de la lentitud del proceso.
Al principio aquellas continuas miradas no se cruzaron con ninguna otra. No obstante, empezaba a hacerse notar, y la gente comenzó a preguntarse qué significaría y qué era lo que esperaba: al final empezó a llamar la atención. La vecina de su derecha abrió ostensiblemente la boca.
—Acaban de tocar la número siete.
El hombre, con desagrado, apartó la vista de inmediato.
—¿Quiere echarle un vistazo a mi programa? —preguntó la mujer.
—No, gracias —respondió él. Al ser interrogado de aquel modo se espabiló lo suficiente como para percatarse de que se había olvidado de fumar. Se tanteó los bolsillos en busca del paquete de tabaco, encendió un cigarrillo, dejó caer la cerilla entre las piernas y la apagó con el pie. Todo sin volverse a mirar a la mujer.
En un tono vivo y ofendido, la mujer añadió:
—Bueno, bueno…, solo pensé que tal vez querría saberlo.
Él contestó dándole una calada a su cigarrillo y mirando más allá del soldado checo. Detrás de los setos, en el extremo de la fila, vibró el último chispazo sordo del atardecer.
—No le estaba hablando a usted: a ver qué se pensaba.
—¿Ah, no?
—¡Ah, lo pensaba! Ojalá no hubiese dicho nada.
—Bueno, supongo que entonces es mejor dejarlo ahí.
Ella vio cómo aquel hombre miraba su reloj y presintió que dudaba si cambiarse de sitio. Pero la orquesta, que ya estaba de nuevo preparada, había empezado a pasar las páginas de las partituras, parecía que iba a comenzar a tocar de nuevo: la esperanza de que la mujer no volviera a molestarlo permitió que pudiera volverse a mirar por primera vez a la mujer que se había dirigido a él. Y no solo la miró: se quedó mirándola, la observó detenidamente, y con tanta ferocidad y con un deseo ferviente de que efectivamente fuera cierto. Sus costumbres mentales se habían vuelto tan firmes que no imaginaba conducta alguna que no tuviera alguna razón, y no creía que ninguna razón fuera merecedora de ninguna consideración. Las miradas de ambos se cruzaron con lo que ya podía entenderse como cierta familiaridad, pues la insistencia de una y la descortesía del otro habían creado una suerte de lazo entre ambos y prácticamente estaban a punto de mantener una conversación.
Tenía delante a una mujer de unos veintisiete años, con el pelo revuelto y la expresión ligeramente soñadora de quien ha estado tumbado en la hierba tomando el sol. Sus ojos grandes, aunque no saltones, parecían más claros en aquel rostro tostado por el verano; en ellos se reflejaban las últimas luces del teatro al aire libre. La frente, la nariz, los pómulos solo conseguían que el rostro pareciera más ancho. El otro rasgo que no podía dejar de tenerse en cuenta era la boca; era grande: tenía pintadas las comisuras, solo las comisuras, con los restos de carmín; en el interior de un contorno torpemente dibujado se veían los labios sin pintar: llenos, sugerentes, vulnerables y tiernos, de un tono ligeramente rosáceo y marrón, como la parte inferior de un champiñón fresco y, como los ojos, pálidos en medio de la cara curtida por el sol. Los labios le impresionaron y habrían podido conmoverlo, pero no lo hicieron. De una locuacidad imparable, aquella era una boca que parecía derrochar palabras en vez de hablar, una boca al mismo tiempo incontinente e ingenua.
La muchacha llevaba un abrigo de piel de camello, de imitación; con el frío del atardecer se había subido el cuello del abrigo y se tapaba las piernas cruzadas. Tenía una mano hundida en el bolsillo; la otra, que sujetaba el programa por una esquina sobre su regazo, tenía un nudillo lastimado; de vez en cuando frotaba el papel amarillo con las yemas del pulgar y el índice. Los zapatos blancos y marrones, bastante bonitos, habían caminado mucho y ya estaban deformados; en el empeine desnudo se le notaban las venas, y el abundante y ligero vello de sus piernas sin medias probaba que nunca se las había frotado con piedra pómez ni se las había afeitado. En su manera de sentarse, y en la medida en que su manera de sentarse dejaba entrever la figura de su cuerpo, había en ella una especie de vigor preadolescente, algo torpe aunque no exento de gracia. A primera vista, causaba la misma impresión que buena parte de las muchachas londinenses aquel verano, cuando la idealización de Rusia estaba en su punto álgido: un intento atropellado por dar el tipo de la camarada soviética. O, al menos, eso parecía ser lo que quería transmitir. Pero no había tenido mucho éxito, o no el suficiente; si no, ¿por qué había cruzado con él una mirada tan directa y al mismo tiempo tan insegura? ¿Y por qué se había sonrojado, con un rubor incómodo que se adivinaba bajo el moreno de sus mejillas? En algún momento su fortaleza había flaqueado. Al hablarle al principio, y al volver a hacerlo otra vez después, se había comprometido a ser algo que nunca había sido: ¿a qué límites de egolatría o de soledad había llegado en medio de aquella menguante luz musical? La egolatría era lo más probable: había querido encontrar la confianza para sí misma, no para todas las mujeres del mundo.
Se miraron durante unos instantes, cada uno a un lado de la silla que los separaba. Ella, en ese tiempo, tuvo delante a un hombre de unos treinta y ocho o treinta y nueve años, vestido con traje gris, camisa a rayas, corbata azul oscuro y sombrero marrón. El ensimismamiento de aquel hombre, que era lo que más le había atraído, había desaparecido, al igual que el ceño fruncido con el que invariablemente escuchaba la música; por el contrario, ahora mostraba una especie de pertinaz desconfianza, como si fuera una costumbre, que no le gustó. Aquel atractivo personal… ¿había sido solo un error derivado de su perfil? No, no del todo. Ahora que lo veía de frente, había otro rasgo curioso: uno de sus ojos estaba o se comportaba como si estuviera claramente un poco más arriba que el otro. Aquel desequilibrio o asimetría le dio la impresión de estar siendo observada dos veces: de estar siendo observada y escrutada al mismo tiempo. No podía verle la frente, y sus cejas permanecían ensombrecidas por el sombrero inclinado; tenía una nariz huesuda; llevaba uno de esos bigotitos mínimos y muy recortados. Y los labios —de los que había retirado el cigarrillo con un gesto de desprecio no muy elegante— indicaban claramente la intención de no añadir nada, si es que daba la casualidad de que se le obligaba a entablar conversación de nuevo. Era una cara con una verja; una cara que, en aquella media luz fotográfica, parecía cerrada y al mismo tiempo a la intemperie; una cara que, si bien no carecía de expresión, adolecía completa y absolutamente de falta de emoción… No sería suficiente decir que aquel rostro la desconcertó; ella bajó la mirada y echó un último vistazo a aquellos dos dedos manchados de nicotina que sostenían el cigarrillo.
—¿Nos hemos visto antes? —preguntó el hombre por fin, con el aire de haber estado pensando en ello un buen rato.
—¿Qué quiere decir?
—Me refiero… ¿no nos conocemos?
—No le he visto nunca —contestó ella—. Por supuesto que no sé quién es usted.
—Pues no hay más que hablar.
(Aun así, él no parecía seguro.)
—¿Qué pasa —agregó ella—, es usted alguien especial?
—Ja, ja…, no. No, lo lamento, pero no.
—Lo que sí sé es que nunca le había visto en el parque.
—No, habría sido imposible.
—¿Quiere decir que nunca viene por aquí? Por supuesto, a partir de ahora le reconocería. Nunca se me olvida una cara, ¿a usted?
—Puede ser —dijo, tras pensarlo.
—Será que, de tanto pensar, no se da cuenta de lo que le rodea. Tanta música y no se ha enterado usted ni de una nota.
—Vaya, ¿y por qué cree usted que me interesaría saber qué tocaban?
Lejos de ser sutil, su tono fue lo bastante desagradable como para acentuar la descortesía que deseaba transmitir. Y lo consiguió: ella sacó la mano del bolsillo para cruzarse de brazos, como si quisiera protegerse. De todos modos, presentía que cualquiera podía notar que temblaba tras aquella barricada; y el programa de mano, que ella soltó como si desvelara su debilidad, cayó revoloteando al suelo. Hundió la barbilla en el cuello de su abrigo, vuelto hacia arriba, y entonces no pudo evitar una queja:
—¡No hace más que ofenderme!
—¿A usted? —Él echó una ojeada a la orquesta, mientras reprimía un bostezo nervioso… ¿Por qué demonios tardaban tanto en empezar?
—Pero yo no puedo evitar decir lo que pienso; yo siempre digo la verdad. Porque yo…
—Oh, por favor…, baje la voz —dijo el hombre, haciendo un gesto de cansancio con la cabeza—. ¡Ya empiezan!
Y así era: tras unos instantes de tenso silencio, la música volvió a romper con un ligero arrebato. Los espectadores dejaron escapar el aire que habían contenido en sus pulmones y se acomodaron en sus sillas. La noche se había adueñado del teatro; los setos y la hierba pisada exhalaban un punzante perfume vespertino. Pronto empezarían a brillar los cigarrillos. En el escenario, los cuerpos de los músicos, amontonados, negros y casi inmóviles, parecían tener acopladas caras y manos fantasmales. Seguirían tocando hasta que se oyera cómo el reloj daba la hora en la lejanía; y en las filas de sillas que se iban vaciando la gente se preguntaba durante cuánto tiempo podrían seguir distinguiendo las partituras.
Louie Lewis —a quien nadie le preguntaría cómo se llamaba aquella noche— descruzó los brazos para embozarse de nuevo en su abrigo. Era incapaz de no añadir algo más a aquella extraña conversación; así que, inclinándose hacia delante, dijo sombríamente,sotto voce:
—¿Va a pensar un poco más?
Con ella hablando sin parar era imposible. ¿No le había demostrado, a su estúpida manera, el ridículo al que se exponía uno al quedarse ensimismado pensando en público, el ridículo al que se había expuesto él mismo? Ella, la mirona, había conseguido que percibiera claramente la espantosa sensación de ser observado. Recién llegado a la disciplina del pensamiento emocional —y solo él sabía hasta qué punto era novato en ello—, comprendió entonces, con aquel primer error, el gran riesgo al que se enfrentaba, pues el pensamiento emocional te obliga a actuar como pensador. Ya solo podía prestarse a una farsa, repetir los gestos de las manos —originalmente inconscientes—, con el fin de sopesar si se notaba mucho; recordó que su padre hacía ese gesto, pero no sabía que él también lo hiciera…, aunque debería haberlo sospechado. Sí, aquella noche había recurrido a aquel gesto, había incurrido en aquel pecado, por una inaudita necesidad de hacer énfasis en sus gestos. Sí, se había visto obligado a hacerlo por culpa de lo que —en sentido estricto— ni siquiera había pensado. La futilidad de una acalorada carrera interior, la alternancia constante entre la carrera a ninguna parte y los altos en el camino, casi le hicieron reír. Nunca antes había llegado a ninguna parte. Al meditar —pero hasta entonces siempre lo había hecho con calma— nunca había encontrado una solución que al mismo tiempo lo satisficiera y pudiera funcionar. Hasta entonces siempre había encontrado un atajo, un rodeo, o, en todo caso, una salida. Pero la cuestión era que en ese momento estaba pensando en una mujer.
Ella le había pedido que se marchara y que no volviera: eso era lo mejor para los dos, le había dicho la última vez. ¿Qué esperaba que hiciera? Esperaba que hiciera cualquier cosa: no tenía ni idea de lo que hacía, pero algo haría. ¿Por qué no seguía haciendo eso…, lo que fuera? Y luego había concluido diciéndole:
—Lo siento, pero es que sencillamente no me atraes. ¿Para qué vamos a seguir perdiendo el tiempo? Tienes algo que no me gusta o te falta algo que no… No sé cuál de las dos cosas es.
Sin embargo, para él no todo había terminado.
Aquella noche, antes de sentarse en el concierto, había decidido ir a ver de nuevo a aquella mujer, a su piso. De hecho, había tenido la intención de presentarse en su casa cuando el reloj diera las ocho. Tenía una as en la manga…, aunque no sabía exactamente cuándo sería el mejor momento para sacarlo. Cuando se sentó a escuchar el concierto, esperaba poder averiguarlo antes de volver a verla.
A Louie le parecía que la música de aquel concierto era excesiva. No tenía más que hacer, salvo sumirse en el mismo sopor en que había estado anegada antes de que le llamara la atención el pensador. El carácter del sopor no se había modificado gran cosa: satisfecha de haberle obligado a fijarse en ella, no repasó la conversación ni se preguntó cuál era el resultado ni en qué situación quedaba ella. A diferencia de él, no consideraba las cosas a la luz de los resultados, y si la conducían a alguna parte o no; el objetivo era sentir que ella, Louie, iba, y en general no le gustaba pensar en lo que habría podido decir o hacer cuando había decidido conseguir algo. Tenía sus dudas, aunque, quería creer, no había motivos para ello. Nunca había albergado en su mente un censor interior, y ahora que su marido, Tom, se había marchado —estaba en el ejército—, ya no había manera de saber si era rara o no. A lo mejor se dirigía a desconocidos con la esperanza de percibir qué pensaban de ella; había percibido suficiente rareza en este hombre para confirmar que seguramente no sería un buen juez. A menudo se desconcertaba, pero ese estado nunca duraba lo bastante como para preguntarse por qué ocurría. Sola, dependiendo de sí misma en Londres, buscaba en vano alguien a quien imitar; estaba lista…, no: estaba impaciente por conocer a cualquiera que pareciera estar siguiendo un rumbo con alguna seguridad.
Por aquel entonces habían llamado a filas a Tom y lo habían trasladado al extranjero; ella tenía entendido que se encontraba en la India. En sus cartas, él le decía que esperaba que se encontrara bien y que confiaba en que fuera una buena chica; Louie no tenía ni la menor idea de cómo responder a esto último, así que no lo hacía. Conservaba lo que había sido su hogar: una de esas casitas en Chilcombe Street, con dos habitaciones en la planta baja, y trabajaba todos los días en una fábrica, en otro barrio de Londres, no muy lejos de su casa. Para completar la suma del alquiler de Chilcombe Street, recurría, con el consentimiento de Tom, al dinero que había heredado de sus padres, ambos muertos en un bombardeo. Louie había sido la única descendiente de un matrimonio tardío; a sus padres les había ido bien con su negocio, una pequeña tienda de Ashford, hasta el punto de poder venderla y jubilarse; en consecuencia, cuando Louie tenía diez años se habían mudado a Seale-on-Sea, donde la familia ya había pasado algunas vacaciones muy agradables. Fue en Seale, en la pequeña villa que tanto habían disfrutado, donde la pareja de ancianos había sido aniquilada durante la Batalla de Inglaterra. Louie, que se había casado con Tom a principios de 1939, se trasladó luego a Londres. La boda había cogido a todo el mundo por sorpresa, y a ella más que a nadie; en cualquier caso, la pacífica serenidad de su hogar y la estabilidad en todos los sentidos de los suyos la tranquilizaban: ella no era en absoluto un mal partido. En cuanto a sus habilidades como esposa, solo cabía esperar que Tom, también un hombre firme y seguro, un joven electricista serio y próspero, tuviera un buen sentido del humor. Se habían conocido por casualidad cuando Tom pasaba unas vacaciones en Seale…, aunque nunca había explicado qué le había llamado la atención en ella, y ella nunca lo había preguntado. Al ser de Kent, Louie solo había ido a Londres unas pocas veces con un billete de ida y vuelta antes de que Tom la llevara siendo novios. Ahora, es decir, en estos últimos años, casi nunca salía de Londres, porque ya no tenía ningún sitio adonde ir.
Pensándolo bien, había tenido suerte al poder quedarse en Chilcombe Street: pocas esposas de hombres movilizados podían quedarse en sus casas. Pero la idea de que Chilcombe Street era su hogar, lo que en el mejor de los casos solo dependía de Tom, se había ido con él a la India. Por su parte, tal y como estaban las cosas, se alegraba de poder salir todas las mañanas de casa: dejaba las habitaciones sin hacer —la principal y la trasera, comunicadas por un arco sobre el que Tom había colgado una cortina—, el suelo de sintasol con dibujos turcos había perdido el brillo, y al salir dejaba la cama deshecha, en venganza, quizá, por lo fría que estaba de noche. En cierto sentido, todas las tardes tenía que soportar de mala gana la obligación de volver a casa; aquel verano, como las noches eran tan agradables, la solución había sido dar un paseo por el parque; si llovía, entraba en un cine o se quedaba adormilada junto al hueco que había dejado el cuerpo de Tom. En aquel estado, soñolienta por el atardecer lluvioso, casi siempre se retrotraía con sensual fidelidad a su infancia junto al mar; volvía a sentir en los talones la blandura esponjosa del paseo marítimo alquitranado, o el brazo desnudo hasta el codo bajo un tamarisco empapado por lluvia. Olía los guijarros y oía cómo el mar se los llevaba.
En lo relativo al tiempo, Louie padecía una infantil falta de visión estereoscópica; veía el pasado y el presente en un mismo plano: eran lo mismo. Le parecía que todo sucedía al mismo tiempo; así que cuando miraba el calendario o el reloj, siempre los observaba con un gesto de desconcierto e incredulidad. En aquel momento, pese a estar sentada escuchando música en una silla en aquella ladera en penumbra del auditorio, se encontraba en realidad en la rosaleda del parque, donde había estado dando un paseo por la tarde. Unas grandes rosas casi esféricas, que aquel día se encontraban en plena segunda floración, brillaban al descender el sol, resplandeciente y deslumbrante sobre el lago. Entreteniéndose por el césped que había entre los distintos parterres, Louie se había inclinado una y otra vez para tocar los pétalos, cuya suavidad penetraba las yemas ásperas de sus dedos. Sobre todo deseaba cortar dos o tres rosas de sus tallos; si hubiera estado sola se habría arriesgado, pero en compañía de su amigo de la Fuerza Aérea no se atrevía. Había descubierto que, como Tom, todos los hombres eran muy graciosos: en cuanto despegaban sus labios de los tuyos, empezaban a darte lecciones de moral.
Para distraer su atención, en una ocasión incluso había mirado al cielo con gesto de terror.
—¡Mira, aquel globo antiaéreo se está desatando!
Pero su amigo solo había vuelto la mirada un momento.
—No, qué va —le dijo condescendiente.
—¡Que sí!
Él apretó un poco el pulgar con el que la sujetaba por el codo.
—Mi marido vio uno —improvisó Louie—. Me lo contó.
—Supongo que te contará un montón de cosas.
La burla contra Tom la hizo ponerse coloradísima, y se apartó de las rosas, tensando con rebeldía los músculos que el aviador sujetaba con fuerza. Los dos volvieron a la cuesta de hierba que estaba bajo el roble, donde habían pasado tumbados buena parte de la tarde: allí, Louie volvió a tender su abrigo, y él, con aire ausente, se puso a acariciarla detrás de la oreja con una brizna de hierba. En torno a ellos el parque estaba salpicado de parejas que absorbían en sus cuerpos los últimos rayos de sol. Una especie de devoción la incitaba a llevar a otros hombres a aquel lugar por el que Tom siempre había sentido una especial predilección: eso le daba la sensación de que vivía sus domingos para él. Levantó la mirada hacia el interior del árbol.
—¿No tienes cosquillas? —preguntó el aviador, frustrado.
—¿Qué? ¿No tengo?
—Deberías saberlo —dijo él, tirando la brizna—. ¿No lo sabes? —Él se tumbó de espaldas, tapándose los ojos con una mano; y ella, que en aquel momento había olvidado su aspecto, se dio la vuelta preguntándose qué habría debajo de aquella mano. Algo más empezó a cambiar en su modo de actuar—. ¿Dónde has dicho que vivías? —insistió.
—¿Qué? No lo he dicho.
—Bueno, pero vivirás en alguna parte. Una chica bonita como tú seguro que tiene una casa bonita.
—Oh, sí, claro —contestó ella con entusiasmo.
—¿Sí? —Quitó la mano y giró la cabeza para mirarla con un interés nuevo—. Y vives tú sola, por tus propios medios.
Louie pensó con enojo en las rosas que no había cogido por su culpa: así que ¿por qué iba a darle el gusto a él?
—No —se apresuró a decir—. Vivo con mi tía. Vive conmigo.
—A ver —dijo el aviador, con aire molesto—, ¿qué es esto de que así de repente tienes una tía?
—Inválida —contestó Louie incluso más deprisa—. Pobrecilla. No sale nunca.
El aviador la observó con gesto indignado.
—Venga —sugirió él—, dejémonos caer por allá y le hacemos una visita a la vieja. ¿Te parece?
Louie, sentándose, se quitó una ramita del pelo.
—No tienes derecho a hablar así de mi tía —le advirtió. (Ni de Tom, añadió para sí misma.)
—Tú tienes una tía lo mismo que yo —dijo el aviador, con una mirada de violento deseo sexual.
—¿Y cómo iba a saber yo —respondió ella— que tú no tienes una tía?
—Me pones enfermo —concluyó él, incorporándose—. Empiezas diciéndome que te sientes sola. Me haces perder la tarde. —Se puso de pie, se estiró la chaqueta con furia, se golpeó los bolsillos y al final se inclinó para quitarse las briznas de hierba de los pantalones—. Vergüenza debería darte, con tu marido luchando en el frente.
—Oh, vaya —dijo Louie, desanimada—. ¿Y cuál es el problema?
—El tiempo —contestó el hombre, distante—. Pensaba que nos íbamos a liar.
—Bueno, ha sido agradable —se atrevió a decir Louie, allí, tristemente recostada, recibiendo la última mirada de desprecio que él le dedicó al alejarse. En cualquier caso, eso fue todo, y pensó que había quedado en paz con él, por lo de las rosas y por haberse burlado de Tom. Incluso cuando no contrariaba a nadie —y no siempre lo hacía—, de alguna manera todo conspiraba para que acabaran reprendiéndola; con una resignación que ningún suspiro podía expresar, cogió una nueva briza de hierba y probó acariciarse ella misma en la oreja, pero seguía sin tener cosquillas. Lo más triste era que ya no le apetecía en absoluto volver a coger las rosas; se quedó donde estaba, en aquella ladera de césped que repentinamente se había vuelto dura, fría e incómoda, hasta que vio a la gente dirigiéndose al concierto; entonces se levantó y fue tras ellos.
Hay cierta libertad en un concierto a cielo al aire libre: uno puede entrar y salir cuando quiere…, hay sitio de sobra entre las filas de sillas y los pasos, amortiguados por la hierba, no molestan a nadie. Sin embargo, la posible quisquillosidad de algún raro, o la superstición que rige los movimientos relativos al amor, hizo que el pensador se quedara sentado en su sitio esperando la siguiente pausa. En aquel momento no hacía sino soportar la música, y permaneció tenso, con la mirada clavada en el reloj. La música cesó: se puso en pie casi de un salto, se quedó quieto, miró a su alrededor, observando los débiles aplausos de la gente y luego, con la prisa de quien huye, pasó por delante del soldado checo, junto a la fila de sillas, para subir después por el pasillo central. Hasta ahí, todo en orden.
Se detuvo apenas un segundo para encontrar la cancela del anfiteatro, y entonces se le acercó Louie, que venía corriendo tras él, jadeando.
—Yo también he tenido más que suficiente —dijo. Y empezó a seguirle el paso como si fueran amigos—. Es bastante siniestro —añadió al mirar las explanadas de hierba—. Será la bruma que se levanta del lago.
—Muy bien, buenas noches —se despidió él antes de tiempo, pues aún tenían unos cincuenta metros de sendero por delante.
—Yo me voy a casa —explicó Louie—, ahora mismo, creo.
—Es lo mejor que puede hacer.
—¿Se da cuenta de lo cortas que se hacen las tardes ya?
Así era: los árboles empapados, uno tras otro, temblaban ligeramente en medio de una marea de bruma que reptaba a ras de tierra; a lo lejos, sobre la colina, las encinas oscurecían con su propia y pequeña noche el final del crepúsculo. Un poco más adelante seguía abierta la entrada de Queen Mary, cuyas guirnaldas y placa doradas aún no habían olvidado el resplandor que habían estado desprendiendo durante todo aquel día al sol.
—¿Usted también? —dijo de pronto Louie.
—¿Qué? —preguntó él, sobresaltado—. ¿Si voy a casa? No, tengo una cita…, gracias.
Louie se lo tomó con indiferencia; si acaso, le lanzó una mirada de perplejidad, como dudando de que semejante cosa fuera posible. Él apretó el paso, ella también. Los senderos se bifurcaban, ellos no; ella siguió tozudamente a su lado. Un tanto irritado, el hombre se volvió a mirarla y le habló en un tono muy desagradable.
—Lo que quise decir antes es que, yo que usted, me iría a casa. Uno de estos días va a meterse en problemas, ¿sabe? Pegándose así a los demás. Hay gente muy rara por ahí.
—¿Qué me quiere decir: que a lo mejor usted es un raro?
—¿Para dónde va? —preguntó él, deteniéndose en seco en mitad del camino.
—¿Para dónde…? A cualquier sitio —dijo ella con un tono de sorpresa, casi preocupada. Para entonces ya habían franqueado la entrada y habían dejado atrás la encantadora verja; avanzaban por el corto camino sinuoso que, escoltado con árboles y verjas, como una avenida privada, desciende colina abajo desde el centro del parque hasta el exterior. Por delante se seguía teniendo la ilusión de que había un bosque extenso, pero por encima de aquella sensación etérea y broncínea asomaban los tejados de las casas, con su estilo Regencia: estaban medio en ruinas y apenas eran más pálidas que el cielo. Estaban vacías; con la indiferencia de sus ventanas negras huecas observaban el paisaje que tenían delante, el movimiento, el parque, el anochecer que tenían enfrente pero que, al parecer, eran incapaces de contemplar. Resultaba inconcebible, pero Londres estaba detrás de aquellos edificios. Aquel camino, en dirección a las casas, parecía transcurrir a una hora indefinida…, aunque entonces, contradiciendo esa impresión, el reloj de St Marylebone empezó a dar las ocho. Con el primer tañido, Louie y su acompañante, por separado, y con cierta hostilidad mental por parte del hombre, experimentaron una fusión nerviosa. El hombre bajó el bordillo de la acera para cruzar la calle en diagonal; ella lo siguió.
—No sé cómo se llama —dijo.
—No, ¿por qué habría de saberlo?
Pareció desconcertada.
—Pues no sé. Solo pensaba…
—Bueno, eso no puedo evitarlo. Ya son las ocho.
—Ah —protestó Louie en tono acusador—, ¡su cita!
Aquel paseo había terminado, definitivamente: por última vez, ella se giró, lo miró con sus grandes labios abiertos y luego se fue y desapareció rápidamente de allí. Él se quedó allí quieto con cierta suspicacia, dudando de si aquella mujer habría podido birlarle la cartera; luego, tomó la dirección contraria.
Capítulo 2
Stella Rodney estaba de pie, delante de la ventana de su apartamento, jugando con el cordón de las persianas. Formaba un rizo a través del cual miraba la calle, o se enrollaba el cordón en un dedo y lo balanceaba, haciendo que la borlita golpeara contra el cristal. La severa persiana oscura, cuyo rodillo quedaba oculto bajo el bonito bastidor, estaba algo baja, proyectando una sombra nocturna en aquella parte del techo; la persiana de la otra ventana, en cambio, estaba levantada. No corrigió la disparidad, quizá porque el efecto, méchant, descuidado y negligente, se conformaba en cierta manera con su estado de ánimo.
Nada es más desmoralizador que esperar a quien no se desea ver. Con aquellos jueguecitos tontos delante de la ventana, ella reproducía el desasosiego que le producía la perspectiva de ver a Harrison; aquel asunto la hacía sentirse muy incómoda, muy angustiada, demasiado furiosa para desear incluso mostrar alguna compostura. Desde el principio, Harrison había dado muestras de una completa indiferencia a todo lo que ella sentía: ¿sería capaz de hacerle ver la indignidad —aunque solo por su parte, claro— de aquel regreso completamente indiferente? Harrison estaba forzando aquel regreso.
Habían transcurrido pocos minutos desde que dieran las ocho: se preguntó por qué, si Harrison tenía que llegar, aún no había llegado… Sin embargo, no se atrevió a confiar en que al final no se presentara. Era un maniático de la puntualidad, y aparecía en cuanto sonaba la hora señalada como si estuviera acoplado a los mecanismos de un reloj. Había dicho que pasaría a las ocho; lo había decidido él, y era una hora estúpida si tenía intención de llevarla a cenar. Pero como no había dicho nada de ir a cenar, no le había dado la posibilidad de decirle que de ninguna manera cenaría con él. Y a ella le había parecido inútil poner objeciones acerca de la hora, sobre todo después de que Harrison hubiera conseguido lo principal: pasar a verla, y a la hora que él había elegido. De hecho, Stella había decidido no discutir hasta averiguar —era lo que pensaba hacer esa tarde— por qué Harrison se arrogaba el tono de quien está en posesión del poder. Por teléfono, la exagerada amabilidad de su voz insinuaba una amenaza indefinida: al haberse negado a conocerlo, ella quedaba en desventaja; no tenía manera de saber, llegado aquel punto, si aquella amenaza iba en serio, o de qué naturaleza sería. Tras haber conseguido lo que buscaba, al parecer se había relajado un poco —cosa que a ella le daba que pensar— y se había permitido llegar un poco más tarde. Como ocurre cuando uno piensa en un enemigo, Stella le concedía a Harrison unas sutilezas que, pensándolo bien, eran improbables.
Hasta media hora antes, al menos se había sentido fuerte y desafiante. En la medida en que había preparado la escena, todo había quedado dispuesto para dar a entender que no le importaba en absoluto ni él —cosa que Harrison ya debería saber— ni cualquier cosa que pudiera decir. Para mostrarle la negligencia y despreocupación de su estilo de vida, Stella no había echado el pestillo a la puerta de calle y había dejado la puerta de su apartamento, al pie de la escalera, entornada: lo obligaría a entrar solo y por su cuenta, sin que tuviera que salir a recibirlo a mitad de camino, y ni siquiera le daría el gusto de tocar el timbre imperiosamente, y ofrecer luego la mejor cara de que fuese capaz. Aquella vieja casona de Weymouth Street, en la que su apartamento ocupaba la planta superior, estaba alquilada para oficinas y consultas —médicos y dentistas— y, en consecuencia, quedaba vacía los fines de semana: en el piso de abajo solo había unas estancias deshabitadas; los porteros que vivían en el bajo casi siempre salían los domingos por la tarde. El silencio subía por las escaleras, para colarse en su apartamento por la puerta entornada; el silencio entraba por las ventanas desde la calle desierta. De hecho, aquel día, a aquella hora, la escena no habría podido ser más idónea para un estallido de violencia; pero eso era más que improbable. Desde el principio había reconocido en él la serenidad de quien se mantiene siempre apartado de los extremos; sin embargo, aquella mañana, por teléfono, aquella serenidad se había vuelto extremada en sí misma.
Ahora que habían dado las ocho, los únicos pasos que podían oírse tenían que ser los suyos. Efectivamente oyó unos pasos y se desenrolló el cordel del dedo, en el que quedó una roja marca en espiral.
Stella Rodney había alquilado el piso amueblado, tras abandonar la última de sus casas cuando comenzó la guerra y dejar sus pertenencias en un guardamuebles. Durante algún tiempo, hasta finales del otoño de 1940, se había estado hospedando en pensiones de Londres. En Weymouth Street le irritaba verse rodeada del gusto irreprochable de otra persona: el apartamento, redecorado durante el último año de paz, marcaba un instante en el que la moda decorativa se había detenido: para aquellos que no supieran que aquel apartamento no era suyo, las estancias la describían de una manera convencional pero errónea. Las paredes, juiciosamente blanqueadas, reflejaban los cambios del clima londinense; en ellas colgaba un juego completo y sin duda valioso de pinturas sobre vidrio de diosas del periodo Regencia. La cretona con bordes emplumados de los sillones y el sofá proclamaba su antigua elegancia, porque ahora parecía siempre un poco sucia: sobre las mesas de centro colgaban lámparas de alabastro con pantallas de pálidas vetas. Entre las ventanas había un frágil escritorio sobre el que, a principios de semana, ella había puesto un florero de rosas; los pétalos ya habían empezado a caerse. Algunos de sus libros se mezclaban con otros ajenos en las estanterías que ocupaban unas hornacinas de la pared. Había dos o tres taburetes bordados con gros point; y, contra la pared del fondo, justo junto a la puerta, un segundo sofá más formal, cubierto de brocados, con cojines apilados en ambos extremos, lo bastante grande como para que una persona, incluso de buena estatura, pudiera tumbarse en él a sus anchas.
En la repisa, sobre la estufa eléctrica, había dos fotografías sin enmarcar: el más joven de los dos hombres era Roderick, el hijo de veinte años de Stella. Sobre las fotografías colgaba un espejo, en el que se miró al oír los pasos de Harrison en las escaleras, no para verse, sino con la idea de observar detenidamente, con algo de por medio entre su persona y la realidad, cómo se abría la puerta de la habitación, tal y como tenía previsto. Pero no, todavía no…, se había tropezado con algo, se estaba quitando el sombrero, y lo dejaba en el diminuto recibidor. Esos instantes le permitieron cambiar de parecer: se dio la vuelta de nuevo para, al fin y al cabo, enfrentarse a él… y permaneció quieta, con los brazos cruzados, los dedos estirados sobre las mangas del vestido oscuro. Cuando él entró, su intención de no moverse había cobrado cierto dinamismo.
Stella tenía uno de esos rostros encantadores que, dependiendo del ángulo desde el que se miren, pueden parecer melancólicos o impertinentes. Tenía los ojos grises; pero con aquella costumbre de entrecerrarlos, daba la impresión de estar reflexionando, la mayor parte del tiempo, pensándose las cosas dos veces. Aquella manía, aquel toque dearrière-pensée,iba acompañado de una mueca incierta, indiscreta de los labios. Su tez, por naturaleza pálida, delicada, suave, se dejaba ver a través de una capa pálida, delicada y suave de colorete. Tenía un aspecto juvenil, más que nada porque daba la impresión de tener aún una relación alegre y sensual con la vida. La naturaleza había tenido la amabilidad de concederle un mechón, un rizo o una onda de color blanco en una cabellera por lo demás dorada, y ese mechón, que crecía hacia atrás desde la frente, parecía curiosa y encantadoramente artificial: otras mujeres le preguntaban dónde se lo había hecho; ella se había acostumbrado a que la miraran de reojo. Aquello, pero solo aquello, era llamativo en ella: su aspecto, tras una primera impresión, podía resultar sugerente; si se seguía mirando, resultaba seductor. La ropa se amoldaba al cuerpo, el cuerpo a la persona, con un aire de encanto general y sencillez.
Uno o dos años más joven que el siglo, había crecido tras la primera guerra mundial en una generación a la que, como tal, se le hizo sentir que había fracasado. La época, le habían dicho en su juventud a todas horas, no tenía precedentes…, pero, claro, que tampoco los tenía su propia experiencia: no había vivido nunca antes. El fracaso precoz de su precoz matrimonio no había sido precisamente un espaldarazo anímico; sin embargo, siguió buscando la ecuanimidad; mostraba una especie de dureza exterior como pobre recurso. Sus padres habían muerto; sus dos hermanos habían caído en Flandes cuando ella iba todavía al colegio. Tras su divorcio, que irónicamente la muerte de su marido había convertido casi de inmediato en algo innecesario, le había quedado su hijo y la responsabilidad de cuidar de ambos: al estar solos, el dinero se había convertido en un problema, aunque no muy grave. Roderick, que iba al colegio cuando empezó la guerra, ahora estaba en el ejército; y a ella no le desagradaba la oportunidad de valerse por sí sola, librarse de la casa, ir a Londres a trabajar. Durante los años de entreguerras había viajado, había vivido en el extranjero de tanto en tanto, así que ahora contaba con la ventaja de hablar dos o tres idiomas, y de conocer bien dos o tres países. Se había hecho una idea del modo en que mejor podía aprovechar lo que sabía y, aún mejor, conocía a personas a quienes podía pedirles ayuda para conseguirlo. Tenía parientes, relaciones, o al menos contaba con antiguos amigos. Así que ahora trabajaba para una organización que de momento llamaremos X. Y. D., en un empleo secreto, exigente, no exento de importancia, al que la situación europea desde 1940 iba a conferir cada vez más relevancia. Como entre otra mucha gente, la costumbre de la prudencia y la discreción empezó a convertirse en un hábito, pero en su caso solo reforzaba una predisposición ya existente: nunca había preguntado mucho, porque tampoco le gustaba que le preguntaran a ella. ¿O puede que solo fueran las circunstancias? Porque, si de temperamento se trataba, Stella era muy comunicativa y dubitativa. Siempre generosa y alegre, y sensible, no era del todo admirable…, pero ¿quién lo es?
Permaneció impasible mientras Harrison hacía su entrada.
—Buenas tardes —dijo él.
—Buenas tardes.
—Se me ha hecho un poco tarde. Estaba escuchando a esa banda en el parque.
Por alguna razón, aquello la sorprendió.
—¿Ah, sí? —dijo.
Harrison se volvió a cerrar la puerta, pero se detuvo para preguntar:
—¿Esperas a alguien más?
—No.
—Muy bien. Por cierto, la puerta de la calle no tenía echado el pestillo. ¿Eso también estaba previsto?
—Claro. La dejé abierta para ti.
—Gracias —dijo, fingiendo que se sentía conmovido por la generosidad—. Así que la cerré. ¿Eso también estaba previsto?
Stella esperó a que Harrison acabara con los preámbulos, sumida en un silencio que no habría podido ser de menos ayuda. Él, tras haber zanjado el tema de la puerta, miró la alfombra, y la distancia alfombrada que los separaba, como si pensara en una serie de favorables movimientos de ajedrez. Con una ligera mueca de humildad, su mirada zigzagueó de la silla a la mesa, de la mesa al taburete; dio un paso y después otro, siguiendo su propia mirada. Se detuvo ante una cajetilla de cigarrillos y, haciendo memoria, sacó los propios.
—¿Te importa si fumo?
—Adelante.
—¿Tú no quieres?
—No… ¿Entonces podrías haber venido antes?
—Bueno, sí, habría podido, en realidad, tal y como estaban las cosas pero pensé que, como habíamos dicho a las ocho, venir antes no te habría resultado conveniente.
—No me habría resultado conveniente que vinieras en ningún momento.
Harrison, buscando con la mirada un lugar donde dejar la cerilla, dijo:
—Ja, ja… ¡Eres la persona más sincera que conozco!, ¿sabes? ¿Te habría encontrado sobre las siete?
—Sí. Y me habría encantado terminar con esto.
Harrison la miró fijamente; pero esta vez fue incapaz de emitir aquella exasperante risita de autosuficiencia.
—Bueno… —empezó, y luego se detuvo: uno diría que incapaz de continuar.
Ella le espetó:
—Pero ¿qué esperabas? Después de todo lo que te dije la última vez…, cosas horribles que no debería haber tenido la necesidad de decirte… ¡Solo a ti se te ocurre venir de nuevo!
—Hablas como si existieran reglas —dijo él—. Lo único que sé es que entre tú y yo hay algo, aunque tú no lo sepas. Rara vez me equivoco y, en fin —concluyó—, me dijiste que no había problema. Me dijiste a las ocho.
Era su turno, y también titubeó:
—Bueno…
Apretando los dedos estirados sobre los codos, apartó la vista de él y miró por las ventanas hacia la calle. En aquel momento las cortinas blancas enmarcaban rectángulos de un crepúsculo marrón y malva. Señalar que él había forzado aquel encuentro mediante una amenaza equivaldría a admitir que en su vida cualquier amenaza podía obtener resultados o podría propiciar una situación concreta.
—¿Querías contarme algo? —preguntó.
—Quería que habláramos. ¿Eso de ahí es un cenicero? —Con una mano cautelosamente ahuecada bajo el cigarrillo, avanzó, llegó hasta la alfombra de la estufa y dejó caer la ceniza en el cenicero de la repisa, justo al lado del hombro de Stella—. Es bonito —dijo en voz baja—. Todas tus cosas son bonitas.
—¿De qué hablas? —dijo ella con aspereza.
—Hasta este cenicero.
Pasó el dedo por el borde: era un objeto vulgar, de esmalte florido, de alguna tienda de chinos.
—No es mío —soltó ella—. Nada en este piso lo es.
Había, por supuesto, muchos otros ceniceros en la sala. Ignoró la estrategia de Harrison y la condenó con esa respuesta. El hombre se encontraba frente al espejo y las fotografías; Stella siguió mirando por la ventana, aunque su calma y desinterés se volvieron más rígidos y artificiales. Él hizo algo totalmente inesperado: se dio media vuelta y encendió una lámpara.
—¿Te importa?
¿Importarle? Por el contrario, aquello la tranquilizó; ahora era imprescindible evitar que se viera luz en las ventanas. Mientras iba de una a otra, tirando de las persianas y arreglando los pliegues de las cortinas, procuró que no se notara hasta qué punto agradecía aquella liberación. Encendió otra lámpara y miró a su alrededor: él tenía la mirada clavada en las fotografías.
—Estupendo —dijo él—. Quería verlas mejor.
—Las has visto antes.
—Siempre me interesaron. Una es muy fiel.
—¿La de Roderick?
—No sé: nunca conocí al original… No, me refería a la otra.
Stella se volvió hacia el escritorio, abrió un cajón y sacó su paquete de cigarrillos: dándole la espalda, se tomó su tiempo para encender uno, el suficiente para poder decir al final con la necesaria indiferencia:
—Ah, ¿lo conoces?
—Lo conozco, sí…, lo conozco de vista. No es que pueda decir que nos hayan presentado… A lo mejor él no me conoce. Un tipo atractivo: al menos eso pienso siempre que lo veo.
—¿Ah, sí?
Stella se sentó en el taburete que estaba junto al escritorio, apoyando el codo entre las cartas que había sobre la hoja de madera abatible. Mirando de soslayo las cartas, añadió distraídamente:
—¿Así que lo has visto por ahí?
—Alguna que otra vez. A veces solo, a veces contigo. Para serte sincero, te había visto con él antes de conocerte.
—¿En serio? —dijo Stella en un tono que ni siquiera invitaba a la contestación.
—Sí. Así que la primera vez que me dejaste entrar en este apartamento encantador no me sorprendió demasiado ver esta foto. Estuve a punto de decir: «Demonios, pues claro. ¡Los dos lo conocemos!».
—¿Y por qué no lo hiciste?
—Verás…, es que nunca se sabe. A lo mejor pensaba que estaba siendo un poco agresivo. Además, tengo la costumbre de callarme lo que pienso.
—Ya. Pero ¿valía la pena guardarse ese pensamiento? Mucha gente se conoce, no es nada raro.
—Por supuesto, claro. Pero depende de quién sea la gente.
A través de los círculos de luz de las lámparas, la mirada amenazadora de Harrison se cruzó con la de Stella, y se esforzó todo lo posible para no cambiar de expresión.
—Todos los pensamientos valen la pena cuando se refieren a ti —dijo—. Una muchacha que conocí esta tarde me preguntó si se me olvidaban las caras: dije que a veces. Y estaba en lo cierto, creo: nunca olvido una cara que me interesa. Comoesa—añadió, mirando de reojo la fotografía—, es un buen ejemplo.
—¿En serio? Robert Kelway debería sentirse halagado.
Harrison emitió un risa de desdén. Luego dijo:
—¿Alguna vez surgió mi nombre?
—¿Te refieres a si él me mencionó tu nombre?
—No, a si se lo mencionaste tú a él.
—Ni idea; puede ser; la verdad es que no me acuerdo. —Hizo una pausa para apagar el cigarrillo—. Mira —dijo—, te invitaste tú solo a venir esta tarde…, no sería exagerado decir que te has presentado aquí por la fuerza, porque, según dijiste, me tenías que decir algo y era urgente. ¿Qué tenías que decirme, exactamente?
—Bueno, en realidad, a eso iba… Pero ahora que estamos aquí, no sé muy bien por dónde empezar.
Por su parte, Stella no habría podido mirarlo con una expresión más vacía. Una de las estratagemas de Harrison era bajar la voz, en vez de elevarla, para poner énfasis en lo que pretendía decir:
—Deberías tener más cuidado con quién andas.
—¿En general? —replicó Stella, en un tono que, por contraste, pareció alto y gélido.
Como si quisiera estudiarla bien, Harrison había mantenido la mirada clavada en la fotografía.
—En realidad, sí, me refería a alguien en particular.
—Pero soy cuidadosa. Por ejemplo, a ti no quería conocerte.
Harrison le dio dos o tres caladas al cigarrillo —quizá para calmarse, quizá no— y luego, frunciendo el ceño como si estuviera concentrado en algo, dejó caer más ceniza en el cenicero chino. Para Stella, la mente de Harrison era como una pecera de agua turbia y sucia, en la cual, a su entender, era como si un pez extrañísimo estuviera dando vueltas, observando atónito el exterior y se diera media vuelta para ocultarse de nuevo. Stella miró de reojo su reloj, echó un vistazo a las cartas, sintió que se le ponía la piel de gallina, reprimió un bostezo nervioso.
—No me refiero precisamente a eso —continuó Harrison— cuando hablo de tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando se trata de alguien a quien te agrada conocer; como dices, eso no me lo puedes aplicar a mí. Bueno…, así que…, así están las cosas. Me rehúyes porque no soy tu tipo; no puedes entenderme porque sientes que me falta algo. Estoy de acuerdo, algo me falta, y si quieres, te diré qué es. No, no…, te lo voy a decir de todos modos: vanidad. Eso es lo que me falta. Un buen día vienes, por ejemplo, y me dices que ya no me soportas… y después de eso crees que ya está y que eso es todo.
—Pues sí. Supongo que casi todo el mundo lo creería.
—Puede que lo crea todo el mundo que tú conoces. Para mí, todo lo que me dijiste es solo una cosa más de las que dices.
—Eso es cosa tuya —dijo Stella—. Lo que te dije es lo que te quise decir. ¿Tú te crees que la gente se inventa papeles o finge personajes?
—¿Crees que yo me invento papeles?
—Ni siquiera lo he pensado. No me importa lo que hagas.
—A mí tampoco —dijo Harrison de repente—. No me importa lo que hago. Eso es precisamente lo que te estaba diciendo: ¡nada de vanidad!
—Debería haberte dicho: nada de sentimientos —dijo ella, como distraída. (Estaba pensando si todo lo que Harrison tenía que decirle se resumiría en eso, a fin de cuentas. ¿Había conseguido volver a verla, utilizando indirectas y amenazas, solo para venderse por última vez, para forzar un último intento y conseguir «interesarla»? Pero entonces, y esta era precisamente la cuestión, ¿cómo había sabido que ella tenía miedos melodramáticos? ¿Cómo había adivinado que era una mujer en la que surtiría efecto una vaga amenaza?)
—Sí, eso es… —continuó ella—. No eres capaz de entender los sentimientos.
—No entiendo los sentimientos delicados, si a eso te refieres. Para los sentimientos delicados hay que tener tiempo: y yo no lo tengo, solo tengo tiempo para tener lo que tú tienes sin tener tiempo, ¿me sigues? Tú y la gente con la que andas, por decirlo así, aún pensáis que el amor hace girar al mundo. Para mí eso es un engorro y una molestia. —Apartó la mirada, observando una sombra que se dibujaba por detrás de la cabeza de Stella—. ¿Te gusta confiar en las personas que conoces y que te agradan?
—Supongo que sí. ¿Por?
—En relación con una de ellas, podría contarte un par de cosas que te sorprenderían.
—Vaya, ¿qué eres ahora? ¿Un detective privado? —y dejó escapar una risa auténtica, y sin una pizca de nervios histéricos—. Para ser justos —dijo—, antes de que sigamos hablando, debo decirte que a veces dudo de que estés bien de la cabeza. Quiero decir, sigo dudándolo; ya sabes lo que pensé de ti en un primer momento.
—De nuevo la sinceridad, ¡ja, ja…! —dijo Harrison—. Sí, menudo día aquel. Pero al final solucionamos ese malentendido.
—No estoy tan segura.
—¿Y qué te hace dudar en este preciso momento?
—No lo sé. De alguna manera, supongo que la guerra.
—Ah, ¿conque la guerra? Sí, es curioso cómo, acerca de la guerra, todo el mundo parece estar de un lado o del otro. Oye, toma, ¡fuma un cigarrillo!
Se acercó a ella con la cajetilla abierta: fue tan hipnótico como si le estuvieran ofreciendo un cigarrillo por encima del escritorio de una consulta o la mesa de un abogado, y con un leve gesto de impotente rebeldía, tuvo que aceptar uno. Harrison se guardó la cajetilla en el bolsillo, encendió una cerilla… pero se aturrulló en el proceso; la llama tembló mientras ella se echaba cruelmente atrás para quedarse mirando la mano temblorosa del hombre. Él también se dio cuenta:
—Sí, es curioso, ¿sabes? —dijo—, nunca me había ocurrido. Debe de ser por estar aquí contigo, los dos solos, así, aunque no hagamos nada más que hablar… Mira, si por tu carácter estás contra mí, ponte contra mí; es tu carácter lo que me gusta; te quiero tal como eres.
—¿Qué es lo que quieres exactamente?
—Que me des una oportunidad. Quisiera venir aquí, estar aquí, entrar y salir, de vez en cuando, ir y venir…, todo al mismo tiempo. Formar parte de tu vida, como suele decirse. Estar en tu vida, simplemente. Todo salvo… —se detuvo para marcar el quid de la cuestión, recomponerse y, a partir de ahí, cambiar de tono. Volvió junto la estufa, cogió la fotografía, y la puso de cara a la pared—. Todo… menos esto. En realidad, nada de todo esto, nada. Nada más de esto.
Stella no podía creer lo que le estaba diciendo, así que lo miró casi como si no estuviera sorprendida. Evidentemente, Harrison interpretó que Stella se había quedado paralizada.
—No perdamos el tiempo —dijo Harrison—. Yo sé cómo va esto. He hecho mis averiguaciones.
—Imagino que la mayoría de la gente lo sabe —contestó Stella con indiferencia.
—La mayoría de la gente no tiene ni idea…, de hecho, nadie sabe nada. Desde luego, tú tampoco.
—¿Qué es lo que no sé?
—Lo que sé yo.
—¿Esperas que te pregunte qué?
—Mejor no, creo. Mejor acepta la sugerencia.
—¿Y tú no llamarías a esto —dijo ella— un intento de chantaje?
Harrison la miró por el rabillo del ojo.
Acto seguido, Stella se encendió.
—¿Estás sugiriendo —preguntó, blanca de tensión y de furia— que rompa una amistad para empezar otra… contigo? ¿Y que haga las dos cosas de inmediato, al instante, ya mismo, con menos preguntas que ante una orden gubernamental, con menos problemas de los que supondría cambiar de tendero, con menos alboroto del que haría al cambiar de sombrero? Según tú, nada sería más sencillo; lo que yo llamo sentimientos al parecer no tiene ninguna importancia aquí en absoluto. De todos modos, como solo son sentimientos, supongo que tampoco se debería perder mucho tiempo, ¿verdad? Me estás dejando muy claro que esperas que no lo pierda. No paras de insinuar que hay algo, algo, que debería acabar con esa relación. Pero, claro, puede ser que sencillamente te veas a ti mismo como un hombre excepcional…, es evidente que te ves así. Pero no, no…, quieres insinuarme que hay algo más. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Me gustaría saberlo. Me gustaría saber qué as crees que tienes en la manga. ¿Quieres decir que tengo que hacer lo que me dices… porque «si no», «de lo contrario»…? Bueno, de lo contrario, ¿qué?
—Es curioso —dijo Harrison—, cuando empiezas con ese «quieres decir» me recuerdas a la muchacha que he conocido en el parque. Yo decía, por ejemplo: «Qué azul está el cielo», y al instante ella contestaba: «¿Quieres decir que el cielo está azul?».
—No me extraña que lo hiciera; tienes una manera de decir las cosas que, por alguna razón, hasta las más normales parecen bastante ridículas. Pero en este caso estás diciendo una verdadera ridiculez… o lo intentas. Sin embargo, tendrás que hablar más claro si tienes intención de amedrentarme.
—¿Sabes? Me temo que eso ya lo he conseguido. Parecías bastante nerviosa cuando hablamos por teléfono.





























