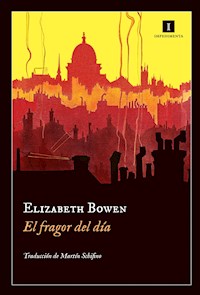Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1938, y considerada una de las 100 mejores novelas del siglo XX por la revista Time, "La muerte del corazón" es la obra más perfecta de Elizabeth Bowen, una autora que ha sido comparada con escritores de la talla de Virginia Woolf, E. M. Forster y Henry James. Ambientada en el Londres de entreguerras, la novela narra la historia de Portia Quayne, una huérfana de dieciséis años, que, tras la muerte de su madre, es acogida por su medio hermano Thomas y por la mujer de este, Anna, que llevan una vida lujosa aunque emocionalmente estéril. Portia, quien hace gala de una extraordinaria capacidad de observación, se siente perdida en este nuevo mundo de vana falsedad y ostentación y, en su necesidad de hallar una referencia afectiva, poco a poco se irá enamorando de Eddie, un joven irreflexivo y alocado que mantiene una extraña relación con Anna. Elizabeth Bowen es la más brillante sucesora del grupo de Bloomsbury. En su literatura se encuentra el nexo que vincula a Virginia Woolf con Iris Murdoch y Muriel Spark.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La muerte del corazón
Elizabeth Bowen
Traducción de Eduardo Berti
Primera parte
El Mundo
1
El hielo de esa mañana, apenas una frágil costra, se había quebrado y flotaba en pedazos. Los pequeños bloques chocaban o se separaban formando unos canales de agua oscura por los que unos cisnes nadaban con lenta indignación. Las islas se recortaban en el crepúsculo sombrío, boscoso, helado: eran las tres o las cuatro de la tarde. Una especie de hálito de arcilla, procedente de la ciudad que se erguía más allá del parque, se condensaba enturbiando el aire; tras esa atmósfera impura, los árboles alzaban frígidamente sus copas alrededor del lago. El metálico frío de enero comprimía el cielo y el paisaje; el cielo estaba cerrado al sol, pero los cisnes, los filosos bloques de hielo y las pálidas y retraídas terrazas de tiempos de la Regencia poseían un lustre sobrenatural, como si el frío fuera luz. Siempre ha habido algo trascendente en el momento cumbre del invierno. En este caso, los pasos resonaban en los puentes y retumbaban a lo largo de las paredes oscuras. El clima no iba a cambiar; por la noche helaría.
Sobre un pequeño puente peatonal tendido entre la tierra firme y una de las tantas islas, un hombre y una mujer charlaban de pie, apoyados en la barandilla. En medio del intenso frío, que obligaba a todos a apresurar el paso, ellos habían optado por esta larga pausa poco menos que veraniega. La absorta inmovilidad de la pareja podía dar a entender que eran amantes, pero sus codos se hallaban, en realidad, separados por varios centímetros; el hombre y la mujer no se aferraban con las manos, sino mediante las palabras que intercambiaban. Los abrigos gruesos conferían a sus siluetas el aspecto asexuado y rígido de las piezas de ajedrez. Parecían dos personas acaudaladas y sus cuerpos, al cobijo de las convenientes protecciones de paño y piel, gozaban de un calor continuo; el frío, tan solo lo veían o, a lo sumo, lo sentían en sus extremidades. De vez en cuando, él golpeaba con un pie en el puente o ella se llevaba su manguito a la cara. El hielo desfilaba por el canal justo por debajo del puente, de modo que, mientras hablaban, sus reflejos se quebraban sin cesar.
Él dijo:
—Ha sido una locura que tocaras eso.
—De todos modos, Saint-Quentin, estoy segura de que tú habrías hecho lo mismo.
—Tengo serias dudas. No me apetece saber lo que piensan los demás.
—Si yo hubiese tenido la más mínima idea…
—Sin embargo, la tenías.
—Pocas veces en mi vida me he sentido tan disgustada.
—Mi pobre Anna… A ver, dime, ¿cómo lo encontraste?
—Yo no estaba buscando nada —se apresuró a decir Anna—. Hubiese preferido no saber que existía; hasta entonces, ignoraba su existencia. Pero resulta que su vestido blanco volvió de la tintorería con uno de los míos. Saqué mi vestido del paquete para ponérmelo y, como era el día libre de Matchett, cogí también el de Portia y fui a colgarlo en su habitación. Portia había salido; estaría estudiando, por supuesto. El dormitorio tenía un aspecto espantoso, cosa que ya no me sorprende: allí guarda de todo, cosas que Matchett jamás osará tocar. Ya sabes cómo es el personal de servicio… No te hace ninguna concesión, mientras que se muestra de lo más indulgente con los caprichos de los niños o los animales.
—¿Crees que Portia es una niña todavía?
—Desde cierto punto de vista, más bien parece un animal. ¡Pensar que, antes de su llegada, yo había dejado tan bonito el dormitorio…! Nunca imaginé que alguien pudiese vivir de un modo tan irresponsable. Ya casi no entro en esa habitación. Me desanima.
De forma algo vaga, Saint-Quentin comentó:
—¡Qué penoso para ti!
Había hundido la cabeza en los pliegues de su bufanda y miraba a Anna con abstracta atención. Ella tenía una rara manera de enmascarar su personalidad y su autocompasión; una manera que parecía calculada para no desentonar con la idea que él se había hecho de ella. Anna se ofrecía de este modo complaciente, servicial, con un cierto deje de insolencia. Él notaba en su sobreactuación algo semejante a una farsa, y esto le hacía querer a Anna más de lo que ya la quería. La suavidad de sus facciones, su sonrisa entre plácida y burlona, su modo de contraer la barbilla al sonreír, todo esto lo llevaba a compararla con un sardónico pato blanco. Sin embargo, más allá de cualquier comedia, no había duda de que Anna estaba turbada: había hundido su barbilla dentro del ancho cuello de piel y fruncía el ceño oculta debajo de un gorro que también era de piel y que llevaba ladeado sobre la cara. Contemplaba con tristeza su manguito y sus bellas pestañas rubias le ensombrecían las mejillas. De vez en cuando asomaba una mano para limpiarse la punta de la nariz con un pañuelo. Percibía entonces la mirada de Saint-Quentin, pero no le prestaba atención: en la piedad de él por las mujeres, ella detectaba un toque de malicia.
—Lo único que hice —prosiguió— después de colgar su vestido fue echar una ojeada a su cuarto, pues pensé que me correspondía hacerlo. Como siempre, se me vino el alma a los pies y sentí que había llegado la hora de tomar medidas. Pero ella y yo tenemos un vínculo de lo más curioso. No importa lo que yo le diga, parece que nunca me oye. Y es increíblemente insensible a los objetos. Trata un sombrero, por ejemplo, como si fuera un sobre viejo. Nada de lo que posee parece ser realmente propiedad de ella, no sé si entiendes lo que intento decir; así que resulta absurdo hacerle cualquier regalo, salvo que sea algo de comer, y ni siquiera eso la hace necesariamente feliz. Tal vez se deba a que ellas dos siempre vivieron en hoteles. En fin, yo supuse que le podría gustar cierto escritorio, un secreter que perteneció a la madre de Thomas y que su padre seguramente ha usado también. Por eso mandé que lo pusieran en su habitación. Tiene unas gavetas que se cierran con llave y una amplia zona para escribir. La tapa es corrediza y puede cerrarse; con esto yo esperaba hacerle entender mi deseo de que emprendiera su propia vida. Y, aunque fue un tanto arriesgado, le dimos incluso un candado. No obstante, creo que lo ha perdido todo porque no había puesto el candado y por allí no había ni rastro de las llaves.
—¡Qué penoso! —dijo otra vez Saint-Quentin.
—Claro que sí. Porque acaso… En fin, quiero decir que el maldito secreter me llamó la atención, porque ella lo tiene repleto de papeles, como si fuese un cubo de basura. Al parecer, le encanta amontonar papeles; no recibe correspondencia casi nunca, pero atesora todas las cosas que Thomas y yo tiramos: cartas con pedidos, por ejemplo, o folletos sobre curas milagrosas. A punto estuvo, como diría Matchett, de que me diera un síncope.
—¿En qué momento abriste el escritorio?
—Ay, todo estaba en un estado tan lamentable… La tapa cerraba mal, los papeles desbordaban por todas partes, algunos se habían metido hasta en los goznes. Eso me hizo temblar de furia. No sabría decirte por qué. El caso es que apilé todos los papeles en el sillón con la idea de dejarlos allí y de decirle que tiene que ser más ordenada. Debajo de los papeles había unos cuadernos con apuntes de sus lecciones. Entonces, debajo de estos cuadernos, vi el diario, que, como te he dicho, me puse a leer en el acto. Es una de esas horribles libretas de cubierta negra que puedes comprar por un chelín, más o menos, y que están forradas con tela de muaré… Después, claro, tuve que volver a poner las cosas como estaban antes.
—¿Exactamente igual a como estaban?
—Exactamente. Estoy casi segura. No es posible reproducir un desorden con absoluta fidelidad. Pero ella no notará nada.
Hubo una pausa y Saint-Quentin se quedó absorto en el vuelo de una gaviota.
Luego dijo:
—¡Qué asunto más inoportuno!
Anna juntó las manos dentro del manguito, después levantó los ojos y contempló enfadada el lago.
—Desde que nació, esa chica no hace más que causar problemas.
—¿Quieres decir que lamentas que haya nacido?
—Claro que sí. Eso es lo que siento ahora, aunque sería preferible, desde luego, no decir algo así… Al fin y al cabo, es la hermana de Thomas.
—¿No se te ocurre pensar que acaso estás exagerando? La agitación que uno siente al ver algo inesperado hace que las cosas parezcan peores de lo que son.
—Ese diario no podría ser peor de lo que es. Quiero decir que no podría ser peor para mí. En un primer momento, solo me enfadé superficialmente, pero desde entonces he tenido tiempo para reflexionar. Y no he terminado aún, pues cada vez me acuerdo de más cosas.
—¿Es muy… hiriente?
—Yo no diría tanto. No. Parece que trasluce un deseo de ayudarnos, sin duda.
—¿Dirías que es algo sensiblero, entonces?
—Más que eso: esa chica lo tergiversa y lo deforma todo. Mientras lo leía, pensé: esta chica está loca. O si no, la loca soy yo. Salvo que no creo estar loca. ¿Te parece que estoy loca?
—Claro que no. Pero ¿por qué te enfadas tanto si solo refleja lo que le ocurre a ella? ¿Es afectado?
—Es profundamente histérico.
—También debemos tener en cuenta el estilo. Nada se plasma en el papel del modo en que ocurrió, y hay mucho que se plasma sin haber ocurrido nunca. Escribir es siempre divagar un poco… incluso si uno sabe lo que ha querido decir, lo cual es harto improbable con su edad. Hay maneras y maneras de falsear las cosas: con los años, uno discrimina mejor, pero no se vuelve necesariamente más honrado. Yo debería saberlo, después de todo.
—No tengo dudas, Saint-Quentin. Pero esto no se parece nada a tus bonitos libros. Es más, no tiene absolutamente nada que ver con la literatura. —Hizo una pausa y añadió—: Es tan raro cuando habla de mí…
Saint-Quentin parecía frustrado mientras tanteaba en busca de su pañuelo. Al fin, se sonó la nariz y prosiguió, con férrea determinación:
—Cualquier estilo es siempre un poco fraudulento, pero resulta imposible escribir sin un estilo. Incluso cuando escribimos una dirección en un sobre hay mucho en juego: se trata de cómo nos presentamos. Y, después de todo, uno escribe un diario por una especie de gusto personal, ¿verdad? En consecuencia, no es raro que uno allí exagere o escriba de más. La obligación de escribirlo está en nuestra propia cabeza; ten en cuenta en qué estado se halla uno al redactarlo, tarde en la noche, en su dormitorio, solo y exhausto… Sea como sea, Anna, entiendo que haya concitado tu curiosidad.
—Nada más abrirlo, vi mi nombre allí escrito…
—¿Y, por lo tanto, seguiste leyendo a partir de allí?
—No, el cuaderno se abrió en la última entrada. La leí y después decidí empezar desde el principio. La última entrada describía la cena de la noche anterior.
—¿Cómo? ¿Ofreciste una fiesta?
—No, no: fue mucho peor que eso. Tan solo estábamos Thomas, ella y yo. Apuesto a que ella se encerró en su habitación y lo escribió todo allí. Naturalmente, después de leer esa parte fui al principio para saber qué la puso de semejante ánimo. Sigo sin entender por qué ha escrito eso.
—A lo mejor —dijo suavemente Saint-Quentin— le interesa la experiencia por la experiencia misma.
—¿Algo así es posible a su edad? No. Piensa en la poca experiencia que ella posee. La experiencia no es interesante hasta que no empieza a repetirse… Hasta que no ocurre algo así, no es realmente una experiencia.
—Dime, ¿te acuerdas de la primera frase?
—Me acuerdo muy bien —dijo Anna—. «De modo que estoy aquí, en Londres, con ellos.»
—¿Con una coma después de «aquí»? La coma está realmente muy bien. Eso es lo que yo llamo estilo… Reconozco que me habría gustado leerlo.
—Me alegra, sin embargo, que no lo hayas hecho. Podría haber significado, Saint-Quentin, querido, que no volvieras a pisar la casa. O que, en caso de volver, no abrieras nunca más la boca…
—Ya veo —dijo secamente Saint-Quentin.
Hizo tamborilear en la barandilla sus dedos tiesos, enguantados, y miró fijamente a un cisne hasta que el animal se perdió debajo del puente. Sus ojos, como los del cisne, estaban muy próximos el uno del otro. De súbito, exclamó:
—¡Así que la jovencita me ha estado observando! ¡Es un pequeño monstruo, sin duda! ¡Tan retraída que parece…! ¿Crees que piensa que presumo de inteligente?
—En su cuaderno suele referirse, más bien, a tu perenne amabilidad. No parece pensar que seas una serpiente escondida en la hierba, ni mucho menos, aunque alrededor de ti ve mucha hierba donde podría instalarse una serpiente. Al parecer, no hay nada que se le escape ni nada que deje sin malinterpretar. Más aún, uno podría preguntarse… Pero ¡deja ya de dar pataditas, Saint-Quentin! ¿Tienes frío en los pies? Haces que tiemble todo el puente.
Saint-Quentin, distraído y distante, contestó:
—¿Y si paseamos un poco?
—Supongo que ya es hora de volver a casa —admitió Anna y suspiró—. ¿Comprendes ahora por qué no deseo volver?
Saint-Quentin se puso en marcha tras comentar bruscamente cuánto le aburría contemplar el lago. El frío empezaba a mordisquear sus rostros, a filtrarse por las suelas de sus zapatos. Anna echó una mirada melancólica al puente; no había acabado de contar todo cuanto deseaba contar. Dejando detrás el lago, avanzaron hacia los árboles que crecían junto a los límites del parque. A esas horas, alrededor de Regent’s Park, el tráfico era muy intenso; los coches pasaban sin descanso; pronto se encenderían las luces y sonarían los silbatos que anunciaban el cierre del recinto. Lejos, en el extremo de la calle, el crepúsculo hacía que los edificios de tiempos de la Regencia pareciesen situados a una falsa distancia; así, contra el cielo, parecían siluetas descoloridas, ornamentadas sin gracia, frágiles y frías. La negrura de las ventanas todavía sin iluminar, desprovistas de cortinas, hacía que las casas parecieran huecas en su interior… Saint-Quentin y Anna continuaban dentro del recinto del parque, marchando hacia la casa de ella. Interrumpida en su relato, Anna mecía sin consuelo su manguito negro, incapaz de seguir el ritmo de su compañero.
Saint-Quentin acostumbraba a caminar a toda prisa; en algunas ocasiones, era como si no le agradase el sitio donde estaba; en otras, parecía resuelto a dejar atrás cualquier atracción del momento. La rigidez y severidad de su porte le dotaban de un aire anticuado, pocomenos que militar, aunque resultaba engañoso. Era alto, peinabaen brossesu pelo oscuro, un poco parecido a la piel de un animal, y lucía un bigotito a la francesa. Acostumbraba a entrar en los salones con la actitud de esos hombres que, quizá por ser bien conocidos, pueden terminar envueltos en situaciones incómodas. Los escritores suelen verse enfrentados con personas dispuestas a tomarse libertades con ellos, y Saint-Quentin, aparte de la fiel bondad que demostraba ante Anna y ante uno o dos amigos más, detestaba el trato íntimo, pues hasta entonces no le había causado más que sinsabores. El temor a sentirse expuesto explicaba su tendencia a apresurarse, a ser superficial hasta el insulto, a malinterpretar adrede. Ni siquiera Anna lograba saber a ciencia cierta cuándo a Saint-Quentin le parecía que ella había ido demasiado lejos, pero la suya era una amistad tan sólida que Anna había dejado de preocuparse por eso. Además, Saint-Quentin se llevaba bien con su marido, Thomas Quayne, y frecuentaba a los Quayne como un fantasma que aprecia los buenos sentimientos conyugales. En la medida en que los Quayne eran una familia, Saint-Quentin era lo que se conoce como un amigo de la familia. Claro que ahora Anna, enfadada por haber hablado de más, jadeante por el deseo de seguir hablando, hubiera querido que Saint-Quentin no caminase tan deprisa. La mejor ocasión de hablar se había presentado cuando logró que se detuviese.
—¡Muy diferente de Thomas! —soltó de improviso Saint-Quentin.
—¿El qué?
—Ella, quiero decir.
—Muy diferente, sí. Pero piensa cuán diferentes eran sus madres. Y el pobre señor Quayne, supongo, tampoco tuvo nunca mucho peso.
Saint-Quentin repitió:
—«De modo que estoy aquí, en Londres, con ellos.» ¡Esto es lo más increíble!
—¿Que ella esté aquí, con nosotros?
—¿No podía haberse evitado?
—No. Porque esta chica nos fue legada por testamento. O por algún tipo de deseo póstumo, que no es legal y, en consecuencia, resulta bastante peor. El señor Quayne se sintió, moribundo, con un poco de poder por primera vez en su vida… O, al menos, por primera vez desde que apareció Irene. A Thomas le impactó la carta de su padre. Hasta yo sentí la obligación de acatarla.
—Dudo mucho, sin embargo, de que esos raptos de buenos sentimientos sirvan de algo. Tarde o temprano ibas a lamentar este en particular. ¿De verdad creíste que la chica iba a estar bien?
—Si el señor Quayne hubiese tenido algo más para legarnos, algo aparte de Portia, la situación no habría sido tan complicada. Pero todo cuanto él poseía pasó a Irene tras su muerte y, tras la muerte de Irene, fue a parar a manos de Portia: unos pocos cientos de libras por año. Con semejante testamento, Quayne no estaba en condiciones de exigir nada: sencillamente nos suplicó que acogiéramos a su hija (él ya había muerto cuando recibimos su carta; una carta de ultratumba) con lo más parecido a una voz temblorosa. La mayor parte del dinero era de la madre de Thomas. Creo que el pobre señor Quayne nunca poseyó ni ganó mucho. Y, cuando la madre de Thomas murió, fue el dinero de ella lo que al fin heredamos nosotros. La madre de Thomas, como bien recordarás, murió hace cuatro o cinco años. Pienso, aunque parezca extraño, que su muerte fue lo que acabó con el pobre señor Quayne, aunque supongo que la vida con Irene también contribuyó lo suyo. Cada vez con menor intensidad, Irene, Portia y él se iban arrastrando por los rincones más fríos de la Costa Azul, hasta que él pescó un resfriado, lo ingresaron en un hospital y falleció. Pocos días antes de morir, le dictó a Irene la carta, la carta en la que habla de Portia, pero Irene, que nos odiaba —no sin motivos, tengo que admitir—, metió la carta en su guantera hasta que ella también murió. Por supuesto, él deseaba que hiciéramos algo así solamente si le llegaba la hora a Irene: no quería que le quitásemos el cachorro a la gata. Sin embargo, creo que él intuía la impericia de Irene para vivir mucho tiempo y, en efecto, no se equivocó. Tras la muerte de Irene, en Suiza, su hermana encontró la carta y nos la envió por correo.
—¡Cuántas muertes!
—La de Irene, claro está, fue todo un alivio… Por lo menos, hasta que llegó la carta y comprendimos lo que esa muerte significaba. ¡Santo cielo! ¡Qué mujer más espantosa!
—¿Qué le parecía a Thomas tener una madrastra?
—Irene no era de ese tipo de personas que uno desearía en su familia. Nosotros decidimos mirar para otro lado por el bien del padre de Thomas. El pobre viejo cargaba con tanta culpa que uno debía exagerar la amabilidad con él. No lo veíamos demasiado: creo que a él le parecía incorrecto ver muy a menudo a Thomas, precisamente porque ansiaba mucho verlo. Un día que comíamos todos juntos, en Folkestone, dijo algo así como que si había algo que no quería por nada del mundo era ensombrecer nuestras vidas. Si le hubiésemos hecho sentir que aquello no era importante, habríamos dañado su autoestima. Estoy convencida de ello. Cuando nos veíamos (he de confesar que, en total, fueron solo dos o tres veces), no se comportaba nunca como el padre de Thomas, sino como un antiguo conocido de la familia que, tras haberse borrado durante unos cuantos años de la circulación, se pregunta si ha hecho bien en reaparecer. Castigarse a sí mismo privándose de nuestra presencia pasó a constituir su segunda naturaleza; tanto que, al fin, ya no quería realmente vernos. Thomas y yo llegamos a pensar que, a su manera, era un tipo feliz. Y, hasta que nos llegó la carta, no imaginamos de qué modo se le había roto el corazón durante todos los años de exilio, mientras pensaba lo que Portia estaba perdiéndose, o más bien lo que él creía que ella se estaba perdiendo. Sentía, según puso en su carta, que por ser Portia hija suya (y más en la forma en que ella había llegado a serlo) había crecido privada no solo de su país natal, sino también de una vida familiar «normal y feliz». Así pues, nos rogó que hiciésemos que Portia saboreara aunque fuera durante un año esa clase de vida.
Anna calló y miró de soslayo a Saint-Quentin.
—Como ves —dijo ella—, nos tenía bastante idealizados.
—¿Creéis que un solo año será suficiente, por muy normales que seáis vosotros dos?
—Sin duda, su secreta ilusión era que nos quedásemos con ella. O que la chica arreglara un matrimonio mientras estaba con nosotros en casa. Si ninguna de las dos cosas sucede, volverá a la casa de una tía, de una hermana que Irene tenía en el extranjero. Él, desde luego, solamente habló de un año. Thomas y yo, hasta ahora, no hemos querido ver más allá de eso. Y, por supuesto, hay años y años: algunos pueden resultar extraordinariamente largos.
—¿Y crees que este año es uno de esos?
—Desde ayer sí que lo creo. Pero, desde luego, jamás osaría decirle a Thomas algo así… Sí, ya sé: la puerta de mi casa. ¿Quieres que entremos? ¿Te apetece?
—Lo que prefieras. Alguna vez habrá que entrar. Son solo las cuatro menos cinco. ¿Cruzamos el otro puente y damos otra vuelta al lago? Aunque ya lo sabes, Anna, que hace muchísimo frío. Después de todo, ¿no podríamos ir a algún sitio a tomar el té? ¿Tus objeciones al té que necesito con suma urgencia significan que es muy poco probable que estemos a solas?
—Tal vez haya ido a tomar el té con Lilian.
—¿Lilian?
—Sí, Lilian. Su amiga. Aunque, en verdad, Portia no sale casi nunca… —dijo Anna con aire abatido.
—Por favor, Anna. No permitas que esto te altere tanto.
—Tienes razón, pero es que tú no has leído lo que ha escrito. Por otra parte, tú siempre pareces creer que para cada individuo existe una forma de vivir. En este caso, me temo que no es así.
Cerca del puente de hierro entrecruzado, tres álamos se elevaban como escobas congeladas. Saint-Quentin, que se había detenido en el puente para ajustarse la bufanda y abrigarse, echó una mirada nostálgica a las ventanas del salón de la casa de Anna; dentro se adivinaban los reflejos del fuego ardiendo en la chimenea.
—Todo esto parece muy complejo, sin duda —dijo y, con brusco fatalismo, se apresuró a atravesar el puente. Delante, bajo un cielo que iba oscureciéndose poco a poco, estaban los montículos desiertos y el vasto silencio, frío y húmedo, del interior de Regent’s Park. Con pocas ganas de admirar la naturaleza, Saint-Quentin se alejaba del acogedor salón de Anna y lo hacía sin ningún placer.
—¿Complejo? Ni siquiera eso —respondió Anna—. Diría que todo esto ha sido una tontería desde el comienzo. Uno de esos líos de familia desprovistos de la menor dignidad. El señor Quayne sentía devoción por su primera esposa, la madre de Thomas, y no mostraba ningún deseo de dejarla, pasara lo que pasara. Más allá de Irene, la primera señora Quayne siempre lo tuvo comiendo de la palma de su mano. Era una de esas mujeres implacablemente buenas, cuya gentileza no se puede eludir y cuya comprensión se le mete a uno debajo de la piel. En tanto vivió con ella, siempre se sintió dichoso, como si aquello fuera un deber. Cuando abandonó los negocios, se fueron a vivir a Dorset, a una casa encantadora que ella había comprado para que pasasen allí sus últimos años. Solo al cabo de un buen tiempo viviendo en ese lugar, el pobre Quayne se apartó del camino correcto. Ellos se habían casado muy jóvenes (aunque Thomas, no sé por qué, nació bastante tiempo después), de modo que él no había tenido tiempo de hacer demasiadas estupideces. Creo que ella, por otra parte, lo hipnotizó volviéndolo más constante de lo que era en realidad. Al mismo tiempo, como esas mujeres que piensan que todos los hombres poseen un corazón de niño, hacía todo lo posible para que él conservara el suyo. Esto trajo consigo algunos inconvenientes, claro está. En ciertas fotos tomadas justo antes de su crisis, a él se le ve con el aspecto de un idealista suicida. Se lo ve con ganas de impresionar, tonto, intensamente moral, como ansioso porconfesar sus errores. Ella nunca le habría permitido confesar un error; aquello habría sido comparable a cuando le quitas los juguetes a un niño. Quayne solía afirmar que la fe que ella ponía en él lo era todo, pero probablemente también lo frustraba bastante. Había allí algo en cierto modo humillante, ¿no crees?
—Sí —repuso Saint-Quentin—. Es muy posible.
—¿Ya te había contado esto?
—No de este modo. Por supuesto, yo había inferido ciertas cosas a partir de lo que me habías dicho.
—Como relato me parece bastante largo y tedioso, y hace que me deprima un poco… En fin, la cosa ocurrió cuando el señor Quayne tenía cincuenta y siete años de edad y Thomas cursaba su segundo año en Oxford. Ya llevaban cierto tiempo viviendo en Dorset, donde el señor Quayne parecía haberse establecido para el resto de su vida. Jugaba al golf, al tenis y al bridge, dirigía el grupo local de boy-scouts y formaba parte de varios comités. Aparte de esto, había puesto sendas de cemento en gran parte del jardín y ella le permitió incluso que añadiera un arroyuelo. Muchos de sus propios amigos le inspiraban pánico, de modo que siempre andaba pegado a las faldas de su mujer. La gente de Dorset decía que era bonito verlos juntos, puesto que parecían amantes. A ella nunca le había interesado mucho Londres y esa fue la razón por la que él creyó conveniente retirarse joven. Dudo que sus negocios fuesen muy fructíferos, pero eran lo único que tenía, aparte de ella. Una vez que ella consiguió instalarlo en Dorset, tuvo la bondad de mandarlo cada tanto de viaje a Londres (es decir, cada dos meses) para que pasara unos cuantos días en el club, se viera con los viejos amigos, fuese a algunos partidos de críquet, y en fin, hiciese cosas por el estilo. Él se deprimía bastante en Londres y regresaba rápidamente a su hogar, lo cual resultaba muy gratificante para ella. Hasta cierta ocasión en que, por una razón que solo se supo tiempo después, él envió un telegrama preguntándole si podía quedarse en Londres unos días más. Lo que pasaba es que acababa de conocer a Irene, en una cena en Wimbledon. Irene era una pequeña viuda muy decidida, recién llegada de China, con manos húmedas, voz algo aguardentosa y unos conductos lagrimales fuera de lo común, que conferían a sus ojos un aspecto como anegado. Miraba con aire abatido a todo el mundo y poseía una cabellera alborotada, inflada como la paja de un nido, en la que solían extraviarse las horquillas. Por entonces, Irene debía de tener unos veintinueve años. No conocía a casi a nadie en Londres, pero era muy audaz y alguien le había conseguido un empleo en una floristería. Vivía en un piso diminuto en Notting Hill Gate y era la protegida de la esposa de un amigo de Quayne que vivía en Wimbledon. Al señor Quayne, en la cena, le tocó sentarse a su lado. Cuándo terminó la reunión, el señor Quayne, que ya se sentía en las nubes, la acompañó en un taxi hasta Notting Hill Gate y ella lo invitó a beber un vaso de Horlicks.[1]Nadie sabe qué ocurrió esa noche… Y mucho menos, desde luego,por quéocurrió. El caso es que, a partir de aquella noche, el padre de Thomas perdió completamente la cabeza. Volvió a Dorset al cabo de diez días y, como se supo más tarde, para entonces él e Irene ya se habían comportado indebidamente unas cuantas veces. A menudo imagino esos amaneceres en Notting Hill Gate, con Irene segregando lágrimas sin parar, y dando todas sus horquillas por perdidas mientras el señor Quayne se golpeaba el pecho con aire culpable. Laseñora Quayne era demasiado honesta para usar artilugios con su marido; en cambio, Irene era una experta en la materia y no tenía el menor reparo en recurrir a toda clase de artimañas. No dudo de que le hizo sentir que nunca antes había estado enamorada, y puede que fuera cierto. Ella no era una mujer que se ofreciera al primer postor, pero con certeza le hizo sentir a Quayne que su minúscula vida estaba ahora en las manos de él. Al cabo de esos diez días, él no lograba entender si se había comportado con ella como una bestia o como san Jorge en persona.
»En cualquiera de ambos casos, volvió a Dorset pensativo y excitado a la vez. Se consagró a cavar un estanque para los lirios, pero al cumplirse dos semanas murmuró algo acerca de un sastre y huyó deprisa, nuevamente a Londres. Esto se repitió, aparentemente, en varias ocasiones a lo largo de todo aquel verano. Él e Irene se habían conocido en mayo. Cuando Thomas volvió en junio, notó enseguida, según recuerda, que su hogar no era ya el de antes, aunque su madre casi nunca decía nada. Thomas se marchó de viaje con un amigo y, tan pronto como regresó, en septiembre, halló a su padre tan deprimido que cualquiera a una milla de distancia se habría dado cuenta de su estado. El señor Quayne no visitó Londres ni una sola vez mientras Thomas estuvo allí, pero la joven viuda había empezado a escribirle cartas.
»Justo antes de que el pobre Thomas retornara a Oxford, la bomba estalló. El señor Quayne despertó a la madre de Thomas a las dos de la mañana y se lo contó todo. Todo lo que había pasado. No es difícil de imaginar: Irene estaba embarazada de Portia y no había hecho mucho al respecto, salvo contárselo a él y permanecer sentada en Notting Hill Gate preguntándose qué ocurriría después. Como siempre, la señora Quayne estuvo soberbia. Secó las lágrimas de su marido, se fue derechita a la cocina y preparó té. Thomas, que entonces dormía en el mismo piso, se despertó con la impresión de que algo anormal estaba sucediendo: abrió la puerta y vio pasar a su madre con una bandeja de té. Tenía todo el aspecto, según él, de una enfermera de hospital. Ella sonrió a su hijo y no dijo nada. Thomas pensó que su padre se encontraba mal; jamás en la vida se le habría pasado por la cabeza que había estado cometiendo adulterio. El señor Quayne, al parecer, hizo un drama de todo aquello: al pie del lecho conyugal, se puso a golpear el colchón con los puños mientras repetía: “¡Pobre mujer, siempre tan incondicional conmigo!”. Luego sacó de alguna parte un manojo de cartas y unas cuantas fotografías de Irene y se las entregó a la señora Quayne. En cuanto ella acabó de leer las cartas y de soltar una frase amable sobre las fotos, le dijo que ahora no le quedaba más remedio que casarse con Irene. El señor Quayne comprendió que esto equivalía a una expulsión en toda regla y de nuevo se echó a llorar.
»Desde un principio, la idea no le hizo ni pizca de gracia. Para entender a fondo este asunto hay que hacerse una idea de la estupidez de la que hacía gala Quayne, hombre incapaz de vincular unas cosas con otras por mucho que tuvieran que ver entre ellas. Se había enredado con Irene en una especie de bosque de ensoñaciones, pero lo último que deseaba en el mundo era quedarse atrapado en ese bosque para siempre. En condiciones normales, cuando no le daba por soñar despierto, amaba la estabilidad y la solidez; y eso equivalía a estar casado con la señora Quayne. Supongo que él no discernía, en sus sentimientos, dónde acababa el sentimentalismo y dónde empezaba la necesidad… De hecho, ¿quién podía decirlo, en el caso de un viejo tonto como él? De cualquier modo, Quayne no había previsto ninguna clase de solución. Amaba su hogar con un amor casi infantil. Esa noche se sentó al borde del lecho conyugal, se abrigó con su edredón y lloró hasta quedarse sin el aliento necesario para confesarse culpable. Pero la señora Quayne fue implacable, por supuesto, y el día siguiente se lo pasó casi en éxtasis. Puede que se hubiese entrenado durante años para un momento semejante; es más, puede que estuviese preparada para ello sin saberlo. La última ilusión de Quayne fue que, si se acurrucaba y se dormía, tal vez descubriría al despertar que nada de todo aquello había sucedido. Así que se acurrucó y se durmió. Pero supongo que ella no… ¿Te aburro con esto, Saint-Quentin?
—Todo lo contrario, Anna. Más bien me estás helando la sangre.
—Cuando la señora Quayne bajó a desayunar tenía un aspecto cansado, pero parecía resplandeciente, mientras Quayne hacía un enorme esfuerzo por resultar agradable. Thomas comprendió, claro está, cuán horrible era lo que había ocurrido y solo pensaba en ganar tiempo. Finalizado el desayuno, su madre le dijo que ya era un hombre, lo llevó a dar una vuelta por el jardín y le contó toda la historia del modo más idealista que pudo. Thomas notó que su padre, tras las cortinas del salón, los seguía con la mirada. Ella le hizo prometer a Thomas que los dos harían lo imposible por ayudar a su padre, a Irene y a la pobre criatura en camino. La imagen del bebé hizo que Thomas sintiera vergüenza de su padre, hasta tal punto que incluso hoy no encuentra palabras para indicar lo ignominioso y ridículo que le pareció el caso. Así y todo, le daba pena que su padre tuviera que marcharse y le preguntó a la señora Quayne si esto último era realmente necesario. Ella repuso que sí. Había pasado la noche planeando todo, hasta el más mínimo detalle: por ejemplo, el tren que debía tomar su marido. Parecía que le seducía la idea que se había hecho de Irene: las cartas de esta encontraban más eco en ella que en el mismísimo señor Quayne, a quien le agradaban poco y nada las cosas por escrito. Me temo, incluso, que la señora Quayne simpatizó siempre con Irene, más de lo que simpatizó después conmigo. La tenue ilusión del señor Quayne de que el asunto caería en el olvido, o bien de que su esposa hallaría la forma de arreglarlo todo, se derrumbó en cuanto vio a su mujer y a su hijo paseando por el jardín. A él no se le permitió decir nada; aunque, para empezar, desaprobaba por completo la idea del divorcio.
»Los dos días que precedieron a su partida (días que el señor pasó en el salón de fumar, donde le llevaban la comida en una bandeja), el idealismo de la señora se esparció por toda la casa, como una gripe, y afectó seriamente al pobre señor Quayne. Toda la excitación causada por su romance con Irene ya se había desvanecido en él: se sentía otra vez moralmente enamorado de su esposa. Volvía a sentir por ella ahora, a los cincuenta y siete años, lo que había sentido cuando tenía veintidós. Lloriqueó y le dijo a Thomas que su madre era una santa. Al cabo de esos dos días, la señora Quayne lo empaquetó, lo metió en el tren de la tarde y lo envió con destino a Irene. Le tocó a Thomas llevarlo en coche hasta la estación. Ni durante el camino ni después, mientras aguardaban en el andén, el señor Quayne abrió la boca. En el momento en que partía el tren, se asomó por la ventanilla y le hizo una seña, como si tuviera algo que decirle. Todo cuanto dijo fue: “Trae mala suerte mirar un tren que se aleja”. Después, se derrumbó en su asiento. De todos modos, Thomas se quedó mirando el tren que se perdía en la distancia, y más tarde me contaría que la visión del andén vacío le había sumido en un estado de indescriptible tristeza.
»La señora Quayne viajó a Londres al día siguiente y puso en marcha, sin titubear, los trámites de divorcio. Se cuenta incluso que visitó a Irene y tuvo para ella palabras bondadosas. Regresó a Dorset enarbolando un silencio heroico, se ocupó de cuidar la casa y allí se quedó para siempre. El señor Quayne, que detestaba viajar al extranjero, se marchó al sur de Francia, lugar que juzgó apropiado, y unos meses más tarde se le unió Irene, justo a tiempo para la boda. Así que Portia nació en Mentone. Se instalaron allí y jamás volvieron a Inglaterra. O si lo hicieron, fue muy puntualmente. Thomas fue a verlos tres o cuatro veces, como enviado de su madre, pero creo que estas visitas resultaban de lo más humillantes para ambas partes. El señor Quayne, Irene y Portia se alojaban siempre en la habitación trasera de algún hotel o en el oscuro piso de alguna casa que no daba a la calle. El señor Quayne nunca logró acostumbrarse a los fríos atardeceres. Thomas se dijo que su padre moriría en una de aquellas, y fue así. Unos pocos años antes de su muerte, el señor Quayne e Irene volvieron para pasar cuatro meses en Bournemouth. Supongo que optaron por Bournemouth porque él no conocía a nadie allí. Thomas y yo fuimos a verlos en dos o tres ocasiones, pero, como habían dejado a Portia en Francia, a ella no la conocí hasta que vino aquí, a vivir con nosotros.
—¿A vivir? Pensé que solo se trataba de una estancia temporal…
—Bueno, como se llame, es lo mismo.
—¿Por qué le pusieron Portia de nombre?
Sorprendida, Anna respondió:
—Creo que nunca se lo hemos preguntado…
Tan absortos estaban por la vida amorosa del señor Quayne que habían dado toda la vuelta al lago. Sonaban ya los silbatos de los guardianes: el portón de acceso al parque estaba abierto, solo un par de centímetros, nada más que para ellos dos, y un guardia esperaba con tal impaciencia a que ellos llegaran que Saint-Quentin emprendió un trote señorial. Las luces de los coches se iban iluminando a lo largo de la vía de circunvalación del parque; los faroles diluían la bruma desde la salida del recinto hasta la puerta de la casa de los Quayne. Anna balanceaba su manguito con cierta animación; ya no se oponía tanto a que tomasen el té.
2
La puerta principal del número 2 de Windsor Terrace raspó pesadamente el felpudo y se cerró con un chasquido. La cruda bocanada de aire que entró junto con Portia agonizó ante la densa y firme tibieza del vestíbulo. El calor resistía en el hueco de la escalera, tras un par de arcadas blancas, idénticas entre sí. Portia hizo que los libros que llevaba bajo su axila resbalaran y cayeran sobre una pequeña mesa y que la llave regresara a su bolsillo; después, se acercó al radiador quitándose los guantes. Entonces vio que su imagen cruzaba por el espejo, pero el vestíbulo estaba en penumbra: no se había encendido una sola luz, ni arriba ni abajo. Por todas partes se oía un eco sin vida: acababa de irrumpir en medio de una de esas treguas que existen en la rutina de toda casa y que suelen iniciarse antes de la hora del té para prolongarse de modo indefinido. Había entrado en una casa que no tenía vida en la planta superior, una casa a la que nadie había vuelto aún y donde el silencio y la penumbra se habían filtrado por las amplias ventanas, decididos a quedarse. Más tranquila, se detuvo y se calentó las manos.
Abajo, en el sótano, se abrió una puerta. Hubo un silencio expectante, después se oyó el ruido de unos pasos que subían los peldaños. Eran pasos cautelosos, los pasos de una empleada doméstica fuera de servicio. El largo rostro pálido de Matchett y su delantal tableado aparecieron en medio de la penumbra, por el centro de una de las dos arcadas.
—Ah —dijo Matchett—, así que has vuelto.
—Hace un minuto.
—Te he oído claramente. Has cerrado la puerta con mucha fuerza. ¿No te habrás dejado de nuevo la llave por fuera?
—No, aquí la tengo —dijo Portia y enseñó la llave después de sacársela de un bolsillo.
—No deberías llevar esa llave en el bolsillo, así suelta, con el dinero. Un día de estos perderás las dos cosas. ¿Ella no te ha dado un bolso?
—Con ese bolso me siento como un burro de carga. Me siento tonta.
Matchett repuso, secamente:
—Todas las chicas de tu edad usan bolso.
Contrariada con Portia, Matchett apretó las mandíbulas e hizo sonar los dientes; después, soltó un suspiro airado que hizo crujir su cinturón. La penumbra parecía concentrarse en torno a ellas dos: a duras penas lograban verse hasta que Matchett alargó, muy decidida, la mano hacia el interruptor de luz que había entre las grandes arcadas. En el acto, la araña de cristal de Anna se encendió sobre sus cabezas proyectando intrincadas sombras en el suelo de piedra blanca. Bajo esa luz, con el sombrero echado hacia atrás, Portia parecía recelosa. Ella y Matchett parpadearon; sobrevino una de esas calladas pausas en que los animales, cuando están cara a cara, se sienten proclives a comunicarse.
Matchett continuaba de pie, con una mano apoyada en la columna. Su cara era adusta, irónica, alargada, con una piel tersa que cubría una sólida estructura ósea. Se peinaba siempre con la raya al medio y recogía severamente su pelo espeso, tieso y casi sin brillo. No llevaba ninguna clase de cofia ni de bonete. Al andar, clavaba los ojos en el suelo y había algo como inexorable en sus pesados párpados. Su boca, voluntariamente inexpresiva en ese momento, exhibía una arruga en cada comisura, recuerdo de su última sonrisa forzada. La expresión y la actitud eran vigilantes, reservadas. La impasividad monacal de su rostro hacía que sus grandes pechos parecieran raros, fuera de lugar, como un saliente ideado para ajustar con alfileres dorados la cinta del delantal. Tan solo sus manos delataban algún drama secreto, interior: una mano parecía sostener la frágil columna estilo Regencia mientras la otra se había posado en forma de abanico —como la mano de un retrato— en la cadera que ocultaba el delantal. Siempre que Matchett pensaba o, mejor dicho, siempre que hacía cálculos, sus ojos se movían lentamente bajo sus pesados párpados.
Eran las cuatro menos cinco. La cocinera, que tenía la noche libre, estaba dándose un baño. Parada frente al espejo de su despensa, Phyllis, la segunda sirvienta, se probaba un nuevo gorro. Estas mujeres, las dos de veintitantos años, habían sido contratadas por Anna y formaban en el sótano lo que podríamos llamar su equipo personal. A diferencia de ellas, Matchett no había sido elegida. Llevaba años en Dorset. Primero había estado al servicio de la madre de Thomas Quayne y después, tras la muerte de esta, se había mudado a la casa de Windsor Terrace junto con los muebles que siempre había debido cuidar. Una fregona, la señora Wayes, se ocupaba de la limpieza, lo cual permitía que Matchett se encargase exclusivamente de Anna, de Portia y de Thomas. Pero Matchett, en realidad, limitaba celosamente la zona de influencia de la señora Wayes. Por lo tanto, Matchett pasaba más horas en activo que ninguna otra persona de esa casa. Dormía sola, junto al trastero; en la otra punta del piso, Phyllis y la cocinera compartían una buhardilla bien ventilada con vistas a Park Road.
De día, Matchett buscaba tanta privacidad como de noche. La parte delantera del sótano se dividía entre la despensa de Phyllis y una salita que, en virtud de un antiguo acuerdo que Anna no osaba impugnar, Matchett ocupaba en sus momentos libres. Matchett usaba sus propias ollas en su cocinilla a gas y se juntaba con la gente de la cocina únicamente a la hora de cenar. Si la puerta del sótano quedaba abierta, podía oírse cómo el ambiente volvía a alborozarse tan pronto como Matchett se marchaba. Su superioridad sobre las demás estaba subrayada incluso por el hecho de que no usaba cofia; las dos muchachas recibían órdenes de Anna directamente; Matchett apenas recibía sugerencias. Sin embargo, esto no hacía que odiasen a Matchett en la cocina —era un tanto autoritaria, cierto, pero nada entrometida—, pues sabían bien que las situaciones perfectas no existen y Anna era una patrona amable, y hasta indulgente a veces.
Nadie tenía muy en claro dónde pasaba Matchett sus tardes libres: era una campesina con pocos amigos en Londres. Nunca daba la menor muestra de cansancio, salvo en su mirada, y no siempre; a veces, en la salita, se quitaba las gafas que usaba para leer o coser y se llevaba la mano, como una visera, a la frente mientras cerraba los ojos. Al mismo tiempo, como si anhelara olvidarse de todo, se aflojaba los lazos de unos zapatos que le hacían daño en los empeines de los pies. Pero casi siempre se sentaba erguida y se dedicaba a coser bajo una lámpara.
En las plantas intermedias de la casa, donde ella trabajaba y los Quayne vivían, sus pasos en el parqué o en la escalera resonaban ominosos y discretos al mismo tiempo.
Eran las cuatro menos cinco y no era aún la hora del té. Girándose seria e inesperadamente, Portia se aproximó de nuevo al radiador y abrió los dedos unos pocos centímetros para que por ellos penetrara el calor. Aún tenía las manos moradas por el frío de la calle, y no había sangre en las yemas de sus dedos. Matchett la miraba en silencio. Por fin le dijo:
—De esta manera seguro que te saldrán sabañones. ¡Lo que hay que hacer es frotarlas! ¡Dame las manos!
Se acercó, cogió las manos de Portia entre las suyas y las frotó con vigor. Los delicados huesos de la chica parecieron triturarse.
—Tranquila —dijo—. No tires de este modo. Nunca he visto a una chica tan sensible al frío como tú…
Portia interrumpió sus muecas de dolor y preguntó:
—¿Dónde está Anna?
—Llamó el señor Miller y salieron.
—Entonces, ¿puedo tomar el té contigo?
—La señora Thomas me avisó de que estarían de vuelta a las cuatro y media.
—¡Oh! —dijo Portia—. En tal caso, ¡no puedo hacer nada! ¿Crees que tardarán mucho?
Impasible, Matchett no respondió. Solo se agachó y recogió un guante de lana de Portia.
—No olvides llevarte esto arriba. Y también los libros. La señora Thomas ha dejado caer un comentario sobre tus libros y tus cuadernos de ejercicios. No conviene que estén aquí, a la vista de todo el mundo.
—¿Ha sucedido algo malo?
—La señora estuvo en tu habitación.
—¡Demonios! ¿En serio?
—Sí, y cuando salió parecía muy alterada —dijo Matchett con voz monótona—. Esta mañana me preguntó si no me resultaba complicado limpiar entre tanto desorden. Se refería a tus osos y al resto de tus pertenencias. «¿Complicado, señora?», le dije. «Si algo así me resultara complicado, no sería quien soy.» Entonces quise saber si tenía alguna queja acerca de mi labor. Se estaba poniendo el sombrero… Todo esto sucedió en su dormitorio. «Por supuesto que no», me dijo. «Solo pensaba en usted, Matchett. Si la señorita Portia consintiese en retirar algunas cosas…» No hice ningún comentario y ella me pidió los guantes. Sin embargo, en el momento que salía me miró de un modo especial. «Todos estos objetos son los pasatiempos de la señorita Portia», le expliqué. La señora repuso: «Claro que sí, por supuesto», y se marchó sin decir nada más por esta vez. No es que la señora sea muy ordenada que se diga, pero presta mucha atención al aspecto de las cosas.
La voz de Matchett era neutra y desapasionada; cuando dejaba de hablar, sus labios se cerraban a la perfección. Permitiendo que el cabello cayera sobre su rostro, como ocultándose de Matchett, Portia se aproximó a la pequeña mesa y cogió sus libros. Ya con ellos bajo el brazo, permaneció un rato de pie antes de empezar a subir la escalera.
—Solo intentaba decir —prosiguió Matchett— que no conviene darle más motivos para que se queje. Al menos por un día o dos, hasta que se le pase.
—Sí, pero ¿qué hacía en mi habitación?
—Supongo que sentiría curiosidad. La casa es suya, al fin y al cabo, nos guste o no.
—Pero Anna repite siempre que esa habitación es mía… ¿Ha estado tocando mis cosas?
—¿Cómo voy a saberlo? Y, en el caso de que las hubiera tocado, ¿qué? Ya no tienes edad para secretitos.
—El otro día noté que se había desprendido un poco de la pasta dentífrica que uso para decorar las tartas de mis osos, pero pensé que había sido por una corriente de aire. Me tendría que haber dado cuenta. Los pájaros saben si alguien ha toqueteado sus huevos, y en esos casos se marchan a otro sitio.
—Por favor, ¿dónde vas a marcharte? Es mejor que subas ya mismo, si no quieres toparte aquí con ella y con el señor Miller. Supongo que volverán pronto. Está haciendo tanto frío…
Portia suspiró y subió a su dormitorio. La sólida escalera de piedra estaba tan bien alfombrada que los pies no hacían el más mínimo ruido cuando discurrían por los escalones. A veces su codo o su abrigo escolar, desabrochado, rozaban la pared blanca. Al llegar al primer rellano, Portia se asomó y preguntó:
—¿Se quedará el señor Saint-Quentin Miller para el té?
—¿Por qué no?
—Habla tanto…
—Puede ser, ¡pero no va a comerte! No seas tonta.
Portia siguió subiendo hasta llegar a la primera planta. Tan pronto como oyó que se cerraba la puerta del dormitorio, Matchett volvió al sótano donde Phyllis iba de un lado a otro con su cofia nueva, muy llamativa, mientras preparaba la bandeja para el té.
Cuando Anna, a quien escoltaba Saint-Quentin, entró en el salón, el sitio parecía vacío. Pero enseguida, gracias a la luz de una lámpara que había en un rincón y también al fuego que ardía en la chimenea, divisaron a Portia, sentada en un banquillo alto. Su atuendo oscuro no alcanzaba a recortarse contra el biombo de laca negra que quedaba a sus espaldas. De pronto, Portia se puso de pie, decidida a estrechar educadamente la mano de Saint-Quentin.
—¡Estabas aquí! —dijo Anna—. ¿Cuándo has vuelto?
—Hace un instante. Estaba aseándome.
Saint-Quentin dejó caer:
—¡Qué sucias deben de ser esas lecciones que te dan en la escuela!
Anna prosiguió como si nada, pero con mayor vivacidad:
—¿Has tenido un buen día?
—Hoy hemos estudiado Historia Constitucional, Apreciación Musical y Francés.
—¡Qué bien! —dijo Anna observando la bandeja del té, donde inexorablemente había siempre tres tazas. Encendió el resto de las luces, dejó su manguito en una silla, emergió de su abrigo de piel y se quitó los dos tricots que había resuelto ponerse. Después, miró alrededor con aquellas prendas colgando de un brazo.
—¿Quieres que me lleve eso? —le ofreció Portia.
—Gracias, eres un ángel. Llévate mi gorro también, por favor.
—Qué servicial… —dijo Saint-Quentin en cuanto Portia se alejó lo suficiente para que no pudiera oírlo. Pero Anna, apoyando el codo en la repisa de la chimenea, le dedicó una mirada de implacable melancolía. En aquel bonito salón herméticamente cerrado, con cortinas color aguamarina, un sofá mullido y un semicírculo de sillas amarillas, las lámparas con pantallas de seda arrojaban sus luces sobre los espejos y sobre las alfombras de Samarcanda. Había un olor de fresias y de sándalo: era más grato estar allí que en el parque helado.
—Muy bien —dijo Saint-Quentin—. El té nos va a reconfortar a todos.
Y, suspirando de satisfacción, se dejó caer en un sillón, cruzó las piernas, levantó la barbilla y miró en dirección al fuego. Al sentarse de ese modo, exageraba la tensión que había encontrado en el salón y se situaba, adrede, fuera de ella. Todo lo demás era placentero.
Anna se puso a golpetear con sus uñas contra el mármol.
—Mi querida Anna —deslizó Saint-Quentin—, este no es más que uno de los muchos tés que tú y ella beberéis en el futuro.
Portia reapareció y dijo:
—He dejado tus cosas sobre la cama. ¿Está bien?
Resuelta a tomar el té, se instaló en su banco, al lado del fuego. Se sentó allí posando la bandeja sobre sus rodillas y dejó en el suelo, muy cerca, el platillo con la taza. Para beber de la taza debía inclinarse. Desde su sitio al lado de la chimenea, podía ver tanto a Anna en el sofá, que fumaba y bebía té, como a Saint-Quentin, que una y otra vez se limpiaba, con la ayuda de un pañuelo, los dedos sucios de mantequilla por culpa de las tostadas. La mirada de Portia, penetrante, neutra y ecuánime, no se perdía el menor detalle de lo que hacían ellos dos. De pronto, sonó el teléfono. Visiblemente irritada, Anna extendió un brazo por encima del sofá y descolgó.
—Sí, en efecto —habló—. Pero no estoy aquí a la hora del té: nunca lo estoy. Ya te lo he dicho, supongo que en un momento en el que estabas muy ocupado. ¿De verdad?… Sí, por supuesto… ¿No hay otra solución? De acuerdo, digamos a las seis. O, mejor, a las seis y media.
—Seis y cuarto —intervino Saint-Quentin—. He de marcharme a las seis.
—A las seis y cuarto —corrigió Anna y colgó sin el menor cambio en la expresión de su rostro. Después, volvió a sentarse en el sofá—. ¡Cuánta afectación!
—¿En serio? —inquirió Saint-Quentin. Y se miraron entre sonrisas.
—Tu pañuelo, Saint-Quentin, ¡está lleno de mantequilla!
—Es todo culpa de tus fabulosas tostadas.
—Entiendo, pero lo agitas demasiado. Portia, ¿te gusta sentarte en ese banco? No tiene respaldo.
—Me gusta, sí. Hoy he vuelto a casa andando.
Anna no contestó: no había oído lo que Portia acababa de decir.
—¿De verdad? —comentó Saint-Quentin—. Nosotros acabamos de dar la vuelta al parque. El lago se ha congelado —añadió sirviéndose una abundante porción de tarta.
—No del todo: he visto que aún nadaban algunos cisnes.
—Tienes toda la razón: no está completamente congelado. ¡Anna! ¿Qué ocurre?
—Perdón… Me he quedado embobada pensando. Odio la personalidad tan blanda que tengo. Odio que la gente se aproveche de mí.
—Mucho me temo que no podremos hacer nada ahora mismo con tu personalidad. A estas alturas, parece bastante inmodificable. Lo mismo me ocurre a mí. En cambio, Portia tiene suerte: su carácter aún se está moldeando.
Portia escrutó a Saint-Quentin con inexpresivos ojos negros. Una sonrisa vaga y alarmante, que ya no tenía nada de infantil, alteró su rostro por un instante y enseguida se evaporó.
Portia no abría la boca y Saint-Quentin, con cierta brusquedad, cruzó las piernas. Anna reprimió un bostezo y al fin dijo:
—Sí, aún puede llegar a ser cualquier cosa… Dime, ¿cuántos centenares de osos guardas en tu habitación? ¿Son osos suizos?
—Sí. Lo siento si acumulan polvo.
—No he prestado atención al polvo… Solamente he visto que tienes cientos. Supongo que han sido tallados a mano por campesinos suizos… Entré en tu dormitorio para colgar tu vestido blanco.
—Si quieres, Anna, puedo quitarlos de allí.
—¡Claro que no! ¿Por qué ibas a hacerlo? Dan la impresión de estar tomando todos el té…
Los Quayne tenían un teléfono interno que, en lugar de hacer que sonase una campanilla, emitía un zumbido penetrante. En cuanto oyó que el teléfono zumbaba, Anna alargó una mano, dijo: «Seguro que es Thomas» y descolgó.
—¿Hola…? Sí… Ahora estoy con Saint-Quentin… Muy bien, querido. Hasta pronto.
Apenas colgó, anunció:
—Ha llegado Thomas.
—Tendrías que haberle explicado que estoy a punto de marcharme. ¿Quería algo en especial?
—Simplemente anunciar que ha llegado.
Anna se cruzó de brazos, inclinó la cabeza hacia atrás y se puso a mirar al techo. Después dijo:
—Portia, querida, ¿por qué no vas a hacerle un poco de compañía a Thomas al estudio?
—¿Él te ha pedido que fuera? —preguntó Portia, un tanto sobresaltada.
—Me parece que no sabe que estás aquí. Le darás, sin duda, una buena alegría. Dile que estoy muy bien y que bajaré en cuanto se vaya Saint-Quentin.
—Dale muchos saludos a Thomas de mi parte.
Incorporándose con sumo cuidado, Portia puso el platillo y la taza de nuevo en la bandeja. Entonces, sí, tan tiesa que su cuerpo parecía vibrar, fue hacia la puerta con largas zancadas, apoyando solo la parte delantera del pie con gestos algo tímidos. De esta manera lograba avanzar como si los otros fueran personas de la realeza y ella no debiera ofrecerles la espalda en ningún momento. Saint-Quentin y Anna la observaban aguardando que se marchase de una vez. Tenía puesto un vestido de lana oscura, un regalo que reflejaba el excelso gusto de Anna; Portia se lo había abotonado desde el cuello hasta el dobladillo y lo había asegurado con un ancho cinturón de cuero. El cinturón tendía a deslizarse por sus caderas angostas, así que Portia todo el tiempo tiraba de él nerviosamente. Las mangas cortas permitían ver sus brazos delgados y, ante todo, los huesos frágiles, aunque más bien grandes, de sus codos. Todo su cuerpo consistía en líneas cóncavas y bruscos sobresaltos; se movía con una suerte de floja delicadeza y cada uno de sus gestos era un poco exagerado, como una fuerza oculta a punto de asomar. Al mismo tiempo, transmitía cierta cautela y daba la impresión de ser consciente del mundo en el que le había tocado vivir. A los dieciséis años, estaba perdiendo la majestuosidad infantil. La atención algo mordaz que le prestaban Saint-Quentin y Anna la afectó como una súbita marea o como una agresión: la ordalía de marcharse de aquel salón le había hecho fruncir la boca y contraer los dedos. Se apretaba los muslos con los puños. Finalmente llegó a la puerta, la abrió con gran ceremonia y giró sobre sus talones con una mano siempre apoyada en el picaporte, orgullosamente resuelta a mostrar que era capaz de seguir hablando. De súbito, Anna sirvió otra taza de té y Saint-Quentin se consagró a alisar con su pie una arruga de la alfombra. Portia siguió oyendo el silencio en el que aquellos dos estaban sumidos, hasta que cerró la puerta.
Tan pronto como la puerta se cerró, Saint-Quentin dijo:
—Me parece que podríamos hacer mejor estas cosas. Tú no has estado bien, Anna, hablándole de los osos.
—Ya sabes por qué lo he hecho.
—Y has estado algo tonta al teléfono.
Anna dejó la taza y rio.
—Bueno, ¡al menos, que nos encuentre interesantes! Porque, bien mirado, lo cierto es que somos muy aburridos, Saint-Quentin.
—No, yo no creo que sea aburrido.
—Yo tampoco. Es decir, creo que no lo soy. Es ella quien nos vuelve aburridos, ¿entiendes? Es ella quien insiste en vernos de tal modo o de tal otro… En vernos como…
—Como un par de sinvergüenzas… Esa niña es demasiado lista.
—Al menos piensa bien de ti.
—Como sea, me pregunto de dónde ha sacado tanta distinción. Por lo que tú me has dicho, su madre era bastante vulgar.
—Eso le viene de los Quayne. Lo mismo ocurre con Thomas —replicó ella y, desinteresándose, se hizo un ovillo en una punta del sofá.
Después, extendió los brazos, recogió sus mangas y se contempló las muñecas. En una de ellas llevaba un diminuto reloj con incrustaciones de brillantes.
Sin advertir que Anna no prestaba atención, Saint-Quentin dijo:
—Las frentes anchas me sugieren imágenes de violencia… ¿Era Eddie el que llamó hace un rato?
—¿Por teléfono? Sí, ¿por qué?
—Sabemos de sobra que Eddie es tonto, pero ¿por qué tienes que hablarle de una manera tan tonta? Por más que Portia estuviera oyéndote. «No estoy aquí. Nunca estoy aquí.» ¡Bah! —dijo Saint-Quentin—. En fin, nada de eso es asunto mío.
—No —asintió Anna—. Supongo que no. —Y con certeza habría añadido algo si la puerta no se hubiese abierto y Phyllis no hubiese entrado a recoger las cosas del té.