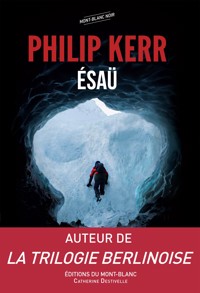9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
¿Y si la historia no es como nos la han contado?1960. Mientras Estados Unidos se prepara para saber si su próximo presidente será Richard Nixon o John F. Kennedy, el veterano de guerra Tom Jefferson se dedica a algo que sabe hacer bien: matar por encargo. Existen otros como él, pero Jefferson posee dos cualidades que lo distinguen del resto: está casado con una mujer que aprueba su manera de ganarse la vida y es el mejor en lo suyo. Por eso, el crimen organizado y la CIA piensan que es la persona ideal para cometer un magnicidio, el de Fidel Castro. Tanto el gobierno como la mafia quieren recuperar la influencia en la isla caribeña que la Revolución cubana les ha arrebatado. Sin embargo, un fatal descubrimiento de Jefferson lo cambia todo. Castro deja de ser el objetivo para pasar a ser alguien aún más importante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 731
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título original inglés: The Shot.
© 1999, 2000 Thynker Ltd.
© del texto: Philip Kerr, 1999.
© de la traducción: Víctor Manuel García de Isusi, 2023.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: febrero de 2023.
REF.:OBDO154
ISBN: 978-84-113-2356-7
REALIZACIÓNDELAVERSIÓNDIGITAL • ELTALLERDELLLIBRE
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
PARAROBERT
PRIMERAPARTE
1
ENELREINODELOSCÉSARESBLANCOS
Helmut Gregor temía el sonido de su verdadero nombre igual que otra persona podía temer el nombre de su peor enemigo. Sin embargo, gracias al generoso apoyo de su familia y al negocio agrícola que no dejaba de crecer en Gunzburgo, una ciudad de Baviera, podía vivir con muchas comodidades en Buenos Aires.
Buenos Aires, una capital antigua pero atractiva —de ahí su nombre— con preciosos bulevares y un excelente teatro de la ópera, hacía, en una fresca tarde de julio de 1960, que el doctor alemán de mediana edad llegara a considerar que se encontraba en su amada Viena... antes de la guerra, antes de que la derrota de Alemania lo obligara a tan largo exilio. Había pasado casi diez años residiendo en una tranquila casa de campo del barrio de Temperley, donde había mucho británico. Hasta ahora. Después de lo que le había sucedido a Adolf Eichmann, Helmut Gregor había considerado que era más seguro mudarse al centro de la ciudad. Y, hasta que diera con un apartamento adecuado en el Microcentro, estaba viviendo en el elegante y moderno City Hotel.
Otros viejos camaradas, alarmados por la audacia del secuestro —los agentes del servicio de inteligencia israelí se habían llevado a Eichmann de su propia casa, en San Fernando, directo a Jerusalén—, habían huido por el Río de la Plata a Uruguay, a Montevideo. Helmut Gregor, que era más frío, consciente de que el mundo condenaba la violación de las leyes internacionales por parte de Israel y de que esto podía llevar al cierre de la embajada israelí en Argentina —por no mencionar la satisfactoria oleada de violencia antisemita que había tenido lugar recientemente en Buenos Aires debido a la actuación ilícita de Israel—, había llegado a la conclusión de que era probable que, en aquellos momentos, Buenos Aires fuera la ciudad más segura de toda Sudamérica. Al menos, para él y para los que eran como él.
Parecía que hubiera pocas posibilidades de que a Helmut Gregor le sucediera lo que le había pasado a Eichmann. En especial, ahora que sus amigos del gobierno argentino, un gobierno de derechas, le habían puesto protección policial las veinticuatro horas del día. Gregor consideraba que, al vivir en mitad de la nada y al haber carecido del dinero necesario para tener cierta protección, Adolf Eichmann les había facilitado la labor a los enemigos israelíes. Aun así, tenía que admitir que los judíos habían llevado a cabo la operación con bastante estilo. Ahora bien, dudaba mucho que fueran capaces de llevárselo a él del hotel más grande de Buenos Aires.
Tampoco es que él estuviera escondido dentro todo el día. ¡Ni mucho menos! Al igual que Viena, Buenos Aires es una ciudad pensada para caminar y, al igual que la antigua capital de Austria, tiene excelentes cafeterías. Así que, cada día, alrededor de las tres, acompañado por el melancólico policía de rasgos atezados —de no ser por aquellos penetrantes ojos azules, Gregor habría dicho que era más gitano que argentino— que hacía las veces de guardaespaldas por las tardes, el doctor alemán daba un brioso paseo hasta la confitería Ideal.
Con sus elaboradas decoraciones de latón, sus columnas de mármol y el organista que tocaba una mezcolanza de valses y tangos a última hora de la tarde, la Ideal, junto a la avenida Corrientes, resultaba la perfecta evocación de un Gemütlichkeit austriaco. Después de tomar su habitual cortado dobley una ración de delicioso pastel de chocolate, y tras haber cerrado esos ojos oscuros y fríos que habían visto cómo sus propias manos infligían todo un Malabolgia de horrores, era bastante posible que el doctor llegara a imaginarse en el Café Central de Viena, en Herrengasse, antes de una noche en la Staatsoper o en el Burgtheater. Al menos durante un rato, hasta que era la hora de irse.
Mientras su guardaespaldas y él cogían el abrigo y dejaban la Ideal a las cinco menos cuarto, como era habitual, a Helmut Gregor le habría resultado imposible imaginarse que estaba en una situación todavía peor que la de Adolf Eichmann. Y, no obstante, lo estaba. Aún tendrían que pasar veintitrés meses para que Eichmann se enfrentara a la horca en la prisión de Ramla. El juicio del doctor estaba mucho más próximo. Mientras dejaba la Ideal, uno de los camareros, que era judío —había gran cantidad de judíos en Buenos Aires—, ignoraba la generosa propina del doctor y llamaba al hotel Continental.
—¿Sylvia? Soy yo. Moloch va de camino.
Sylvia colgó el auricular del teléfono de la habitación del hotel y le hizo un gesto de afirmación con la cabeza al alto estadounidense que estaba tumbado en la gran cama. Este tiró a un lado el nuevo Ian Fleming que estaba leyendo y apagó el cigarrillo antes de subirse al enorme armario de caoba de la habitación y tumbarse bocabajo en él. A Sylvia, aquel comportamiento no le pareció extraño. Todo lo contrario, lo admiraba por la manera tan profesional en que estaba desempeñando su tarea. Lo admiraba, sí, pero también lo temía.
El hotel Continental, que estaba en Roque Sáenz Peña, era un edificio de estilo italiano clásico, pero al estadounidense le recordaba al edificio Flatiron de Nueva York. La habitación estaba en la esquina del quinto piso y, a través de la ventana abierta, una ventana de doble altura, veía gran parte de la calle, hasta la esquina de Suipacha, algo más de ciento cincuenta metros. El armario crujió un poco cuando se inclinó hacia el rifle Winchester que tenía allí cuidadosamente colocado, entre un par de almohadas. Nunca le había gustado que el cañón del rifle asomara por la ventana y prefería el anonimato de un tirador que construía una plataforma dentro de la posición de tiro. Al apartar el armario de la pared un par de metros, el estadounidense había creado el escondite urbano perfecto y era prácticamente imposible que nadie lo viera desde la calle o desde el edificio de oficinas que había enfrente. Lo único por lo que tenía que preocuparse era por el ruido incontenible del rifle del calibre 30 cuando apretara el gatillo.
Aunque consideraba que era probable que de eso también se hubieran encargado. Sylvia le estaba señalando un vehículo aparcado al otro lado de la calle. Se trataba de un coche negro, viejo y abollado, un De Soto, un coche popular en Buenos Aires que tenía tendencia a petardear. Unos segundos después se oyó un estruendo tan fuerte como el disparo de un rifle que hizo que las gaviotas y las palomas que había en los alféizares echaran a volar desperdigadas, como si fueran un puñado de confeti gigante.
El estadounidense pensó que tampoco era un gran ardid, si bien, en cualquier caso, era mejor que nada. Además, Buenos Aires tampoco era como su Miami natal, donde la gente no estaba acostumbrada a petardos o a disparos. Aquí había muchos días de fiesta que, por lo general, se celebraban a todo volumen, con petardos y pistolas de fogueo, y eso, por no mencionar la curiosa revolución. Hacía solo cinco años que las fuerzas aéreas argentinas habían bombardeado la plaza principal de la ciudad durante el golpe militar que había derrocado a Perón. En Buenos Aires, las detonaciones, las explosiones, eran una forma de vida. Y, en ocasiones... de muerte.
Sylvia sujetaba unos binoculares, de pie, con la espalda pegada al armario, justo por debajo del cañón del rifle. Los binoculares, que eran aún más potentes que la mira Unertl 8X montada en el rifle del estadounidense, iban a servirle para asegurarse de que su objetivo era uno de los muchos viandantes que pasaban por Roque Sáenz Peña.
La mujer miró su reloj mientras, en la calle, el De Soto petardeó una vez más. Aunque tuviera algodón en los oídos para evitar quedarse sorda cuando el estadounidense por fin apretara el gatillo, la caja de resonancia en la que se convertirían los altos edificios de Cangallo y Roque Sáenz Peña haría que el disparo sonara más como si hubiera caído una bomba.
Ya con una postura más que adecuada, el estadounidense sujetó la culata del rifle con la mano con la que no disparaba y se la colocó firmemente contra el hombro. A continuación, cogió el arma con fuerza, metió el índice en el guardamonte y apoyó la mejilla en la suave carrillera de madera. Hasta ese momento no se asomó a la mira para calcular la distancia desde la que mirar. La mira ya estaba calibrada, después del incómodo viaje de casi seiscientos kilómetros de la semana anterior hasta el valle del río Azul, donde el estadounidense había disparado a varias cabras montesas. Sin embargo, a pesar de que la mira estuviera perfectamente calibrada, el objetivo que le ocupaba ahora prometía ser mucho más complicado que acertarle a una cabra. En Roque Sáenz Peña había bastante tráfico, y también en Cangallo, por no hablar del efecto negativo que introducían las muchas brisas cruzadas del antiguo puerto de mar que tenían cerca.
Como si pretendiera confirmarle la dificultad de disparar en un entorno urbano, de repente, un colectivo —uno de los autobuses públicos Mercedes de color rojo que circulaban por la ciudad— le tapó la vista justo cuando ajustaba el punto de mira apuntando al sombrero de ala ancha de un anciano porteño.
—Moloch debería aparecer de un momento a otro —comentó Sylvia más alto de lo normal porque, al igual que ella, el estadounidense también llevaba protecciones para los oídos.
El estadounidense no dijo nada. Ya se estaba concentrando en su respiración. Le habían entrenado para que exhalara normalmente y después retuviera el aire durante una fracción de segundo antes de apretar el gatillo. Estaba seguro de que Sylvia identificaría al objetivo correctamente cuando apareciera en el campo de visión. Igual que el resto del equipo local del Shin Bet en Buenos Aires, la mujer conocía la cara de Moloch casi tan bien como había conocido la de Eichmann. Y, si al estadounidense le preocupaba algo de ella, era que estaba confiando en que la confirmación de si había acertado o fallado se la diera alguien que no había visto nunca cómo disparaban a sangre fría a una persona.
El retroceso de cualquier rifle impedía que el tirador viera si había acertado a su objetivo; en especial, cuando el objetivo estaba a más de cien metros y entre una multitud. A esa distancia, un tirador necesita un observador tanto como un lanzador de béisbol necesita al árbitro detrás de la base para que determine si es bola o fallo para el bateador. Cuanto menos melindrosa se mostrase la mujer, más posibilidades tendría él de realizar un segundo disparo. Observar el impacto de la bala es sencillo; detectar un fallo —hasta el mejor francotirador falla— y describir adónde ha ido la bala es lo complicado.
El estadounidense nunca opinaba sobre lo bueno que era en lo suyo, excepto para dejar claro que era capaz de pedir una elevada suma a cambio de sus servicios. Ese no era el típico negocio en el que pudieras ir diciendo que eres el mejor o en el que los demás pudieran legitimar que lo eres. Además, a él no le gustaba tener ese tipo de reputación y evitaba los halagos excesivos a su excelencia. Para él, la discreción y la fiabilidad eran dos rasgos definitorios de su forma de vida y cuantas menos personas supieran a qué se dedicaba y lo bueno que era en lo suyo, mejor. Lo más importante de su trabajo era salir bien una vez lo había realizado, y para eso se necesitaba ese comportamiento calmado, modesto y anónimo característico únicamente de las personas más discretas. No obstante, no es que se considerase diferente de aquellos que se dedicaban a lo mismo que él. Era consciente de que había otros francotiradores —como Sarti, Nicoli, David o Nicoletti, por nombrar a algunos—, pero, aparte de sus apellidos, poco más sabía de ellos, lo que le indicaba que intentaban ser tan anónimos como él. Él se llamaba Tom Jefferson.
Sin embargo, era consciente de que había en él algo bastante inusual entre los suyos: estaba casado y su esposa sabía perfectamente cómo se ganaba la vida. Y no solo lo sabía, sino que lo aprobaba.
Mary había acompañado a Tom en el viaje al lago Tahoe para aceptar el encargo. Al menos, ese había sido el plan, si bien las cosas habían salido un poco diferentes cuando por fin llegaron al lago.
Volaron con Bonanza Air de Miami a Reno, desde donde condujeron hasta Cal-Neva Lodge, en Crystal Bay, un pueblo de la orilla norte del lago, invitados por un tal Irving Davidson. Mary, china estadounidense de segunda generación, nunca había estado en el lago Tahoe, aunque había visto los anuncios del Cal-Neva en las revistas —«¡El paraíso en Sierra Nevada!»— y había leído que el complejo turístico pertenecía a Frank Sinatra y a Peter Lawford, y que Marilyn Monroe lo visitaba a menudo, igual que los miembros de la familia Kennedy. Para Mary, que estaba tan interesada en los Kennedy como en la carrera artística de Marilyn, era un sueño alojarse en un sitio tan glamuroso.
Y se enamoró de él en cuanto lo vio. O en cuanto vio a Joe DiMaggio y a Jimmy Durante tomando unas copas en el Salón Indio. En cambio, había algo del Cal-Neva que a Tom no le gustaba. La atmósfera. Una especie de corrupción que era imposible definir. Puede que fuera porque la filosofía de aquel lugar parecía indicar que el dinero podía comprarlo todo. O puede que se debiera a que el sitio lo había construido un rico hombre de negocios de San Francisco con el propósito expreso de eludir las leyes californianas. Situado en la frontera entre California y Nevada, el complejo turístico estaba compuesto de una cabaña rústica principal con una enorme chimenea y de un cúmulo de chalés de lujo y un casino que, dado que la ley prohibía apostar en California, estaba situado en la parte del complejo que quedaba en Nevada. La frontera estatal pasaba justo por en medio de la piscina, lo que permitía a los bañistas nadar de un estado al otro. Tom se alegraba de que, tal y como eran allí las cosas, solo tuviera que pasar una noche en aquel lugar.
Poco después de que llegaran, quedó claro que su anfitrión y posible cliente no iba a poder unirse a ellos. Irving Davidson telefoneó al discreto chalé en el que se relajaban Tom y Mary, y le explicó la situación.
—¿Tom? ¿Puedo llamarle Tom? Me temo que unos negocios me van a retener aquí, en Las Vegas, durante un tiempo. Lo siento muchísimo, pero no voy a poder reunirme allí con usted. Siendo así, Tom, y reitero mis disculpas, me preguntaba si podría aprovecharme de su tiempo y de su paciencia un poco más. Me preguntaba si no le importaría venir aquí, a Las Vegas, para reunirse conmigo y con mis socios. Estamos a unos setecientos veinticinco kilómetros por la autopista 95. Podría salir usted después de desayunar y estaría aquí por la tarde. Es un viaje bonito, en especial, si lleva usted un buen coche. Viviendo en Miami, Tom, doy por hecho que conduce usted un descapotable. ¿Estoy en lo cierto?
—Un Chevy Bel Air, sí.
—Oh, es un coche bonito —respondió Davidson—. Tendrá un Dual Ghia a su disposición mientras esté usted en Nevada, Tom. ¡Es un coche espléndido! Y, por si fuera poco, es de Frank Sinatra. ¿Qué le parece? Además, mientras esté aquí podrá alojarse usted en la suite que tiene Frank en el Sands. Ya está todo arreglado. ¿Qué me dice, Tom?
Tom, a quien nunca le había gustado especialmente la música de Sinatra, se quedó en silencio un momento. Le daba la sensación de que la suite solamente era para él.
—¿Y mi esposa?
—Dejemos que disfrute del lugar en el que se encuentran ahora. No se preocupe, que allí tiene todo lo que necesita. ¿Un viaje por el desierto con la capota bajada? Eso no es para ella. Su pelo se lo agradecerá. Su rostro se lo agradecerá. Allí, en el Lodge, hay un muy buen salón de belleza. Le he reservado toda una mañana en él. Y tiene a su disposición quinientos dólares en fichas para que juegue en el casino. Que necesita algo más, pues que descuelgue el teléfono y se lo pida a Skinny. Skinny D’Amato, el director. Él está al tanto de que Mary y usted son mis invitados especiales. Tengo entendido que mañana llegan unas celebridades al complejo. Eddie Fisher y Dean Martin. Si quiere, puedo pedirle a Skinny que se los presente a su esposa. ¿Qué me dice, Tom?
—De acuerdo, señor Davidson. Es su fiesta.
A la mañana siguiente, temprano, Tom dejó a Mary emocionadísima ante la perspectiva de conocer a Dean Martin y condujo el carísimo descapotable de Sinatra hasta Las Vegas, tal y como le habían pedido. Durante el trayecto, fue escuchando una emisora de música country y, para cuando llegó, tenía la sensación de que había oído a Hank Locklin cantar «Please Help Me I’m Falling» como una decena de veces. Tom prefería a Jim Reeves. Y no solo por su último éxito, «He’ll Have to Go», sino porque le gustaba pensar que se parecía a él, solo que Tom era más joven y más delgado.
Eran en torno a las cinco cuando dejó la 95 y entró en Las Vegas Boulevard y vio el Strip, que era un deleite para el corazón de cualquier editor de revista. Se registró en el Sands y subió a la suite, que era tan grande como la cúpula Fuller. En la mesita auxiliar de formica, un mueble de estilo libre, había una enorme cesta de fruta, una botella de bourbon y una tarjeta con la que le invitaban a la suite de Davidson a las diez en punto para tomar algo. Así que Tom se tumbó en la cama y echó una cabezada, luego se dio una ducha, comió un plátano, se puso una camisa limpia y salió a dar un paseo por el Strip.
Tom no apostaba. Ni siquiera jugaba a las tragaperras. No tenía tiempo para eso que se decía en Las Vegas de que, cuanto más apuestas, menos pierdes cuando ganas. No obstante, le gustaba ver a las muchachas con los pechos al descubierto y, desde luego, el Strip estaba lleno. El espectáculo de Lido, en el elegante Stardust, situado en el café Continental, era bueno, igual que las Cubitos de Hielo que actuaban en el Éxtasis sobre Hielo del Thunderbird. Le gustaba ver pechos, muchos, si era posible, pero lo que más le gustaba era ver culos y, para eso, tenías que ir al harén de Harold Minsky, en The Dunes, donde había más carne desnuda en exposición que en ningún otro espectáculo de Las Vegas. Un montón de fichas de ganancias en una mesa de apuestas no eran nada en comparación con un buen culo con un tanga de lentejuelas. Cuando ya había visto los suficientes, volvió al hotel, se dio otra ducha, fue hasta la suite de Davidson y llamó a la puerta.
Le contestó el propio Davidson.
—¡Tom! ¡Adelante! —Irving Davidson era un George Raft en pequeño y muy bien vestido, poseído por la actitud calmada típica de los políticos—. Venga, que le voy a presentar a todos.
Tres hombres se levantaron de un sofá que se curvaba alrededor de las paredes de piedra irregular de la lujosísima suite y que estaba tapizado con una piel de leopardo de imitación. Las cortinas estaban corridas de manera que daba la sensación de que la privacidad era de suma importancia.
—Estos son Morris Dalitz, Lewis Rosenstiel y Efraim Ilani. Caballeros, les presento a Tom Jefferson.
Antes de haber saludado a todo el mundo, Tom ya se había dado cuenta de que era el único gentil de la habitación.
—Es un placer conocerle, Tom —dijo Morris Dalitz.
El suyo era el único nombre que Tom reconocía. Un hombre grande, con la nariz carnosa y una cara que parecía una mala versión de la de Adlai Stevenson, el tipo que cruzaba la gruesa alfombra para darle la mano a Tom, era Moe Dalitz, el padrino de Las Vegas. O, por lo menos, eso era lo que el Comité Kefauver había dicho unos años antes. Lo único que Tom podía decir de Rosenstiel, después de advertir los maravillosos gemelos de diamantes que llevaba cuando le estrechó la mano, es que parecía que fuera rico. Que, por otro lado, era lo que había que parecer en Las Vegas. El tercer tipo, Ilani, que llevaba una sencilla camisa blanca de manga corta y unas sandalias que le dejaban los dedos a la vista, tenía tanta pinta de pobre como Rosenstiel la tenía de rico. El hombre acababa de encender un cigarrillo y se limitó a saludarle con la cabeza.
Durante los primeros minutos, Davidson fue prácticamente el único que habló. Daba la sensación de que solo sobresalía en eso.
—¿Le pongo algo de beber, Tom? Nosotros estamos con martinis.
Tom se fijó en que ese «nosotros» no incluía a Ilani, que bebía agua con hielo.
—Gracias. Tomaré una Coca-Cola.
—Prefiere tener la cabeza clara cuando hace negocios, ¿eh? Me gusta. Es la única manera de sobrevivir en esta ciudad. —Fue el propio Davidson el que le preparó la bebida en un carrito de bebidas que tenía la forma del ala de un avión y se la acercó de tal manera, como pavoneándose, que a Tom le hizo pensar que no estaba acostumbrado a ser quien se encargara de aquello—. ¿Le gusta la suite?
—Se lo diré cuando le haya sacado un poco más de jugo.
Davidson sonrió.
—¿Y el viaje desde el lago Tahoe?
—Tanto el aterrizaje como el despegue han ido bien.
—Es un gran coche el Dual Ghia.
—Sí, es un gran coche —convino Tom—. Muy suave. Como el dueño, supongo.
—¿Es un coche estadounidense? —preguntó Rosenstiel.
—¡Es un puto Chrysler! —le respondió Moe Dalitz.
—Ah, ¿sí? Pues con ese nombre parece italiano.
—Sinatra tiene uno —comentó Davidson—. Peter Lawford, otro. Tom nos ha traído el de Peter.
Tom sonrió discretamente, preguntándose a cuál de las dos estrellas pertenecería realmente el coche, si es que era de alguna de las dos. Aunque, a decir verdad, no le importaba lo más mínimo.
—Miren —empezó a decir después de sentarse en el sofá y darle un sorbo a la Coca-Cola—, por mí, como si lo ha conducido Elizabeth Taylor desnuda por todo Estados Unidos y no lo han limpiado después. Yo a lo que he venido es a hablar de negocios.
—Claro, claro —dijo Davidson suavemente—. Aquí todos somos hombres de negocios. De hecho, Tom, entre los cuatro representamos una gran variedad de mercados. Sin embargo, Morris, Lewis y yo nos reunimos con usted en calidad de miembros de la Liga Judía Estadounidense contra el Comunismo y por nuestro deseo de ayudar al señor Ilani. En este asunto en particular, no obstante, no hay implicado ningún comunista, sino un fascista.
—Es un buen cambio —comentó Dalitz en broma.
—El señor Ilani está interesado en la persecución y en el castigo de los criminales de guerra nazis. Doy por hecho que habrá oído usted hablar de Adolf Eichmann, Tom.
—Leo los periódicos.
—Desde que el primer ministro Ben-Gurión informó al Parlamento israelí de que Eichmann estaba bajo custodia de su país, Israel ha despedido bastante mal olor para la comunidad internacional. Por no hablar de las dificultades diplomáticas que hay ahora entre Israel y Argentina. Todo ese asunto ha hecho que el señor Ilani no haya podido terminar una serie de negocios que tenía en Buenos Aires. Me refiero a otra persona que le gustaría ver en Israel, sometida a juicio junto al cabrón de Eichmann. Por razones evidentes, no obstante, ni el señor Ilani ni los suyos pueden volver.
Tom miró de soslayo a Ilani. Con aquella piel tan pálida, el cuerpo peludo y las grandes gafas, Ilani parecía más el presidente de la cámara de comercio local que alguien que trabajara para el Shin Bet o para el Mossad.
—Al menos, no ahora mismo. Ni durante un tiempo, probablemente. Así que la siguiente mejor alternativa sería que esta segunda persona, un importante criminal de guerra, sufriera un castigo extremo inmediato, a pesar de que se pierdan los beneficios de realizar un proceso legal, que es lo que preferiría el pueblo de Israel.
—En otras palabras, queremos matar a ese nazi de mierda —añadió Moe Dalitz.
Tom asintió despacio y el siguiente comentario lo hizo al estilo de Ilani.
—Tuve un amigo inglés. Un oficial del ejército británico destacado en Jerusalén. Les estoy hablando de hace doce años. En 1948. Bueno, la cuestión es que a este amigo mío lo mataron. Le dispararon en la cabeza con un rifle Mannlicher Carcano de 6,9 mm a setecientos cincuenta metros. —Tom apretó los labios y enarcó las cejas—. En el centro de la frente a setecientos cincuenta metros —insistió—. ¡Un disparo impresionante!
—¿Está diciendo usted que no acepta el trabajo, señor Jefferson? —Era Ilani el que había hablado. Para Tom, aquel acento sonaba más a hispano que a hebreo—. Tiene usted algo contra el Estado de Israel, ¿verdad?
—A mí el Estado de Israel me tiene sin cuidado. Lo que estoy diciendo, señor Ilani, es que tienen ustedes a unos tiradores magníficos allí, en Israel, y que no entiendo por qué requieren mis servicios.
—A la vista del delicado estado de las relaciones entre Israel y Argentina —empezó a decir Davidson—, sería mejor que de este trabajo se encargara un profesional. Alguien que no sea judío. Porque estamos bien informados, ¿verdad, Tom? No es usted judío.
—¿Yo? ¡No me joda! Yo soy católico apostólico y romano. O, por lo menos, es lo que pone en mi historial del ejército. Ahora bien, hace tiempo que no piso una iglesia. Hace tiempo que Dios y yo no hablamos. Ya saben, gajes del oficio.
—Lo he leído —comentó Ilani—. A su historial del ejército, me refiero. Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Habla usted varios idiomas, incluido el español. Sirvió en Guadalcanal, en Okinawa. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial era usted sargento de artillería y tenía veintitrés bajas confirmadas. Adjunto a la ONU de 1947 a 1949 y miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea cuando las tropas norcoreanas cruzaron el paralelo 38. Tomó parte en la captura de la colina Pork Chop en enero de 1953. Lo repatriaron en agosto. Licenciado con honores. Tiene varias condecoraciones, etcétera. Impresionante.
—Veo que ha hecho los deberes, señor Ilani —respondió Tom sonriendo—. Tanta información en una notita. Es usted todo un Charles Van Doren, señor. Seguro que podría responder usted las veintiuna putas preguntas que le hicieran acerca de cualquiera de los que estamos en esta habitación.
Moe Dalitz, que se había levantado para prepararse otra bebida, resopló en alto.
—Mientras el que haga las preguntas no sea Bobby Kennedy, lo cierto es que me importa una mierda cuántas preguntas me hagan.
Rosenstiel se rio a carcajadas y encendió un gran puro.
—Quizá debiéramos pedirle a Tom que arreglara también lo de Bobby —soltó—. ¡Dos ratas por el precio de una!
Tom encendió un Chesterfield y dejó que siguieran con sus chascarrillos durante cosa de un minuto antes de llevarlos de vuelta al asunto que les ocupaba.
—Han dicho que este hombre que vive en Buenos Aires es un criminal de guerra. ¿Cómo se llama y qué es lo que hizo?
—Se trata del doctor Helmut Gregor —respondió Ilani, que descorrió la cremallera de un maletín de plástico barato y sacó un archivo que le tendió a Tom—. Ese es el nombre que utiliza ahora. En el dossier encontrará todo lo que necesita saber acerca de él. Me temo que no sé cuál es su verdadero nombre, aunque, en realidad, son pocos los que han oído hablar de él. Basta con decir que torturó y mató a miles de personas, pero sobre todo a niños.
—Ni siquiera nosotros sabemos su verdadero nombre, Tom —apuntó Davidson.
—¿No supondrá el gobierno argentino que es Israel el que está detrás de la operación?
Ilani se encogió de hombros.
—Dado que el gobierno argentino niega que ese hombre esté en el país —empezó a decir—, veo improbable que vayan a quejarse de su asesinato y llamar así la atención sobre el hecho de que sí estaba. Lo más probable es que barran el asunto debajo de la alfombra y eso juega a su favor, señor Jefferson. Debería poder abandonar usted el país sin complicaciones. Además, siempre y cuando acepte el trabajo, lo asistirían a usted allí un grupo de judíos argentinos. Ellos son quienes han tenido vigilado a Gregor desde el arresto de Eichmann. Y le suministrarían todo lo que necesitase para el trabajo: un rifle adecuado, el transporte, un hotel. Con la ayuda de la Liga Judía Estadounidense contra el Comunismo, yo le proporcionaría un pasaporte estadounidense y una coartada adecuada.
—¿Y el visado?
—A los visitantes de nacionalidad estadounidense los admiten con el pasaporte únicamente, sin necesidad de visado consular.
—Sería usted Bill Casper, director de ventas de Coca-Cola en Atlanta —le explicó Davidson—. Resulta que, entre otras empresas, soy miembro registrado de Coca-Cola. He acompañado a equipos de ejecutivos de la bebida, incluyendo al verdadero señor Casper, en misiones por todo el mundo. Resulta que, casualmente, el verdadero Bill Casper está ahora mismo de vacaciones en Brasil, disfrutando de los balnearios que hay en la zona sur de Minas Gerais. Llega usted a Buenos Aires, bebe unas Coca-Colas, efectúa el disparo y vuelve a casa en avión. —Se encogió de hombros como diciendo que aquello no tenía más complicación.
Tom asintió, pero sin sonreír, mientras retenía en la cabeza dos de aquellas imágenes: beber Coca-Cola y realizar el disparo. Sencillo. Seguro que alguno de esos que trabajaba en Madison Avenue era capaz de hacer una campaña publicitaria con aquello: «El disparo que refresca». Solo Ilani era lo suficientemente astuto como para explicar la realidad de lo que se le estaba proponiendo.
—No hay duda de que fácil no va a ser —dijo—. De lo contrario...
Tom sonrió, aliviado al ver que había alguien que reconocía la posibilidad de que surgiera algún que otro problema.
—De lo contrario —empezó a decir Tom—, no estarían dispuestos a pagarme veinticinco mil dólares.
—¡Tiene usted toda la razón! —exclamó Rosenstiel.
Tom se preguntó si sería él quien estaba poniendo el dinero para contratarle. Ya no solo eran los gemelos de diamantes lo que le hacía pensar que el tipo estaba forrado. A eso se le había añadido la etiqueta Duoppioni del interior de su traje de seda, los mocasines con borla italianos, el Rolex y el encendedor Dunhill de oro.
—Desde el arresto de Eichmann, Gregor está protegido —le explicó Ilani—. Tiene amigos poderosos en el gobierno militar, oficiales a los que ha sobornado con grandes cantidades de dinero.
—Ya que hablamos del tema, entre mis condiciones incluyo el pago del cincuenta por ciento del trabajo por adelantado y en efectivo.
—No es problema —respondió Moe Dalitz.
—Pues trato hecho —dijo Tom, que se equivocaba con lo de Rosenstiel; era el casino el que iba a poner el dinero para contratarle. No tenía inconveniente. Era probable que fueran a dejar que ganara a la ruleta o algo así. No tenía inconveniente, siempre que no pretendieran que recogiera el dinero de una máquina tragaperras.
Le entregó una hoja de papel a Davidson.
—Mi banco es Maduro y Curiel, en Curazao —le explicó—. Esos son mi código telegráfico y mi número de cuenta. Cuando les haya proporcionado el servicio, les telefonearé para que sepan que pueden depositar el resto.
—Hay una cosa más —dijo Ilani—. Preferiríamos que volara a Argentina nada más regresar a Miami. —Le tendió un billete—. Hay un vuelo de Braniff de Miami a Buenos Aires este mismo viernes. Nos gustaría que lo tomara. Cabe la posibilidad de que Gregor acabe decidiendo desaparecer.
—Lo comprendo. Puedo coger ese vuelo, sí, pero ¿tendrán ustedes el pasaporte para entonces?
—Lo tendrá usted mañana por la mañana —le confirmó Ilani.
—En ese caso, solo queda la cuestión del adelanto.
—¡Claro, claro! —comentó Dalitz—. ¿Alguna vez ha jugado a la loto, Tom?
—Me gusta más jugar al golf que apostar.
—En la antigua China a la lotería nacional la conocían como keno. Los fondos que obtenían con aquel juego los utilizaban para construir la Gran Muralla. Con eso debería quedarle claro que el porcentaje que se quedaba la casa era mayor que el que se queda cualquier casino. Puede que en Disneylandia se gane dinero jugando a la loto, pero, en el resto del mundo, se trata de una apuesta a la vieja usanza. No me pregunte por qué, porque no tengo la más mínima idea, pero es el juego más popular en los casinos. A Las Vegas le encantan los ganadores, Tom, y, esta noche, ¡el ganador es usted!
Moe Dalitz le tendió un cartoncito de la loto. Estaba dividido en dos rectángulos horizontales. La mitad superior tenía números del uno al cuarenta y la inferior, del cuarenta y uno al ochenta. Ya había quince números marcados con una cera gruesa de color negro y en la esquina derecha del cartón se indicaba cuánto costaba la apuesta: cien dólares.
—Entregue el cartón en la recepción de la loto —empezó a explicarle Dalitz—. Pague la apuesta. La encargada le entregará un comprobante de la apuesta que ha realizado. Luego, vaya a mirar el marcador de la loto. Cuando hayan aparecido veinte números, entregue su comprobante y recoja el dinero. Pero no se quede esperando hasta la siguiente partida o perderá las ganancias. Los trece mil dólares.
Sonriendo afablemente, Dalitz levantó la copa mirando a Tom y dijo:
—¡Felicidades, se va usted de Las Vegas con una pequeña fortuna! La mayoría de las personas que pueden decir lo mismo tienen que llegar aquí primero con una gran fortuna.
Era la primera vez que Tom jugaba a la loto y, a la vista de lo fácil que era amañar una partida, sería también la última. Aquello no sirvió sino para confirmar que solo los memos creían en la suerte. O en Dios. O en la justicia. Puede que hubiera quienes vieran una especie de Némesis en lo que estaba a punto de sucederle a Helmut Gregor. Tom, sin embargo, no era uno de ellos. No se engañaba respecto a lo que iba a hacer. Por atroces que fueran los crímenes de aquel hombre, él, sencillamente, lo iba a asesinar. Y eso era lo que se le daba bien a Tom, asesinar; como a otras personas se les daba bien lanzar la bola jugando al béisbol o tocar el saxofón. Puede que no se tratara de un gran talento, pero era lo bastante especial para ganarse bien la vida. Tom le habría pegado un tiro entre ceja y ceja a Walt Disney si alguien le hubiera dado veinticinco mil dólares a cambio.
Por muchísimo más que eso —unos fantásticos doscientos cincuenta mil dólares, para ser exactos—, un consorcio de cubanos amargados, molestos por la falta de apoyo de Ike Eisenhower a su presidente, Fulgencio Batista, ahora exiliado, habían contratado a Tom para que asesinara a Ike durante su visita de Estado a Brasil en marzo. Y si a los cubanos no los hubieran metido en la cárcel —estaban todos ellos ahora en la Isla de los Pinos— y hubieran llegado con la mitad del dinero, aquel podría haber sido uno de los trabajos más sencillos que había hecho. Al fin y al cabo, en las noticias había visto a Ike por la avenida Rio Branco, de más de un kilómetro de largo, en una limusina descubierta para que la gente que se había acercado a darle la bienvenida pudiera verle mejor. Aquella había sido una oportunidad rara; el coche no iba a más de quince kilómetros por hora. Por lo general, matar a un presidente estadounidense no era fácil.
—Es Moloch. Ahí está —le informó Sylvia. La pulsera con colgantes que llevaba tintineó, ruidosa, debido a que la mujer subió y bajó el brazo emocionada.
Tom tenía su olor metido en la nariz. Era un buen olor. Mejor que la peste a pólvora que estaba por venir.
—Lo veo.
Tom habló con voz calmada, incluso agradecida, como si estuviera observando un pájaro extraño o a una mujer desnudándose junto a la ventana. El hombre que acababa de doblar la esquina parecía respetable y le recordaba a una persona que había conocido. Gregor, alto y de pelo oscuro, iba bien vestido y tenía buena percha. No parecía alemán en absoluto. De hecho, parecía un porteño típico: vestido como un francés, pero con la actitud de un inglés. Josef Goebbels con traje gris, pero con los dos pies buenos y veinte centímetros más de altura. Tom era capaz de apreciar cómo, durante estos diez años, el alemán había conseguido encajar allí.
Apuntó, para lo que se requería otro tipo de concentración, y eligió el punto exacto en el que quería alcanzarle. Aquel era un viejo truco de francotirador, elegir un punto de impacto del mismo tamaño que la bala. A la hora de disparar a la sien de una persona, Tom prefería la punta de la oreja. Aunque, al disparar de frente, como era el caso esta vez, siempre apuntaba al surco subnasal. De una u otra forma, te asegurabas darle al bulbo raquídeo. A ciento cincuenta metros, además, de poca protección iban a servir los dientes y los huesos contra una bala del calibre 30. A cien metros, Tom era capaz de disparar a diferentes zonas de algo más de dos centímetros de diámetro. Para realizar un disparo preciso al sistema nervioso central, aquel era, a decir verdad, su radio de alcance máximo. Así que, manteniendo el punto de mira fijo en el hombre que caminaba hacia él y en el punto al que iba a disparar, esperó a que Sylvia le informara de que ni el tráfico ni otros viandantes iban a interponerse frente al objetivo. Era como ver una película muda, solo que la imagen era en color.
Durante casi treinta segundos, un coche de caballos le tapó el objetivo. Luego, el conductor, que llevaba un sombrero de tweed y un traje azul, arreó al caballo con el látigo y el animal se puso al trote y giró en la esquina de Cangallo, lo que dejó a Tom con lo que Sylvia le confirmó que era un buen disparo.
Poco a poco, empezó a apretar el gatillo con la punta del índice, pero solo de la parte floja, hasta que encontró la fuerte resistencia del mecanismo que retenía el martillo, momento en que contuvo la respiración y apretó un poco más el gatillo. Estaba a un segundo de disparar cuando Gregor volvió la cabeza y miró detrás de él como si pretendiera asegurarse de que el policía que hacía las veces de guardaespaldas seguía allí. Al comprobar que, en efecto, así era, Gregor volvió a mirar hacia delante, sonriendo ahora, y empezó a caminar más despacio a medida que se acercaba a la esquina de la calle, listo para cruzar Cangallo. Era como si el mundo le diera igual. Como si careciera de consciencia.
—Puedes disparar —insistió Sylvia—. No viene nada por ningún...
Un instante antes de oír el sonido del disparo por encima de su cabeza, la joven vio al alemán llevarse la mano a la boca como si acabara de sentir el dolor agudo de un repentino dolor de muelas, y, por un momento, su cabeza estuvo rodeada de lo que parecía un círculo de luz carmesí, mientras la parte trasera de su cráneo explotaba. Tanto el guardaespaldas como un viandante que estaba detrás de Helmut Gregor quedaron salpicados de sangre y sesos. Hasta para Sylvia, por mucho que aquella fuera la primera vez que hacía algo así, estaba claro que Gregor había sufrido una herida mortal en la cabeza. La joven contuvo su horror, confirmó que el cuerpo sorprendido del alemán había caído en la acera y siguió observando la escena silenciosa a través de los binoculares. Lo primero que pensó fue que le parecía increíble que hubieran podido matar a Gregor a tanta distancia.
—Parece que le has volado la nariz.
Tom recolocó el rifle y volvió a buscar con la mira a su objetivo, que yacía en el suelo. En esta ocasión apuntó al cuello, justo por debajo de la mandíbula.
—Y parece que también la parte de atrás de la cabeza. Debe de estar muerto. ¡No, espera! ¡Me parece que ha movido un poco la pierna!
Tom supuso que no era más que un espasmo, pero disparó una segunda vez de todas formas, para asegurarse.
—¡Dios! —exclamó Sylvia, que no se esperaba que Tom disparase de nuevo.
La joven, que seguía mirando por los binoculares, vio cómo la mandíbula de Gregor salía volando como si fuera un pedazo de loza rota. Sacudiendo la cabeza, la joven tiró los binoculares sobre la cama y comentó que era evidente que el objetivo estaba muerto. Luego, respiró hondo y se sentó de golpe en el suelo y puso la cabeza entre las piernas, casi como si hubiera sido a ella a quien hubieran disparado.
La crueldad de la que acababa de ser testigo la consternaba. Junto con la sangre fría con la que se había hecho. Ella apenas tenía una vaga idea de los crímenes de guerra cometidos por el muerto; sabía, sencillamente, que había llevado a cabo actos de una crueldad indescriptible. Esperaba que así hubiera sido. No le producía ningún placer haber participado en la muerte de aquel hombre, por malvado que hubiera sido. Lo único que la consolaba era que, para Helmut Gregor, la mano invisible que lo había matado le había caído encima con tal precisión que parecía el puño de Dios; aunque no es que un hombre bajando de un armario se pareciera mucho a un ángel del Señor. Había algo en el rostro del estadounidense que hacía que se sintiera incómoda. No tenía las típicas arrugas de la risa en la comisura de los labios, ni tenía arrugas en la frente. En cuanto a los ojos... No es que pareciera que estuvieran muertos ni que tuvieran ninguna característica grotesca..., era que siempre estaban igual, con el ojo derecho —el que utilizaba para mirar por la mira— permanentemente entornado, de forma que incluso cuando la miraba a ella parecía que la estuviera apuntando.
Tom deslizó el rifle en una bolsa de palos de golf de campeonato, que era más grande que las normales, y disfrazó la culata con un cobertor de cabeza con un número. Guardó el resto de los palos, se echó la bolsa al hombro y se miró en el espejo de cuerpo entero del armario. En las afueras de Buenos Aires había una serie de excelentes clubes de golf —como el Hurlingham, el Ranelagh, el Ituzaingó, el Lomas, el Jockey o el Hindu Country Club— y, vestido con unos pantalones de franela de color azul oscuro, un polo de color azul marino y una cazadora, a Tom le pareció que todo el mundo pensaría de él que lo más letal que tenía en mente era los martinis secos que se iba a tomar en el hoyo diecinueve.
En cuanto al hecho de que fuera por la tarde y de que el anochecer estuviera próximo, bien podría ser que volvía de jugar. Tom era un buen aficionado al golf y a menudo utilizaba una bolsa como aquella para esconder el rifle. Esa bolsa en particular y los Sam Sneads baratos que contenía —no tan baratos cuando recordó el ad valorem que le habían cobrado por ellos en el aeropuerto— los había traído consigo después de comprarlos en una tienda para profesionales que había en el Miami Shores Country Club, que era donde él jugaba habitualmente, y había pensado en regalárselos al padre de Sylvia una vez la joven se hubiera deshecho del rifle. El hombre era miembro del club que había en Olivos, cerca de donde había vivido Eichmann hasta que la cría de conejos lo había llevado a mudarse a San Fernando, a la casa de la calle Garibaldi en la que lo habían secuestrado.
—¿Vas a salir por la puerta principal con él, sin más? —le preguntó Sylvia mientras cerraba la ventana del dormitorio.
—Por supuesto. ¿Tienes alguna idea mejor?
A Tom le pareció que el rostro de la mujer estaba de un ligero color verde. Era evidente que nunca había visto cómo disparaban a alguien en vivo y en directo. Lo más probable era que no hubiera visto ninguno de los noticiarios cinematográficos en los que aparecían oficiales de las SS disparando a judíos en la nuca. Aunque tampoco es que aquello se pareciera en nada.
Ella negó con la cabeza.
—No, supongo que no.
—Tienes mala cara. Yo diría que te vendría bien un mate.
A Tom había empezado a gustarle la bebida nacional de Argentina. Era una alternativa herbácea al café, una bebida refrescante que, además, se consideraba un estupendo remedio para cuando tenías ligeros dolores estomacales.
—¿Cómo eres capaz de hacerlo? —susurró la joven—. ¿Cómo eres capaz de matar a alguien sin más, a sangre fría?
—¿Que por qué lo hago? ¿Que por qué acepto estos trabajos?
Tom pensó en la pregunta unos instantes. Era una pregunta que se había hecho en muchas ocasiones, en especial cuando estaba en el ejército, donde había tenido que disparar mucho más a menudo. Hasta cierto punto, a la gente nunca le había bastado con que les dijera que era cuestión de entrenamiento, aunque no es que sintiera que tenía que justificarse. Sin embargo, durante los tres o cuatro días que había pasado con Sylvia, la joven había llegado a caerle bien. Había algo en ella que le llevaba a querer contarle que ya no estaba lleno de odio y que tampoco era un psicópata. Que no era más que un hombre haciendo lo que mejor se les daba a los hombres, es decir: matar a otros hombres. Tom, que nunca había sido muy elocuente, buscó una cadena de palabras que la joven fuera capaz de entender y, mientras lo hacía, se encogió de hombros, apretó los labios, inclinó la cabeza a un lado primero y al otro después y respiró hondo antes de responder finalmente.
—Voy mucho al cine. Suelo tener que ir a ciudades muy raras y he de matar el tiempo, ya me entiendes. —Sonrió con cierta amargura mientras se daba cuenta de las palabras que había elegido—. Una de las películas que he visto es Raíces profundas, ya sabes, esa protagonizada por Alan Ladd. Una gran peli, la verdad. Trata de un desconocido que se llama Shane y que llega a un pueblecito de Wyoming, un tipo que intenta olvidar su vida anterior, una vida que ha pasado pegado a una pistola. La cuestión es que sabes que no va a ser capaz de hacerlo. Lo va a intentar y va a fracasar, y no hay nada que hacer. Eso significa que, desde que el malo de la peli, Jack Palance, aparece en pantalla, desde el primer momento, sabes que lo van a matar y que va a ser Shane quien lo haga. El tipo es un muerto que camina, pero él aún no lo sabe. Solo le queda desplomarse en su tumba.
»Pues con las personas a las que mato pasa lo mismo: mueren en cuanto acepto el trabajo. Y si no fuera yo quien las matase, las mataría otro. Tal y como yo lo veo, además, les conviene que acepte el trabajo, porque soy bueno en lo mío. Es mejor para ellos. Va a ser un disparo limpio. ¿Lo mejor para mí? Que me pagan bien por ello. Si no fuera por el dinero, es muy probable que aún siguiera en el ejército. El dinero es el cómo y el por qué de prácticamente todo en este mundo; tanto si se trata del corte de pelo de una persona, de extraerle un diente... o de pegarle un tiro.
A Sylvia le temblaba la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos.
—Eres joven —empezó a decirle Tom—. Aún crees en todas esas chorradas. La moral. Los ideales. El sionismo. El marxismo. El capitalismo. En lo que sea. ¿Acaso crees que todo eso es menos corrosivo para la sociedad que esto a lo que yo me dedico? Pues te voy a decir una cosa, no es de esa gente que no cree en nada de la que tienes que preocuparte, sino de la que cree en algo. Los religiosos. Los políticos. Los idealistas. Los conversos. Esos son los que van a destruir el mundo, no la gente como yo, la gente a la que no convencen ni los credos ni las causas. El dinero es la única causa que nunca te va a decepcionar y el egoísmo es la única filosofía que no intenta engañarte. Es una dialéctica que siempre va a tener sentido.
Sonrió y se pasó la bolsa de golf al otro hombro. Había veces en las que incluso se creía las tonterías que decía. Y si eso no era política, él era el hombre del anuncio de las camisas Hathaway.
—Venga, larguémonos echando hostias de aquí, antes de que alguien huela la pólvora.
2
UNAQUINIELAEXACTA
Era una cálida y húmeda tarde de un viernes de septiembre cuando Tom Jefferson dejó su casa de la bahía Vizcaína, en Miami Shores, y condujo veinte minutos en dirección suroeste al frontón Jai Alai, que estaba en la avenida Treinta y siete con la zona noroeste de la calle Treinta y cinco. El antiguo deporte vasco de la pelota, aunque era muy popular en el norte de España y en el sur de Francia, en Estados Unidos solo se jugaba en Florida, lo que reflejaba el carácter único y heterogéneo del soleado estado. Habían sido dos cubanos quienes habían construido el primer frontón de Estados Unidos, a la sombra de Hialeah, la gran dama de los hipódromos de Florida, allá por 1928. El edificio, no obstante, lo tiró abajo el gran huracán de 1935. Después levantaron otro frontón un poco más al sur del primero, cerca del aeropuerto internacional de Miami y, hasta 1953, cuando un aficionado entusiasta de Chicago erigió un segundo frontón en Dania, el de la calle Treinta y siete había tenido el monopolio de este deporte.
Tom seguía la pelota igual que seguía el béisbol o el fútbol americano, es decir, que tenía pocas oportunidades de ir, pero prestaba gran atención a los resultados que se publicaban en el Miami Herald. Además, era difícil conseguir entradas. El frontón en el que se jugaba este deporte de interior tenía una capacidad de tres mil quinientos espectadores. Muy popular entre la población latina de la ciudad, en especial los fines de semana, era fácil que los promotores hubieran vendido entre el doble y el triple de asientos. De no ser por la entrada que había recibido por correo, Tom, que era en parte cubano, nunca habría soñado siquiera con ir al partido del viernes. Y mucho menos con ir para hablar de un trabajo. En general, la gente que quería matar a otra gente prefería reunirse en sitios más tranquilos, donde había menos probabilidades de que alguien oyera la conversación. Eso significaba que el misterioso señor Ralston, que era quien le había enviado la entrada, o era un principiante en el negocio de los asesinatos y, por lo tanto, alguien de quien había que alejarse, o alguien tan sofisticado en los purificadores eufemismos de aquel negocio que se sentía cómodo hablando de los encargos incluso entre una multitud.
Ese día iban a jugarse once partidos a dobles al mejor de siete puntos y los dieciséis pelotaris que habían llegado para jugarlos provenían de lugares tan lejanos como Cuba, México e incluso la región vasca de España. A Tom no le parecía mal apostar a la pelota. El gran número de jugadores implicados hacía que fuera complicado amañar un partido. Así que, nada más entrar en el frontón, echó una ojeada a los jugadores y compró una quiniela exacta de cinco dólares en una de las máquinas de apuestas mutuas instaladas por el estado. Para ganar no solo era necesario que hubieras elegido a la pareja ganadora, sino que debías acertar el tanteador.
Cuando faltaba un poco más de un cuarto de hora para las siete, Tom fue a su asiento. Era un buen asiento, el mejor que había tenido jamás, justo delante, cerca de la pared protectora de cristal. De su anfitrión aún no había ni rastro. Instantes después de que dieran las siete, con los cuatro primeros pelotariscalentando ya en el frontón, un hombre con un ejemplar del New York Times y una novela en edición de bolsillo se sentó a su lado.
—Soy John Ralston —le dijo a Tom mientras le estrechaba la mano—. Me alegro de conocerle, ¡y gracias por haber venido!
Fue un apretón de manos fuerte, más de lo que cabía esperar de un hombre de negocios con un aspecto tan elegante. Llevaba gafas de sol con una montura ancha, un traje de lino beis con un corte excelente, un pañuelo de seda doblado en el bolsillo del pecho, más de un toque de colonia y un anillo con un rubí enorme. El hombre tenía el pelo plateado por encima de su alta y morena frente, un poco más largo de lo que acostumbraba a llevarlo la gente como él, pero lo llevaba limpio y de vez en cuando se lo arreglaba como si acabara de cortárselo. Tom se dio cuenta de inmediato de que Ralston no era ningún principiante porque era evidente que no le tenía ningún miedo.
—Gracias por haberme invitado.
—¿Ha apostado usted?
Ralston era tan educado como elegante. Resultaba complicado determinar de dónde era su acento, que parecía una mezcla curiosa del de Boston y del de la Costa Oeste.
—Una quiniela exacta a que gana el equipo verde. Esos dos cubanos están en forma. Los de camiseta morada, segundos.
Tom se quedó mirando cómo Ralston leía el programa del partido unos momentos y le pareció que tendría cincuenta y pocos años.
—Habla como si entendiera.
—Sigo la pelota en los periódicos.
—Yo hace poco que he empezado a venir —admitió Ralston—. Desde que estoy en Florida. Soy de Chicago, pero la mayoría de mis negocios están en Hollywood y en Las Vegas. Pedro Mir, ¿el promotor?, es amigo mío. Llevo un tiempo diciéndole que tiene que llevar esto de la pelota a Los Ángeles. O a Las Vegas. Con todos los mexicanos que viven allí, yo creo que le podría ir muy bien a este deporte. ¿Qué opina usted, señor Jefferson?
—No conozco apenas Los Ángeles.
—¿Y qué hay que conocer? —exclamó Ralston con una sonrisa—. Raymond Chandler dijo en una ocasión que Los Ángeles tiene la misma personalidad que un vaso de papel. Aunque, para ser sinceros, lo que él odiaba era Bay City. ¿Le gusta leer, señor Jefferson?
—Sí, leo de todo —respondió Tom mientras se fijaba en el título y el autor del libro de bolsillo que Ralston había dejado en el regazo. Isla al sol, de Alec Waugh. Le pareció un libro que él mismo nunca podría leer.
—Conocí a Chandler cuando trabajaba en Paramount Pictures. Yo diría que fue, más o menos, en el 43. A Chandler y a otros como él. Últimamente he estado metido en el negocio de la fruta, en Centroamérica, pero por aquel entonces me dedicaba a las películas. Produje algunas, pero como parte capitalista.
—Tengo entendido que es la mejor parte del cine en la que puede estar uno metido.
El partido empezaba. Los pelotaris, que jugaban en una cancha de unos cincuenta y cinco metros de largo, utilizaban una cesta de mimbre curvada a la que se llamaba, sencillamente, «cesta» y que llevaban atada a la mano. Con ella recogían y lanzaban la pelota, una bola de goma sólida el doble de grande que una pelota de golf y recubierta de piel de cabritillo. Estas pelotas, que alcanzaban una velocidad de hasta doscientos setenta y cinco kilómetros por hora, había que cogerlas en el aire, de un salto, o apoyándose en la pared, antes de devolverlas contra la pared frontal. Aquel era un deporte en el que se requería potencia, resistencia y una habilidad instintiva para situarse en la mejor posición del frontón, un terreno de juego más largo que anchos son los campos de fútbol americano.
Ralston bajó la voz:
—Aunque a lo que más me dedico es al juego. Pero no como estas apuestas mutuas, ya me entiende. Lo cierto es que no comprendo cómo es posible que apostar en algunos deportes esté bendecido con el sello de la pureza mientras que en otros no es así.
—Es más complicado comprar a un perro, a un caballo... o a un pelotari, que amañar una partida de la loto —observó Tom.
—Eso es lo que piensa la mayoría de la gente, pero no es la razón por la que asfixiaron a los casinos aquí, en Florida. La razón es que los casinos amenazaban con acabar con las ganancias que obtiene el estado de Florida con las máquinas de apuestas mutuas. No es que me importe una mierda. Por lo que tengo entendido, a estas alturas esto es historia antigua.
Le tendió su tarjeta de presentación. Tom la cogió y se fijó en el nombre y en la dirección de Los Ángeles, que estaba cerca de Sunset Strip. Sin embargo, fue la descripción del cargo lo que le intrigó. En la tarjeta decía que Ralston era estratega.
—En la actualidad trabajo para el Gobierno. Como consejero estratégico. Les ayudo a resolver problemas, a preparar el papeleo para los grupos de debate... ese tipo de cosas. Cuando entrego mi tarjeta, a diferencia de usted, la gente suele preguntarme: «¿Qué coño es un puto estratega?», a lo que les respondo que un estratega es una persona a la que se le da bien resolver problemas.
—Pues como a mí.
—¿Hum?
Ralston, que seguía la pelota con la mirada, no cayó en la cuenta de que era un chiste. Se estaba concentrando en el partido y en él mismo. Al darse cuenta de que aquellos eran temas de los que Ralston disfrutaba, Tom ofreció una descripción provocativa de los que supuso que, muy probablemente, eran los socios del hombre.
—Trabaja usted para la agencia de las ideas brillantes y las ondas cerebrales, también conocida como Calle E, ¿no es así? —Tom se refería al cuartel general que la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA, tenía en Washington.
—El problema de gran parte de eso a lo que llaman «ideas brillantes» es, simplemente, que no son muy prácticas... por no decir que son alocadas. ¡Oh, buen rebote! —Ralston empezó a aplaudir.
—Líbrenos Dios de aquellos con ideas brillantes. —Tom se quedó con que Ralston no le había contradicho con eso de que trabajaba para la CIA—. Yo siempre lo digo.
—¡Amén!
Ralston le entregó a Tom el ejemplar del New York Times