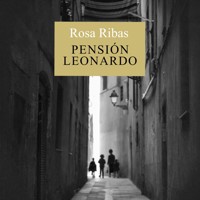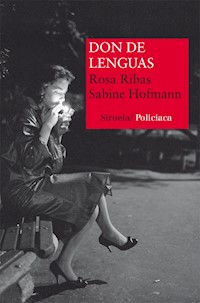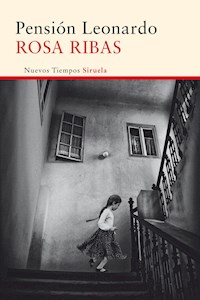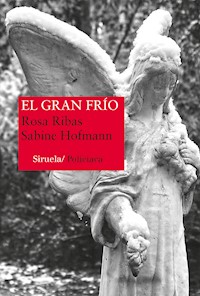
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Después del gran éxito internacional de Don de lenguas, Rosa Ribas y Sabine Hofmann regresan con un nuevo caso de la joven periodista Ana Martí en el que el fervor popular y la superstición ocultan los más oscuros secretos. Febrero de 1956. El invierno está siendo terrible, el más frío en España desde hace décadas. Esto no será un obstáculo para que Ana Martí, ahora reportera de un popular semanario de sucesos, acuda a un remoto y aislado pueblecito del Maestrazgo aragonés para cubrir el caso de una niña a la que han brotado los estigmas de la Pasión. El cura y el alcalde la reciben encantados ante la idea de que su "santita" se haga famosa en todo el país. Pero ni don Julián, el escéptico cacique del pueblo, ni la mayoría de los habitantes comparten sus simpatías hacia la forastera. Solo Mauricio, un pobre chico discapacitado, la inteligente y extraña niña Eugenia y la atormentada viuda que hospeda a Ana parecen dispuestos a hablar con ella. Pronto su olfato de periodista le dice que el caso de Isabelita no es el único suceso extraño que acontece en Las Torres...El recuerdo de una niña muerta años atrás en misteriosas circunstancias, el fanatismo religioso y el frío glacial y la nieve que amenazan con dejar al pueblo incomunicado son el telón de fondo de la intrigas de El gran frío, un impactante thriller sobre los más bajos instintos de la condición humana que es a la vez un extraordinario retrato de la cruda realidad de la España rural en los años cincuenta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
El gran frío
...
1
2
3
4
5
...
6
7
8
...
9
10
11
12
...
13
14
...
15
16
17
18
...
19
20
...
21
22
...
23
24
25
26
...
27
28
...
Agradecimientos
Créditos
El gran frío
No me gusta este juego.
No lo entiendo. ¿Hay que quedarse quieto?
¡El escondite! ¿Es el escondite?
Pero ¿dónde están los otros? No me gustan los juegos que no entiendo.
–Pili, no me gusta este juego. Venga, levántate.
¿Por qué no se levanta?
¡Qué risa! Lleva los zapatos mal puestos. Al revés. El derecho, en el pie izquierdo y el izquierdo, en el pie derecho. Antes, cuando madre tenía mucha prisa, a veces me ponía los zapatos al revés, pero ahora me los pongo yo solo y siempre lo hago bien. Casi siempre. El otro día, padre me gritaba y me aturullé. Es que me gritaba y decía que, además de tonto, soy lento, y por eso me puse los zapatos al revés. No le dije nada. Si no, me hubiera pegado. Pero dolía y, además, me caí.
–Pili, ¿te has caído? ¿Te has hecho daño? ¿Por qué no te mueves?
Igual está llorando. Las niñas cuando lloran se ponen boca abajo. Los niños no lloran. Porque los niños son hombres y los hombres no lloran.
–¿Estás triste? No llores.
Le haré cosquillas. Siempre se ríe cuando le hago cosquillas. No aguanta nada.
–Pili, Pili, que no aguantas nada.
Pero no se mueve.
Y está muy fría.
–¡Pili!
Ha sido el monstruo. Pero el monstruo no mata a las niñas. Les hace daño, pero no las mata. Les hace daño, por eso todas le tienen miedo, pero no las mata.
¿Y si todavía está por aquí?
No tengo miedo. Si viene el monstruo, lo mataré. No voy a dejar que se coma a Pili.
–¡Ven, monstruo! ¡Ven si te atreves!
1
¿Y si el jefe se había equivocado?
Se bajó del tranvía en la Plaza de España con la certeza de que, por primera vez en los tres años que llevaba trabajando para él, el señor Rubio se equivocaba. Echó un primer vistazo a los urinarios públicos en la esquina de la calle Cruz Cubierta, hacia los que se dirigía un hombre quitándose ya los guantes.
Un error. Era un error enviarla a ella al lugar de los hechos. Ninguno de los implicados le contaría nada. No solo porque fuera mujer; tampoco nadie estaría muy dispuesto a hablar del asunto con un hombre, ni las trabajadoras de la fábrica de bombillas ni los tipos con los que la detenida les organizaba encuentros.
En los asuntos con muertos de por medio era más fácil. La muerte hace locuaz a la gente, sobre todo a los que no llega a golpear de cerca, sino solo roza desde el parentesco lejano, la vecindad o la casualidad. Como el hambre voraz después de los entierros, la presencia de un muerto provocaba ansiosas verborreas, aunque la persona con quien hablara no hubiera visto más que la punta del zapato del cadáver.
Pero en un caso como el de la lotera alcahueta todos preferirían no saber nada. ¿Acaso creía su jefe que a ella se le sincerarían las chicas de la fábrica que ganaban un dinero extra con las citas amorosas que les concertaba la enana? ¿Cómo se imaginaba que se dirigiría a ellas?
–Hola. ¿Tú eres una de las que…? Ya me entiendes, ¿no?
Tampoco podía esperar que merodeara cerca de los urinarios públicos y abordara a los hombres, a los posibles clientes, cuando se aproximaran a la puerta con mal disimulada prisa, o peor, que encarara a los que salían con paso tranquilo, alguno todavía con los últimos movimientos de cerrarse la bragueta, y aprovechara esos segundos de alivio masculino para sorprenderlos con la pregunta:
–Disculpe, caballero, ¿no será usted cliente de Paulina Sánchez?
Lo más probable sería que el hombre saliera huyendo. Unos, incómodos al verse abordados justo en ese momento por una mujer joven que preguntaba por un nombre desconocido. Otros porque, si bien era conocida como «la lotera» o «la enana de los ciegos», sabían quién era Paulina Sánchez, sobre todo sus clientes, y la tomarían por una chivata de la policía.
A la mujer la habían detenido hacía tres días por una denuncia anónima de una de las trabajadoras de la fábrica de bombillas Z, en la cercana calle México. Se sentaba todas las mañanas con sus números de lotería de los ciegos, pegada a la pared de los urinarios públicos. La llamaban «la enana de los ciegos» porque medía poco más de un metro treinta. Tenía la espalda muy encorvada; el torso parecía casi del mismo tamaño que la enorme cabeza. Apenas le llegaban los pies al suelo desde el asiento de la silla de enea.
Ana la había reconocido en la foto policial que le había mostrado Rubio. La había visto muchas veces en ese lugar, con las tiras de cupones colgadas del pecho, siempre rodeada de hombres. Ahora sabía que no se trataba de compradores de números de lotería.
Paulina Sánchez llevaba tiempo ejerciendo de alcahueta y todo parecía funcionar bien: los hombres se dirigían a ella para que los pusiera en contacto con alguna mujer de la fábrica. La lotera tanteaba las preferencias de edad, complexión o color del pelo del mismo modo que los compradores de números de lotería los pedían acabados en ocho, o impares, o que no contuvieran cincos. Ella concertaba día y hora y les daba la dirección del meublé.
Un mecanismo que había funcionado sin contratiempos hasta que, por lo visto, alguna pieza había fallado y había dado al traste con el negocio. No podían haber sido las mujeres, a ninguna de ellas le interesaba que se hiciera público, y no acababa de creerse la versión oficial de que una de las trabajadoras nuevas en la fábrica la hubiera denunciado porque se sintió ofendida cuando la lotera le ofreció sus servicios.
Aunque no esperaba poder averiguar nada nuevo para su artículo, llevaba un rato yendo y viniendo desde la esquina en la que estaban los urinarios públicos hasta el bar La Pansa. De vez en cuando miraba su reloj de pulsera para fingir que estaba esperando a una cita que se retrasaba. Algo, no sabía qué, si era el instinto periodístico, la tozudez o la experiencia que había adquirido en cuatro años de profesión, le impedía marcharse a decirle al señor Rubio que en esa ocasión pisar la calle, «mancharse los pies de barro», no había servido para nada.
No se los había manchado, pero se le estaban quedando helados por el frío. Decían los periódicos que las temperaturas de ese invierno estaban siendo las más bajas que se registraban en años. Los más exagerados hablaban de «la nueva glaciación del 56». Tal vez fuera cierto. El viento húmedo y cortante de finales de enero ya había encontrado los resquicios por los que colarse en su abrigo. «Cinco minutos más y me marcho», se repitió varias veces mientras recorría la acera de un lado a otro con los brazos cruzados.
«Cinco minutos. Los últimos», se dijo una vez más. Entonces, mientras decidía si buscar una cafetería en las calles cercanas para tratar de entrar en calor delante de un café con leche o volver a su casa, distinguió a un vendedor de cupones que se acercaba por la calle Cruz Cubierta. Apoyaba la mano derecha en el hombro de una niña que le hacía de lazarillo, cuyas trenzas negras eran más gruesas que sus brazos. Caminaban a buen paso, la gente con la que se cruzaban se apartaba al verlos y la niña esquivaba con presteza todos los obstáculos en el camino, ya fueran personas, perros u objetos.
El ciego aparentaba unos cuarenta años. Si no era el padre de la niña, por lo menos tenían que ser parientes, sus brazos y piernas eran también en extremo delgados. Con el viento, los pantalones de pana raída se le pegaban a unas pantorrillas que parecían carecer de carne. La tez del hombre, curtida por la intemperie, era tan oscura que los globos oculares resaltaban como si estuvieran iluminados por dentro.
Pasaron al lado de Ana. El hombre llevaba las tiras de cupones prendidas con pinzas a la solapa del abrigo. La niña lo guio hasta la pared en la que daba el sol, el mismo lugar en el que se sentaba la enana, comprobó que llevara todos los botones abrochados y se despidió de él. El ciego le dio unos cachetes en las mejillas.
La niña se alejó. Antes de subirse a un tranvía en dirección al Paralelo, se volvió un par de veces como si quisiera cerciorarse de que había dejado al hombre en el lugar correcto.
Tal vez fuera porque habían ganado experiencia a fuerza de pisar calle, o tal vez porque los tenía helados, pero sus pies tomaron la iniciativa. La cabeza empezó a urdir el plan cuando ya casi había llegado delante del ciego.
–¡La suerte! ¡La suerte! –empezó a vociferar el vendedor de cupones al notar la proximidad de una persona.
–Suerte, la verdad, es que poca –respondió Ana.
–Esto se puede arreglar. –El ciego comenzó a recorrer con un dedo las tiras de los números–. Con esto se puede arreglar.
Ana sentía algunos reparos por aprovecharse de su ceguera y de que, por lo tanto, la tomara por una chica más de la fábrica. Se acercó un poco más y le dijo en voz baja:
–Es que necesitaría algo un poco más seguro. Algo para ganarme unas perrillas extras.
–¿Trabajas en la fábrica?
La pregunta lo delataba. Si no hubiera sabido a qué se refería, habría mostrado extrañeza.
–Sí.
–¿Casada o soltera?
–Casada –mintió Ana.
–O sea, estrenada. ¿Conocías a la enana?
–Sí. A veces me echaba una mano.
–¿Y sabes lo que le pasó?
–Sí, pero he pensado que tal vez usted también…
–Acércate un poquitín más, monina.
Dio un paso más, como si mirara los números que le colgaban del abrigo. Le llegó una mezcla de olores contrapuestos a detergente y a sudor agrio, pero no le dio tiempo a especular sobre si llevaba la ropa limpia porque la niña se la lavaba. Una mano huesuda y nerviosa empezó a recorrerle el cuerpo, bajó por el brazo, le buscó el pecho izquierdo, descendió por la cintura y se coló dentro de su abrigo buscando su entrepierna. Ana se apartó de un salto hacia atrás.
–¿Qué hace?
–No puedo ver el género como la enana. Tú, con ese cuerpo, te ganarás tus buenos duros, ¿no?
Sintió ganas de salir huyendo, pero se contuvo; ya que había pasado por esa situación humillante, algo tenía que sacar de ella. Se abrochó el botón del abrigo que el ciego había abierto con dedos ágiles y flacos como patas de insecto.
–Entonces, ¿me puede buscar algo?
El ciego se echó a reír.
–¿Yo? No, monina. Solo tenía ganas de tocar carnes más prietas que las de mi mujer.
–¡Es usted un cerdo!
–¿No me digas que pensabas que los cieguitos somos todos buenos por naturaleza?
La dejó por un momento sin habla.
–Pero no soy mala persona. Te voy a echar una manita.
Repitió en el aire el recorrido que había trazado por su cuerpo. Ella, por si acaso, dio un paso hacia atrás.
–Llégate hasta la Boquería. Allí vende cupones un lisiado que ayuda a algunas vendedoras a sacarse unos cuartos.
–¿Un lisiado?
–Sí. Lo reconocerás sin problemas. Le faltan las piernas y se mueve con un carrito de madera. Mete las manos en unos zapatos para arrastrarlo. Pero ten cuidado, le gusta sobar a las chicas –dijo soltando una risa lúbrica.
Ana se sobrepuso al impulso de darle una bofetada. «No se pega a un ciego», pensó.
–¿Y al lisiado no lo han detenido?
–No, porque no lo han denunciado. El lisiado será todo lo cojo que uno quiera, pero no engaña ni a las chicas ni a los clientes con las cuentas.
–¿Y la enana sí?
–Sí, monina. La avaricia la cegó.
¿Era un chiste del vendedor de cupones o solo una frase hecha?
–Pero con el lisiado estarás en buenas manos –siguió diciendo, y se echó a reír.
Se estaba hartando de ese ciego rijoso, pero le quedaba una pregunta.
–¿Sabe quién la denunció?
–¡Qué curiosa eres, monina!
–Es que no quiero que me pase nada. Tengo familia…
–No te pasará. Era un lío de la enana, que le escamoteó dinero de las comisiones al guripa que la protegía, un municipal. La avaricia ha llevado a muchos a la perdición. Contra la avaricia, generosidad. Y ahora, me comprarás una tira, ¿no?
Ella sacó el monedero del bolso, lo abrió y removió las monedas para que sonaran; después lo cerró haciendo chasquear el cierre metálico. El ciego tendió la mano a la espera de que pagara.
–¡Vaya! –dijo Ana con fingida contrariedad–. No llevo dinero.
–Está bien. –El ciego sonrió–. Donde las dan las toman. Pero si después sale uno de los míos, no te quejes. Y si no vas a comprar, mejor que te marches. No quiero que vayan a pensar mal de mí.
Esta vez la risa sonó sardónica.
Ana se alejó. La voz del ciego la persiguió hasta la parada del tranvía, alternaba dos cantinelas:
–La suerte, la suerte. Contra la pereza, diligencia. Contra la ira, paciencia. La suerte, la suerte. Contra la lujuria, castidad. Contra la envidia, caridad…
Justo cuando llegaba a la parada, se detuvo un tranvía. Se subió a él sin importarle si era el suyo, con tal de que la alejara del ciego y su cantinela.
–La suerte, la suerte. Contra la soberbia…
Las puertas se cerraron con un golpe seco.
–Humildad –dijo Ana.
–¿Perdone? –preguntó el cobrador.
–Nada.
Puso el dinero sobre el mostrador y cogió el billete. Era el tranvía correcto. Encontró un asiento libre. Por la calle la gente caminaba encogida, aterida a pesar del sol incapaz de calentar el aire frío.
Aunque la detención de la proxeneta se había hecho pública y la policía les había pasado la nota, el artículo sería difícil. Tendría que recurrir a todo tipo de circunloquios para evitar la tijera de los guardianes de la moral, implacables con todo lo que tuviera que ver con, como ellos decían, «el sexto mandamiento».
Tampoco le permitirían decir ni una palabra sobre el municipal, el cómplice de la enana. No se podía ni siquiera insinuar que un representante de las fuerzas del orden, aunque se tratara de un urbano, pudiera ser un corrupto. No solo el silencio forzoso empañaba el orgullo que le producía haber descubierto información nueva, también lo hacía el precio. De forma involuntaria se inclinó hacia la derecha en el asiento, como si el ciego estuviera allí mismo y quisiera evitar su mano.
Pero si bien la censura podía maniatarla y amordazarla, no había logrado robarle la curiosidad. Quería observar al lisiado, averiguar más, investigar.
Llegó a las Ramblas. Ya en la Casa de los Paraguas en el Plà de la Boquería, escuchó una voz de timbre metálico que cantaba:
–¡La suerte! ¡La suerte! Me quedan pocos. Mira qué bonitos, los dos patitos. ¡Ay, que me la quitan, la niña bonita!
El ciego tenía razón, era fácil reconocer al lisiado. Las piernas le terminaban a la altura de las rodillas y estaba sentado sobre una caja de madera con cuatro ruedas que parecían de patinetes. Al lado descansaban los zapatos que utilizaba para desplazarse con ella.
Ana seguía sintiendo los pies fríos, entumecidos. No había conseguido entrar en calor durante el viaje en tranvía, pero, aun así, decidió permanecer en la calle y buscar un lugar desde donde pudiera observarlo. Se situó en la acera de enfrente, cerca de un quiosco, y se dispuso a esperar.
El lisiado cantaba los números, abordaba a los transeúntes, tarareaba de vez en cuando alguna copla. En media hora vendió varias tiras: a una mujer mayor que salía del mercado con un cesto, a un hombre con mandil de dependiente, a otra mujer que entraba arrastrando a una criatura. Después se le acercó un hombre maduro que le ofreció un cigarrillo. Observó sus movimientos, el hombre le encendió el cigarrillo al lisiado, que movía la cabeza afirmando. Los intercambios de palabras eran cortos, como cuando se concierta una cita. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Vale? ¿Sí? ¿No? Bien. De acuerdo. El hombre se marchó. No había comprado ninguna tira.
El lisiado apuró el cigarrillo, aplastó la colilla en el suelo y la guardó en una cajita de lata que metió en el bolsillo izquierdo de su pantalón; después se enfundó los zapatos en las manos y entró en el mercado. El chirrido de las ruedas de patinete llegó hasta donde estaba Ana, que se puso enseguida en movimiento. Cruzó las Ramblas y entró también en la Boquería.
A esa hora el mercado estaba muy concurrido. La cabeza del lisiado aparecía y desaparecía entre las cinturas de las personas que abarrotaban los pasillos. Él se abría paso con una bocina de pera que llevaba sujeta al carrito. «Como la de Harpo Marx», pensó Ana. Llegó hasta uno de los puestos de carne y paró delante.
–Nena, te traigo el número que me reservaste –le gritó el lisiado a una de las dos dependientas que atendían.
–Espera, que salgo enseguida –dijo la mujer.
Tendría unos treinta y cinco años, las manos enrojecidas por el contacto constante con la carne fría que despiezaba y cortaba con enormes cuchillos. Acabó de trocear unas costillas, las envolvió y se las tendió a la clienta. El lisiado la esperaba en el centro del pasillo. No necesitaba la bocina para que la gente lo esquivara. Después de meter el dinero en una caja de madera, la carnicera se secó las manos en un delantal que habría sido blanco al principio de la jornada, levantó la portezuela del mostrador de mármol y salió. Se acercó al lisiado y se agachó para coger la tira de números. El lisiado le dijo algo en voz baja; a su alrededor, los otros vendedores anunciaban a gritos el género, contaban y pesaban trozos de carne, cobraban y daban cambios a los clientes. ¿Cuánto pagaría el hombre de los cigarrillos por su pieza?
Una hora después, mientras volvía caminando a casa para preparar el artículo, se corrigió.
El jefe no se había equivocado.
2
Después de comer repasó sus anotaciones y escribió un borrador del artículo para la edición de la semana siguiente de El Caso. Después se cambió de ropa porque aquella noche tenía que asistir a una cena de gala, de la que le habían encargado una crónica, y no le daría tiempo de volver a casa después de hablar con Enrique Rubio. Era una suerte que a sus primas ricas les siguiera haciendo gracia regalarle prendas usadas a la pariente algo excéntrica que veían en ella. Tenía el armario bien abastecido de buena ropa de noche. Ella misma la arreglaba con la máquina de coser que, por ser el lugar más luminoso de la casa, compartía la galería con su Olivetti. Lo que nunca le diría a su prima Claudina, que desde que se había casado había mutado de estilizada y algo lánguida muchacha modernista en oronda matrona, era que con la tela sobrante de su vestido de raso de color turquesa se había hecho dos cojines.
A pesar del frío, bajó las escaleras de los cuatro pisos con los zapatos de tacón en la mano; no quería que la abordara Teresina Sauret, la portera, a quien siempre le gustaba hacerse la encontradiza cuando la veía salir bien vestida para tratar de sonsacarle adónde iba. Desde que escribía crónicas de sociedad para Mujer Actual la portera era una de sus más devotas seguidoras, si bien continuaba viendo con malos ojos que viviera sola siendo mujer. Logró llegar a la entrada del edificio sin hacer ruido. De la casa de Teresina Sauret llegaban voces tensas, vibrantes; también la música era dramática. El serial parecía estar en un momento álgido y reclamaba toda la atención de la portera. Aun así, abrió la puerta antes de calzarse para poder abandonar la casa con rapidez en caso necesario.
Había refrescado aún más. Se subió el cuello del abrigo y se encaminó a la ronda de San Antonio.
–¡Cieeeeero! ¡La Vanguardia! ¡Cieeero!
Gritó un chaval al lado de la parada del tranvía agitando un ejemplar del El Noticiero Universal. Iba envuelto hasta las pantorrillas en un enorme chaquetón que mantenía sujeto al cuerpo con una vieja correa de pantalón. Como ella detuvo un poco el paso, el chico la miró:
–¿El Ciero? ¿La Vanguardia? –insistió.
Ella lo miró fijamente y negó con la cabeza antes de subir al tranvía que acababa de llegar.
Ninguno.
De La Vanguardia se había marchado. El diario vespertino El Noticiero Universal no la había querido. Bien pensado, había abandonado La Vanguardia porque tampoco la querían. Había entrado allí gracias a la amistad que había unido al redactor jefe, Mateo Sanvisens, con su padre, uno de los muchos periodistas represaliados por el Régimen después de la guerra. Algunos miembros de la redacción no habían visto con buenos ojos la presencia de una mujer entre ellos, pero mientras sus labores se habían limitado a escribir notitas en la sección de ecos de sociedad y a redactar y corregir textos que firmaban otros colegas, la habían tolerado. Sin embargo, el éxito y la notoriedad que le habían deparado sus artículos sobre el caso Sobrerroca, a pesar de que solo se publicó una pequeña parte de ellos, habían despertado recelos y, sobre todo, envidias.
–Una de nuestras tradiciones nacionales, cultivada durante siglos –le había dicho su prima Beatriz tras escuchar sus quejas.
Después había buscado en su biblioteca un ejemplar de Abel Sánchez, de Unamuno, que le prestó por si tal vez la aliviaba saberse víctima de un mal endémico. Pero el consuelo literario le sirvió de poco cuando los comentarios envenenados de los compañeros, escondidos entre la maleza de los halagos, salieron de ella como culebras:
–¡Buen trabajo! ¿Quién lo hubiera dicho al verte?
Los cumplidos malintencionados dejaron paso a las reacciones hostiles: los saludos no correspondidos, las miradas despectivas, los cuchicheos que finalmente llegaba a escuchar:
–Pero ¿quién se cree que es esta?
–Pues la que conocemos, la hija de Andrés Martí. Cómo, si no, se explica que esté trabajando aquí.
De las habladurías la resguardaban el escudo protector de Mateo Sanvisens, la calidad innegable de su trabajo y su éxito. Este último fue su mayor enemigo cuando llegó a oídos de Luis de Galinsoga, el director impuesto por el Gobierno como condición para que el periódico pudiera seguir publicándose después de la guerra. Galinsoga, que también era procurador en Cortes elegido por el propio Franco, no ocultaba el desprecio que sentía por la ciudad en la que dirigía el periódico, que había pasado a llamarse La Vanguardia Española, y controlaba con severidad que el periódico mantuviera la línea política exigida.
Las luces de sus logros cayeron sobre Ana como un foco delator. ¿Qué hacía una mujer, para más señas hija de un rojo, en su periódico?
Sanvisens trató de que pasara desapercibida con la pretensión de hacerla invisible, hasta que tal vez se olvidaran de su presencia. Primero la devolvió a las notitas sociales. Después la puso a redactar textos que aparecían sin firma o con firmas ajenas; en algún momento le pasó solo correcciones. Ella también resistió hasta que se enteró de que su presencia le podía costar el puesto a Sanvisens, quien se negaba a echarla a pesar de las presiones.
Se marchó. Mejor dicho, un día dejó de aparecer por la redacción. No hubo despedida, ni palabras de los compañeros; tampoco por parte de los que ella sabía, o creía saber, que la apreciaban. Solo una gran maceta de margaritas que Sanvisens hizo llevar a uno de los botones del periódico a su casa dos días después. Margaritas blancas, inocentes, para evitar maledicencias. Aceptaba su decisión.
Había sucedido hacía cuatro años. Se había propuesto no pensar más en ello, y solía mantener el rencor y la frustración a raya, incluso al irse a dormir, el momento en que aguardan las preocupaciones o los resentimientos para escaparse de las jaulas en las que la laboriosidad diurna consigue encerrarlos. Pero a veces el recuerdo la asaltaba cuando viajaba en tranvía, en autobús, en taxi y dejaba la mirada perdida en las calles y la gente. Aprovechaba el estado de ensoñación en que la sumía el movimiento del vehículo, se perdía entre las cavilaciones sobre su futuro, que la asaltaban con una imagen dolorosa, ella delante de la mesa vacía, o alguna frase hiriente, o fantasías sobre lo que pudieran haber dicho de ella…
Bajó del tranvía y se figuró que dejaba esos recuerdos amargos dentro de él. «Para quien los quiera. Regalados», pensó, y se hizo sonreír a sí misma.
Caminó un poco hasta llegar a casa del señor Rubio, en la calle Viladomat, quien ya la estaba esperando.
Enrique Rubio, uno de los fundadores del semanario de sucesos El Caso, era «la redacción en Barcelona». Y, aunque no era mucho mayor que ella, era el señor Rubio, su jefe, quien le daba trabajo desde hacía tres años, aunque casi no lo supiera nadie, porque los artículos que escribía para El Caso aparecían bajo seudónimo.
Oficialmente trabajaba para Mujer Actual, donde publicaba notas sobre recepciones, actos benéficos de la alta sociedad barcelonesa, los enlaces entre sus miembros y los natalicios de su prole. También entrevistas a personajes del espectáculo: su favorita, la que le había hecho a Amparo Rivelles, que había rodado una película con Orson Welles. Sin embargo, había sido una conversación con el torero metido a actor Mario Cabré, de quien se decía que había tenido una aventura amorosa con Ava Gardner, la que le había proporcionado una inesperada a la vez que algo incómoda fama en su barrio gracias a la portera, que había hecho correr la voz por todas las tiendas de San Antonio, tanto por aquellas en las que solía comprar, como por otras a las que fue a hacerlo solo con el fin de contarlo.
Se imaginaba que varios de sus antiguos compañeros de La Vanguardia lo verían como una vuelta al orden natural, tal vez el merecido castigo por su soberbia. ¿Cómo era? Contra la soberbia, humildad. «Hala, a escribir de trapos y peinados», se dirían satisfechos.
No le importaba tanto lo que pensaran ellos de sus artículos sobre eventos sociales como la opinión que su padre tuviera de ella y de su trabajo. El día en que le habló de la posibilidad de escribir para el semanario El Caso, él no había visto con buenos ojos que el apellido Martí quedara vinculado a una publicación popular dedicada a los sucesos, por eso Ana había pedido a Enrique Rubio que sus artículos aparecieran con seudónimo.
–Como usted prefiera. –Al principio se hablaban de usted–. Su padre es Andrés Martí, el de La Vanguardia, ¿no?
Tal vez no fuera esa su intención, pero Rubio le dio a entender que había comprendido sus motivos para utilizar el nombre falso.
–Sí –le confirmó Ana.
–Su abuelo fue también un gran periodista. Un maestro de la profesión. Una gran pérdida para nuestro gremio.
Había muerto hacía dos años. El periodismo lo había perdido mucho antes, en realidad, y la familia tampoco podía decir que lo hubiera tenido en sus últimos años, en los que la vejez había ido borrando sus recuerdos.
Rubio no tuvo, pues, inconveniente. Él mismo usaba varios seudónimos para dar la impresión de que el semanario contaba con numerosos colaboradores y corresponsales.
Ana tenía dos. El más habitual era Sabino Rivas, aunque a veces, cuando escribía notas sobre curiosidades, firmaba también como Periquito Martínez, un pequeño homenaje a su hermano Ángel, a su espíritu de contradicción que lo había hecho seguidor del Español en una familia del Barcelona.
Había conocido a Enrique Rubio gracias a Mateo Sanvisens, quien, además, le había allanado el camino, pues, cuando se presentó en el piso de Rubio, este ya estaba puesto en antecedentes sobre quién era ella.
–Su trabajo en el caso Sobrerroca, aunque no se llegara a hacer público en su totalidad por lo que tengo entendido, muestra que es usted el tipo de periodista que necesitamos, alguien que sale en busca de la noticia, que se ensucia los pies con el barro de la calle.
En esa primera entrevista, Ana escuchó ya uno de los famosos dichos de su jefe. De él había aprendido mucho: a observar sin inmiscuirse, a respetar los silencios y a esperar el momento oportuno para empezar a preguntar. Rubio valoraba su capacidad de escucha y su talento para captar lo implícito en lo dicho.
Ella recordaba con agrado el gesto de aprobación de su jefe cuando pudo responder afirmativamente a la pregunta:
–¿Se maneja bien con la cámara?
También ganó algunos puntos cuando le habló de su buena relación profesional con el inspector de primera Isidro Castro de la Brigada de Investigación Criminal, quien había resuelto varios casos muy sonados además del que le había valido el ascenso, el Sobrerroca.
–Pues mire que es bien difícil llevarse bien con él. No se distingue por su buen carácter –dijo Rubio con admiración–. Pero es un hacha. Hace poco lo hemos tenido otra vez en nuestras páginas.
Le mostró un ejemplar reciente de El Caso.
–Aquí está, aunque solo figura su nombre porque no hubo manera de hacerlo posar para la foto. Resolvió el caso de los estafadores que vendían máquinas con las que supuestamente se podían falsificar billetes.
Entonces, también ese primer día, Ana escuchó otro de los famosos dichos de Rubio:
–En el timo, la mayoría de las veces la víctima es peor que el timador.
Después, Rubio le explicó las condiciones en las que trabajaban:
–Se nos vigila con especial celo porque nos hemos hecho muy populares. Por suerte, el director, Eugenio Suárez, además de falangista, es muy listo. De modo que presenta nuestros artículos como preventivos contra el delito, por un lado, y ejemplos del buen trabajo policial, por el otro.
La sonrisa inteligente de Ana le bastó a Rubio.
–Pero, como vivimos en un país donde imperan la paz y el orden, nos han impuesto una restricción de las noticias sobre asesinatos nacionales: solo uno por edición.
–¿Solo uno a la semana?
–Uno. Y hay que escogerlo bien.
Así lo habían hecho desde que ella colaboraba en El Caso. De todos modos, a Enrique Rubio le atraían más los timos que los delitos de sangre. Sus averiguaciones sobre el negocio de la enana y el lisiado también le interesaron vivamente, pero ella no le contó todos los detalles de su conversación con el ciego.
–Muy buena investigación, Ana. Lo publicaremos sin dar el nombre de la fábrica de bombillas y, por supuesto, sin lo del urbano que cobraba por hacer la vista gorda.
Estaba de acuerdo. Una sola mención al guardia les podía costar el secuestro del número. Por lo que respectaba al nombre de la empresa, a los lectores de fuera de Barcelona les daba igual de qué fábrica se trataba y los barceloneses lo deducirían sin dificultad. Si los periodistas sabían escribir entre líneas, los lectores también sabían leer así.
Parecía que Rubio olvidaba algo.
–¿Y lo del lisiado? –preguntó Ana.
–Eso mejor tampoco lo ponemos.
–Pero…
–Eso es cosa de la policía –atajó Rubio.
–¿Se lo diremos?
–Yo no.
Ella tampoco lo haría. No era una chivata. Rubio no le preguntó. Estaba pensando en otras cosas:
–Y, cuando acabes el texto, tengo un nuevo asunto para ti.
–¿De qué se trata?
–Don Benito Tena, el cura de un pueblo de Teruel, Las Torres, ha llamado al periódico para pasarnos la información de una niña que, por lo visto, tiene estigmas. Los de Madrid nos lo han pasado porque Aragón es nuestra zona.
–¿Y no será porque la historia tiene poca enjundia? En esa zona, si la historia es buena, se aplica la ley del primero que llega.
Rubio la miró comprensivo. A los pocos meses de empezar a trabajar para él, Ana le confesó su opinión sobre los artículos que el semanario había publicado en el año de su fundación, en 1952, sobre la supuesta comunicación interplanetaria con los habitantes del planeta Gemide.
–Sentí vergüenza ajena –reconoció en un arranque casi suicida de sinceridad– cuando leí varias páginas con informes y dibujos del interior de las naves que el supuesto científico húngaro, un tal profesor Zoltan Devamo, aseguraba haber visitado en persona.
«Los gemiditas necesitan nuestros minerales», anunciaba el titular. El artículo aparecía ilustrado con dibujos de unos seres metálicos, que le concedieron una entrevista, con cabezas que parecían escafandras dentadas, manos espectrales y brazos larguísimos. El interlocutor se llamaba D9.
–Como si jugáramos a los barquitos, pero se trata nada más y nada menos que del «presidente de la Asamblea Atlante y jefe supremo de los servicios gravitatorios intelecfijatorios».
Rubio la había dejado hablar, no había tratado de defender el artículo. Al final se había limitado a decirle:
–Bien. Ahora ya la conozco un poco mejor.
Poco después habían empezado a tutearse.
Si Rubio sabía cuánto detestaba las supersticiones, los fenómenos inexplicables, lo sobrenatural, en definitiva, todo lo que sonara a irracional, no entendía por qué la quería mandar en esta ocasión a informar sobre un supuesto caso de estigmas.
–¿Qué ha dicho el cura?
–Que la chica tiene llagas en las manos y en los pies.
–Hay mucha gente a la que le salen sabañones en los pies…
–Ana, el escepticismo es seguramente sano, pero te cierra las puertas a lo maravilloso.
–Lo prefiero así. Los periodistas estamos obligados a dudar.
–Claro, claro –concedió el jefe–. Pero don Benito Tena afirma que las llagas que presenta la muchacha reproducen de manera inequívoca las heridas de Jesucristo en la cruz. Si es así, es algo que podrás comprobar por ti misma. El tema puede interesar mucho a nuestros lectores. Tenemos, además, exclusiva.
–¿Ah, sí?
–Sí. El cura dice que solo nos ha avisado a nosotros.
–Un cura listo.
Las tiradas de El Caso eran altísimas, de más de cien mil ejemplares, ninguna publicación lograba tanto alcance, se leía en las grandes ciudades y en las aldeas más remotas.
–Si lo que dice el cura es cierto y somos los primeros, será la bomba.
–¿Y si, como supongo, no lo es?
–Pues nada. Un viaje al Maestrazgo, unas cuartillas y unas fotos malgastadas.
–Y mi tiempo.
–Solo en parte. Toda experiencia que vive un periodista es valiosa. Si la vive con los ojos abiertos. Y tendrás que tenerlos muy abiertos. No querría que nos dieran gato por liebre. No por el ridículo, que también, sino porque pendemos de un hilo. Algunos de los enemigos de la publicación se frotarían las manos si publicáramos una noticia de este tipo y resultara ser falsa.
Como notaba que no conseguía disipar sus dudas respecto al caso, Rubio apeló a la insaciable curiosidad de su colaboradora:
–Piensa que la devoción popular es un fenómeno digno de estudio.
Ana sonrió. La pasión de Rubio por los timos y las estafas, por los crímenes, los criminales y sus perseguidores lo había convertido en un gran conocedor del alma humana.
–Tienes razón, jefe.
–Y más digno de estudio aún es lo que pueda haber detrás de esta historia.
–O sea, que tampoco te crees lo de los estigmas.
–Ni creo ni dejo de creer. Pero lo haré si tú, con todo tu escepticismo, me dices que es cierto.
–Lo de los marcianos, ¿te lo creíste?
–No perdonas, Ana, no perdonas. Lo de los extraterrestres, que no dijimos que fueran marcianos, entretiene a la gente. Es inocuo. Como los perros que hablan o las cabras con dos cabezas. Los milagros son más delicados y peligrosos porque tienen dueño.
–La Iglesia.
Rubio asintió para no interrumpir su discurso.
–Ellos deciden si lo son o no.
–¿Por qué no esperamos entonces? Supongo que el cura ya lo habrá notificado a sus superiores y…
Rubio gesticuló con vehemencia, como una versión de andar por casa de Orson Welles en Ciudadano Kane:
–¡La exclusiva, Ana! ¡La exclusiva!
«La pasión por el trabajo», pensó ella, aunque no estaba haciendo precisamente el tipo de periodismo que había soñado, periodismo serio, en una publicación de prestigio. Y mucho menos lo estaba haciendo con libertad. Y, con todo, no quería hacer otra cosa.
–¿Aceptas?
–Claro. ¿O tengo otra opción? –protestó, aunque solo de boquilla.
–Pasado mañana podrías ponerte en camino. Hay un autobús que sube a Las Torres desde Castellón tres veces a la semana, los martes, los jueves y los sábados.
Lo tenía todo ya apuntado en una cuartilla. Se la tendió. Antes de cogerla, Ana preguntó:
–¿No podría llevarme el coche?
–Es que lo necesito para cubrir otro asunto.
Ana cogió el papel sin disimular su desilusión. En varias ocasiones había podido llevarse el coche del semanario para los «desplazamientos informativos», una furgoneta Fiat con el nombre de El Caso pintado en las puertas. Del mismo modo que había gente que aprendía a leer solo para leer El Caso, ella había aprendido a conducir para poder salir con la furgoneta del periódico.
No se quedó mucho más. Rubio le dio algunas instrucciones sobre su viaje a Las Torres:
–Coge la cámara. Toma, los carretes. Llévate de más, no creo que allí puedas comprar.
Rubio ya estaba impaciente por volver a sus asuntos. La acompañó a la puerta. Antes de cerrar, tal vez al verla salir con el vestido de noche a la recepción sobre la que tenía que escribir una crónica, le dijo:
–Y abrígate bien.
3
Para escribir el artículo sobre la lotera proxeneta tuvo que abrir el baúl de los eufemismos, hurgar en lo más oscuro y pacato de su interior, y poner disfraces lingüísticos a una historia que, incluso contada con palabras indirectas, podía no ser lo bastante decorosa para los censores.
Con el borrador recién salido del carro de la máquina metido en el bolso, el domingo por la tarde se fue a visitar a su prima Beatriz.
Beatriz se había convertido en la voz de su conciencia lingüística. No solo cuando la visitaba en su enorme piso de la Rambla de Cataluña para devolverle alguno de los libros que le prestaba y llevarse otros que leía con la aplicación, no exenta de rebeldía, que una buena discípula tiene que desarrollar.
Sacó dos libros del bolso. Uno era El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio.
–Me ha gustado. No había leído nada así. Es hiperrealista. Parece que estés allí mismo, espiando a los protagonistas o escuchando una grabación. Tiene buen oído el autor.
Su prima sonreía complacida. Una sonrisa llena de superioridad académica, le pareció a Ana.
–Veo que he aprobado algún tipo de examen.
Se alegraba y a la vez le molestaba reconocer la importancia que la opinión de Beatriz tenía para ella. Sabía, además, que la iba a decepcionar al devolverle el otro libro sin comentarios, a pesar de que se lo había cedido como un tesoro. Se lo habían mandado de contrabando desde México, con una tapa falsa y acompañado de sesudos artículos científicos para espantar al aduanero que abriera el sobre de la Universidad de México. Pero vio en su mirada que Beatriz entendía su silencio al dejar sobre la mesa el ejemplar de Mosén Millán, de Ramón J. Sender, que comprendía que la imagen de la muerte del protagonista fusilado delante de la tapia de un cementerio le había resultado insoportable, que no la aguantaría nunca porque le recordaba la muerte de su hermano Ángel.
Beatriz cogió el libro para hacerlo desaparecer en la biblioteca.
–Ven –dijo para ahuyentar los fantasmas–, déjame que lea tu artículo y después te voy a enseñar mis trofeos.
En esos encuentros semanales la esperaba con café, dulces y una nueva colección de errores y gazapos de la prensa entre los que Ana siempre confiaba que no hubiera textos suyos.
–No quiero ni pensar qué harían algunos de nuestros gacetilleros si tuvieran que usar tantas preposiciones como tiene el alemán.
La biblioteca olía a café, a papel, a tabaco. Las estanterías estaban llenas. Su prima ya no tenía necesidad de vender ninguna de sus valiosas obras para subsistir. De momento, Beatriz parecía darse por satisfecha con la vida apacible de una investigadora a quien su pasado había cerrado las puertas de la universidad en España, pero cuyo nombre no dejaba de ganar prestigio en el extranjero.
Después de leerlas, Beatriz le devolvió las holandesas en las que había escrito su artículo para El Caso.
–Me pregunto si el censor os dejará pasar esto.
Le señaló una frase del texto.
–«La acusada rechaza la inculpación de ser mediadora en encuentros carnales». La palabra «carnal» es demasiado explícita, me temo. Esta no pasa.
–Veremos qué dice Rubio.
–¿Apostamos?
–Venga. ¿Qué nos jugamos?
–Si lo censuran –dijo Beatriz–, te aprendes de memoria el Soneto I de Garcilaso.
–¿Es cursi?
Beatriz le lanzó una mirada furibunda.
–¡Garcilaso nunca es cursi!
–Está bien, está bien. ¿Y cómo quieres que te dé la revancha? No puedo pedirte que borres nada de ese memorión que tienes.
De pronto, se le ocurrió. Su prima odiaba todo tipo de formalismos vacíos. Ana, dotada también de la excelente memoria que parecía un rasgo común en la familia Noguer, su familia materna, recordaba una apasionada perorata de Beatriz sobre los malabarismos métricos, «más dignos de una feria de curiosidades que de formar parte de la literatura».
–Si no me lo censuran, te aprendes de memoria una sextina. Una de Fernando de Herrera.
Beatriz se echó a reír.
–¡A que llamo por teléfono al censor para advertirle sobre tu artículo! Una sextina de Herrera. ¡Qué crueldad la tuya!
Ana sospechaba que en realidad ya se sabía alguna. Vio entonces que sobre una mesa baja había una pila de ejemplares de El Caso. Se sintió halagada porque creyó que su prima los guardaba por ella, por eso no pudo evitar tratar de sonsacarle una frase que ratificara su vanidosa presunción.
–¿Guardas mis artículos?
–No. Estoy estudiando los recursos retóricos de la crónica de sucesos.
Beatriz nunca había demostrado mucha empatía hacia sus congéneres, pero algo había aprendido con el paso del tiempo. De modo que, si bien tarde, añadió:
–Sí, sí, claro, guardo tus artículos. De ahí me vino la idea.
–¿De verdad?
–Empecé a comprarlo para ver tus textos impresos.
Se levantó y cogió uno de los ejemplares. Un papelito marcaba la página en la que estaba el artículo de Ana.
–Aquí resulta incluso gracioso, porque escribes sobre la mujer que estafó en la peletería La Siberia y al lado sale un anuncio de un curso por correspondencia para aprender taxidermia.
A veces los esfuerzos de Beatriz por ser amable eran algo desafortunados. Ana no se había dado cuenta en su momento de la comicidad involuntaria derivada de esa composición de la página y ahora eso la contrariaba. Pero Beatriz no notaba nada, estaba enfrascada en contarle su tesis:
–¿Sabías que algunas de las fórmulas retóricas de la crónica de sucesos se remontan a la tradición de los romances de ciego?
De pie ante la mesita del café y con un ejemplar de El Caso en la mano, Beatriz misma recordaba la imagen de los ciegos que iban de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad contando truculentas historias de bandoleros, venganzas y asesinatos.
–Toda esta profusión de detalles para asegurar la veracidad de lo que contáis, los adjetivos con que dejáis claro quiénes son los personajes ensalzados, los policías, los virtuosos, los honestos, y a quién se vilipendia. ¡Y cómo jugáis con la fascinación ancestral por lo morboso! No me extraña que tengáis al público en el bolsillo.
La fascinación de Beatriz era auténtica y a la vez insultante. Ana oscilaba entre compartir el entusiasmo de su prima o enojarse con ella. Se decidió por lo primero cuando esta añadió:
–Estoy segura de que algunas de las historias sobre las que escribís pasarán a la tradición oral y los niños cantarán coplas o romances sobre ellas.
Ya corría una en Madrid sobre Margarita Ruiz de Lihory, marquesa de Villasante, la protagonista del llamado «caso de la mano cortada», la mano de su hija muerta con solo treinta y seis años de un edema pulmonar. En su dolor, la madre había tratado de conservar partes del cuerpo de su hija en formol. La mano famosa había aparecido en el interior de una lechera de plástico, hacía dos años, en 1954, y en Madrid los niños ya cantaban una coplilla: «En la calle de la Princesa, vive una vieja marquesa / con una hija, Margot, a quien la mano cortó. / Moraleja, moraleja, esconde la mano que viene la vieja». En pocos años, la enajenación de una madre tras la muerte de su hija se había convertido en una historia de miedo con la que los niños se asustaban al jugar, una historia mistificada, pero el poso de verdad traslucía todavía. La canturreó mentalmente porque tenía la boca llena. Para apaciguar el resto de enfado se estaba comiendo todas las pastas de té que tenían mantequilla, que eran también las preferidas de Beatriz, antes de que su prima volviera a sentarse.
Se tragó un último trozo antes de decir:
–De lo que pronto habrá incluso estampitas es del asunto que me ha adjudicado Rubio. Isabel Castán.
–¿Quién?
–Una niña de trece años que tiene estigmas.
Beatriz movía la cabeza negando mientras buscaba en vano alguna pastita con mantequilla.
–¿La han matado? –preguntó.
–No solo investigamos muertes y crímenes. También sucesos extraordinarios.
–Apariciones de platillos volantes, personas capaces de comerse treinta raciones de comida… –dijo Beatriz lanzándole una mirada acusadora al descubrir el saqueo de las pastas de té.
–Y santitas con estigmas.
–Pues espero que no corras la suerte del pobre Fray Luis de Granada…
Beatriz hizo la pausa necesaria para arrancar de Ana la pregunta que tanto sirve para dar inicio a una ópera como a un teatrillo de guiñol. Ana se la concedió gustosa:
–¿Qué le pasó?
–Uno de los grandes maestros de retórica del Renacimiento, de quien se decía que tenía el don de la palabra, pero que se dejó engañar por una monja portuguesa que aseguraba tener estigmas. Espera.
Se levantó, se acercó a una de las estanterías y trepó con agilidad la escalerilla de madera que le permitía acceder a las baldas más altas. No buscó. Sabía el lugar exacto en el que se encontraba el volumen. Lo abrió todavía subida a la escalera y empezó a hojearlo. Mientras tanto, Ana aprovechó para comerse varias pastas más, como una especie de compensación por adelantado de la inevitable perorata sobre ese tal Fray Luis.
–Escucha –dijo entonces Beatriz desde las alturas. Ana contuvo la risa–. Mira qué escribe aquí sobre la monja que, por cierto, se llamaba María de Meneses.
–Bonito nombre. María de Meneses. Podría ser cantante de copla.
–Pero estaba por completo imbuida de misticismos.
«Imbuida de misticismos». Beatriz ya había mutado en profesora.
–Es de esperar. ¿No era monja?
Su prima no le hizo caso, estaba buscando la página.
–Escucha. Dice Fray Luis de Granada que «se le apareció el Esposo todo bañado en sangre, se quitó la corona de espinas de su cabeza y la colocó en la de ella, apretándola con las manos. Las señales de las espinas quedaron en la cabeza y manchada de sangre la cofia que en aquel momento llevaba». Y cuenta después que también le salieron llagas en las manos y en los pies. El bueno de Fray Luis las dio por auténticas. Pero unos años más tarde se descubrió que era todo una patraña, que todas las marcas y heridas estaban pintadas. Pero atiende, porque esto es lo que te incumbe a ti. –Beatriz devolvió el libro a su lugar, pero se quedó en la escalera señalando el lomo del libro–. Después de que se descubriera el engaño, el crédulo de Fray Luis se las vio y deseó para recuperar su buen nombre. Algunos dicen que la humillación sufrida lo llevó a la muerte.