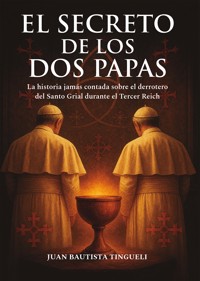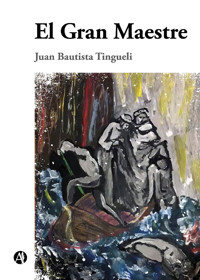
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un secreto de siete siglos por fin será develado. Una gesta que atravesó el tiempo y el espacio con un único objetivo: cumplir con la última voluntad del Gran Maestre. El líder de una orden iniciática de la antigüedad y un misterio inconmensurable que nos sitúa entre Ravenna (Italia) y Santa María del Buen Ayre (Argentina), pasando por una sucesión de "casualidades" significativas que nos acercan cada vez más a la verdad, o cuanto menos, a formular la pregunta ineludible: ¿Es posible que los restos del poeta florentino Dante Alighieri se encuentren en la República Argentina?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Tingueli, Juan Bautista
El gran maestre / Juan Bautista Tingueli. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2019.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: online
ISBN 978-987-87-0060-1
1. Narrativa Argentina Contemporánea. 2. Novela. I. Título.
CDD A863
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail: [email protected]
Imagen de portada: Elizabeth Leonardi
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
A la sabiduría ancestral,
fuente de toda mi inspiración,
allí en la intermitencia
de aquellos maravillosos encuentros
de verdad y trascendencia…
—L’amore che muove il sole e l’altre stelle –exclamó el hombre al contemplar la inmensidad de la embarcación que se acercaba vertiginosamente al muelle.
—¿Cómo dice, arquitecto? –lo interrogó temeroso su asistente.
—El amor que mueve el sol y las demás estrellas –respondió su interlocutor con seguridad.
El navío, imponente y colosal, se aproximaba raudamente al puerto de la ciudad de Mar del Plata, ante la mirada expectante de dos testigos interesados que se encargaron de liberar la zona para facilitar la entrega, la que pretendían aislar y materializar en un espacio íntimo, fuera de la vista de cualquier ocasional profano que merodeara el lugar.
El cargamento era de suma importancia para la causa, y no podía cometerse ningún error en el operativo que tenía en miras la recepción, traslado y posterior depósito de aquel envío cargado de sublimación, que atravesó triunfante el océano Atlántico desde la mítica ciudad italiana de Florencia, hasta su desembarco final, en el seno de los confines de la tierra. “El fin del mundo”, lo llamaba el común de la gente, mientras que aquellos iniciados en la sabiduría ancestral le decían El Purgatorio.
Corría 1921, y el calor transitaba su derrotero de agobio y locura, cuando aquel barco detenía su marcha, impactando contra el muelle de la localidad balnearia, el cual se encontraba en un pronunciado estado de deterioro.
Allí estaba, inmerso en la quietud. Sumergido en el silencio ensordecedor de aquellos que callan un secreto en el que se les iba su propia vida.
Mario Palanti, el arquitecto, se acercó y le dio la bienvenida al capitán y a su tripulación.
—Benvenuto, capitano! –exclamó con excitación, mientras le demandaba con su mirada penetrante la entrega del cargamento que transportaba la embarcación.
El capitán asintió con la cabeza y ordenó a su tripulación que procediera a extraer la pesada caja de madera del depósito.
Así, los marineros abrieron la escotilla, y mediante la utilización de sogas pudieron sacar a cubierta la pesada carga.
Las gotas de sudor caían al piso en sintonía con la respiración exigida de quienes tuvieron a su cargo el retiro de la mercancía de aquel sitio.
Todos ellos desconocían tanto el contenido de la enorme caja como el significado de la sigla grabada en ella: FS.
Ninguno de ellos se encontraba autorizado a ingresar al depósito del barco, que permaneció cerrado desde la partida del navío hasta su arribo a destino.
Una vez en cubierta, la caja aguardaba el ascenso de su fiel custodio, que a pedido de los comitentes (y quizás, como parte integrante de este grupo de personas) detuvo el devenir de sus días mortales en el hermético sepulcro donde se colocó el objeto sagrado.
Este hombre, de gesto adusto y mirada penetrante, emergió de la oscuridad del depósito, con el fin de escoltar la caja hacia las manos de aquel a quien el grupo llamaba el Escudero. De esta manera, el Guardián entregó al arquitecto Palanti la caja de madera con el misterioso e indescifrable grabado.
Evidentemente, existía algún tipo de relación entre ellos, puesto que entablaron un diálogo cercano y familiar en las cercanías de la embarcación, aunque siempre en privado y alejados de la mirada indiscreta de quienes se encontraban en el lugar.
Al terminar su breve intercambio de palabras, ambos se fundieron en un abrazo afectuoso que culminó con tres fuertes y recíprocas palmadas en la espalda, previo apretón de manos, que marcaría la despedida y el inmediato regreso del Guardián a su lugar de origen, la ciudad italiana de Florencia.
Así pues, embarcó nuevamente, sumergiéndose una vez más en las sombras que tan amigablemente lo abrazaron, tanto a él como al misterio que se encargó de custodiar durante la travesía. Su túnica color rojo se bamboleaba al son del viento mientras desaparecía entre la bruma, aliviado por haber cumplido con la voluntad del Gran Maestre.
A partir de ese mismísimo instante, Mario Palanti –el Escudero–pasaría a ocupar el lugar de aquel hombre que le había traspasado la custodia de la caja, cuyo contenido debía defender con su propia vida bajo pena de ser considerado perjuro y de recibir el desprecio de los miembros de la FS. La responsabilidad era inmensa, y las consecuencias que debería asumir por cualquier error en la ejecución de la Gran Obra lo pondrían frente a frente con la fatalidad.
El riesgo de vida era una hipótesis de trabajo que aceptaba asumir, todo fuera por cumplir con tan elevado mandato proveniente de la máxima autoridad de La Orden.
Se trataba de instantes definitorios en la vida del arquitecto Palanti, momentos que marcarían a fuego su existencia, situaciones en las que primaría la trascendencia por sobre la subsistencia, un dilema que atormentaría a las criaturas de Dios por los siglos de los siglos. El pensar en trabajar para subsistir, para alimentarse, para darle el sustento a la prole, para protegerse del frío y de cualquier amenaza externa que pudiera perturbar la armonía del seno familiar, dejando a un lado aquello para lo que vinimos al mundo, esa misión que algunos llaman destino, ese mensaje que vinimos a transmitir, eso que nos quita el sueño, y nos compromete en el día a día, esa flama que hace correr la sangre por nuestras venas y nos hace sentir vivos. De eso se trata.
No sabemos por qué lo hacemos, pero tenemos que hacerlo.
Es algo más fuerte que nosotros.
Era algo más fuerte que él.
Se apoderó de él, lo poseyó definitivamente.
Ya no respondía como un individuo, sino como un ariete conducido a destino por la mismísima trascendencia.
Estos pensamientos taladraban la mente de Palanti mientras miraba la misteriosa embarcación perdiéndose en el horizonte, en aquel límite ficticio de la esfera celeste que allá por el año 1300 d. C. algunos se animaron a desafiar y cuestionar.
—Es emocionante el camino hacia la sagrada trascendencia, el saber que estamos haciendo lo que debemos hacer en este plano emerge como un principio elemental para alcanzar la armonía, el equilibrio y la paz interior. ¿No te parece, mi querido Alesio? –interpeló el arquitecto a su asistente.
—¿Y qué estamos haciendo, maestro? –preguntó el joven sin comprender aún cuál era aquella gesta que lo comprometía personalmente.
—Lo correcto, mi estimado alumno. Puede que hoy desconozcas cuál es tu participación en la Gran Obra, e ignores qué es lo que estamos haciendo esta noche, cuál es la trascendencia del acto y por qué estás acompañándome en esta travesía, pero algún día lo sabrás. En alguna oportunidad, la vida te pondrá cara a cara con la verdad.
—Si usted lo dice, arquitecto, así será. Yo obedezco órdenes, me dedico a ejecutar, no a hacer preguntas.
—Por eso estás aquí, Alesio, confío en ti.
—Gracias, maestro. ¿Qué hacemos con la caja?
—Tenemos que transportarla en tren para Buenos Aires. Está claro que debemos acompañar la carga y custodiarla personalmente. Como te dije antes, el contenido es más importante que nuestras propias vidas. ¿Comprendido?
—Comprendido, arquitecto.
Así fue como se desplegó el operativo tendiente a formalizar el traslado del cubículo hacia la Reina del Plata, habiendo irrogado largas horas de viaje para ambos protagonistas, quienes emprendieron su marcha rumbo al destino final, que fue previamente establecido en el marco de aquel plan original del que solo Palanti había obtenido detalles precisos, y respecto del cual este se encargaría de instruir –aunque veladamente– al joven Alesio.
Atravesaron cuasi nulas horas de sueño, las que debieron procurarse forzadamente dentro del mismo vagón de carga en el que había sido depositada la caja, en la frialdad y dureza del suelo de dicha locación, en medio de un tortuoso vaivén de izquierda a derecha que les impedía conciliar el sueño más de diez minutos seguidos sin interrupción, con sus espaldas en un forcejeo constante por mantenerse apoyadas sobre uno de los lados del enorme cubo.
De ese modo protegieron celosamente el objeto hasta su arribo al atelier que ostentaba el arquitecto Palanti en la ciudad de Buenos Aires. Allí había un sitio especialmente diseñado para alojar el tesoro, con las medidas de seguridad correspondientes para evitar cualquier tipo de atentado. Había un cuarto alejado de la puerta de ingreso, sin ventanas, en el que estaba previsto depositar el contenido de la caja. Alesio gozaba de expresas instrucciones de Palanti en tal sentido, por lo que debía colocar la escultura con sumo cuidado y delicadeza, por encima de las letras pintadas en el centro de dicha locación. De esta forma, alzó el elemento entre sus brazos, todo ello bajo la supervisión del arquitecto, quien le indicó con precisión el camino hacia el sitial donde se vislumbraba en color rojo la sigla FS. Allí se deslizó el elemento con el fiel acompañamiento del atento discípulo. Luego de ello, ambos se miraron a los ojos con la satisfacción del deber cumplido. Mario Palanti se mostraba conmovido por la magnánima escena que había aceptado presenciar, y no pudo detener, pese a su significativo esfuerzo, el recorrido de la lágrima que abruptamente brotó de su ojo izquierdo. El tránsito del líquido que vertía desde su lagrimal pasando levemente por la superficie de su rostro no era más que emoción en estado puro. Había visto realizada la primera fase de la Gran Obra. Dante estaba allí, pudo verlo descansando de espaldas sobre las alas de un cóndor que se elevaba triunfante hacia el eje de ascensión de las almas. La escultura que él mismo había construido en la ciudad italiana de Milán allá por 1914, por fin llegaba a su atelier en la República Argentina, pero ya no era la misma que había visto nacer. La transmutación había operado. De ello se había encargado La Orden en algún lugar de la ciudad de Florencia, en aquel punto geométrico solo conocido por los iniciados en los augustos misterios, aquellos portadores del secreto, quienes se encargaron de finiquitar la última etapa del proceso alquímico. La labor había terminado, y Palanti volvía a tener frente a sí a esa escultura que labró en una sola pieza en la soledad de su taller, y que hoy ya no podía reconocer como propia. Había mutado, ya no le pertenecía, era propiedad de la totalidad, de la trascendencia.
—El espíritu de Dante está allí, ¿lo puedes ver, Alesio? –consultó Palanti a su asistente.
—Sí, maestro. Está allí, lo veo graficado en esta escultura de bronce. Descansa sobre un cóndor que lo asiste en su ascenso al Paraíso –respondió el discípulo.
—Querido Alesio, no estoy hablando de lo que representa la obra, sino de aquello que se encuentra en ella. Cierra los ojos y percibe la energía, la vibración que atraviesa el aire, el mismísimo tiempo, el mensaje que recepta tu alma, la sabiduría ancestral en estado puro. Siéntelo, más allá de las formas, de las recreaciones de lo creado, de lo que se te pretende mostrar con imágenes. Aquí las formas ya no interesan, sino aquello que encierran en sí mismas. Allí dentro. En su interior.
El discípulo, con evidente desconcierto, cerró sus ojos, forzando el sentimiento, la visualización de lo incomprensible. El experimento continuaba. Alesio persistía en su intento por ver, aunque temeroso por la reacción que pudiera tener su maestro al verificar que no había nada para decir. El alumno mantenía aquella primera aproximación inicial. No se permitía abrir sus ojos nuevamente.
—Lo siento, maestro, solo puedo ver una bellísima y significativa obra de arte.
—Ya podrás ver, mi muy querido aprendiz, en poco tiempo estarás atravesando la verdad y serás parte de esta gesta. De hecho, inconsciente e indirectamente, ya formas parte de esta historia. Un relato que permanecerá oculto a través de los tiempos, y del que tendrán cabal conocimiento, solo y tan solo aquellos que han sido iniciados –proclamó Palanti.
La inauguración del edificio estaba próxima de suceder, y “el objeto” debía coronar con su sublime presencia aquel faraónico mausoleo que emergía triunfante de entre las demás construcciones de la Buenos Aires de la década del veinte. Allí estaba el arquitecto, en tamaña ceremonia de apertura, ante la ausencia de quien financió “el palacio”, de aquel hombre que no tuvo la fortuna que cobijó al mismísimo Moisés, que pudo ver la tierra prometida, cuanto menos verla, a lo lejos, con sus propios ojos, antes de exhalar su último aliento. Así fue. El 7 de julio de 1923 se inauguró el lugar que pretendía alojar en su seno a un retazo de la historia en estado vivo, como parte de un plan preestablecido, programado, diseñado y elaborado desde hace más de seis siglos, desde el año 1321 más precisamente, cuando “el poeta” trascendió la materia dispuesto a elevarse hacia la eternidad. El Gran Maestre nos había dejado físicamente, pero entregando un legado, un concepto, una idea, una doctrina, una misión, una historia de misterio, un cuerpo marcado a fuego por la iniciación, con todo lo que ello implica para los conocedores de aquellos sitios cuya existencia el común de la gente ignora.
Luigi Barolo, de nacionalidad italiana y comerciante de profesión, llevaba sobre sus espaldas unos jóvenes 21 años cuando arribó a la República Argentina, hacia fines de 1890. Su visión y determinación marcaron sus pasos en el Nuevo Mundo, y lo convertirían en el transcurso de las próximas décadas en un empresario exitoso que se encontraría atravesado por un misterio que trascendería significativamente sus ambiciones terrenales.
Tarde o temprano el contacto llegaría, y haría lo propio.
Corría el día 25 de mayo de 1910, cuando sus pasos se vieron interrumpidos por el requerimiento del Mensajero, que lo aguardaba en la puerta del edificio donde vivía el empresario textil, portando un paraguas para protegerse de la lluvia, piloto negro y sombrero oscuro.
—¿Sei tu Luigi Barolo? –interrogó fríamente el oscuro personaje.
—Io sono quello che stai cercando –respondió temeroso el comerciante.
Ese instante marcaría un antes y un después en su vida.
El Mensajero portaba un mandato de la FS que debía cumplir a como diera lugar. La comunicación llegaría a su destinatario, finalmente, y Barolo sería iniciado en los augustos misterios de la Orden.
Miembro de una sociedad secreta, y pieza esencial para concretar el plan que llevaba siglos gestándose en su seno.
Allí conocería al arquitecto Palanti, allá por 1909, con quien lo uniría un lazo más estrecho que la propia amistad. Un vínculo fraterno, diríamos.
Ya podían reconocerse como hermanos en la iniciación.
Así fue como la vida, en lo sucesivo, los encontraría al financista y al arquitecto trabajando en bloque para la concreción de aquella misión que les encomendara La Orden. Uno solventaría económicamente el proyecto, mientras que el otro lo diseñaría conforme las reglas y normas del arte y la belleza, cada cual en su métier.
Pero he aquí que no podrían hacer lo que se les viniera en gana, puesto que existía un plan preestablecido, un manuscrito que se les exhibiría en aquel punto geométrico solo conocido por quienes hubieran pasado por un rito iniciático, a los fines de su memorización, destrucción e inmediata ejecución.
Ambos debían reportar a sus superiores jerárquicos respecto del resultado de las gestiones encomendadas, y de los potenciales inconvenientes que podrían suscitarse a los fines de su efectiva resolución.
El primer paso, cuyo cumplimiento exigía el documento, era la localización y adquisición del terreno sobre cuya base se levantaría el mausoleo. Este, vale aclarar, satisfacía todas las directrices impuestas por la tradición hermética y la sabiduría ancestral en cuanto a su ubicación, tamaño y disposición.
El terreno aún debía ser hallado en la extensión de la ciudad de Santa María del Buen Ayre en la República Argentina, a tenor de las coordenadas proporcionadas por la mismísima FS.
El mapa era preciso en cuanto a los grados de latitud y longitud en los que se situaría el lugar sagrado, indicaciones estas que databan de hace casi seiscientos años.
Esta sería la razón que llevó a estos inmigrantes italianos a radicarse en este país y en esta ciudad: la profecía de la Fede Santa.
Pero debíamos formularnos un interrogante ineludible sobre el particular: ¿por qué la República Argentina? ¿Por qué Santa María del Buen Ayre?
Hay una antigua y mítica historia que nos encuentra aquí, en este sitio que para entonces sería desconocido por el Mundo Antiguo, hasta tanto el navegante genovés Christophorus Columbus arribara el 12 de octubre de 1492 a la isla de Guanahani, actualmente en las Bahamas, y diera lugar al reconocido descubrimiento de América. Ese relato tiene su origen casi 200 años antes de este significativo evento que, para el común de la gente, constituiría la revelación de un Mundo Nuevo del que jamás se habría tenido noticia alguna. Para ese entonces, existían referencias cifradas por las órdenes iniciáticas de la Antigüedad que evidenciarían circunstancias y sucesos que nos abrirían la puerta hacia la tierra sagrada en la que el poeta decidiría descansar en paz durante toda la eternidad.
Los detalles de esta historia se encuentran en un libro que data del año 1300, y que contrariamente a lo que se afirma sobre su contenido, este describe una experiencia verídica, real y propia de quien la escribió, miembro activo de una orden iniciática y una de sus más altas jerarquías.
La Divina Comedia es una obra de tres partes, que cuenta el viaje del Dante desde las profundidades del Infierno, pasando por el Purgatorio, hasta finalizar su recorrido en el mismísimo Paraíso. Parece una verdadera historia de aventuras, cuyo contenido pretende circunscribirse dentro del terreno de la imaginación del autor, como si no se tratase de un evento real, lo que aquí se cuestionará enérgicamente.
Lo vivido efectivamente por Dante Alighieri, que ha sido retratado fiel y detalladamente en su obra por excelencia, La Divina Comedia, fue una verdadera “visión” del poeta, quien abrazó a la totalidad, en el marco de un estado de trance inducido, habiendo comprendido y asimilado en dicho proceso a la trascendencia en su estado más puro.
La experiencia de Dios, la comprensión cabal de este concepto y la revelación de la que fuera destinatario el poeta podrían haber sido consideradas una herejía para la época, ya que la idea que imponía la divinidad resultaba incognoscible por dogma, y este descubrimiento que obtuvo el Dante pudo haber sido cuestionado en sus conclusiones. De allí que se haya encubierto esta vivencia bajo la apariencia de un mero sueño, desnaturalizando el verdadero sentido de aquello que para el florentino representaba una verdadera manifestación de la trascendencia.
En dicho proceso, Dante, que se definía como un pecador, se situó dentro del Purgatorio, cuyo espacio físico circunscribió bajo una constelación que solo podría haber sido divisada para la época medieval desde el hemisferio sur, y que hoy se denomina por convención: la Cruz del Sur.
Es evidente que Dante tuvo acceso a información privilegiada para la época, desafiando con su relato al mismísimo paradigma científico que se imponía en aquellos tiempos como una realidad incontrastable. Cada verso de La Divina Comedia se presenta como una verdadera anomalía en la matrix, que revela, de modo encubierto y prudente, retazos de sabiduría ancestral.
Hasta aquí llegamos entonces, al hemisferio sur. Un lugar cobijado por la legendaria Cruz Estelar, el anverso geográfico de Jerusalén, sitio donde Dante ubicó espacialmente al Monte Purgatorio, justo a la salida del Infierno, tierra sagrada que operaría de antesala para el ascenso al Paraíso.
En efecto, en el Canto I de El Purgatorio, el poeta narra el egreso triunfal que experimentó desde las profundidades del Infierno, junto a su guía Virgilio, aportando detalles precisos de aquel espacio que lo vio emerger bajo cuatro estrellas que, según refiere, solo pudieron haber sido vistas por la primera gente, dando cuenta de lo que hoy constituye una realidad astronómica acreditada, que es, concretamente, el hecho consistente en que la constelación de la Cruz del Sur sí pudo haber sido vista en el hemisferio norte, por los primeros habitantes del globo terráqueo, hasta tanto se esfumara brutalmente del firmamento que vio nacer a Dante, para finalmente reaparecer, cuasi milagrosamente, en el hemisferio sur, donde el maestro florentino señaló que debían descansar sus restos mortales, juntamente con su legado moral y espiritual.
Como dijimos antes, Dante se consideraba un pecador, y su pecado por excelencia, la lujuria, de allí que situara su alma en el Purgatorio, con el anhelo de poder ascender al Paraíso, previa purga de las faltas cometidas en el plano terrenal.
Allí era donde debía estar, y allí era donde La Orden se encargaría de llevarlo, hacia donde él mismo decidió estar, en cumplimiento de la última voluntad de su Gran Maestre.
Debajo de la Cruz del Sur, conforme Dante especificó en su obra, ello en tanto al salir del Infierno se volvió hacia la derecha, en dirección hacia el “otro polo” y vio las cuatro estrellas, que nadie vio excepto por la primera gente, revelando de este modo que, como consecuencia de la precesión de los equinoccios y el movimiento oscilatorio del eje de rotación del planeta Tierra que ocurre cada decena de miles de años, el cielo tal y como lo conocemos hoy, ha ido cambiando, y es así como las constelaciones que hoy vislumbramos desde el hemisferio sur han formado parte del firmamento del hemisferio norte, y pueden ser vistas por las primeras civilizaciones de la historia de la humanidad.
La realidad es que los primeros cristianos vieron la Cruz del Sur en el cielo en la época de Jesucristo, cuando era visible desde Jerusalén, hasta tanto fue desapareciendo del horizonte en consonancia con los tiempos que siguieron a la crucifixión, muerte y resurrección del Hijo de Dios.
El hemisferio norte fue privado del símbolo de la cruz estelar, lo que para algunos representó el inicio de un tiempo sin Dios. Dramático para quienes efectúan estas lecturas de la vida en clave simbólica.
El derrotero de la Cruz del Sur culminó en el hemisferio sur, en las antípodas de Jerusalén, donde Dante ubicó al Monte Purgatorio, formación rocosa que emergió como consecuencia del desplazamiento de la tierra ocasionado por la vertiginosa caída de Lucifer.
En efecto, el Ángel Caído se precipitó violentamente desde el Paraíso del que fuera echado por el propio Dios hacia el planeta Tierra, impactando fuertemente y provocando un prolongado hoyo que se extendió hasta el centro de la Tierra, el lugar en donde se lo podría hallar alojado al mismísimo Diablo.
Esta es la historia legendaria que nos cuenta Dante en su libro La Divina Comedia.
Este era el esquema descripto por el poeta, en cuanto a su origen, particularidades y esencia.
Fue una orden iniciática de la Antigüedad la que recogió estos parámetros para ubicar físicamente el lugar en el que debían depositarse los restos de su Gran Maestre, Dante Alighieri, a tenor del simbolismo que él mismo profesó en vida, y respecto del cual, sus intérpretes han hallado una cabal y contundente coincidencia con lugares, circunstancias y personajes de la más palpable y evidente realidad.
Esa era la directriz de la Fede Santa (FS) o los Fieles del Amor, honrar la última voluntad de su Gran Iniciado, depositando sus restos mortales en un mausoleo que debía levantarse en el hemisferio sur, en la ciudad de Santa María del Buen Ayre