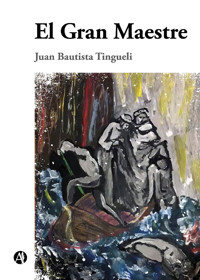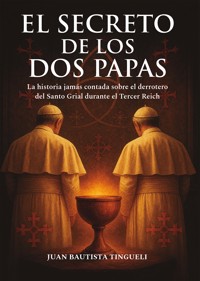
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Desde hace milenios, el Santo Grial ha sido símbolo de lo inalcanzable: una reliquia envuelta en silencio, portadora de la promesa de lo eterno, de la reconciliación entre lo sagrado y lo profano. Más que un objeto, un umbral. Más que un misterio, una llamada. Una serie de signos dispersos da inicio a una travesía que atraviesa monasterios, archivos sellados y castillos cargados de alquimia y memoria. La historia oficial guarda silencio, pero bajo sus capas laten símbolos antiguos y pactos jamás revelados. En el corazón de esta novela vibra una pregunta que pocos se atreven a formular: ¿Estamos preparados para encontrar aquello que llevamos siglos buscando? El Secreto de los Dos Papas es un viaje simbólico hacia el origen de un mito. Un relato donde la fe, el conocimiento y el amor se entrelazan en la búsqueda de lo único verdaderamente incorruptible: el sentido.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
JUAN BAUTISTA TINGUELI
EL SECRETO DE LOS DOS PAPAS
La historia jamás contada sobre el derrotero del Santo Grial durante el Tercer Reich
Tingueli, Juan BautistaEl secreto de los dos papas : la historia jamás contada sobre el derrotero del Santo Grial durante el Tercer Reich / Juan Bautista Tingueli. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-6436-8
1. Novelas. I. Título.CDD A860
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
1.
—“… Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía…” —exclamó el sacerdote filipino al finalizar la consagración de la Eucaristía.
Se trataba de una de sus primeras misas en la ciudad de Manila luego de su ordenación sacerdotal allá por el año 1982. Antonio Tan, hombre sencillo, humilde, y portador de una fe inquebrantable, con sus apenas 24 años llegaría a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para darle oxígeno y renovación. Para ese entonces desconocía que décadas más tarde se convertiría en el sucesor de Petrus Romanus en el Pontificado, algo impensado para la época, que un sacerdote asiático se siente en el trono de San Pedro y sea el líder de los más de mil millones de católicos en todo el mundo. Así sucedería, pero aún le tocaba atravesar un largo camino hasta llegar a ser quien adicione un nuevo nombre, una nueva semblanza, a las profecías de San Malaquías que aparentaron detenerse definitivamente en aquel denominado Papa del fin del mundo o del final de los tiempos: Missionarii Orientalis. El Misionero Oriental se agregaría a la limitada lista del profeta, una denominación asociada al nuevo Pontífice que emerge como la adecuada para renombrar al sucesor de Pedro el Romano. Sin dudas que de no haber operado la muerte de San Malaquías, no se habría visto interrumpida la secuencia de lemas que en latín elaboró, desde Celestino II (1143-1144) hasta el último Pontífice, siendo Missionarii Orientalis la que habría canalizado a través de sus visualizaciones sobre el futuro de la Iglesia Católica.
Pero regresemos nuevamente por un instante a Manila. La parroquia de San Sebastián resultaría la antesala circunstancial de uno de los primeros oficios del orden sagrado de nuestro joven presbítero. Una fortaleza de acero en la que simbólicamente como en cada Cuaresma se reiteraría aquella Última Cena en la que Jesucristo nos entregaría la Comunión. La celebración de la misa de Jueves Santo había concluido y el Padre Tan, como era su costumbre, despedía a todos y cada uno de los feligreses que participaron de la ceremonia en el atrio de la iglesia. Sus ojos achinados y su sonrisa amigable eran componentes tales que junto con su lenguaje coloquial lo acercaban cada vez más a la comunidad. La gente se amontonaba para estrechar su mano, y las despedidas se tornaban eternas allí, pero el recientemente ordenado sacerdote lo hacía naturalmente, su simpleza y claridad conceptual eran verdaderos imanes para aquellos que buscaban paz espiritual y explicaciones ante las crisis que atravesaba su fe. Para todo tenía una respuesta, como un verdadero intérprete del Evangelio, pero ese día de Semana Santa llegaría el momento en que el destino lo colocaría frente a frente con uno de los misterios más inexplicables de la humanidad.
—¡Padre Tan! Mi mamá se está muriendo —exclamó con desesperación el niño entre la muchedumbre.
El grito desgarrador llamó la atención de todo el mundo allí, y el gentío empezaría a abrirse de modo de tal de descubrir al sacerdote y dejarlo en línea recta, frente a frente, con el pequeño que no paraba de llorar.
—Cuéntame, ¿cómo te llamas? —interrogó el clérigo.
—Mi nombre es Luis —respondió.
—Dime Luis, ¿qué le está pasando a tu madre?
—Se está muriendo Padre, es lo único que tenemos en la vida mis hermanitos y yo, no contamos con nadie más. Quería pedirle por favor que le pida a Dios por ella, a usted sí que lo va a escuchar.
—Dios nos escucha a todos pequeño Luis, solo tenemos que hablarle con nuestras palabras, de la forma que nos salga. Hagamos una cosa, vayamos a verla y yo te voy a enseñar a rezar.
La señora Gloria estaba internada en terapia intensiva en el Hospital General de Filipinas como consecuencia de un cáncer pulmonar significativamente avanzado. El padre de sus dos hijos la había abandonado hace algunos años y, asentada en las inmediaciones de un barrio pobre de la ciudad, trató de sostenerse a lo largo del tiempo realizando algunos trabajos de costura poco remunerados. Ella era el único sostén de la familia y la enfermedad que venía atravesando, con sus ataques feroces, no la había hecho sucumbir en la lucha, sino que se plantó ante la adversidad, peleando, hasta que un día, hoy más precisamente, caería en cuidados intensivos con un pronóstico para nada alentador. Solo un milagro podría salvarla, esa era la realidad. Eso fue a buscar el pequeño Luis, con sus once años de edad, un milagro de Dios para su madre.
Las puertas de terapia intensiva se abrieron de repente y alrededor de las 21:19 horas sería el propio director del nosocomio, quien conocía muy bien al Padre Tan por ser su consejero espiritual, quien posibilitó el ingreso del sacerdote junto al menor hasta el cristal que separaba la habitación donde se encontraba la señora Gloria del mundo exterior. Para esas instancias se hallaba intubada, agonizando y luchando por su vida. El sacerdote miró a través del vidrio divisor y decidió entrar para postrarse al pie de la cama y comenzar sus rezos. Hizo la señal de la Cruz y de rodillas extendió sus manos a modo de imposición por encima de la cabeza de la progenitora del niño, pero sin tocarla, se concentró y el calor se empezó a diseminar por el ambiente, especialmente sobre Gloria que empezó a evidenciar pequeños movimientos faciales. Así, permaneció aproximadamente una hora y media, para cerrar otorgándole a la mujer la bendición de Dios y el sacramento de la extrema unción de los enfermos. Para entonces estaría completamente exhausto, habiéndolo dejado absolutamente todo allí, con fe, devoción y pasión. Salió de la habitación, abrazó al pequeño Luis y se sentaron juntos en la recepción del hospital a la expectativa de las próximas novedades sobre el estado delicado de salud de la señora Gloria. Por un instante, el Padre Antonio, se quedó dormido hasta que su cabeza comenzó a inclinarse hacia delante de forma intermitente, repiqueteo que terminaría despertándolo bruscamente sin chance alguna de poder volver a conciliar ese sueño circunstancial que, bajo ningún punto, sería reparador, sino todo lo contrario, agitado, turbulento y perturbador. El niño sí se había dormido profundamente sobre varios asientos utilizando como una especie de almohada improvisada un pequeño bolso que contenía las pertenencias de su madre. Lentamente, el Padre Tan, se incorporó, tomó su rosario, aferrándose fuertemente a él, caminando de un extremo a otro de la sala, a veces saliendo a la vereda y regresando rápidamente hacia el interior prosiguió con sus rezos. De repente, una agrietada voz varonil atravesaría el silencio atroz de la recepción exigiendo la atención de quienes estaban allí esperando novedades, información, y atención médica.
—¿Familia Reyes? —preguntó uno de los médicos que se encontraba a cargo de la asistencia de la señora Gloria.
Luis abrió sus ojos rápidamente al escuchar su apellido, aquel que le había dado su madre ante la ausencia de su progenitor del que poco y nada ha sabido a su corta edad, y del que no ha querido siquiera preguntar por haber comprendido que era un tema que propiciaba enojo, y, fundamentalmente, dolor en esa mamá soltera que tuvo que enfrentar la vida, muy jovencita, en soledad, para darle de comer a sus hijos.
—Aquí estoy —respondió el niño.
—Aquí estamos —agregó el sacerdote en un gesto categórico de acompañamiento hacia el pequeño Luis.
—Es importante que sean fuertes, lo siento muchísimo, hemos hecho todo lo humana y profesionalmente a nuestro alcance —indicó el galeno.
Gloria Reyes había muerto. El tiempo se detuvo por un largo instante. Las reacciones no terminaban de acontecer, los músculos del rostro de los protagonistas se contrajeron violentamente, y sus párpados se levantaron a la máxima expresión en señal de sorpresa. Una vida humana se había apagado luego de un extremo sufrimiento físico. Los rezos no habían sido suficientes y esta circunstancia derivó en el trauma y en la frustración del Padre Tan quien no pudo conciliar el sueño por semanas luego del incidente.
Los hijos de la señora Gloria ya habían sido derivados a un hogar sustituto, con intervención de asistentes sociales y jueces. Pasaron horas del fallecimiento, y el sacerdote continuaba en la recepción del hospital estupefacto, confundido y quebrado emocionalmente, haciéndose preguntas sobre su fe en medio de esta, su crisis existencial. Repasó mentalmente todos y cada uno de los milagros de Jesús documentados en los Santos Evangelios tratando de comprender por qué no había ocurrido aquello con Gloria Reyes, por qué había dejado este plano, por qué era tan injusta la vida, por qué existía el dolor y por qué el Hijo del Hombre no había escuchado sus plegarias. ¿Dios así lo quiso? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Los seres humanos no somos capaces de comprender la voluntad de Dios? Justificaciones superfluas que emergen frente a la frustración de creer, pedir, rezar, suplicar a la Divinidad, y que el Alfa y el Omega, el Todo, haga caso omiso a los requerimientos de sus fieles, muchas veces contradictorios e imposibles de concretarse al unísono, y otras tantas vinculadas a la afectación lisa y llana del libre albedrío de los hombres, lo que se presentaría como un límite a la injerencia de Dios, un espacio impenetrable que fuera conformado y reconocido a partir de la conquista involuntaria de Adán y Eva, quienes en aras de abrazar el conocimiento del bien y del mal se convirtieron en artífices de su propio destino. Dueños de su destino y sin más, con sus límites, consecuencias y responsabilidades.
¿Es posible replicar y materializar los milagros del propio Jesucristo? Podemos contabilizar más de cuarenta, al menos en los Evangelios Canónicos, entre curaciones de enfermedades causadas por demonios (Lucas 8:26-30; Mateo 9:27-31; Mateo 12:22-32; Lucas 11:14-23; Marcos 3:20-30; Mateo 15:21-28; Marcos 7:24-30; Mateo 17:14-21; Marcos 9:14-29; Lucas 9:37-43; Marcos 1:21-28; Lucas 4:31-37; Lucas 8:1-3), curaciones de paralíticos (Mateo 8:5-13; Lucas 7:1-10; Mateo 9:1-8; Marcos 2:1-12; Lucas 5:17-26; Lucas 13:10-17; Juan 5:1-18), curaciones de ciegos (Mateo 9:27-31; Mateo 20:29-34; Marcos 10:46-52; Lucas 18:35-43; Marcos 8:22-26; Juan 9:1-41), curaciones de leprosos (Mateo 8:1-4; Marcos 1:40-45; Lucas 5:12-16; Lucas 17:11-19), prodigios sobre las fuerzas de la naturaleza (Mateo 8:23-27; Marcos 4:35-41; Lucas 8:22-25; Mateo 14:22-27; Marcos 6:45-52; Juan 6:16-21; Mateo 14:13-21; Marcos 6:30-44; Lucas 9:10-17; Juan 6:1-14; Mateo 17:24-27; Mateo 21:18-22; Marcos 8:1-10; Lucas 5:1-11; Mateo 17:1-13; Marcos 9:2-13; Lucas 9:28-36; Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:19-20; Juan 2:1-12), y resurrecciones (Marcos 5:38-43; Lucas 8:49-56; Juan 11:38-44; Lucas 7:11.17; Mateo 28:1-10; Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-12) entre otros milagros adjudicados al Hijo del Hombre.
La historia de la humanidad ha dejado en la contemporaneidad infinidad de crónicas sobre posibles milagros directos del propio Jesús, como así también, mediante la intercesión de la Virgen María y de los Santos, por sí o a través del contacto con sus reliquias (fragmentos del cuerpo, ropas o efectos personales de los Santos, o bien, objetos asociados a la vida y pasión de Cristo).
“La fe mueve montañas” es una frase que habría pronunciado Jesús conforme surge de las Sagradas Escrituras, de allí la enorme decepción del Padre Tan luego de haber fracasado en su encomienda ante la Divinidad, esto es, en sus plegarias direccionadas a la sanación física de Gloria Reyes. Se le suplicó a Dios que la sanara, y ello no ocurrió. Seguramente, esta secuencia ocupará la mente de todos aquellos que “pierden” a un ser querido, es decir, renegar de la fe, negociar con Dios mediante el sinalagmático razonamiento consistente en “Te prometo tal cosa si me das tal otra”, o caer en la satisfactoria justificación de atribuir lo ocurrido (para bien o para mal) a la mismísima voluntad del Altísimo. Se ha hecho su voluntad, y su proceder es inexplicable para los simples mortales que no podemos comprender lo divino.
El sacerdote filipino continuaba sentado en la recepción del Hospital, con los brazos y pies entumecidos, abatido en su fe y en su creencia. Un trueno y un relámpago irrumpieron en el firmamento como factores que lo sacarían de su letargo. Llovía torrencialmente y llegó la hora de volver a la Casa Parroquial. El Padre Antonio se levantaría, sin paraguas, y enfrentaría la lluvia torrencial sin más, ya no le importaba nada de aquello que consideraba innegociable, como su vocación sacerdotal, lo que diría mucho sobre su estado luego del deceso de la madre del niño. Abrió la puerta de la recepción con el objetivo de egresar del nosocomio, atravesó el umbral, y bajo un techo de un mercado ubicado enfrente había alguien guarecido que le empezó a hacer señas, agitando su mano derecha de un extremo hacia otro de manera horizontal. Se trataba de un indigente barbado, en harapos, envuelto en trapos y frazadas, con un sombrero renegrido por la suciedad de la calle, y un perro que apoyaba el mentón en su regazo. El sacerdote se sintió atraído como un imán por la figura del mendigo, y sin saber por qué razón había cruzado inexplicablemente la arteria que lo separaba de este singular personaje y en pocos minutos estaba erguido frente a él. El perro abrió los ojos repentinamente mientras el vagabundo se disponía a dirigirse al Padre Antonio intentando con alguna dificultad separar sus labios resecos con el fin de emitir el sonido que tomaría forma de palabra hablada la que finalmente se manifestaría seguidamente a un fuerte catarro.
—No se moje Padre, aquí hay lugar para ambos —exclamó el indigente frente a la mirada atónita del sacerdote que aún no sabía por qué estaba allí parado.
—La lluvia es el problema menor en este caso, de hecho ni siquiera representa un inconveniente a resolver frente a las calamidades que aquejan al mundo, como la enfermedad y la muerte. El dolor en sí mismo es algo que parece no tener fin, eso sí me preocupa, el desasosiego y la desesperanza —señaló el Padre Tan frustrado y desencantado.
— Siéntese por favor, lo veo muy mal de semblante Padre, por eso lo llamé.
El sacerdote accedió a la invitación y se sentó al lado del vagabundo, encima de unos cartones que parecía que lo estaban esperando, secos, arrugados y especialmente dispuestos. Sucumbió frente a su hospitalidad y ganas de vivir. El indigente no había develado su nombre hasta ese momento y el Padre Antonio tampoco tuvo la necesidad de indagar sobre ello. Era como si se conocieran de hace tiempo, de toda la vida. Se percibía familiaridad.
—Estábamos por comer algo junto a Jonás —dijo el pordiosero mientras acariciaba la cabeza de su fiel compañero. El animal se deshacía de placer, aunque no perdía de vista con su mirada vidriosa al abatido eclesiástico que yacía sentado totalmente hipnotizado. La paz lo invadía salvajemente, esa circunstancia y aquellos personajes, todo era perfecto, el tiempo no existía y todos vibraban al son de la sintonía del amor y de la fraternidad. Las llamas asomaban y se escondían nuevamente desde el interior del cubículo metálico que oficiaba de rudimentaria lámpara y de incipiente calentador. En este contexto, nuestro anfitrión, procedería a extraer de una deteriorada bolsa de arpillera un trozo de pan. Lo partió y lo paso a su agasajado quien no había cenado siquiera y se encontraba profundamente hambriento. El sacerdote lo devoró de inmediato dejando un pequeño pedazo para Jonás quien se lo arrebataría rápidamente de sus manos sin darle siquiera la oportunidad de presentárselo de modo tal de evitar ver embebidos sus dedos de su acuosa saliva. Fracasaría en su intento, su mano izquierda estaba empapada. Este contratiempo no logró entorpecer la familiar secuencia. Seguidamente, el limosnero, sacaría de su desteñido morral dos elementos, una copa de madera con su interior recubierto de un material noble, con emanación de permanentes destellos de luz, y una botella de vidrio con un contenido alcohólico de color rojizo. Le quitó el corcho al recipiente contenedor y comenzó a verterlo en la copa de madera, poco a poco, hasta llenarlo hasta un poco más de la mitad. No había advertido que su invitado ya había comenzado a comer por lo que intentó, a su manera, bendecir rápidamente los alimentos, cerrando sus ojos y murmurando una especie de rezo en un idioma desconocido, probablemente un dialecto árabe, que recitaba repetitivamente como un mantra. El Padre Antonio dirigió la mirada hacia su anfitrión hasta que la luz proveniente del interior de la copa se volvió enceguecedora. Transcurrieron unos segundos hasta que luego de frotarse fuertemente los párpados y secarse con el antebrazo las lágrimas que brotaron como consecuencia de la fulminante exposición lumínica, levantó su cabeza hacia donde estaba el indigente y de repente lo vio. La noche se había hecho día. El desconocido se encontraba alzando la copa en lo alto con las dos manos mientras murmuraba. A todo esto los destellos se hacían cada vez más intensos y el sacerdote filipino estaba comenzando a entender.
—Tome y beba Padre Tan, sacie su sed, hágame caso —indicó el misterioso vagabundo mientras acercaba la copa a los labios de su invitado.
El hombre de fe tomó el humilde cáliz con sus dos manos sin que lo soltara el pordiosero quien tenía el control de la escena, digitando todos y cada uno de los detalles. El líquido inició su recorrido por el interior de la boca del sacerdote quien comenzaría a percibir un ligero sabor salado que lo hizo detener la ingesta y verificar el contenido de la copa con sus dedos, los cuales quedaron inmediatamente teñidos de rojo. ¡Estaba bebiendo sangre! No llegó el Padre Antonio a levantar la vista para apenas visualizar la tupida barba de su dispensador, que caería desmayado e inconsciente contra la acera. La perturbadora experiencia había acabado con él. Los símbolos comenzarían a presentarse en su inconsciente en el marco de este violento e inesperado letargo. El sacerdote se veía en sueños con rastros de sangre derramada desde su boca con dirección a su quijada y pecho. Su alzacuellos de plástico blanco goteaba repetitivamente este plasma de origen desconocido. Las gotas caían vertiginosamente hacia el interior de una especie de caldero mágico que pudo ver a sus pies, y del que brotaban, a su vez, incesante, reiterada y continuadamente, alimentos y bebidas que podrían saciar el hambre y la sed de todos los seres vivos del globo terráqueo. La bruma se empezaría a disipar frente a sí para descubrir la imagen de un hombre de aspecto nórdico con el torso desnudo que exhibía orgulloso su musculatura. El personaje de larga y frondosa cabellera lo miró directamente a los ojos y sonrió. Se tomó sus barbas con la mano derecha, sonrió, y desde la altura de sus casi dos metros y medio se dirigió al Padre Tan presentándose formalmente ante él.
—Soy Dagda, y ese es mi caldero, devuélvemelo —exigió el gigante mientras se acercaba lentamente hacia su interlocutor.
El Padre Antonio estaba petrificado. Dagda extendió su mano aproximándola a su cabeza. El sacerdote se protegió con sus brazos y manos el rostro, cerrando los ojos hasta que se hizo la luz. Respiró profundo y advirtió que se había quedado dormido en la acera. Despertó, pero era otro tipo de despertar, una especie de renacimiento, de iniciación propiamente dicha, había adquirido un conocimiento específico que debía descifrar, esto es, hacer consciente lo inconsciente.
—Dagda ¿quién es Dagda? —se preguntó el religioso.
Miró a sus costados y no había nada ni nadie. Como si el evento no hubiera existido. Ni el mendigo ni su perro, ni los cartones, ni las mantas, ni las frazadas, ni el pan ni el cáliz, todo había desaparecido.
Desconcertado en lo absoluto y dudando de todo, tratando de determinar qué era real y qué no, se incorporó y emprendió el regreso a casa.
2.
Todo camino tiene un punto de partida, génesis u origen, y para abrazar e internalizar la idea madre que nos propone el mito del recipiente sagrado, necesariamente tendremos que remontarnos al Libro del Éxodo, más precisamente al capítulo 12, versículos del 1 al 14, en donde Yahvé instruye a Moisés y Aarón sobre cómo se celebrará la Pascua1 desde aquel instante, y cada año en adelante, para siempre, constituyendo esta manda una ley aplicable a todos los descendientes de la comunidad de Israel quienes no dejarán de celebrar este día de júbilo por los siglos de los siglos. Así pues, ante el advenimiento de la décima plaga de Egipto, la de la muerte de los primogénitos, el mismísimo Yahvé pidió que cada familia judía tome un único cordero, sin defecto, macho, y nacido durante el año, que deberán reservar hasta el día del sacrificio, dándole muerte al anochecer, momento en el cual procederán a asarlo al fuego, para comerlo cocido con panes sin levadura y lechugas, empleando su sangre únicamente para untar los postes y la parte superior de la puerta de sus casas, con ello evitarían las consecuencias de la brutal plaga profetizada, y Yahvé pasaría de largo al ver aquellas viviendas señalizadas con el plasma del animal. Con el tiempo, la tradición oral judía ha incorporado más precisiones y agregados a la matriz de aquel inicial Séder de Pésaj. Así pues, en el capítulo 10 de la Mishná2 la Torá Oral, que forma parte de la tradición transmitida durante milenios, se señala que: “En la vigilia de la Pascua, cuando se avecina el tiempo del sacrificio vespertino nadie debe comer hasta que no anochezca. Incluso el más pobre de Israel no comerá mientras no esté reclinado a la mesa y no tendrá menos de cuatro copas de vino…”3. Y aquí aparece el simbolismo de la copa, o de las copas, así en plural, como conjunto de elementos que adicionados con determinados grupos de alimentos, conformarán la ceremonia del Pésaj, ritual que intentaría llevar a cabo en su línea de tiempo el propio Jesús de Nazareth, por lo que nos llevará a preguntarnos si podemos identificar esos cuatro recipientes que especifica la tradición judía dentro de la secuencia descripta por los Evangelios Canónicos cuando el Hijo de Dios instituyó el sacramento de la Eucaristía en la Última Cena.
—Les sonará curioso y hasta sorprendente, pero sí, hablamos de por lo menos cuatro griales —afirmó el investigador argentino en su conferencia virtual vía plataforma Zoom.
13 de octubre de 2022. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República Argentina. 19:30 horas. La pantalla de la PC se subdividía en una múltiple cuadrícula con numerosos rostros de personas de todo el mundo que en vivo y en directo asistían a una de las disertaciones del doctor Santiago Aníbal Espinoza, un personaje que adquirió notoriedad en el submundo rebelde de la web por su insistente y novedosa difusión de teorías conspirativas que se dedicaban a cuestionar el statu quo, lo establecido, lo dado. La discusión pretendía darla puntualmente con la estructura eclesiástica que servía de basamento político para el sostenimiento de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. En esta ocasión lo acompañaban alrededor de cuatrocientos asistentes que presenciaban, aunque virtualmente, su extensa alocución. El momento de mayor expectativa fue este, justamente, cuando reveló la existencia de por lo menos cuatro copas sagradas en la tradición cristiana en el marco de la exégesis de los Evangelios Canónicos.
Así, advertiría sobre esta realidad inadvertida por muchos a partir del siguiente análisis.