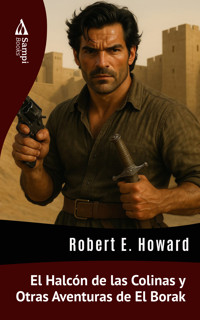
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
En los desiertos abrasadores y las cumbres nevadas de Asia Central, un hombre camina en la delgada línea entre la leyenda y la muerte: El Borak, el aventurero veloz e implacable, conocido por su puntería letal y su inquebrantable código de honor. Esta colección electrizante reúne tres de los relatos más intensos de Robert E. Howard, repletos de acción e intriga: • La Hija de Erlik Khan – El Borak descubre una red de engaños y peligros ancestrales mientras corre contra el tiempo para rescatar a un amigo secuestrado por una secta mortal en una ciudad perdida. • El Halcón de las Colinas – Atrapado en los feroces conflictos tribales de las montañas afganas, El Borak deberá convertirse en un caudillo para sobrevivir —o morir bajo las cuchillas de sus enemigos. • La Sangre de los Dioses – Un mapa misterioso, un tesoro de valor incalculable y un enemigo despiadado convierten la misión de El Borak en un juego mortal de traiciones y supervivencia. Llena de combates brutales, huidas audaces y la energía cruda que hizo de Howard un maestro de la aventura pulp, "El Halcón de las Colinas y Otras Aventuras de El Borak" es un viaje implacable por el peligro, el polvo y el honor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Halcón de las Colinas y Otras Aventuras de El Borak
Robert E. Howard
SINOPSIS
En los desiertos abrasadores y las cumbres nevadas de Asia Central, un hombre camina en la delgada línea entre la leyenda y la muerte: El Borak, el aventurero veloz e implacable, conocido por su puntería letal y su inquebrantable código de honor.
Esta colección electrizante reúne tres de los relatos más intensos de Robert E. Howard, repletos de acción e intriga:
• La Hija de Erlik Khan – El Borak descubre una red de engaños y peligros ancestrales mientras corre contra el tiempo para rescatar a un amigo secuestrado por una secta mortal en una ciudad perdida.
• El Halcón de las Colinas – Atrapado en los feroces conflictos tribales de las montañas afganas, El Borak deberá convertirse en un caudillo para sobrevivir —o morir bajo las cuchillas de sus enemigos.
• La Sangre de los Dioses – Un mapa misterioso, un tesoro de valor incalculable y un enemigo despiadado convierten la misión de El Borak en un juego mortal de traiciones y supervivencia.
Llena de combates brutales, huidas audaces y la energía cruda que hizo de Howard un maestro de la aventura pulp, “El Halcón de las Colinas y Otras Aventuras de El Borak” es un viaje implacable por el peligro, el polvo y el honor.
Palabras clave
Aventura Pulp, Guerras tribales, Héroe pistolero
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
I. La Hija de Erlik Khan
Capítulo I
El alto inglés, Pembroke, arañaba líneas en la tierra con su cuchillo de caza, hablando en un tono entrecortado que denotaba excitación reprimida:
—Te digo, Ormond, que ese pico al oeste es el que teníamos que buscar. Aquí he marcado un mapa en la tierra. Esta marca de aquí representa nuestro campamento, y ésta es la cima. Hemos marchado hacia el norte lo suficiente. En este punto deberíamos girar hacia el oeste...
—¡Cállate! —murmuró Ormond—. Borra ese mapa. Aquí viene Gordon.
Pembroke borró las tenues líneas con un rápido barrido de su mano abierta, y mientras se levantaba logró arrastrar los pies por el lugar. Ormond y él reían y hablaban con facilidad cuando se acercó el tercer hombre de la expedición.
Gordon era más bajo que sus compañeros, pero su físico no se resentía en comparación ni con el espigado Pembroke ni con el más corpulento Ormond. Era uno de esos raros individuos a la vez ágiles y compactos. Su fuerza no daba la impresión de estar encerrada en sí misma, como ocurre con tantos hombres fuertes. Se movía con una soltura fluida que anunciaba su poder más sutilmente que un mero cuerpo fornido.
Aunque iba vestido como los dos ingleses, salvo por el tocado árabe, encajaba en la escena como ellos no lo hacían. Él, un americano, parecía casi tan parte de estas escarpadas tierras altas como los nómadas salvajes que pastan sus ovejas a lo largo de las laderas del Hindu Kush. Había una certeza en su mirada y una economía de movimientos que reflejaban su parentesco con la naturaleza.
—Pembroke y yo estábamos hablando de ese pico, Gordon —dijo Ormond, indicando la montaña en cuestión, que alzaba un casquete de nieve en el cielo despejado de la tarde, más allá de una cadena de colinas azules, borrosas por la distancia—. Nos preguntábamos si tendría nombre.
—Todo en estas colinas tiene un nombre —respondió Gordon—. Aunque algunos no aparecen en los mapas. Ese pico se llama Monte Erlik Khan. Menos de una docena de hombres blancos lo han visto.
—Nunca he oído hablar de él —fue el comentario de Pembroke—. Si no tuviéramos tanta prisa por encontrar al pobre viejo Reynolds, sería divertido echarle un vistazo más de cerca, ¿qué?
—Si a que te abran la barriga se le puede llamar diversión —respondió Gordon—. Erlik Khan está en el país Kirghiz Negro.
—¿Kirghiz? ¿Perezosos y adoradores del diablo? La ciudad sagrada de Yolgan y toda esa podredumbre.
—No hay putrefacción en el culto al diablo —respondió Gordon—. Ahora estamos casi en las fronteras de su país. Es una especie de tierra de nadie, disputada por los kirguises y los nómadas musulmanes del este. Hemos tenido suerte de no encontrarnos con ninguno de los primeros. Son una rama aislada del tallo principal que se centra alrededor de Issik-kul, y odian a los hombres blancos como al veneno.
—Este es el punto más cercano en el que nos acercamos a su país. A partir de ahora, a medida que viajemos hacia el norte, nos alejaremos de él. En otra semana, como mucho, deberíamos estar en el territorio de la tribu uzbeka que crees que capturó a tu amigo.
—Espero que el viejo siga vivo —suspiró Pembroke.
—Cuando me contrató en Peshawar le dije que temía que fuera una búsqueda inútil —dijo Gordon—. Si esa tribu capturó a tu amigo, las probabilidades están todas en contra de que siga vivo. Sólo te lo advierto, para que no te decepciones demasiado si no lo encontramos.
—Te lo agradecemos, viejo —respondió Ormond—. Sabíamos que nadie más que tú podría llevarnos hasta allí con la cabeza sobre los hombros.
—Todavía no hemos llegado —comentó Gordon crípticamente, cambiando de lugar su rifle bajo el brazo—. Vi una señal de hangul antes de entrar en el campamento, y voy a ver si puedo embolsar uno. Puede que no vuelva antes del anochecer.
—¿Vas a pie? —preguntó Pembroke.
—Sí; si consigo uno traeré una pierna para la cena.
Y sin más comentarios, Gordon se alejó a grandes zancadas por la ondulante ladera, mientras los otros hombres lo seguían con la mirada en silencio.
Parecía fundirse en lugar de dar zancadas en el amplio bosquecillo al pie de la ladera. Los hombres se volvieron, aún sin hablar, y miraron a los sirvientes que cumplían con sus deberes en el campamento: cuatro robustos pathanes y un delgado musulmán punjabí que era el sirviente personal de Gordon.
*
El campamento, con sus tiendas descoloridas y sus caballos atados, era el único punto de vida sensible en una escena tan vasta y silenciosa que casi intimidaba. Al sur, se extendía una muralla ininterrumpida de colinas que ascendían hasta cumbres nevadas. Hacia el norte se alzaba otra cordillera más quebrada.
Entre esas barreras se extendía una gran extensión de tierras onduladas, interrumpida por picos solitarios y cordilleras menores, y salpicada de bosquecillos de fresnos, abedules y alerces. Ahora, al principio del corto verano, las laderas estaban cubiertas de hierba alta y exuberante. Pero aquí no había rebaños vigilados por nómadas con turbante, y aquel pico gigantesco al suroeste parecía ser consciente de ello. Parecía un sombrío centinela de lo desconocido.
—¡Ven a mi tienda!
Pembroke se dio la vuelta rápidamente, indicando a Ormond que le siguiera. Ninguno de los dos se percató de la ardiente intensidad con la que el punjabí Ahmed les perseguía con la mirada. En la tienda, los hombres sentados frente a frente en una pequeña mesa plegable, Pembroke cogió lápiz y papel y empezó a trazar un duplicado del mapa que había rayado en la tierra.
—Reynolds ha cumplido su propósito, y Gordon también —dijo—. Fue un gran riesgo traerle, pero era el único hombre que podía llevarnos a salvo a través de Afganistán. El peso que ese estadounidense tiene entre los mahometanos es asombroso. Pero no lo tiene con los kirguises, y más allá de este punto no le necesitamos.
—Ese es el pico que el tayiko describió, bastante correcto, y le dio el mismo nombre que Gordon le dio. Usándolo como guía, no podemos perdernos Yolgan. Nos dirigimos hacia el oeste, un poco al norte del Monte Erlik Khan. A partir de ahora no necesitamos la guía de Gordon, y no la necesitaremos al volver, porque regresaremos por el camino de Cachemira, y tendremos mejor salvoconducto incluso que él. La cuestión ahora es, ¿cómo vamos a deshacernos de él?
—Eso es fácil —espetó Ormond; él era el más duro, el más decidido de los dos—. Simplemente nos pelearemos con él y nos negaremos a seguir en su compañía. Nos dirá que nos vayamos al diablo, que nos llevemos a su maldito punjabí y volvamos a Kabul, o tal vez a cualquier otro desierto. Pasa la mayor parte del tiempo vagando por países que son tabú para la mayoría de los hombres blancos.
—¡Suficientemente bueno! —aprobó Pembroke—. No queremos luchar contra él. Es demasiado rápido con un arma. Los afganos lo llaman "El Borak", el Vencejo. Tenía algo por el estilo en mente cuando inventé una excusa para detenernos aquí a media tarde. Reconocí ese pico. Le haremos creer que vamos hacia los uzbekos, solos, porque, naturalmente, no queremos que sepa que vamos a Yolgan...
—¿Qué es eso? —espetó Ormond de repente, cerrando la mano sobre la culata de su pistola.
En ese instante, cuando sus ojos se entrecerraron y sus fosas nasales se dilataron, parecía casi otro hombre, como si la sospecha revelara su verdadera —y siniestra— naturaleza.
—Sigue hablando —murmuró—. Alguien está escuchando fuera de la tienda.
Pembroke obedeció, y Ormond, apartando sin hacer ruido su silla de campamento, salió de repente de la tienda y cayó sobre alguien con un gruñido de gratificación. Un instante después volvió a entrar, arrastrando consigo al punjabí Ahmed. El esbelto indio se retorcía vanamente en el férreo agarre del inglés.
—Esta rata estaba espiando —gruñó Ormond.
—Ahora se lo contará todo a Gordon y habrá pelea, ¡seguro! —La perspectiva pareció agitar considerablemente a Pembroke—. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué vas a hacer?
Ormond rió salvajemente.
—No he llegado hasta aquí para arriesgarme a que me metan una bala en las tripas y perderlo todo. He matado a hombres por menos que esto.
Pembroke lanzó un grito involuntario de protesta cuando la mano de Ormond se hundió y la pistola de destellos azules se levantó. Ahmed gritó, y su grito se ahogó en el estruendo del disparo.
—¡Ahora tendremos que matar a Gordon!
Pembroke se enjugó la frente con una mano que temblaba un poco. Fuera se levantó un repentino murmullo de pashtún mientras los sirvientes pathan se agolpaban hacia la tienda.
—Nos la ha jugado —vociferó Ormond, volviendo a enfundarse la pistola aún humeante. Con la punta de su bota agitó el cuerpo inmóvil a sus pies tan despreocupadamente como si hubiera sido el de una serpiente—. Ha salido a pie, con sólo un puñado de cartuchos. Menos mal que ha salido como ha salido.
—¿Qué quieres decir? —El ingenio de Pembroke parecía momentáneamente confuso.
—Simplemente haremos las maletas y nos largaremos. Que intente seguirnos a pie, si quiere. Hay límites a las habilidades de cada hombre. Abandonado en estas montañas a pie, sin comida, mantas ni municiones, no creo que ningún hombre blanco vuelva a ver con vida a Francis Xavier Gordon.
Capítulo II
Cuando Gordon abandonó el campamento no miró atrás. Cualquier pensamiento de traición por parte de sus compañeros estaba muy lejos de su mente. No tenía motivos para suponer que fueran otra cosa que lo que ellos mismos habían representado ser: hombres blancos que se arriesgaban a encontrar a un camarada que las soledades inexploradas se habían tragado.
Había transcurrido una hora más o menos desde la salida del campamento cuando, bordeando el extremo de una cresta cubierta de hierba, divisó un antílope que se movía al borde de un matorral. El viento, tal como era, soplaba hacia él, lejos del animal. Comenzó a acecharlo a través de la espesura, cuando un movimiento en los arbustos detrás de él le hizo darse cuenta de que él mismo estaba siendo acechado.
Vislumbró una figura detrás de un matorral, y entonces una bala le abanicó el oído, y disparó ante el fogonazo y la bocanada de humo. Se oyó un estruendo entre el follaje y luego la quietud. Un momento después se inclinaba sobre una figura pintorescamente vestida en el suelo.
Era un hombre delgado y enjuto, joven, con un khilat ribeteado de armiño, un chaleco de piel y botas de tacón plateado. Llevaba cuchillos envainados en la cintura y un moderno fusil de repetición en la mano. Le habían disparado en el corazón.
—Turcomano —murmuró Gordon—. Bandido, por su aspecto, de exploración en solitario. Me pregunto hasta dónde me ha estado siguiendo.
Sabía que la presencia del hombre implicaba dos cosas: en algún lugar de los alrededores había una banda de turcomanos; y en algún lugar, probablemente cerca, había un caballo. Un nómada nunca caminaba lejos, ni siquiera cuando acechaba a una víctima. Miró hacia la colina que surgía del bosquecillo. Era lógico creer que el musulmán lo había divisado desde la cresta de la loma baja, había atado su caballo al otro lado y se había deslizado hacia la espesura para acecharlo mientras acechaba al antílope.
Gordon subió la pendiente con cautela, aunque no creía que hubiera otros miembros de la tribu al alcance del oído —de lo contrario, los informes de los rifles los habrían llevado al lugar— y encontró al caballo sin problemas. Era un semental turco con una silla de cuero rojo con amplios estribos de plata y una brida pesada con orfebrería. Una cimitarra colgaba del pico de la silla en una vaina de cuero ornamentada.
Subido a la silla, Gordon estudió todos los puntos cardinales desde la cima de la cresta. En el sur, una tenue cinta de humo se alzaba contra el atardecer. Sus ojos negros eran agudos como los de un halcón; no muchos habrían podido distinguir aquella pluma de un azul transparente contra el cerúleo del cielo.
—Turcomano significa bandidos —murmuró—. Humo significa campamento. Nos están siguiendo, seguro como el destino.
Dando media vuelta, se dirigió al campamento. Su cacería le había llevado algunas millas al este del lugar, pero cabalgaba a un ritmo que devoraba la distancia. Aún no había anochecido cuando se detuvo entre los alerces y se sentó en silencio a observar la ladera sobre la que se había levantado el campamento. Estaba desnudo. No había ni rastro de tiendas, hombres o bestias.
Su mirada recorrió las crestas y macizos circundantes, pero no encontró nada que despertara su alerta sospecha. Por fin, subió con su corcel por el acantilado, con el rifle preparado. Vio una mancha de sangre en el suelo donde sabía que había estado la tienda de Pembroke, pero no había ningún otro signo de violencia, y la hierba no estaba pisoteada como lo habría estado por una carga de jinetes salvajes.
Leyó la evidencia de un éxodo rápido pero ordenado. Sus compañeros simplemente habían golpeado sus tiendas, cargado los animales de carga y partido. ¿Pero por qué? La visión de jinetes distantes podría haber asustado a los hombres blancos, aunque ninguno de ellos había mostrado antes señal alguna de la pluma blanca; pero sin duda Ahmed no habría abandonado a su amo y amigo.
Mientras seguía el curso de los caballos a través de la hierba, su perplejidad aumentaba; se habían dirigido hacia el oeste.
Su destino declarado estaba más allá de aquellas montañas del norte. Ellos lo sabían tan bien como él. Pero no se equivocaba. Por alguna razón, poco después de haber abandonado el campamento, según había leído en las señales, habían hecho las maletas apresuradamente y habían partido hacia el oeste, hacia el país prohibido identificado por el monte Erlik.
Pensando que posiblemente tenían una razón lógica para cambiar de campamento y le habían dejado una nota de algún tipo que no había encontrado, Gordon cabalgó de vuelta al lugar del campamento y comenzó a recorrerlo en un círculo cada vez más amplio, estudiando el terreno. Y en seguida vio indicios seguros de que un cuerpo pesado había sido arrastrado por la hierba.
Hombres y caballos habían borrado casi por completo la tenue huella, pero durante años la vida de Gordon había dependido de la agudeza de sus facultades. Recordó la mancha de sangre en el suelo donde había estado la tienda de Pembroke.
Siguió la hierba aplastada por la ladera sur y se internó en un matorral, y un instante después estaba arrodillado junto al cuerpo de un hombre. Era Ahmed, y a primera vista Gordon pensó que estaba muerto. Luego vio que el punjabí, aunque herido de bala en el cuerpo e indudablemente moribundo, aún conservaba una débil chispa de vida.
Levantó la cabeza cubierta de turbantes y acercó su cantimplora a los labios azules. Ahmed gimió, y en sus ojos vidriosos aparecieron la inteligencia y el reconocimiento.
—¿Quién ha hecho esto, Ahmed? —La voz de Gordon rechinaba por la supresión de sus emociones.
—Ormond Sahib —jadeó el punjabí—. Escuché fuera de su tienda, porque temía que planearan traicionarte. Nunca confié en ellos. Así que me dispararon y se han ido, dejándote morir solo en las colinas.
—¿Pero por qué? —Gordon estaba más desconcertado que nunca.
—Van a Yolgan —jadeó Ahmed—. El Reynolds Sahib que buscábamos nunca existió. Fue una mentira que crearon para engañarte.
—¿Por qué a Yolgan? —preguntó Gordon.
Pero los ojos de Ahmed se dilataron con la inminencia de la muerte; en una convulsión espasmódica se agitó en los brazos de Gordon; luego la sangre brotó de sus labios y murió.
*
Gordon se levantó, limpiándose mecánicamente el polvo de las manos. Inmóvil como los desiertos que frecuentaba, no era propenso a mostrar sus emociones. Ahora se limitaba a amontonar piedras sobre el cadáver para hacer un mojón que lobos y chacales no pudieran desgarrar. Ahmed había sido su compañero en muchos caminos oscuros; menos sirviente que amigo.
Pero cuando hubo levantado la última piedra, Gordon subió a la silla de montar y, sin mirar atrás, cabalgó hacia el oeste. Estaba solo en un país salvaje, sin comida ni equipo adecuado. El azar le había dado un caballo, y años de vagar por los confines del mundo le habían dado experiencia y una mayor familiaridad con esta tierra desconocida que cualquier otro hombre blanco que conociera. Era concebible que viviera para abrirse camino hasta algún puesto civilizado.
Pero ni siquiera pensó en esa posibilidad. Las ideas de Gordon sobre la obligación, la deuda y el pago eran tan directas y primitivas como las de los bárbaros entre los que había pasado tantos años. Ahmed había sido su amigo y había muerto a su servicio. La sangre debía pagar por la sangre.
Eso era tan cierto en la mente de Gordon como el hambre es cierta en la mente de un lobo gris. No sabía por qué los asesinos se dirigían hacia el prohibido Yolgan, y no le importaba demasiado. Su tarea era seguirlos hasta el infierno si era necesario y exigir el pago completo por la sangre derramada. No se le ocurrió ningún otro camino.
Cayó la oscuridad y aparecieron las estrellas, pero él no aflojó el paso. Incluso a la luz de las estrellas no era difícil seguir el rastro de la caravana a través de la hierba alta. El caballo turco era bueno y estaba bastante fresco. Se sintió seguro de alcanzar a los cargados ponis, a pesar de su larga marcha.
Sin embargo, a medida que pasaban las horas, se dio cuenta de que los ingleses estaban decididos a continuar toda la noche. Evidentemente querían poner tanta distancia entre ellos y él que nunca podría alcanzarlos, siguiéndolos a pie como ellos pensaban. Pero ¿por qué estaban tan ansiosos por ocultarle la verdad de su destino?
Un pensamiento repentino hizo que su rostro se pusiera sombrío, y después de eso empujó su montura un poco más fuerte. Su mano buscó instintivamente la empuñadura de la ancha cimitarra que colgaba del alto cuerno.
Su mirada buscó el blanco casquete del monte Erlik, fantasmal a la luz de las estrellas, y luego se dirigió al punto donde sabía que se encontraba Yolgan. Él mismo había estado allí antes, había oído el profundo rugido de las largas trompetas de bronce que los sacerdotes de cabeza rapada hacían sonar desde las montañas al amanecer.
Era más de medianoche cuando divisó unas hogueras cerca de las orillas de un arroyo cubiertas de sauces. A primera vista supo que no era el campamento de los hombres a los que seguía. Los fuegos eran demasiados. Era un ejército de los nómadas kirguises que deambulan por el país entre el monte Erlik Khan y las fronteras sueltas de las tribus mahometanas. Este campamento se encontraba de lleno en el camino de Yolgan y se preguntó si los ingleses habrían sabido evitarlo. Este pueblo feroz odiaba a los forasteros. Él mismo, cuando visitó Yolgan, había realizado la hazaña disfrazado de nativo.
Alcanzando el arroyo por encima del campamento se acercó, al abrigo de los sauces, hasta que pudo distinguir las tenues formas de los centinelas a caballo a la luz de las pequeñas hogueras. Y vio algo más: tres tiendas blancas europeas dentro del anillo de kibitkas redondas de fieltro gris. Juró en silencio; si el kirguís negro había matado a los hombres blancos, apropiándose de sus pertenencias, eso significaba el fin de su venganza. Se acercó.
Fue un perro desconfiado, escurridizo, parecido a un lobo, el que le traicionó. Su frenético clamor hizo que los hombres salieran en tropel de las tiendas de fieltro, y un enjambre de centinelas montados corrió hacia el lugar, tensando los arcos a su paso.
Gordon no deseaba que lo llenaran de flechas mientras corría. Salió espoleando de entre los sauces y se situó entre los jinetes antes de que se percataran de su presencia, asestando silenciosos tajos a diestro y siniestro con la cimitarra turca. Las espadas giraban a su alrededor, pero los hombres estaban más confusos que él. Sintió que su filo chocaba contra el acero y miró hacia abajo para partir un cráneo ancho; luego atravesó el cordón y corrió hacia una oscuridad más profunda mientras la desmoralizada jauría aullaba detrás de él.
Una voz familiar gritando por encima del clamor le dijo que Ormond, al menos, no estaba muerto. Miró hacia atrás para ver una figura alta que cruzaba la luz de la hoguera y reconoció el espigado cuerpo de Pembroke. El fuego brillaba en el acero de sus manos. El hecho de que estuvieran armados demostraba que no eran prisioneros, aunque esta indulgencia por parte de los feroces nómadas era más de lo que su bagaje de sabiduría oriental podía explicar.
Los perseguidores no le siguieron muy lejos; al ocultarse bajo las sombras de un matorral, les oyó gritarse guturalmente mientras cabalgaban de vuelta a la tienda. Aquella noche ya no habría sueño en aquel ejército. Hombres con acero desnudo en las manos pasearían sus caballos por el campamento hasta el amanecer. Sería difícil volver para disparar a sus enemigos. Pero ahora, antes de matarlos, deseaba saber qué los había llevado a Yolgan.
Su mano acarició distraídamente el pomo con cabeza de halcón de la cimitarra turcomana. Luego giró de nuevo hacia el este y cabalgó de vuelta por la ruta por la que había venido, tan rápido como pudo empujar al cansado caballo. Aún no había amanecido cuando se encontró con lo que esperaba encontrar: un segundo campamento, a unas diez millas al oeste del lugar donde Ahmed había sido asesinado; los fuegos mortecinos se reflejaban en una pequeña tienda y en las formas de los hombres envueltos en mantos en el suelo.
No se acercó demasiado; cuando pudo distinguir las líneas de formas que se movían lentamente, que eran caballos en piquete, y pudo ver otras formas que eran jinetes paseándose por el campamento, retrocedió detrás de una cresta espesa, desmontó y desensilló su caballo.
Mientras éste cortaba con avidez la hierba fresca, él se sentó con las piernas cruzadas, la espalda apoyada en el tronco de un árbol y el rifle sobre las rodillas, tan inmóvil como una imagen y tan imbuido de la vasta paciencia del Este como las mismas colinas eternas.
Capítulo III
Amanecía con poco más que un matiz grisáceo en el cielo cuando el campamento que Gordon vigilaba se puso en marcha. Las brasas humeantes volvieron a arder y el olor a estofado de cordero llenó el aire. Hombres enjutos con gorros de piel de astracán y túnicas ceñidos se pavoneaban entre las filas de caballos o se acuclillaban junto a las ollas, buscando sabrosos bocados con los dedos sin lavar. No había mujeres entre ellos y el equipaje era escaso. La ligereza con la que viajaban sólo podía significar una cosa.
Aún no había salido el sol cuando empezaron a ensillar los caballos y a enfundarse las armas. Gordon eligió ese momento para aparecer, cabalgando tranquilamente por la cresta hacia ellos.
Se oyó un grito y al instante una veintena de rifles le cubrieron. La misma audacia de su acción hizo que no soltaran los dedos del gatillo. Gordon no perdió tiempo, aunque no parecía apresurado. Su jefe ya había montado y Gordon montó casi a su lado. El turcomano le miró fijamente: un rufián con nariz de halcón, ojos malignos y barba manchada de henna. El reconocimiento creció como una llama roja en sus ojos y, al ver esto, sus guerreros no hicieron ningún movimiento.
—Yusef Khan —dijo Gordon—, perro sunnita, ¿te he encontrado por fin?
Yusef Khan se mesó la barba roja y gruñó como un lobo.
—¿Estás loco, El Borak?
—¡Es El Borak! —se alzó un murmullo excitado de los guerreros, y eso le valió a Gordon otro respiro.
Se apiñaron más cerca, su sed de sangre por el instante conquistada por su curiosidad. El Borak era un nombre conocido desde Estambul hasta Bután y repetido en cientos de historias salvajes dondequiera que se reunieran los lobos del desierto.
En cuanto a Yusef Khan, estaba perplejo y miraba furtivamente la pendiente por la que Gordon había cabalgado. Temía la astucia del hombre blanco casi tanto como lo odiaba, y en su sospecha, odio y temor de estar en una trampa, el turcomano era tan peligroso e incierto como una cobra herida.
—¿Qué haces aquí? —le preguntó—. Habla rápido, antes de que mis guerreros te arranquen la piel poco a poco.
—Vine siguiendo una vieja disputa —Gordon había bajado por la cresta sin ningún plan establecido, pero no le sorprendió encontrar a un enemigo personal al frente de los turcomanos. No era una coincidencia inusual. Gordon tenía enemigos de sangre esparcidos por toda Asia Central.
—Eres un tonto...
En medio de la frase del jefe, Gordon se inclinó de la silla de montar y golpeó a Yusef Khan en la cara con la mano abierta. El golpe restalló como el látigo de un toro y Yusef se tambaleó, casi perdiendo el asiento. Aulló como un lobo y arañó su faja, tan confundido por la furia que dudó entre el cuchillo y la pistola. Gordon podría haberle disparado mientras vacilaba, pero ése no era el plan del americano.
—¡No os acerquéis! —advirtió a los guerreros, pero sin coger el arma—. No tengo nada contra vosotros. Esto sólo nos concierne a vuestro jefe y a mí.
Con otro hombre eso no habría tenido efecto; pero otro hombre ya habría muerto. Hasta el más salvaje de los miembros de la tribu tenía la vaga sensación de que las normas que regían la acción contra los forasteros ordinarios no se aplicaban a El Borak.
—¡Cogedle! —aulló Yusef Khan—. ¡Será desollado vivo!
Avanzaron al oír eso, y Gordon se rió desagradablemente.
—La tortura no borrará la vergüenza que he hecho pasar a vuestro jefe —se burló—. Los hombres dirán que os dirige un kan que lleva la marca de la mano de El Borak en la barba. ¿Cómo se va a borrar semejante vergüenza? ¡He aquí que llama a sus guerreros para que le venguen! ¿Es Yusef Khan un cobarde?
Volvieron a dudar y miraron a su jefe, cuya barba estaba llena de espuma. Todos sabían que para borrar semejante insulto el agresor debía ser muerto por la víctima en combate singular. En aquella manada de lobos, incluso una sospecha de cobardía equivalía a una sentencia de muerte.
Si Yusef Khan no aceptaba el desafío de Gordon, sus hombres podrían obedecerle y torturar al americano hasta la muerte a su antojo, pero no olvidarían, y desde ese momento estaba condenado.
Yusef Khan lo sabía; sabía que Gordon le había engañado para que se batiera en duelo personal, pero estaba demasiado borracho de furia para que le importara. Sus ojos estaban rojos como los de un lobo rabioso, y había olvidado sus sospechas de que Gordon tenía fusileros escondidos en la cresta. Había olvidado todo excepto su frenética pasión por borrar para siempre el brillo de aquellos salvajes ojos negros que se burlaban de él.
—¡Perro! —gritó, arrancando su ancha cimitarra—. ¡Muere a manos de un jefe!
Llegó como un tifón, con su capa azotada por el viento a sus espaldas y su cimitarra llameando sobre su cabeza. Gordon le salió al encuentro en el centro del espacio que los guerreros dejaron repentinamente despejado.
*
Yusef Khan montaba un magnífico caballo como si formara parte de él, y estaba fresco. Pero la montura de Gordon había descansado, y estaba bien entrenada en el juego de la guerra. Ambos caballos respondieron instantáneamente a la voluntad de sus jinetes.
Los luchadores giraban uno alrededor del otro en rápidas curvas y gambados, sus espadas destellando y rechinando sin la menor pausa, enrojecidas por el sol naciente. No parecían dos hombres luchando a caballo, sino un par de centauros, mitad hombre y mitad bestia, luchando por la vida del otro.
—¡Perro! —jadeó Yusef Khan, dando hachazos como un hombre poseído por los demonios—. Clavaré tu cabeza en el mástil de mi tienda... ¡ahhhh!
Ni una docena de los cien hombres que observaban vieron el golpe, excepto como un deslumbrante destello de acero ante sus ojos, pero todos oyeron su crujiente impacto. El corcel de Yusef Khan gritó y se encabritó, arrojando de la silla a un hombre muerto con el cráneo partido.
Se oyó un aullido lobuno, sin palabras, que no era ni rabia ni aplauso, y Gordon giró, haciendo girar su cimitarra sobre su cabeza de modo que las gotas rojas volaron en una lluvia.
—¡Yusef Khan ha muerto! —rugió—. ¿Hay alguien que retome su lucha?
Le miraron boquiabiertos, sin estar seguros de su intención, y antes de que pudieran recuperarse de la sorpresa de ver caer a su invencible jefe, Gordon volvió a enfundar su cimitarra con cierto aire de finalidad y dijo:
—¿Y ahora quién me seguirá a un saqueo mayor del que ninguno de vosotros haya soñado jamás?
Aquello provocó una chispa instantánea, pero su impaciencia se vio matizada por la sospecha.
—¡Muéstranos! —exigió uno—. Muéstranos el botín antes de que te matemos.
Sin responder, Gordon se bajó del caballo y le dio las riendas a un jinete bigotudo, que se quedó tan asombrado que aceptó la indignidad sin protestar. Gordon se acercó a una olla, se acuclilló junto a ella y empezó a comer vorazmente. Hacía muchas horas que no probaba bocado.
—¿Te enseño las estrellas a la luz del día? —preguntó, sorbiendo puñados de cordero guisado—. Sin embargo, las estrellas están ahí, y los hombres las ven a su debido tiempo. Si yo tuviera el botín, ¿vendría a pedirte que lo compartieras? Ninguno de los dos puede ganarlo sin la ayuda del otro.
—Miente —dijo uno a quien sus camaradas se dirigían como Uzun Beg—. Matémosle y continuemos siguiendo a la caravana que hemos estado rastreando.
—¿Quién os guiará? —preguntó Gordon secamente.
Le miraron con el ceño fruncido, y varios rufianes que se consideraban candidatos lógicos se miraron furtivamente entre sí. Luego todos volvieron a mirar a Gordon, que engullía despreocupado un estofado de cordero cinco minutos después de haber matado al espadachín más peligroso de las tiendas negras.
Su actitud de indiferencia no engañaba a nadie. Sabían que era tan peligroso como una cobra capaz de caer como un rayo en cualquier dirección. Sabían que no podrían matarlo tan rápido como para que no matara a alguno de ellos y, naturalmente, ninguno quería ser el primero en morir.
Eso por sí solo no les habría detenido. Pero eso se combinó con la curiosidad, la avaricia despertada por su mención del saqueo, la vaga sospecha de que no se habría metido en una trampa a menos que tuviera algún tipo de mano ganadora, y los celos de los líderes de unos y otros.
Uzun Beg, que había estado examinando la montura de Gordon, exclamó airado:
—¡Monta el corcel de Ali Khan!
—Sí —asintió Gordon tranquilamente—. Además, ésta es la espada de Ali Khan. Me disparó desde una emboscada, así que yace muerto.
No hubo respuesta. En aquella manada de lobos no había más sentimientos que el miedo y el odio, y el respeto por el valor, el oficio y la ferocidad.
—¿Adónde nos llevarías? —preguntó uno llamado Orkhan Shan, reconociendo tácitamente el dominio de Gordon—. Todos somos hombres libres e hijos de la espada.
—Sois todos hijos de perros —respondió Gordon—. Hombres sin tierras de pastoreo ni esposas, parias, negados por vuestro propio pueblo: forajidos cuyas vidas se han perdido y que deben vagar por las montañas desnudas. Seguisteis a ese perro muerto sin rechistar. Ahora me exigís esto y aquello.
Siguió entonces un popurrí de discusiones entre ellos, en las que Gordon no pareció interesarse. Toda su atención estaba dedicada a la olla. Su actitud no era una pose; sin fanfarronería ni engreimiento, el hombre estaba tan seguro de sí mismo que su porte no era más cohibido entre un centenar de asesinos a sueldo que entre amigos.
Muchas miradas se fijaban en la culata de la pistola que llevaba en la cadera. Los hombres decían que su habilidad con el arma era hechicera; un revólver ordinario se convertía en su mano en un motor vivo de destrucción que desenfundaba y hacía rugir la muerte antes de que un hombre pudiera darse cuenta de que la mano de Gordon se había movido.
—Los hombres dicen que nunca has faltado a tu palabra —sugirió Orkhan—. Jura conducirnos a este saqueo, y puede que lo veamos.
—No juro nada —respondió Gordon, levantándose y limpiándose las manos en un paño de la silla de montar—. Ya he hablado. Es suficiente. Seguidme y muchos de vosotros moriréis. Los chacales se saciarán. Subiréis al paraíso del profeta y vuestros hermanos olvidarán vuestros nombres. Pero a los que vivan, la riqueza como la lluvia de Alá caerá sobre ellos.
—¡Basta de palabras! —exclamó uno con avidez—. Condúcenos a este raro botín.
—No os atrevéis a seguirme —respondió—. Se encuentra en la tierra de los Kara Kirghiz.
—¡Nos atrevemos, por Alá! —ladraron furiosos—. Ya estamos en la tierra de los kirguises negros, y seguimos la caravana de unos infieles, a los que, inshallah, enviaremos al infierno antes de otro amanecer.
—Bismillah —dijo Gordon—. Muchos de vosotros comeréis flechas y acero afilado antes de que termine nuestra búsqueda. Pero si os atrevéis a arriesgar vuestras vidas contra un botín más rico que los tesoros de Hind, venid conmigo. Tenemos que cabalgar lejos.
Pocos minutos después, toda la banda trotaba hacia el oeste. Gordon iba al frente, con jinetes delgados a cada lado; su actitud sugería que él era más prisionero que guía, pero no se perturbó. Su confianza en el destino se había visto de nuevo justificada, y el hecho de que no tuviera la menor idea de cómo redimir su promesa sobre el tesoro no le perturbaba en absoluto. Se le abriría un camino, de alguna manera, y por el momento ni siquiera se molestaba en considerarlo.
Capítulo IV
El hecho de que Gordon conociera el país mejor que los turcomanos le ayudó en su sutil política para ganar ascendencia sobre ellos. De dar sugerencias a dar órdenes y ser obedecido hay un paso corto, cuando se da con delicadeza.
Tuvo cuidado de que se mantuvieran por debajo de las líneas del cielo tanto como fuera posible. No era fácil ocultar el avance de cien hombres a los nómadas alertas; pero éstos vagaban lejos y existía la posibilidad de que sólo el grupo que había visto se encontrara entre él y Yolgan.
Pero Gordon lo dudó cuando cruzaron una huella que se había hecho desde que cabalgó hacia el este la noche anterior. Muchos jinetes habían pasado por ese punto, y Gordon exigió mayor velocidad, sabiendo que si eran espiados por los kirguises la persecución instantánea era inevitable.
A última hora de la tarde llegaron a la vista del ejército, junto al arroyo bordeado de sauces. Cerca del campamento pastaban caballos cuidados por jóvenes, y más lejos los jinetes observaban las ovejas que ramoneaban entre la hierba alta.
Gordon había dejado a todos sus hombres, excepto a media docena, en una hondonada llena de matorrales detrás de la siguiente cresta, y ahora yacía entre un grupo de rocas en una ladera que dominaba el valle. El campamento estaba debajo de él, nítido en cada detalle, y frunció el ceño. No había rastro de las tiendas blancas. Los ingleses habían estado allí. Ahora no estaban. ¿Se habían vuelto finalmente contra ellos o habían continuado solos hacia Yolgan?
Los turcomanos, que no dudaban de que debían atacar y saquear a sus enemigos hereditarios, empezaron a impacientarse.
—Sus hombres de combate son menos que los nuestros —sugirió Uzun Beg—, y están dispersos, sin sospechar nada. Hace mucho que un enemigo no invade la tierra de los kirguises negros. Envía a buscar a los demás y ataquemos. Nos prometiste el saqueo.
—¿Mujeres de cara plana y ovejas de cola gorda? —Gordon se burló.
—Algunas de las mujeres son hermosas a la vista —sostuvo el turcomano—. Y podríamos darnos un festín con las ovejas. Pero estos perros llevan oro en sus carros para comerciar con los mercaderes de Cachemira. Viene del monte Erlik Khan.
Gordon recordó que antes había oído hablar de una mina de oro en el monte Erlik, y que había visto algunos lingotes toscamente fundidos cuyos dueños juraban que los habían obtenido de los kirguises negros. Pero el oro no le interesaba en aquel momento.
—Eso es un cuento de niños —dijo, creyendo al menos a medias lo que decía—. El botín al que te llevaré es real, ¿lo desperdiciarías por un sueño? Vuelve con los demás y diles que permanezcan escondidos. Pronto volveré.
Al instante sospecharon, y él lo vio.
—Vuelve tú, Uzun Beg —dijo—, y da a los otros mi mensaje. Los demás venid conmigo.
Aquello calmó las sospechas de los cinco, pero Uzun Beg refunfuñó en su barba mientras bajaba por la ladera, montaba y cabalgaba hacia el este. Gordon y sus compañeros montaron igualmente detrás de la cresta y, manteniéndose por debajo de la línea del cielo, siguieron la cresta a medida que se inclinaba hacia el suroeste.
Terminaba en acantilados escarpados, como si hubieran sido cortados con un cuchillo, pero densos matorrales los ocultaron de la vista del campamento mientras cruzaban el espacio que había entre los acantilados y la siguiente cresta, que corría hasta un recodo del arroyo, una milla por debajo del ejército.
Esta cresta era considerablemente más alta que la que habían dejado, y antes de llegar al punto en que empezaba a descender hacia el río, Gordon se arrastró hasta la cresta y volvió a escudriñar el campamento con un par de prismáticos que habían sido propiedad de Yusef Khan.
Los nómadas no dieron muestras de que sospecharan la presencia de enemigos, y Gordon volvió los prismáticos más hacia el este, localizó la cresta más allá de la cual se ocultaban sus hombres, pero no vio rastro de ellos. Pero vio algo más.





























