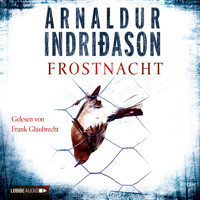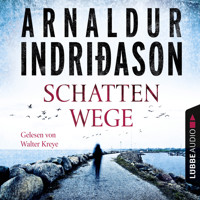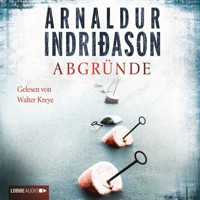Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Erlendur Sveinsson
- Sprache: Spanisch
En 1979 Erlendur, ya divorciado, lleva dos años trabajando como detective para Marion Briem. Ambos investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre que fue encontrado en una laguna. Al parecer, la víctima cayó desde una gran altura y, en un primer momento, la policía baraja la posibilidad de que haya sido arrojado desde un avión, pues el tipo trabajaba en una base militar estadounidense. En paralelo, Erlendur investiga el caso sin resolver de una joven que desapareció de camino a la escuela décadas atrás y que todo el mundo parece haber olvidado. Todos menos Erlendur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original islandés: Kamp Knox.
© del texto: Arnaldur Indridason, 2014.
Publicado gracias a un acuerdo con Forlagid Publishing.
www.forlagid.is
© de la traducción: Fabio Teixidó, 2024.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: abril de 2024.
REF.: OBDO310
ISBN:978-84-1132-749-7
EL TALLER DEL LLIBRE • REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).
Todos los derechos reservados.
¿No somos para ellos más que un gran barrio
de barracones? Un enorme... Camp Knox.
ERLENDUR SVEINSSON, detective de la policía judicial
1
El viento del norte azotaba el altiplano de Miðnesheiði. Soplaba desde las tierras altas del interior y cruzaba las aguas revueltas del golfo de Faxaflói antes de remontar, gélido y despiadado, las suaves pendientes de la costa. A su paso por los cerros y los pedregales, cubría de nieve la raquítica vegetación, que apenas asomaba entre las rocas, castigada por los elementos. Expuestas al mar abierto y a los vientos del norte, solo las plantas más resistentes lograban sobrevivir. Las violentas ráfagas hacían crujir la valla que delimitaba el perímetro de la base militar estadounidense y embestían con fuerza los imponentes muros del hangar que se alzaba en lo alto del páramo. El huracán arremetía contra el edificio, como irritado por la presencia de aquel enorme obstáculo, y luego continuaba su camino a través de la noche.
El aullido del viento resonaba en el interior de aquella mole de acero, una de las mayores construcciones de Islandia. El hangar custodiaba aviones radar y otras aeronaves del ejército estadounidense, como cazas F-16 y gigantescos Hércules destinados al transporte de equipamiento militar. También era el lugar donde se llevaba a cabo el mantenimiento de la flota aérea norteamericana que operaba en el aeropuerto de Keflavík. Las piezas de los aviones podían moverse de un lado a otro mediante un sistema de poleas enganchadas a unos rieles instalados en el techo. Estaba lejos de ser una construcción modesta: ocupaba diecisiete mil metros cuadrados y era tan alto como un edificio de ocho plantas. Estaba orientado hacia el sur y disponía de dos puertas laterales por las que podría pasar el avión de mayor envergadura del mundo. Era el centro neurálgico del escuadrón 57 de las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos, cuya base estaba situada en el altiplano de Miðnesheiði.
Aquellos días, las actividades del hangar estaban paralizadas debido a la instalación de un nuevo sistema de protección contra incendios. Los dispositivos del sistema se colocaban desde un enorme andamio reforzado que se elevaba hasta el techo. El proyecto, tan laborioso como cualquier otro que se acometía en aquel lugar, consistía en instalar a lo largo de las vigas de acero una red de tuberías equipadas con potentes aspersores separados a intervalos regulares de varios metros.
El gigantesco andamio se apoyaba sobre unas ruedas, por lo que podía desplazarse por todo el hangar, como una isla portátil. Estaba compuesto por un conjunto de andamios más pequeños con una escalerilla central que conducía a la plataforma superior, situada justo bajo el techo, donde trabajaban los fontaneros y sus aprendices. A los pies del andamio, se amontonaban tubos, tornillos y tenazas junto con cajas de herramientas y llaves grifas de todas las formas y tamaños. Las herramientas pertenecían a los contratistas islandeses encargados de la instalación. La mayoría de las obras que se realizaban en la base militar se confiaban a trabajadores locales.
Dejando a un lado los quejidos del viento, en el hangar reinaba el más absoluto silencio. De pronto, se escuchó un sonido en lo alto del andamio y, unos segundos después, una tubería se estrelló contra el suelo y rebotó varias veces con un estruendo. Seguidamente, se escuchó otro sonido, esta vez más pesado, y un hombre cayó al suelo. El impacto fue acompañado de un ruido sordo, como si un enorme saco hubiera caído desde el techo. Luego todo quedó de nuevo en silencio y solo volvieron a escucharse los rugidos del viento.
2
A veces, le picaban tanto las placas que lo único que quería era arrancárselas con las uñas y rascarse hasta dejarse la piel en carne viva.
Le llevaban saliendo desde la adolescencia y eran como las de un eccema, pero más gruesas. La mujer se preguntaba por qué le había tenido que tocar sufrir semejante calvario. Según el médico, la dolencia respondía a una renovación acelerada de la piel y se manifestaba en forma de unas placas rojizas con escamas blancas que aparecían sobre todo en la zona de los codos, las manos, las pantorrillas e incluso el cuero cabelludo, donde se hallaban las peores. Le habían recetado todo tipo de medicamentos, pomadas y cremas, pero solo algunos la ayudaban a rebajar los sarpullidos y reducir el prurito.
No hacía mucho, su médico le había hablado de una laguna situada en el sur de la península de Reykjanes. Se había corrido la voz entre los pacientes con problemas similares de que sus aguas ayudaban a calmar el picor debido a su alto contenido en sílice. La mujer encontró la laguna siguiendo las indicaciones del médico. Se hallaba cerca de una central geotérmica que vertía sus lechosas aguas azuladas en un campo de lava cubierto de musgo. Le costó llegar, pero, en cuanto se introdujo en las delicadas aguas y embadurnó su piel con el barro del fondo, sintió una inmediata sensación de bienestar y un alivio de la picazón. Tras haberse aplicado el lodo en la cara, el pelo y las extremidades, se sintió mucho mejor y tuvo claro que volvería.
Desde entonces, había regresado unas cuantas veces y siempre esperaba con ansia la siguiente visita. Cuando iba, dejaba su ropa escondida entre el musgo. No había instalaciones para cambiarse, así que iba siempre con cuidado para que nadie la viera. Llevaba ya el bañador puesto debajo de la ropa y dejaba cerca una toalla grande para secarse al salir.
El día en que encontró el cadáver, ella había pasado un buen rato flotando en el agua sedosa, absorbiendo su calor, y se aplicó el barro para dejar que actuaran los minerales, las algas y la sílice, o como fuera que el médico la hubiera llamado. No solo la hacían sentirse bien las aguas y el lodo de la laguna, sino que, además, el paraje era de extraordinaria belleza, un remanso de paz en medio de un campo de lava. Disfrutaba de cada instante que pasaba en aquel lugar. La laguna no era especialmente profunda, siempre tocaba el fondo, y se desplazaba impulsándose con las piernas. Le encantaba estar allí completamente sola.
Cuando se dirigió de nuevo a la orilla, vio un objeto que le pareció un zapato medio sumergido en el agua. Al principio, se indignó, pensando que algún impresentable lo había tirado allí. Pero cuando se acercó para sacarlo, descubrió con horror que formaba parte de un bulto mucho más grande.
Lejos de ser acogedora, la sala de interrogatorios del centro de prisión preventiva de Síðumúli era minúscula y sus sillas eran tremendamente incómodas. Ninguno de los dos hermanos se mostraba dispuesto a colaborar, por lo que, una vez más, tal y como Erlendur vaticinó, el interrogatorio se estaba haciendo eterno. Se llamaban Ellert y Vignir, y llevaban ya unos días en prisión.
No era la primera vez que la policía los acusaba de narcotráfico y contrabando de alcohol. Habían salido de la cárcel de Litla-Hraun unos dos años antes, pero, al parecer, su estancia en prisión no tuvo en ellos grandes efectos disuasorios. Más bien retomaron todo donde lo habían dejado y ciertos indicios apuntaban a que incluso dirigieron sus operaciones desde la cárcel. Ese era precisamente el motivo por el que los estaban interrogando.
Alertada por un aviso anónimo, la policía había vuelto a vigilarlos y había atrapado a Vignir con veinticuatro kilos de hachís en un almacén de patatas cerca de la granja de Korpúlfsstaðir. En el mismo lugar, hallaron también unos doscientos litros de vodka estadounidense en garrafas de un galón y un buen número de paquetes de tabaco guardados en cajas. Vignir negaba conocer la existencia de aquel alijo y aseguraba que le tendieron una trampa para que fuera al almacén. Alguien cuyo nombre no quiso revelar le dio las llaves y le dijo que podía llevarse tantas patatas como quisiera.
La policía estuvo observando sus movimientos durante varios días antes de actuar. Al registrar su domicilio, encontraron una serie de derivados del cannabis listos para ponerse en venta. Los hermanos no parecían haber perfeccionado mucho sus métodos. Los arrestos anteriores se habían dado en circunstancias muy similares. Aquellos dos hombres exasperaban a Marion, quien los consideraba un par de necios y unos sinvergüenzas.
—¿En qué barco llegó la mercancía a Islandia? —preguntó Marion, con signos de cansancio. Era la tercera vez que le hacían a Vignir esa pregunta. Erlendur ya se la había hecho dos veces.
—¡No sé de qué barco habláis! ¿Quién os ha contado esa mentira? —respondió Vignir—. ¿El capullo de Elliði?
—¿Las placas de hachís también llegaron en barco? ¿O en avión? —preguntó Erlendur.
—¡No sé de quién es toda esa mierda! —exclamó Vignir—. No tengo ni idea de lo que me estáis hablando. Nunca había puesto un pie en ese almacén. Solo entré para llevarme cuatro patatas. ¿Quién os está mintiendo?
—En el almacén, había dos candados y tú tenías las llaves de los dos. ¿Por qué te empeñas en hacerte el tonto?
Vignir guardó silencio.
—Te pillaron con las manos en la masa —le recordó Marion—. Te da rabia, pero la vida es así. Asúmelo y déjate ya de tonterías para que podamos irnos todos a casa.
—Ni que fuera yo quien os tuviera aquí retenidos —reparó Vignir—. Por mí, os podéis marchar cuando os salga de los cojones.
—Pues también es verdad —dijo Marion volviéndose hacia Erlendur—. ¿Lo dejamos por hoy?
—¿Por qué crees que Elliði querría causarte problemas? —preguntó Erlendur. Sabía que ese tal Elliði se había peleado alguna vez con los hermanos. Trabajaba para ellos vendiendo la mercancía, recaudando las deudas y amenazando a los morosos. Era un hombre violento y había sido condenado más de una vez por agresión.
—¿Ha sido él, entonces? —preguntó Vignir.
—No. No sabemos quién fue.
—Claro que lo sabéis.
—Pero Elliði era amigo tuyo, ¿no? —preguntó Erlendur.
—Es un capullo.
En ese momento, se abrió la puerta de la sala y un agente asomó la cabeza para pedirle a Marion que saliera un momento para hablar con él.
—¿Qué ocurre?
—Han hallado un cadáver —le anunció el agente—. En la península de Reykjanes, junto a la central geotérmica de Svartsengi.
3
La mujer que encontró el cuerpo tenía unos treinta años y lo primero que hizo fue informarles de que padecía psoriasis. Para demostrárselo, les enseñó las placas de piel seca que tenía en un brazo, sobre todo en la zona del codo. Cuando estaba a punto de mostrarles el cuero cabelludo, Marion la detuvo diciéndole que ya habían visto suficiente. La mujer quería dejar constancia de que tenía una enfermedad dermatológica y por eso se encontraba en aquel lugar remoto donde había hallado el cadáver.
—Casi siempre estoy sola —dijo mirando a Marion—. Ahora se ve que se ha corrido la voz y viene más gente, pero yo nunca he visto a nadie. No hay instalaciones para cambiarse ni nada parecido. El agua es preciosa. Está caliente y se está muy a gusto dentro.
Sentada con Marion y Erlendur en un coche de policía, les contaba cómo había encontrado el cuerpo. Marion se encontraba a su lado, en el asiento trasero, mientras que Erlendur estaba sentado frente al volante. En los alrededores, había otros coches patrulla, una ambulancia, un equipo de la policía científica y dos fotógrafos de prensa. La noticia del hallazgo ya se había filtrado a los medios de comunicación. La laguna se había formado tres años antes como resultado de la actividad de la central geotérmica de Svartsengi y ningún sendero conducía hasta ella. A lo lejos, las luces de la central iluminaban la noche invernal. La mujer había aparcado en la carretera de Grindavík y llegó a la laguna caminando por el campo de lava. Una vez allí, se bañó en la parte oeste, donde las aguas eran menos profundas, y había pasado casi una hora embadurnada en lodo antes de decidir regresar a casa. La luz del día se acababa pronto y, al ver que se estaba haciendo de noche, se marchó para no tener que caminar en la oscuridad como hizo la última vez, cuando casi no pudo ni encontrar su coche.
—Me he levantado y... siempre me ha parecido un lugar precioso, pero también un poco lúgubre. El vapor que emana del agua, estar ahí sola en medio de un campo de lava y todo eso... imaginaos el susto que me he llevado cuando he visto... Me he adentrado más que otras veces, nunca me había metido tanto, y entonces he visto el zapato. El talón asomaba por encima del agua. Primero he pensado que era un zapato suelto que alguien había perdido, o que habían tirado. Cuando he ido a cogerlo, me ha parecido que estaba atascado y... he cometido la estupidez de tirar con más fuerza para sacarlo y entonces me he dado cuenta de que estaba... de que el zapato estaba pegado a...
La mujer guardó silencio. Consciente de lo mucho que le había afectado el hallazgo, Marion la interrogaba con calma. La mujer había evitado mirar el cuerpo mientras lo trasladaban hacia la carretera y pasó un mal trago contándoles la historia. Erlendur trató de reconfortarla.
—Has reaccionado muy bien en una situación difícil —le aseguró.
—No sabéis lo que me he asustado. No... no os hacéis una idea del miedo que he pasado. Allí sola, en la laguna.
Una media hora antes, Erlendur se había puesto unas botas de agua que le llegaban hasta la cintura y había vadeado la laguna junto con dos miembros de la policía científica hasta alcanzar el cuerpo. Marion observó la escena fumando en la orilla. La policía de Grindavík llegó primero y procuró no tocar nada hasta que acudiera el equipo de la policía judicial. Los técnicos tomaban fotografías del cadáver y los fogonazos de sus cámaras iluminaban el siniestro paisaje. Llamaron a un buzo para que examinara el fondo de la laguna. Inclinado sobre el cuerpo, Erlendur trataba de deducir cómo habría llegado hasta allí. Cuando los miembros de la policía científica consideraron que habían reunido suficientes datos y sacaron el cadáver a tierra, descubrieron lo más desconcertante de todo: sus extremidades presentaban múltiples fracturas, tenía el tórax hundido y la columna vertebral estaba rota. El cuerpo colgaba flácido de los brazos de los agentes.
Colocaron el cuerpo en una camilla, lo transportaron hasta la carretera de Grindavík y de allí lo trasladaron a la morgue del Hospital Nacional, situada en la calle Barónsstígur, donde le quitaron el barro y le practicaron la autopsia. A pesar de ser noche cerrada, unos potentes focos conectados a un grupo electrógeno les habían permitido observar en la laguna el mal estado en que se encontraba el cuerpo. Tenía la cara aplastada y el cráneo despedazado. A juzgar por la ropa, se trataba de un hombre. No llevaba consigo ningún tipo de documentación y era imposible determinar cuánto tiempo llevaba sumergido. Las nubes de vapor que emanaban del agua caliente daban a la escena un aire aún más tenebroso. Estaba demasiado oscuro para poder rastrear la zona, así que decidieron dejarlo para el día siguiente.
—¿Entonces es cuando has dado el aviso a la policía? —le preguntó Marion a la mujer. Erlendur se quitó las botas de agua y encendió la calefacción del coche. Las luces de los alrededores se difuminaban en los cristales empañados. Desde el interior del vehículo, se oían voces y se veía un continuo desfile de siluetas que iban y venían.
—He cruzado corriendo el campo de lava hasta donde tenía el coche aparcado y he ido directamente a la comisaría de Grindavík. He vuelto aquí con unos agentes y les he mostrado el lugar donde había encontrado el cuerpo. Luego han llegado más coches de policía. Y, después, vosotros. Hoy no voy a poder dormir. Esto me va a quitar el sueño unos cuantos días.
—Normal. A nadie le gusta vivir una experiencia así —dijo Marion con ánimo de tranquilizarla—. Deberías pedirle a alguien que te haga compañía. Te vendrá bien hablar de lo ocurrido.
—Entonces, ¿no has visto a nadie en las inmediaciones? —preguntó Erlendur.
—A nadie. Ya os he dicho que siempre estoy sola.
—¿Y sabes de alguien que venga a bañarse aquí, como tú? —preguntó Marion.
—Tampoco. ¿Qué le ha pasado al hombre? ¿Habéis visto cómo tenía el...? Dios mío, no podía ni mirar.
—Te entiendo —convino Marion.
—¿Esa afección cutánea, la psoriasis, produce muchas molestias? —preguntó Erlendur.
Marion dirigió una mirada a su compañero.
—Cada vez hay tratamientos más eficientes —respondió la mujer—. Es una enfermedad muy desagradable. De todos modos, lo peor no es el picor sino las placas que te salen en la piel.
—¿Y las aguas de la laguna son beneficiosas?
—No creo que esté científicamente probado ni nada, pero a mí me parece que sí.
La mujer sonrió a Erlendur. Marion le hizo algunas preguntas más sobre el hallazgo del cadáver y dieron por terminado el interrogatorio. Se bajaron los tres del coche y la mujer se marchó a casa. Erlendur se puso de espaldas al viento del norte.
—Es evidente por qué tiene la cara y el cuerpo destrozados, ¿no? —le preguntó a Marion.
—¿Piensas que lo han matado de una paliza?
—Sí, ¿no?
—Solo sé que tiene el cuerpo molido. Puede que alguien tuviera la intención de dejárselo así. Tal vez se vio aquí con alguien, hubo un enfrentamiento y el asesino quiso hacerlo desaparecer para siempre en las aguas de la laguna.
—Algo así.
—Puede parecer la hipótesis más evidente, pero no tengo la absoluta certeza de que el hombre muriera como consecuencia de una paliza —señaló Marion, que había examinado el cuerpo antes de que se lo llevaran—. En todo caso, de una paliza normal.
—¿Qué quieres decir?
—He visto cómo queda un cuerpo después de haber caído desde una gran altura y el estado de ese cadáver me lo ha recordado. También puede quedar así después de un grave accidente de tráfico, pero no nos consta que se haya producido alguno.
—Si se trata de una caída, tuvo que ser desde una altura considerable —dijo Erlendur oteando los alrededores antes de levantar la mirada hacia el cielo negro—. A menos que hubiera caído desde allí. Desde el cielo.
—¿En la laguna?
—¿Parece muy disparatado?
—No sé —dijo Marion.
—No nos ayuda que el cuerpo haya pasado un tiempo sumergido en el agua.
—Eso es verdad.
—En ese caso, no lo mataron de una paliza en este campo de lava —dijo Erlendur—. Si se trata de una caída, quiero decir. Alguien traería aquí el cadáver para evitar que lo encontraran y lo sumergió en la laguna. En este barro extraño.
—No me parece un mal escondite —comentó Marion.
—Bueno, si el cuerpo se hubiera hundido del todo. Nadie viene aquí, salvo algún que otro paciente con psoriasis.
—¿De verdad tenías que preguntarle sobre su enfermedad? —le preguntó Marion mientras miraba cómo se alejaba el coche de la mujer—. No puedes entrometerte así en la vida privada de la gente.
—Estaba pasando un mal rato. Ya lo has visto. Solo quería calmarla.
—Eres agente de policía, no pastor de una iglesia.
—Nadie habría encontrado nunca ese cuerpo si no fuera porque esa mujer con psoriasis vino a bañarse a este lugar tan marciano —observó Erlendur—. ¿No es un poco... no te parece...?
—¿Una extraña casualidad?
—Sí.
—Cosas más raras se han visto. ¡Qué frío, por favor! —protestó Marion, y abrió la puerta del coche.
—Por curiosidad, ¿no sabrás cómo se llaman estas lavas? —preguntó Erlendur, mirando hacia las instalaciones de la central geotérmica, con sus espesas columnas de vapor que se elevaban hacia el cielo y desaparecían en la oscuridad de la noche.
La respuesta no se hizo esperar.
—Illahraun, las «lavas del mal» —dijo Marion, la enciclopedia andante, antes de subirse al coche—. Es una colada de 1226.
—¿Las lavas del mal? —repitió Erlendur mientras abría la puerta del conductor—. Pues me dejas mucho más tranquilo —ironizó.
4
Al día siguiente, el forense confirmó las sospechas de que la muerte del hombre se produjo como consecuencia de una caída y no de una paliza. Fue incapaz de contar todas las fracturas y suponía que el hombre había caído desde varias decenas de metros y el impacto había sido frontal. La forma en que se le habían roto los huesos indicaba que el hombre no se había estrellado contra el suelo con los pies por delante y el forense descartaba que hubiera intentado parar el impacto con las manos. Todo apuntaba a que había caído de cara sobre una superficie muy dura. Tras un examen preliminar, el médico dudaba de que el hombre se hubiera despeñado por algún precipicio de la península de Reykjanes. Le parecía que había caído sobre una superficie lisa y no halló indicios de que se hubiera encontrado a la orilla del mar o en las montañas. Al menos, su ropa así parecía indicarlo. Llevaba puestos unos pantalones vaqueros, una chaqueta de cuero, una camisa y unas botas de cowboy de punta estrecha y tacón alto con decoraciones en relieve.
—¿De qué clase de lodazal habéis sacado a este pobre hombre? —preguntó el forense mirando atónito a Marion y Erlendur—. Nunca he visto nada parecido.
Al médico, un hombre de avanzada edad canoso y delgado, le quedaba poco para jubilarse. Llevaba puesto un delantal encima de su bata blanca y examinaba el cuerpo tras los cristales de sus enormes gafas de pasta. Iluminado por la fría luz de las lámparas, el cadáver yacía sobre la mesa de autopsias junto a una bandeja llena de bisturíes y fórceps. En la sala, flotaba un olor a formol, desinfectantes y cuerpos diseccionados. A Erlendur le desagradaba aquel lugar. Sabía que nunca conseguiría acostumbrarse a ese olor y a la constante presencia de la muerte. De hecho, procuraba no mirar el cadáver más de lo necesario. Marion, sin embargo, tenía más estómago que su compañero y no parecía molestarle ni el ambiente estéril ni la visión de la mesa de autopsias.
—Lo encontraron en las aguas residuales de la central geotérmica de Svartsengi —explicó Marion—. De ahí la presencia de barro. Dicen que tiene propiedades curativas.
—¿Propiedades curativas? —repitió el médico, sorprendido.
—Por lo visto, es bueno para la psoriasis —precisó Erlendur.
—Cada día, una novedad.
—¿Has observado algún síntoma de enfermedades cutáneas?
—No, Marion. Este hombre no fue allí para tratarse la psoriasis.
—¿Crees que podría haber caído desde un avión?
—¿Desde un avión?
—Solo es una hipótesis. Está claro que cayó desde una altura considerable.
—Lo único que puedo decir es que cayó desde una gran altura sobre una superficie dura y plana —resumió el forense—. No sé si desde un avión, aunque tampoco lo descarto.
—¿Sabrías decirnos cuánto tiempo estuvo sumergido en el agua? —preguntó Marion.
—No mucho. Puede que dos o tres días. Como digo, asumo que murió de forma inmediata como resultado de un impacto. Si me preguntáis cuándo murió, diría que hace poco, unos tres días o así. Tengo que examinarlo más a fondo, pero, de momento, esa es mi estimación.
—No lleva alianza —reparó Erlendur mientras examinaba el cuerpo—. ¿Hay alguna marca dejada por algún anillo?
—No, ninguna. No llevaba nada encima, ni llaves ni cartera. Nada que nos permita identificarlo. Hemos enviado su ropa a la policía científica. No presenta ninguna cicatriz, ni de accidentes ni de operaciones, y tampoco tiene tatuajes.
—¿Qué edad tiene?
—Unos treinta años. Estaba en la flor de la vida. Mide casi un metro ochenta, está bien proporcionado, es esbelto y tiene buena musculatura. O tenía, el pobre. Nadie ha denunciado todavía su desaparición, ¿no?
—No —respondió Erlendur—. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. En todo caso, la policía no ha recibido todavía ningún aviso.
—¿Y tenéis algún testigo de la caída?
—No. No tenemos ningún hilo del que tirar.
—¿Y un accidente de tráfico? —preguntó Marion—. ¿Cuadraría?
—No, creo que podemos descartar esa posibilidad. Presentaría otro tipo de lesiones —respondió el médico mientras levantaba la mirada del cadáver y se subía las gafas—. Pienso que la hipótesis más probable es la de la caída. Como os comentaba, no observo indicios de que tratara de amortiguar el golpe. Se estrelló contra el suelo con el cuerpo plano. No sé si eso os puede ayudar en algo. Puede que no tuviera tiempo de poner las manos. O que no quisiera hacerlo. Pero no cabe duda de que cayó desde una altura muy elevada y llevaba mucha velocidad en el momento del impacto.
—Pero si, como dices, no puso las manos delante y cayó de frente contra el suelo, ¿estamos... estamos hablando de un suicidio? —preguntó Erlendur.
—Es una posibilidad —dijo el médico subiéndose las gafas de nuevo—. No lo sé. Pero yo no lo descartaría.
—¿No es un tanto improbable? —preguntó Marion—. Si se hubiera suicidado, ¿por qué habría querido alguien esconder el cuerpo?
—Solo estoy tratando de interpretar las fracturas —respondió el forense—. Tengo que seguir examinándolas, aunque solamente lo voy a poder hacer si me dejáis trabajar tranquilo.
La policía científica tuvo dificultades para rastrear el musgo que cubría el campo de lava que se extendía entre la carretera de Grindavík y la laguna de Svartsengi. La nieve caída la noche posterior al hallazgo del cuerpo tapó cualquier posible huella. El buzo no encontró nada en el lodo. Las condiciones de búsqueda eran difíciles, el agua estaba turbia y apenas se veía nada. La policía puso un anuncio en busca de posibles testigos que hubieran circulado por la carretera de Grindavík en los días previos al hallazgo con la esperanza de que alguien hubiera visto un vehículo en la zona, pero no apareció nadie.
El supervisor de la policía científica, un hombre de más de sesenta años, saludó a Erlendur. Se encontraba junto a la ropa de la víctima: unos calzoncillos, unos pantalones vaqueros, una camisa a cuadros, unos calcetines, una chaqueta de cuero y unas botas de cowboy. Los despachos de la policía científica se encontraban en la última planta del cuartel general de la policía judicial, en Kópavogur. Hacía poco que se había creado oficialmente el departamento de la Policía Judicial del Estado y el cuartel general se había trasladado desde la calle Borgartún, en Reikiavik, a una zona industrial de la periferia.
Erlendur, que venía del departamento de tráfico, solo llevaba dos años trabajando allí y aún estaba conociendo al personal y familiarizándose con los métodos de trabajo. Había colaborado sobre todo con Marion Briem, quien llevaba ya una larga carrera a sus espaldas y, de hecho, animó a Erlendur a solicitar un puesto en la policía judicial. Erlendur se lo pensó durante unos años y, cuando finalmente se cansó de dar vueltas por la ciudad en un coche patrulla, decidió dar el paso y se puso en contacto con Marion.
—Ya era hora —le dijo Marion—. Sabías que terminarías aquí algún día.
Erlendur no podía negar que le atraían las labores de detective. Lo pudo comprobar cuando investigó por su cuenta la muerte de un vagabundo que apareció ahogado en la antigua turbera de Kringlumýri. Erlendur, que en aquel entonces no era más que un agente raso, conocía al vagabundo y descubrió que había sido asesinado. Ante la forma en que resolvió el caso por sus propios medios, sin ayuda de nadie, Marion lo invitó a contactar con la policía judicial en caso de que le interesara un cambio en su carrera. Erlendur tardó tres años en decidirse. Y Marion tenía razón: en el fondo, Erlendur sabía que terminaría allí.
La policía científica limpió con cuidado el barro de la ropa de la víctima y analizó en profundidad cualquier material adherido a las prendas, como pelos y restos de suciedad.
—No hay más que barro —le informó el supervisor—. Mi primera sospecha es que lo metieron en ese lodazal con la intención de ocultar algo.
—¿En su cuerpo?
—Sí. Ahora apenas vamos a poder obtener información. Pero la ropa nos permite deducir alguna cosa. Por ejemplo, toda la ropa que lleva parece proceder de Estados Unidos. Los vaqueros son de una marca muy conocida y la chaqueta de cuero también. La camisa no lleva etiqueta, así que, en realidad, podría ser de cualquier tienda de Reikiavik. La ropa interior es de un fabricante estadounidense. De los calcetines no podemos decir nada, salvo que son negros y están poco usados. La chaqueta es la prenda que está más desgastada, como se aprecia en los codos —dijo el hombre alzando la prenda delante de Erlendur.
—Y luego están las botas —continuó mientras le tendía una a Erlendur—. Quizás puedan servirnos de algo. Son de cuero auténtico. Nuevas. No creo que las vendan en muchas tiendas, aunque puede que las reconozcan en alguna zapatería de Reikiavik e incluso se acuerden de quién las compró. No se ve a muchos hombres por ahí con botas de cowboy. En todo caso, no islandeses. Estamos intentando analizar la suciedad de las suelas por si pudiera indicarnos dónde pudo haber estado antes de morir, pero el barro ha borrado casi cualquier posible pista.
Erlendur examinó la bota de cuero marrón. La suela apenas estaba desgastada y la parte que cubría la pantorrilla estaba decorada con la imagen de una soga. Luego observó de nuevo el resto de las prendas, los vaqueros y la camisa de cuadros.
—¿Tienes idea de dónde están fabricadas las botas?
—Luisiana. Llevan dentro una etiqueta.
—Todo muy estadounidense, ¿no?
—Puede que estuviera hace poco en Estados Unidos.
—O puede que sea de allí —observó Erlendur.
—Eso también puede ser.
—¿De la base militar?
El jefe de la policía científica se encogió de hombros.
—No tiene por qué serlo, pero tampoco podemos descartarlo.
—¿No viven allí cinco o seis mil estadounidenses? Entre los propios soldados y sus familias.
—Algo así. La laguna no se encuentra en las inmediaciones de la base militar, pero sí está lo bastante cerca como para que la tengas en cuenta.
5
Hacía tiempo que Erlendur no pasaba por aquella calle. Sin embargo, la joven que vivió allí estaba siempre en su cabeza. Se llamaba Dagbjört y no podía dejar de pensar en ella desde que, hacía unos años, había leído sobre su historia. Hacía veinticinco años, la chica había desaparecido sin dejar rastro un día por la mañana. El caso nunca llegó a esclarecerse. Cuando empezó su carrera como policía, Erlendur leyó unos informes sobre lo ocurrido. Dagbjört vivía en una casa del barrio oeste y, un día, de camino al Colegio Superior Femenino de Reikiavik, desapareció de repente. Parecía que se la hubiera tragado la tierra. Erlendur recorrió en más de una ocasión el camino que la niña solía hacer para ir a clase: atravesaba Camp Knox, un barrio de barracones militares construido durante la guerra, hasta llegar a la avenida Hringbraut y la zona del lago, pasando por las instalaciones deportivas de Melavöllur y el antiguo cementerio de Suðurgata. Ese tipo de sucesos se producían con relativa frecuencia, pero, por alguna razón, aquella desaparición tocaba especialmente la fibra sensible de Erlendur. Consultó informes policiales, leyó reportajes de prensa y recorrió todos los caminos posibles entre el domicilio de la chica y su colegio. Algunas veces pensó en hablar con las personas que la habían conocido, ya fueran parientes o amigos, pero nunca lo hizo y nunca investigó en profundidad. Si bien el suceso había ocurrido hacía mucho tiempo y todo apuntaba a que la niña se había quitado la vida, su caso seguía obsesionando a Erlendur, por mucho que este intentara alejarlo de su mente. Dagbjört lo perseguía como un fantasma salido de una tumba helada con el propósito de hacer que siempre hubiera algo que le recordara a ella.
Aquel día, fueron unos obituarios. Erlendur había leído por la mañana dos necrológicas dedicadas al padre de Dagbjört. La madre había muerto unos años antes. En ambos textos, se mencionaba la desaparición de su pequeña. Uno estaba escrito por uno de sus compañeros de trabajo, que lo describía como un hombre en quien se podía confiar, alegre en los buenos momentos, pero marcado por la pérdida de su hija. En el otro, su hermana rememoraba sus años de juventud, explicaba que venían de una familia numerosa muy unida y recordaba que su hermano y su cuñada habían perdido de forma inexplicable su rayo de sol. Erlendur leyó entre líneas el poso de una vieja amargura. Sabía que el paso del tiempo no había conseguido mitigar el dolor. Pocas veces lo hacía.
Era casi medianoche cuando Erlendur salió de la calle con la intención de volver a casa. Se fijó en que la antigua vivienda de Dagbjört estaba vacía y que, en la ventana de la cocina, colgaba el cartel de una inmobiliaria. La casa estaba en venta y los propietarios se habían mudado. El viento del norte seguía soplando y el pronóstico anunciaba que continuaría haciéndolo los próximos días. La nieve se arremolinaba a lo largo de la acera y Erlendur se ajustó el abrigo.
Había repasado con Marion el caso del hombre de la laguna hasta bien entrada la noche. Veinticuatro horas después del hallazgo del cuerpo, nadie había denunciado todavía su desaparición y nadie lo había reconocido a partir de la detallada descripción difundida en los medios de comunicación. El hombre no parecía tener ni familia ni amigos. Cuando Erlendur llegó después de su reunión con el jefe de la policía científica, Marion descansaba en su viejo sofá. Lo había mandado trasladar desde las oficinas de la calle Borgartún, la antigua sede de la policía judicial, cuando todavía estaba bajo la dirección del Tribunal Penal.
—¡¿Un estadounidense?! —dijo Marion bruscamente cuando Erlendur le resumió su conversación con el jefe de la policía científica.
—No es más que una posibilidad.
—¿Quieres decir un militar?
Erlendur se encogió de hombros.
—El aeropuerto internacional de Keflavík está dentro de la base militar. Así que podría haber llegado desde cualquier parte del mundo. Lo que quiero decir es que ese hombre no tiene por qué ser islandés. Además, no podemos descartar que fuera arrojado desde un avión. Y ese avión podría haber salido de Reikiavik o de cualquier otro sitio. Incluida la base americana.
—¿Y qué propones hacer?
—Tal vez deberíamos consultar qué aviones han sobrevolado la zona en los últimos días. Lo más seguro es que estemos hablando de avionetas privadas. También podríamos preguntar en la base si les falta alguno de sus hombres.
—¿Solo porque el cadáver llevaba botas de cowboy? —preguntó Marion.
—Toda su ropa es de fabricantes estadounidenses. O casi toda. Lógicamente, es ropa que también se puede comprar en las tiendas de Reikiavik, así que eso tampoco demuestra nada.
—Exacto. ¿Qué más tenemos?
—La proximidad a la base militar.
—¿O sea, que has deducido que nuestro hombre es un soldado estadounidense porque has establecido un vínculo entre la ropa americana y la base? ¿No te parece un poco cogido por los pelos?
—Sin duda —concedió Erlendur—. Pero teniendo en cuenta la ropa y lo cerca que está la base de la laguna, no me parece descabellado preguntar a las autoridades militares. Si hubiéramos hallado el cuerpo en la otra punta del país, ni siquiera me lo estaría planteando. Pero puede que falte alguien en sus filas.
—No tienen la obligación de darnos ninguna información si no quieren.
—Bueno, al menos habremos examinado esa posibilidad.
—¿No deberían haber oído hablar ya del hallazgo?
—Digo yo.
—¿Y no crees que se habrían puesto en contacto con nosotros si sospecharan que es uno de los suyos?
—Tal vez —dijo Erlendur—. No lo sé. No sé cómo piensa esa gente. Creo que hacen las cosas a su manera sin preocuparse mucho de nosotros.
—¿Esa gente? —repitió Marion, a quien no le pasó por alto el tono despectivo de Erlendur—. ¿Estás en contra del ejército?
—¿Importa mucho?
—No sé —respondió Marion—. ¿Lo estás?
—Siempre he estado en contra del ejército —admitió Erlendur.
Bajo el gélido viento del norte, Erlendur llegó a la zona donde antes se extendía Camp Knox, una antigua zona de barracones militares construidos durante la Segunda Guerra Mundial, en la época en que Islandia estuvo ocupada, primero por el ejército británico y luego por el estadounidense. Ahora se encontraban en su lugar la piscina del barrio oeste y otros edificios, en su mayoría viviendas. No quedaba ni rastro del antiguo campamento militar que sirvió como base de la marina estadounidense en Islandia y se bautizó con ese nombre en honor a Frank Knox, quien fue secretario de Marina de Estados Unidos. De los ochenta campamentos que se levantaron en Reikiavik durante la ocupación, Camp Knox era uno de los más grandes. Ahora los barracones habían desaparecido, pero, al terminar la guerra, se aprovecharon para resolver la escasez de vivienda en la ciudad. Una vez que los militares se marcharon, muchos islandeses se mudaron a aquellos barrios de construcciones alargadas y arqueadas que llegaron a alojar a más de tres mil personas.
Erlendur recordaba que, cuando se mudó a la capital con sus padres, los barrios de barracones vivían ya sus últimos días. Se acordaba de Múlakampur y de otro bastante extenso, situado en la zona del actual centro. Allí fue testigo de la mayor pobreza que había visto en su vida, pues se trataba de barrios marginales donde la gente vivía en pésimas condiciones. Al fin y al cabo, los barracones, consistentes en una simple estructura de chapa, aglomerado y cartón, no fueron concebidos como viviendas. El sistema de alcantarillado era primitivo, en el mejor de los casos; estaban infestados de ratas; y, aunque en ellos vivía mucha gente buena y decente, los barrios tenían mala reputación debido a la precariedad de las instalaciones y a la peculiar forma de vida de sus vecinos. Camp Knox no era una excepción. Sus habitantes eran conocidos como los «camperos» y se decía que olían a campo.
A juzgar por los informes policiales, la joven pasaba todas las mañanas por Camp Knox de camino al colegio. Cuando comenzaron las labores de búsqueda, se puso especial empeño en deducir si había entrado en el barrio. Se registraron algunos barracones, incluidos los corrales y cobertizos adyacentes, y se preguntó a los residentes si habían visto a la chica. Muchos vecinos se sumaron a la búsqueda. Pero ni eso ni ninguno de los esfuerzos que se realizaron por encontrarla dieron resultado.
La búsqueda se centró en Camp Knox porque, poco antes de desaparecer, la joven le había contado a una amiga suya que había conocido a un chico que vivía allí y le dio a entender que estaba enamorada de él.
Nunca se supo quién era aquel chico.
6
Era pasada la medianoche y Marion Briem dormía en el sofá de su despacho cuando el teléfono empezó a retumbar en el escritorio. Todos sus compañeros se habían ido a casa y los incesantes timbrazos rompieron el silencio con un estruendo exasperante. Marion se levantó del sofá, levantó el auricular y contestó.
—¡¿Qué horas son estas de llamar?!
—¿Marion?
—¿Sí?
—Perdona... ¿Es muy tarde?
Era el forense. Marion se sentó en la silla y consultó su reloj.
—¿No puedes esperar hasta mañana?
—Sí, sí, claro —respondió el médico—. No era mi intención molestarte. ¿Qué hora es?
—Las doce de la noche.
—¿Ya? No lo sabía. Te llamo por la mañana. Tengo que marcharme a casa. Disculpa, no me había dado cuenta de que se había hecho tan tarde.
Marion sabía que Herbert, el médico, era viudo y vivía solo. Había perdido a su mujer unos años antes. No tuvieron hijos y, tras el fallecimiento de su esposa, su única compañera era la soledad. No tenía interés en conocer a otras mujeres. Marion lo conocía bien y una vez, trabajando con él en la morgue, le sugirió la idea de buscar a alguien, pero Herbert no se mostró muy entusiasta.
—¿Qué ocurre? —preguntó Marion, terminando de despertar—. ¿Tienes algo nuevo?
—¿No prefieres hablar mañana?
—No, dime. Total, ya me has despertado.
—Se mordía las uñas.
—¿El hombre de la laguna?
—Se las mordía hasta dejarse los dedos en carne viva. Seguramente lo llevaba haciendo desde la infancia. Y eso no hace sino ponérnoslo más difícil.
—¿Qué quieres decir?
—Que, de lo contrario, igual habríamos podido encontrar restos debajo de las uñas. En caso de que hubiera tenido una pelea o algo así.
—Entiendo.
—Estoy bastante convencido de que era algún tipo de obrero. Que trabajaba en algún taller. Las aguas de la laguna le han lavado las manos, pero he encontrado restos de suciedad, grasa y aceite alrededor de las uñas, o lo que queda de ellas. Es lo único que se me ocurre. Un garaje. Un taller mecánico. Algo por el estilo.
—¿Restos de grasa?
—Sí, y no solo eso.
El médico le explicó a Marion que las manos del hombre estaban llenas de rasguños, unos más recientes que otros, y de callos que, sin duda, guardaban relación con un duro trabajo físico. Lo sabía porque las manos de sus hermanos, ambos mecánicos, tenían el mismo aspecto. Por eso, sospechaba que el cuerpo era de algún obrero o algún técnico. No tendría más de treinta y cinco años y, en caso de no lograr identificarlo, siempre podrían comparar su dentadura, apenas dañada, con los registros dentales.
—¿Crees que la intención de meterlo en la laguna era ocultar todo eso? —preguntó Marion—. ¿La suciedad de las manos? ¿Los rasguños?
—Creo que la intención era ocultar el cuerpo en la laguna, punto. Pero, evidentemente, no me corresponde a mí pronunciarme al respecto.
—¿Has observado algún indicio de que pudiera ser estadounidense? ¿Alguien de la base? ¿Un extranjero?
—¿Un militar, quieres decir?
—Por ejemplo.
—Bueno, llevaba botas de cowboy, pero...
—Eso no basta. ¿Has hallado algo que pudiera vincularlo con la base? ¿Algo que pudiera ubicarlo allí? Erlendur ha comentado esa posibilidad.
—No, no he observado nada de eso. Luego hay otra cosa que me gustaría mencionarte —añadió el doctor, y Marion percibió un tono de cansancio en su voz.
—¿Sí?
—Como decíamos, todo apunta a que ese hombre murió tras haber caído desde una gran altura. Tengo toda la impresión de que se estrelló contra una superficie plana, como una acera, un pavimento o un suelo de cemento.
—Eso ya nos lo habías dicho.
—Sí, puede que me esté repitiendo, pero el caso es que aquí veo muchos elementos desconcertantes. Como el hecho de que cayera de frente, sin protegerse instintivamente con las manos. No creo que cayera directamente en la laguna desde un avión, como estabais considerando. En ese caso, el agua habría amortiguado parte del golpe. La superficie sobre la que cayó era mucho más dura.
—Si su muerte se produjo como consecuencia de una caída —dijo Marion antes de dar un bostezo—, solo caben tres posibilidades: un accidente, un suicidio o un homicidio. En caso de tratarse de un accidente o de un suicidio, me parecería muy extraño que alguien hubiera querido esconder el cuerpo en una laguna llena de barro. Eso solo tendría sentido si estuviéramos hablando de un asesinato. En cualquier caso, creo que podemos descartar la idea del suicidio. El homicidio involuntario o el accidente no quedan excluidos, pero entonces deberíamos explicar por qué se procuró que su muerte no saliera a la luz. El asesinato es, con mucho, la hipótesis más probable.
—Sí, por eso he querido llamarte inmediatamente —dijo el médico—. Solo que no me había dado cuenta de que se había hecho tan tarde. Por otro lado, he observado algo en la parte posterior del cráneo, la menos dañada.
—¿De qué se trata?
—De un severo hematoma que al principio se me pasó por alto porque está oculto bajo el cabello. Lo asocio a un fuerte golpe recibido en la nuca.
—¿Tú crees?
—No tengo ninguna duda.
—¿No se produjo como resultado de la caída?
—No. Cayó de cara. El hematoma se localiza en la parte trasera.
—¿Estás seguro de eso?
—No sé si haciendo más observaciones podré confirmarlo —concluyó el forense—, pero puede que ese hombre ya estuviera muerto antes de caer.
7
Marion y Erlendur vieron al buzo meterse en el agua. Era su segundo intento de búsqueda. La primera vez no había encontrado nada en la zona donde se encontró el cadáver, pero no estaba seguro del todo y quiso volver a probar. Marion pensaba que solo lo hacía para ganar más dinero, pero prefirió no compartir sus sospechas con nadie. Era un hombre de unos cuarenta años que solía colaborar con la policía cuando había que rastrear puertos o lagos. Albañil y miembro de las brigadas de rescate, era uno de los buzos más hábiles del país. Su potente linterna frontal iluminaba el agua, lo que permitía seguir sus movimientos bajo la superficie azulada y lechosa de la laguna.
Según el buzo, los sedimentos complicaban la búsqueda. El lodo enturbiaba el agua, de forma que iba a ser muy difícil encontrar cualquier objeto que hubiera podido caer al fondo. La policía estaba desconcertada. Nunca se había encontrado con un problema similar y no sabía cómo actuar. Se barajó la posibilidad de drenar la laguna, pero se consideró una opción impracticable. Erlendur sugirió barrer el fondo con una red y, a falta de mejores ideas, comenzaron los preparativos.
El rastreo de las inmediaciones todavía no había dado ningún resultado. La nieve había tapado cualquier posible huella dejada por la persona o personas que hubieran trasladado el cuerpo a la laguna. La hipótesis de la caída directa desde un avión no podía descartarse del todo a pesar de los indicios que apuntaban a que ya estaba muerto antes de estrellarse contra el suelo. Los controladores aéreos de la capital no tenían constancia de que ningún avión hubiera sobrevolado el área la semana anterior. Por otro lado, se estaba contactando con los propietarios de las avionetas privadas del aeropuerto nacional de Reikiavik. También se había solicitado información sobre tráfico aéreo a otros aeropuertos más pequeños, como el de Selfoss o el de las islas Vestmannaeyjar. Igualmente, se esperaba respuesta de las autoridades del aeropuerto internacional de Keflavík para saber qué vuelos privados se habían operado desde allí.
La noche en que se encontró el cuerpo, antes de que todo quedara cubierto de nieve, no se observaron huellas de vehículos en los alrededores. De todos modos, era imposible acceder a la laguna en coche a no ser que fuera a bordo de un todoterreno especialmente equipado. Lo más probable era que hubieran transportado el cuerpo caminando desde la carretera de Grindavík, siguiendo el camino más corto, y que, una vez en la laguna, se hubieran adentrado en sus aguas para sumergirlo lejos de la orilla. Sin embargo, el buzo no consiguió observar en el barro del fondo ningún rastro que pudiera confirmar esa hipótesis.
Marion le contó a Erlendur la conversación que había tenido con el forense la noche anterior, haciendo énfasis en el hematoma que el médico había observado en la nuca del cadáver. Herbert volvió a llamar a Marion al mediodía para confirmar que el hombre ya estaba muerto antes de caer o que, en todo caso, estaba aturdido como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza.
—Lo cual explicaría que cayera con el cuerpo plano —concluyó Erlendur mientras seguía los movimientos del buzo.
—Eso es lo que piensa Herbert —dijo Marion—. Cree que un golpe en la nuca es la explicación más probable.
—¿Sabe con qué instrumento lo podrían haber golpeado?
—Posiblemente una llave de cruz o una tubería. Algún objeto redondeado. Es difícil de determinar. Pero descartó que se tratara de un martillo. No se observan indicios de bordes afilados. Además, un martillazo le habría dejado una herida abierta. No obstante, el golpe fue contundente.
El buzo reapareció por un instante y volvió a sumergirse. Su linterna frontal iluminó de nuevo las aguas de la laguna, que seguían desprendiendo calor. El vapor barría la superficie antes de desaparecer en la lejanía, arrastrado por el viento del norte. Erlendur miraba hipnotizado el paisaje. La combinación del agua caliente, el vapor y la lava cubierta de musgo le daba a aquel paraje un encanto peculiar, una extraña belleza modelada por las erupciones volcánicas y el agreste relieve de la península de Reykjanes.
—Primero golpean al hombre en la cabeza y luego lo arrojan desde lo alto de un edificio —resumió.
—Sí. Es una posibilidad.
—¿De forma que pudiera parecer un suicidio?
—Puede ser.
Marion y Erlendur hablaron con uno de los gerentes de la central geotérmica. El hombre les aseguró que no podía ser el cuerpo de ningún empleado suyo. No faltaba ningún miembro de la plantilla, todo el mundo había ido a trabajar. Se sorprendió al enterarse de que alguien había hallado un cadáver en la laguna donde vertían sus aguas. Poca gente pasaba por allí, aunque había oído que algunas personas con problemas dermatológicos iban a la laguna porque supuestamente contenía sustancias beneficiosas para la piel. Incluso había oído decir que estaban pensando construir algún tipo de instalación para quienes quisieran bañarse en ella.
El gerente, un hombre alto, gordo y pelirrojo, con una barba que le cubría la mitad de la cara, los acompañó hasta la laguna y observó con ellos las labores del buzo. Erlendur le preguntó sobre el tráfico aéreo en la zona y el hombre respondió que había mucha actividad debido a la proximidad del aeropuerto internacional y de la base americana. Según el gerente, el ruido de los aviones militares podía llegar a ser atronador. También sobrevolaban la zona algunas avionetas, aunque estas pasaban más desapercibidas.
—¿Por qué lo preguntáis? ¿No estaréis pensando que lo tiraron desde un avión?