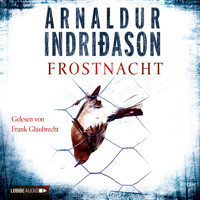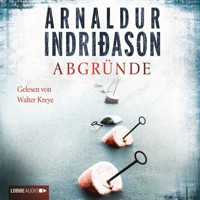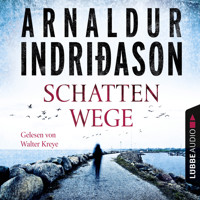9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Del autor besteller internacional, la primera entrega de la serie del Detective Konrad. En las gélidas profundidades del glaciar Langjökull se descubre un cuerpo congelado que es aparentemente el de un empresario que lleva treinta años desaparecido. En su momento la investigación policial no arrojó resultados y si bien uno de los socios del desaparecido estuvo detenido brevemente, no se encontraron pruebas suficientes para acusarlo. Pero ahora todo ha cambiado y Konrád, el policía que investigó la desaparición quien se encuentra ya retirado, será convocado nuevamente para reabrir el caso. Para su fortuna, cuenta con una nueva información que le ha brindado una mujer desconocida que puede, por fin, ayudar a esclarecer un caso que llevaba tanto tiempo sin resolverse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Arnaldur Indridason
Otros títulos de Arnaldur Indridason en RBA
Notas
Título original islandés: Myrkrið veit.
La traducción de esta obra ha contado con el soporte financiero
de Icelandic Literature Center.
© del texto: Arnaldur Indridason, 2017.
Publicado gracias a un acuerdo con Reykjavik Literary Agency.
www.rla.is
© de la traducción: Kristinn Ólafsson y Alda Ólafsson, 2025.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: septiembre de 2025
REF.: OBDO993
ISBN: 978-84-1098-905-4
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Tanto sabe la oscuridad;
sombría tengo el alma.
Las negras arenas vi quemar
a menudo un prado verde.
Las hondas grietas del glaciar
gimen a muerte.
JÓHANN SIGURJÓNSSON (1880-1919)
1
No podía hacer mejor tiempo. Estaba sentada junto con su grupo de turistas, admirando las vistas del glaciar, y revolviendo su mochila en busca de la merienda cuando, de repente, su mirada detectó un bulto en la nieve. Parecía un rostro humano.
Pasó un momento antes de comprender con exactitud lo que sus ojos estaban viendo. Luego, se levantó de golpe, pegando gritos que irrumpían en la quietud del glaciar.
Los turistas alemanes se quedaron helados del susto. Estaban sentados, apiñados a su alrededor, sin entender qué podía haber causado una reacción tan violenta en su guía islandesa, una señora ya entrada en años, que siempre se había mostrado tranquila y sosegada, pasara lo que pasase.
El día anterior subieron al glaciar Eyjafjallajökull, que desde hacía algunos años se había convertido en una atracción turística popular debido a su famosa erupción en 2010, cuyas cenizas paralizaron el tráfico aéreo europeo. El grueso manto de tefra que entonces cubría los terrenos vecinos ya había desaparecido casi por completo, bien arrastrado por el viento, bien filtrado en el suelo por las lluvias. Ahora las tierras se habían recuperado de la catástrofe y las laderas de las montañas lucían sus colores habituales.
El circuito turístico debía durar diez días, durante los cuales iban a subir a cuatro glaciares. Habían salido de Reikiavik hacía algo más de una semana, en vehículos especialmente acondicionados para circular sobre el hielo. Se hospedaban en buenos hoteles de la región sur, de modo que los turistas, un grupo de amigos de la ciudad automovilística de Wolfsburgo y forrados de dinero, no tenían que renunciar a la comodidad a la que estaban acostumbrados. Les servían menús gourmet sobre los glaciares, y por la noche, cuando volvían a los hoteles, les montaban auténticos banquetes. Las caminatas sobre el hielo tenían una duración moderada, y siempre incluían paradas para descansar y tomar algún refresco. El grupo tuvo especial suerte con el tiempo. Cada día durante ese mes de septiembre hacía un sol espléndido y los visitantes continuamente acribillaban a la guía con preguntas sobre el global warming y las consecuencias del efecto invernadero en Islandia. Ella dominaba el alemán con soltura después de haber estudiado Teoría Literaria en Heidelberg décadas atrás y durante el viaje se hablaba exclusivamente en ese idioma, salvo por esas dos palabras en inglés: global warming.
Les contaba cómo había cambiado el clima en los últimos años. Los veranos, decía, eran más cálidos, con más horas de sol registradas, lo que todo el mundo lamentaba. Las épocas estivales de Islandia solían tener una meteorología muy cambiante, añadía, pero ahora se podía casi confiar en tener buen tiempo durante días enteros, incluso durante semanas. Los inviernos también se presentaban más suaves, con menos nevadas, aunque eso no hacía que los días más cortos del año fueran menos lóbregos. El efecto más importante visible sobre el paisaje se podía ver en los glaciares. Menguaban a toda velocidad y mencionó Snæfellsjökull, famoso por ser el punto de partida del Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, como un buen ejemplo de ello; ya no era ni la sombra de lo que había sido antaño.
El último glaciar que visitaron, Langjökull, también había visto tiempos mejores. Su altura había disminuido muchos metros en poco tiempo. Les contó que entre los años 1997 y 1998 su cumbre había perdido hasta tres metros de altura. Y que el glaciar había disminuido en un tres y medio por ciento en los últimos años. En la academia de turismo le enseñaron a tener siempre preparados números de ese estilo. Les contaba a los alemanes que los glaciares representaban el once por ciento de la superficie de Islandia y que la cantidad de agua retenida en ellos equivalía a veinticinco años de precipitaciones ininterrumpidas.
La noche anterior se alojaron en Húsafell, en el interior de la región de Borgarfjörður, y, sobre las once de la mañana, salieron hacia el glaciar. Era un grupo fácil de llevar; la mayoría estaban en buena forma, provistos del mejor equipamiento: botas de montaña y ropa de abrigo. No había habido ningún incidente difícil; nadie se puso enfermo, ni se quejó ni montó ningún follón; todos estaban empeñados en disfrutar del viaje tanto como fuera posible. Estuvieron caminando durante un buen rato junto al borde del glaciar antes de comenzar a ascender paso a paso casquete arriba. La nieve crujía a cada pisada, con arroyos grandes y pequeños rezumando en diferentes lugares sobre la superficie. Ella iba en cabeza; sentía en la cara el frescor que emanaba de los hielos. Había bastante tráfico sobre el glaciar: personas en jeeps y en motonieves que se deslizaban por el hielo. Los alemanes preguntaron si se trataba de un deporte popular entre los islandeses y ella no dijo ni que sí ni que no. Muchas veces hacían preguntas que la pillaban por sorpresa, a pesar de estar bien preparada, como una que le hicieron durante el desayuno: ¿se hacen quesos en Islandia?
Tras estallar el boom turístico, decidió formarse como guía. Por aquel entonces llevaba ocho meses en paro. Perdió su piso en el colapso económico de Islandia en 2008, cuando ya no podía pagar los plazos de los préstamos y el hombre con el que salía se mudó a Noruega. Era carpintero y no le costó encontrar trabajo allí. Dijo que nunca iba a volver a esa isla de mierda ahora que un montón de idiotas la habían llevado a la bancarrota. Alguien le dijo que el turismo sería el futuro. La corona se convirtió en una moneda sin valor y todo estaba a precios de ganga para los turistas. Se matriculó en un cursillo cuando ese pronóstico se iba haciendo una realidad más que palpable, y aprendió que los turistas que llegaban a Islandia quedaban enamorados de la isla, de sus paisajes, su aire puro y el silencio.
Sin embargo, no le enseñaron nada sobre cadáveres congelados dentro de un glaciar.
Los turistas alemanes se apiñaron alrededor de ella, dirigiendo su mirada hacia donde se vislumbraba una cabeza humana que parecía querer salir del hielo.
—¿Qué es eso? —preguntó una mujer del grupo, acercándose.
—¿Es un hombre? —dijo otra.
La cara estaba casi completamente cubierta por una delgada capa de nieve y, aun así, se podía distinguir la nariz, las fosas oculares y una gran parte de la frente. El resto de la cabeza y el cuerpo estaban enterrados bajo el hielo.
—¿Qué le habrá pasado? —inquirió un tercer turista pensativo. La guía recordó que era un médico jubilado.
—¿Lleva mucho tiempo metido ahí? —se interesó alguien.
—Eso me parece —contestó el médico, agachándose sobre una rodilla al lado de la cara—. No murió congelado ayer.
Limpió con cuidado la nieve con sus manos desnudas hasta que el rostro apareció por completo.
—No deberías tocar nada —dijo su mujer en tono de advertencia.
—Está bien. No haré nada más —replicó el doctor.
Cuando el doctor se incorporó, todos pudieron ver con claridad la cara de ese hombre, como si alguien la hubiese plasmado con delicadeza en una sutilísima concha de cristal blanco brillante que podría romperse con el más mínimo contacto. No había manera de deducir cuánto tiempo llevaba ese hombre tirado en el glaciar; el hielo lo había tratado con suavidad, conservándolo y protegiéndolo de la putrefacción y la descomposición. Parecía tener unos treinta años cuando se encontró con su destino. Tenía la cara ancha, la boca grande, los dientes robustos y los ojos hundidos encima de una generosa nariz. Lucía una abundante cabellera rubia.
—¿No deberías avisar a la policía, querida? —dijo la esposa del médico, volviéndose hacia la guía.
—Sí, por supuesto —contestó la otra, distraída, sin poder apartar los ojos de la cara—. Por supuesto. Ahora mismo lo hago.
Sacó su móvil; sabía que en esa parte del glaciar había cobertura; lo había averiguado a propósito. Tenía cuidado de estar siempre localizable vía móvil o radiotransmisor, por si ocurría cualquier cosa. El técnico de emergencias contestó enseguida y ella describió lo que habían encontrado.
—Estamos cerca de Geitlandsjökull —añadió tras describir la situación, mirando a la cima plana del volcán, que debe su nombre a la parte suroeste del glaciar.
El glaciar estaba en constante retirada. Al preparar el viaje, leyó en algún sitio que, de seguir así, prácticamente podría llegar a desaparecer a finales del siglo.
2
Cuando salió por fin del bar para adentrarse en la densa tormenta de nieve, estaba bastante borracho. Llevaba un buen rato sin ver a su amigo Ingi en el local y creía que se había largado a casa. Llegaron al bar deportivo temprano, como de costumbre; había sido un buen partido. Luego se puso a hablar con unos chicos que no conocía de nada e Ingi se quedó callado. A menudo se ponía así cuando bebía. Sin decir ni una palabra.
Agachó la cabeza, se ajustó bien la chaqueta alrededor de su delgado cuerpo y se puso a andar contra la ventisca. La nieve se iba pegando a su ropa, de modo que en nada se quedó helado, maldiciendo no llevar el mono térmico que usaba en su trabajo; grueso y calentito y que aguantaba cualquier tiempo que hiciera. En las mañanas de invierno costaba lo suyo salir del calorcito de la caseta de trabajadores a la intemperie del lugar de construcción. Dos tazas de café, un pitillo y el mono térmico azul resultaban de gran ayuda. Nada complicado. Eran cosas sencillas, pero había que saber aprovecharlas. Fútbol y birra de barril. Café y pitillo. Y mono térmico en invierno.
Caminaba deprisa por la acera y sus pensamientos eran tan erráticos como sus pisadas en la nieve.
Nunca logró olvidar al hombre y le pareció reconocerlo justo donde habían estado charlando en la barra, aunque tardó un rato en caer en la cuenta de quién era por lo oscuro que estaba ahí dentro, y en parte porque el tipo llevaba una visera y bajaba la cabeza sin mirar para arriba. Hablaron un poco del partido y resultó que ambos eran hinchas del mismo equipo. Al final no pudo aguantarse y se puso a hablar de la colina de Öskjuhlíð, ese otero que se eleva al este del aeropuerto de vuelos nacionales, en pleno centro de Reikiavik, coronado por cuatro grandes depósitos de agua geotérmica del sistema municipal de calefacción, y le soltó a la cara si no era él con quien se había encontrado allí tiempo atrás. Le preguntó si no se acordaba de él.
—No —respondió el otro, asomando el rostro desde debajo de la gorra, y ya no había duda de quién era.
—¿Eras tú, verdad? —soltó entusiasmado—. Eras tú. ¿No te acuerdas de mí? ¡No me lo puedo creer! ¿La poli habló contigo alguna vez?
El hombre seguía sin contestar, hundiendo la cabeza aún más en el pecho, pero él no se rindió. Le dijo que se lo contó a la policía unos años atrás, pero que no le hicieron caso. La poli, decía, recibió un millón de indicaciones semejantes, y él solo era un niño cuando aquello pasó, por lo que quizá...
—Déjame en paz —dijo el hombre.
—¿Eh?
—No sé de qué gilipolleces me estás hablando; ¡déjame en paz! —espetó, cabreado, levantándose para luego marcharse con viento fresco del local.
Él se quedó sentado allí solo, y, al salir del bar tambaleándose, aún no se podía creer que ese pudiera ser el mismo hombre. Había tan poca visibilidad que apenas se podía ver de farola a farola cuando cruzó la calle de Lindargata, pensando que debería hablar cuanto antes con la policía. Ya casi alcanzaba la otra acera, cuando, de repente, tuvo la sensación de que se encontraba en grave peligro. Los alrededores se iluminaron y, a través del estruendo de la tormenta, escuchó el rumor de un motor acercándose a gran velocidad. De improviso, pareció que se elevaba en el aire al tiempo que sintió un terrible dolor en el cuerpo para luego golpear la cabeza contra la acera, desnuda en un punto donde las ventoleras habían barrido la nieve.
El ruido del coche se alejó y todo se volvió silencioso, salvo los gemidos del viento, con la ventisca revoloteando alrededor de él, colándose a través de su chaqueta. No se podía mover y le dolía todo el cuerpo; sobre todo, la cabeza.
Intentó pedir auxilio a gritos, pero no logró articular palabra alguna.
No sabía cuánto tiempo habría pasado. Pronto dejó de sentir dolor. Y ya no tenía frío. El alcohol anestesiaba. Su pensamiento se fue al hombre del bar deportivo y a los depósitos de Öskjuhlíð, a lo divertido que había sido jugar allí y a lo que había presenciado de niño.
Estaba completamente convencido. Se habían visto antes en una ocasión.
Era el mismo hombre.
Era él, seguro.
3
Konráð abrió los ojos cuando el móvil comenzó a sonar. No había conseguido conciliar el sueño. Igual que otras veces. Ni pastillas. Ni vino tinto. Ni meditación algo divagadora. Nada había servido contra el insomnio.
No se acordaba de dónde puso el teléfono. A veces estaba encima de la mesita de noche. A veces, en alguno de los bolsillos de los pantalones. En una ocasión perdió de vista el móvil durante varios días hasta que, por fin, lo encontró en el maletero de su coche.
Salió de la cama y entró en el salón, andando en dirección al sonido hasta la cocina y ahí estaba el aparato, en la mesa. Fuera, al otro lado del cristal, se asomaba una noche de otoño cerrada.
—Perdona, Konráð, te habré despertado, claro —susurró una voz femenina en el otro extremo.
—No.
—Creo que deberías acercarte aquí a la morgue.
—¿Por qué susurras?
—¿Eso hago?
La mujer carraspeó. Se llamaba Svanhildur y era médica forense en el Hospital Nacional.
—¿No has oído la noticia? —preguntó ella.
—No —contestó Konráð, que ya se había sacudido la modorra de encima. Estuvo hurgando en unos viejos papeles de su padre y esta vez el insomnio se debía en parte a eso.
—Lo han traído aquí sobre las ocho —añadió Svanhildur—. Lo encontraron.
—¿Encontraron? ¿A quién? ¿Quiénes?
—Unos turistas alemanes. En el glaciar Langjökull. Estaba en el hielo.
—¿En Langjökull?
—Es Sigurvin, Konráð. Han encontrado a Sigurvin. Han hallado su cadáver.
—¿Sigurvin?
—Sí.
—¡Sigurvin! No, es que... ¿Qué quieres decir...?
—Después de todos esos años, Konráð. Es increíble. Iba a preguntarte si lo querías ver.
—¿No me estarás mintiendo?
—Sé que resulta inverosímil, pero es él. No hay duda.
Konráð no salía de su asombro. Las palabras de Svanhildur sonaban desde muy lejos, como salidas de las profundidades de un extraño sueño que ya había olvidado. Palabras que nunca esperaba oír. Ya no. Había pasado demasiado tiempo. Y, sin embargo, de alguna manera, siempre había esperado esa llamada, esa noticia de un pasado ya muy remoto que, aun así, nunca había pasado del todo, sino que lo perseguía como una sombra. Cuando por fin había llegado, lo pillaba con el pie cambiado.
—¿Konráð?
—No me lo puedo creer —dijo—. ¿Sigurvin? ¿Han encontrado a Sigurvin?
Konráð se dejó caer con lentitud en una silla junto a la mesa de la cocina.
—Sí. Es él.
—¿Unos turistas alemanes?
—En Langjökull. Algunos científicos han dicho que el glaciar ha menguado considerablemente desde que Sigurvin desapareció. ¿Nunca escuchas las noticias? Es el efecto invernadero. Se me ha ocurrido que lo querrías ver antes de que todo se vuelva a poner en marcha mañana por la mañana. El hielo lo ha conservado bien.
Konráð no sabía en absoluto con qué carta quedarse.
—¿Konráð?
—Sí.
—No te vas a creer la buena pinta que tiene.
Konráð se vistió absorto. Miró el reloj antes de salir a su coche. Eran casi las tres. Salió del barrio de Árbær y recorrió las calles vacías, en la parte este de la ciudad. Svanhildur llevaba más de treinta años trabajando en el Hospital Nacional. Se conocían desde hacía mucho y le estaba agradecido por el aviso. Durante el trayecto sus pensamientos se le fueron al glaciar y a Sigurvin y al tiempo transcurrido desde su desaparición. Lo buscaron en puertos y playas, en grietas y zanjas, en casas y coches, pero a nadie se le ocurrió lo de los glaciares. Pensó en todos los que la policía había interrogado en su día en relación con el caso, pero así, a primera vista, no veía conexión alguna con las excursiones a los glaciares.
Enfiló la avenida de Miklabraut sin cruzarse con coche alguno. Él y su mujer, Erna, se mudaron a un pequeño adosado en Árbær a comienzos de los años setenta, pero jamás se había sentido completamente a gusto allí. Era un centrícola de pura cepa, criado en el Barrio de las Sombras, detrás del Teatro Nacional, en pleno centro de la ciudad. Pero Erna estaba contenta y también el hijo de ambos, que iba a un buen colegio en el barrio y había hecho nuevos amigos, creando sus propios mundos de aventuras entre la cuesta de Ártúnsbrekka y el río de Elliðaár. A Konráð le parecía que el barrio tenía demasiada pinta de extrarradio y decía que ese sitio estaba muy mal comunicado, que era como una isla en medio de la zona capitalina, y habitada por náufragos varados en tierra. No le gustaba ese ambiente chusco de quioscos de perritos calientes y golosinas, que, no obstante, decía, eran la única señal de cultura en el barrio; en ninguna otra parte de Islandia se zampaban tantas barras de chocolate Lion Bar a juzgar por las basuras de las calles. Cuando Erna se hartaba de sus quejas, él admitía a regañadientes que la belleza natural del valle de Elliðaár casi llegaba a recompensar la aciaga autopista que subía por la cuesta de Ártúnsbrekka, con su constante emisión de gases de combustión y su zumbido del tráfico rodado.
Aparcó delante de la morgue y cerró el coche con llave. Svanhildur lo esperaba junto a la puerta, le abrió y lo condujo hasta el depósito de cadáveres, callada y con cara seria. Llevaba una bata de médico y un delantal blanco, además de una especie de cofia en la cabeza, hecha de redecilla y cartón, que a Konráð le recordaba a las de las dependientas de panadería. La forense había intervenido en varios casos de Konráð cuando este trabajaba en el Departamento de Investigaciones Criminales.
—Cortaron la losa entera de hielo alrededor de él y la trajeron hasta aquí, hasta la morgue —explicó ella mientras se acercaba a una de las mesas de autopsias.
Encima de ella, de un extremo a otro, había un bloque de hielo que se derretía con rapidez. De él se asomaba un cuerpo humano tan intacto que parecía que el hombre hubiera pasado a mejor vida ese mismo día, si no fuera porque la piel tenía una textura extrañamente dura y con un brillo blanquecino. Los brazos estaban pegados a los costados y la cabeza se había hundido ligeramente sobre el pecho. Un charco de agua procedente del hielo glaciar se había formado en el suelo e iba fluyendo a un canal debajo de la mesa.
—¿Le vas a hacer tú la autopsia? —preguntó Konráð.
—Sí —contestó Svanhildur—. Me han pedido que la haga en cuanto el hielo se haya derretido y el cadáver se haya descongelado. Entonces lo abriré. Me imagino que estará tan entero por dentro como lo está por fuera. Debes de sentirte raro al tenerlo así delante tuyo.
—¿Fueron a buscarlo en helicóptero? —se interesó Konráð.
—No, lo trajeron en un automóvil —explicó Svanhildur—. Luego han peinado la zona alrededor de donde lo encontraron y seguirán haciéndolo en los próximos días. ¿No se ha puesto en contacto contigo la policía?
—Todavía no. Seguramente lo harán mañana. Gracias por darme un toque.
—Es tu hombre —respondió Svanhildur—. De eso no hay duda.
—Sí, es Sigurvin. Es extraño verlo así después de tanto tiempo, como si nada hubiera pasado.
—Y mientras tú y yo hemos envejecido —dijo Svanhildur—, él, de alguna forma, ha rejuvenecido cada día.
—Hay que joderse —murmuró Konráð, como para sus adentros—. ¿Tienes alguna idea de cómo murió?
—Es probable que haya recibido un golpe en la cabeza —contestó Svanhildur, señalando el cráneo del cadáver. Este estaba casi libre de hielo y en la nuca se le apreciaba una lesión.
—¿Lo mataron en el glaciar?
—Vamos a ver si lo averiguamos.
—¿Simplemente estaba así, tirado boca arriba?
—Sí.
—¿Y no es un poco raro?
—Todo esto es raro —dijo Svanhildur—. Eso tienes que saberlo tú mejor que nadie.
—No parece llevar ropa para una excursión a un glaciar.
—Sí, es verdad. Tú, ¿qué vas a hacer?
—¿A qué te refieres?
—¿Les vas a echar una mano o vas a permanecer al margen?
—Se pueden ocupar ellos —contestó Konráð—. Yo ya estoy retirado. Y tú también deberías estarlo.
—Me aburro —respondió Svanhildur. Estaba divorciada y a veces decía que le preocupaba tener que dejar de trabajar—. Por cierto, ¿cómo estás?
—Oh, ya sabes. Bien. Si por lo menos pudiera dormir...
Se quedaron callados observando cómo se derretía el hielo alrededor del cadáver.
—¿Alguna vez has oído hablar de la expedición de Franklin británica? —soltó Svanhildur de repente.
—¿Franklin...?
—En el siglo xix, los británicos organizaron numerosas expediciones para encontrar rutas navegables hacia el oeste a través del hielo al norte de Canadá. Muchas de ellas fracasaron. La más famosa de todas fue la expedición de Franklin. ¿No has oído hablar de ella?
—No.
A Svanhildur le gustaba recordar la historia. Franklin era un capitán de la armada británica y zarpó a aquella expedición en dos barcos que acabaron atrapados en el hielo, desapareciendo con toda su tripulación. Antes de que eso sucediera, tres de los marineros murieron y fueron enterrados en un banco de grava allí, en el gelisol perpetuo. Los expedicionarios continuaron luego su viaje. Hace treinta años, se encontraron las tumbas de los tres hombres, y al abrirlas se descubrió que los cuerpos estaban extraordinariamente bien conservados, lo que proporcionó una valiosa información sobre la vida de los marineros del siglo xix. Los estudios de los restos mortales de los tres hombres reafirmaron ciertas teorías sobre el mayor problema de las largas travesías marítimas antaño, incluida la expedición de Franklin. Se sabía que los tripulantes de aquellos viajes, que podían durar más de dos o tres años, sufrían a menudo debilitamiento físico y abulia antes de, directamente, caer abatidos y morir sin que se hallara ninguna explicación. Sobre eso existían numerosísimos ejemplos minuciosamente descritos, y aun así había controversias acerca de la razón de esa extraña debilidad. Surgieron varias teorías sobre las causas, incluida la hipótesis de que se trataba de intoxicación por plomo. Los cadáveres encontrados en el gelisol la respaldaban. Las autopsias revelaron síntomas graves de envenenamiento por plomo. Eso concordaba con un nuevo método de conservación de alimentos que se iba introduciendo en el siglo xix: las conservas en lata.
Al acabar su relato, Svanhildur bajó la mirada al cadáver.
—Una de esas divertidas historias de las ciencias necrópsicas —agregó—. Los barcos zarparon llenos hasta la bandera de conservas enlatadas, contaminadas por el plomo que goteaba de las tapas de las latas a su interior.
—¿Por qué me estás contando esto?
—Cuando trajeron a Sigurvin del glaciar, me vino a la cabeza la expedición de Franklin. Me recuerda a los tripulantes que encontraron congelados en el suelo. Es como si se hubiera muerto ayer mismo.
Konráð se acercó al cadáver y lo observó un largo rato, sorprendido por la capacidad de conservación del glaciar.
—A lo mejor deberíamos empezar a enterrar a la gente ahí arriba en los glaciares —comentó Svanhildur—. Trasladar los cementerios allí, si no toleramos la idea de cuerpos carcomidos por los gusanos.
—Pero si los glaciares están desapareciendo poco a poco, ¿no?
—Sí, desgraciadamente —respondió Svanhildur en el mismo instante en que un gran trozo de hielo caía al suelo y se rompía en mil pedazos.
Konráð condujo hasta su casa en la oscuridad, y se fue derecho a la cama. Pero Morfeo se negó a apiadarse de él. Todo el peso del caso se le vino a la cabeza con el insomnio. Pensar en Sigurvin en el hielo glaciar le resultaba abrumador. Tenía la imagen de su rostro congelado clavada en la cabeza.
Konráð se estremeció.
Le pareció ver una mueca extraña dibujada en la boca de Sigurvin, que yacía encima de la mesa de autopsias. Tenía los labios fruncidos como si fueran de cuero viejo, de modo que revelaba los dientes y parecía que estaba riéndose de Konráð en su cara por no haber sido capaz de resolver el caso en su día.
4
Dos días después, el teléfono sonó a una avanzada hora de la tarde. En circunstancias normales, Konráð se habría sobresaltado, porque desde que se jubiló ya no recibía llamadas, ni de madrugada ni al alba. Ese era el gran cambio que había notado después de dejar de trabajar. Eso y el silencio. Pero ahora el teléfono no dejaba de sonar. Esta vez era una amiga suya que trabajó con él en el Departamento de Investigaciones Criminales. Konráð esperaba que llamase.
—Él quiere hablar contigo —dijo la mujer. Se llamaba Marta y era la jefa del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía de Reikiavik.
—No va a confesar nada, ¿verdad? —comentó Konráð, que había leído en internet que habían detenido a un hombre a raíz del descubrimiento del cadáver en el glaciar. Y no le sorprendió que fuera Hjaltalín. Todo el espectáculo circense volvía a empezar, pero esta vez él pensaba quedarse al margen. Los medios de comunicación intentaron sonsacarle lo que pensaba sobre el descubrimiento del cadáver, pero él insistió en que de momento no tenía nada que decir sobre el asunto. Que ya estaba retirado de la policía. Que otros habían recogido el testigo.
—Ha dicho que te quería ver —continuó Marta—. No quiere hablar con nosotros.
—Le habrás dicho que me he retirado, ¿no?
—Hjaltalín lo sabe, pero igualmente quiere hablar contigo.
—¿Qué dice?
—Lo mismo. Que es inocente.
—Tenía un buen jeep todoterreno.
—Sí.
—Que podría subir al glaciar.
—Sí.
—Pero no permitís que nadie lo visite, ¿verdad? Estará en prisión preventiva.
—Haríamos una excepción —contestó Marta—. Trabajarías para nosotros llevando a cabo un encargo específico. En calidad de asesor.
—No tengo ningunas ganas de volver a meterme en aquel berenjenal, Marta. Por ahora no. ¿Podemos hablar más adelante?
—No tenemos mucho tiempo.
—Sí, claro.
—Nunca me hubiera imaginado que fueran a encontrar a Sigurvin después de todos esos años.
—Treinta años es mucho tiempo.
—¿No quieres ver el cadáver?
—Ya lo he visto —respondió Konráð—. Es como si hubiera muerto ayer.
—Ah, claro, Svanhildur se habrá puesto en contacto contigo. ¿Vas a ir a ver al detenido?
—Me he retirado.
—Sí, ya; no hace falta que me lo repitas.
—Ya hablaremos —dijo Konráð y se despidió.
Lo cierto es que no había dejado de pensar en Sigurvin y la visita a Svanhildur en la morgue, aunque prefirió no revelar su interés a los antiguos compañeros de trabajo que se pusieron en contacto con él en los últimos dos días. Que lo había dejado, les decía, y que no tenía intención de volver al tajo, pasara lo que pasase. Hacía ya más de treinta años desde que comenzaron la búsqueda de Sigurvin. Interrogaron a un gran número de personas, pero nadie llegó a ser acusado. La investigación pronto se centró en un hombre en particular, de nombre Hjaltalín y, sin embargo, no se logró probar nada en su contra. Hjaltalín negó rotundamente haberle hecho daño a Sigurvin, y lo soltaron. El cuerpo nunca se encontró. Sigurvin se había evaporado.
Y ahora yacía en el depósito de cadáveres, casi como si se hubiese ausentado solo unos días. Svanhildur no mentía cuando decía que el cuerpo estaba bien conservado. Todavía no habían empezado a examinar el cadáver a conciencia. Sigurvin seguía con la misma ropa que llevaba cuando se encontró con su destino: unas playeras, pantalón vaquero, camisa y americana. La causa de la muerte parecía ser un fuerte golpe en la nuca con un objeto convexo que le había causado una herida abierta. Había sangre en la parte posterior de la cabeza, así como en la ropa.
Konráð pensó en los años que habían pasado desde que ese hombre perdió la vida. Antaño se había imaginado cómo sería el momento, cómo se sentiría en su fuero interno, si encontraran alguna vez a Sigurvin. Hacía mucho que había dejado de buscar, aunque nunca lograba quitarse ese asunto de encima, y siempre le rondaba la cabeza la sospecha de que algún día sonaría el teléfono con la noticia. Y cuando por fin llegó, la idea de que lo habían encontrado en el glaciar, le resultó prácticamente inconcebible. Durante décadas el destino de Sigurvin había sido todo un misterio. Ni siquiera estaban seguros de que hubiera muerto. Ahora sí se sabía cómo había fallecido y cuándo. No sabían qué ropa llevaba, pero ahora lo podían comprobar por sí mismos. El cuerpo les proporcionaría una serie de información muy valiosa a los que llevaban el caso. Podrían hacerse alguna idea del arma homicida. Por fin las piezas de puzle que faltaban iban encajando.
Sentado en la cocina con una copa de vino tinto, Konráð se encendió un puro. A veces fumaba puros pequeños, cuando sentía la necesidad, pero en general no era un gran fumador. Una vez más sonó el teléfono. Era su hermana, Elísabet, para preguntarle qué tal estaba.
—Estoy bien —contestó, inhalando el humo—. El teléfono no para.
—Ese maldito caso estalla de nuevo, ¿no? —dijo Elísabet, a quien siempre llamaban Beta. Como los demás, había seguido las noticias del descubrimiento del cadáver.
—Tengo entendido que Hjaltalín intenta involucrarme —continuó Konráð—. Estará en prisión preventiva durante unos cuantos días y quiere verse conmigo. Le han dicho que estoy retirado, pero no hace caso.
—¿Se puede uno retirar de un caso como ese?
—Esa es, justamente, una pregunta a la que he estado dando vueltas últimamente.
—¿Y no sientes curiosidad por saber lo que tiene que decir?
—Sé perfectamente lo que tiene que decir, Beta. Que es inocente. Que la aparición del cuerpo no cambia nada. Que no teníamos nada contra él hace treinta años y que ahora tampoco vamos a encontrar nada, porque es inocente. Eso es lo que tiene que decir. No sé por qué quiere venirme otra vez con la misma cantinela de siempre.
Beta se quedó callada. Los hermanos habían crecido separados después del divorcio de sus padres y nunca habían sido íntimos, pero, de algún modo siempre habían intentado compensar eso, cada uno a su manera, lo cual a menudo no era fácil.
—En aquel entonces no estabas convencido del todo de que lo hubiera hecho —añadió ella a continuación.
—Sí, es verdad. No como los demás. Aun así, él siempre había sido la opción más probable.
Como muchos otros, Beta sabía que Hjaltalín era el único sospechoso del asesinato de Sigurvin en el año 1985 y que en su día había pasado una temporada en prisión preventiva, pero que nunca confesó nada. La policía no logró probar de forma irrefutable su participación en la desaparición de Sigurvin. Fue la última persona a la que vieron con él y se sabía que tuvieron graves encontronazos los días anteriores a la desaparición de Sigurvin. También quedó claro que Hjaltalín lo había amenazado.
—¿Te han pedido ayuda? —preguntó Beta.
—No.
—Pero quieren que te veas con Hjaltalín.
—Creerán que me va a contar algo que no les quiere decir a ellos. No habla con ellos.
—Treinta años son muchos años.
—Consiguió ocultar bien a Sigurvin. Se libró porque no encontramos el cadáver. La cuestión es si esta vez se salvará tan fácilmente.
—Pero no teníais nada contra él.
—Teníamos varias cosas. Lo que pasa es que no bastaron. El fiscal, al final, no se atrevió a presentarlo al juez.
—No vuelvas a enredarte en este caso. Tú ya te has jubilado.
—Sí, ya me he jubilado.
—Sí, adiós.
Los reportajes sobre el hallazgo del cadáver inundaban los medios de comunicación. Svanhildur le contó a Konráð lo esencial de lo que había pasado. Desde que se encontró el cuerpo, cuatro miembros de la policía científica habían estado sobre el glaciar. La policía del pueblo de Borgarnes fue la primera en llegar después de que el grupo de turistas alemanes llamara al teléfono de emergencias. Unos agentes, mal equipados para una excursión al glaciar, subieron a trancas y barrancas al Langjökull y se avisó al grupo de voluntarios al rescate de Borgarnes. Luego la prensa se enteró rápidamente de que algo se cocía en el glaciar. Los policías confirmaron que se había descubierto el cuerpo sin vida de un hombre, posiblemente de unos treinta años, y que llevaba allí mucho tiempo. Se les ordenó no tocar nada, ni siquiera podían acercarse al cadáver y debían mantener a los turistas a buena distancia. Se avisó a la Científica de Reikiavik. Para entonces el equipo de rescate ya había llegado hasta el borde del glaciar en sus todoterrenos especialmente equipados. Los rescatistas acompañaron al grupo alemán y a su guía —una islandesa de unos sesenta años, de nombre Aðalheiður, quien dijo haber descubierto el cadáver—, abajo hasta Húsafell, desde donde el grupo partió hacia la capital esa misma noche. Para entonces la policía había tomado declaración pormenorizada a la mujer y, con la ayuda de esta, también a los alemanes. Un señor mayor del grupo, que dijo ser médico, informó de que había limpiado la cara del hombre de trozos de hielo y nieve, pero que, por lo demás, no se había trastocado nada.
Se decidió tocar el cadáver lo mínimo, por lo que se serró un bloque de hielo de casi doscientos kilos alrededor de él, que luego fue levantado y cargado en una camioneta pick-up del equipo de rescate. Un policía de la Científica acompañó el bloque hasta Reikiavik, teniendo cuidado de inspeccionar con detalle lo que se derretía. Más tarde, esa misma noche, un grupo de policías y rescatistas bajaron hasta Húsafell, donde se hospedaron hasta la mañana siguiente, y otros se quedaron sobre el glaciar, cuidando de que nadie ajeno se acercara al sitio.
Uno de los más prominentes glaciólogos del país se apresuró a señalar en una entrevista radiofónica que desde 1985, cuando posiblemente depositaron a Sigurvin en el hielo, el casquete del glaciar había disminuido más de siete kilómetros cúbicos. Ahora mismo su espesor era de unos seiscientos metros. También aseguraba que se preveía que en el siguiente cuarto de siglo el glaciar menguaría al menos en casi un veinte por ciento. Eso se debía, decía, al cambio climático en Islandia, con menores precipitaciones y más horas de sol.
—Luego la gente duda del efecto invernadero de origen humano —escuchó Konráð decir al glaciólogo en el programa matutino.
—Entonces, ¿dejaron el cuerpo encima del glaciar, o metido dentro de él de alguna manera? —preguntó el director del programa.
—Es difícil de decir. Es posible que tiraran al hombre dentro de una grieta. Desapareció un día de febrero. En esa época no habría sido sencillo excavar en el hielo. Se puede asumir que el hombre habría quedado ocultado por grandes acumulaciones de nieve. O que se hubiese abierto una grieta en la que podría haber desaparecido, quedando sepultado en el glaciar hasta su reaparición.
—Y en ese caso, ¿el hielo encima de él sencillamente se habría derretido?
—Lógicamente, eso hay que investigarlo, pero, según lo veo, es posible. Esa sería la explicación más simple del hecho de que se haya encontrado ahora. Los glaciares están disminuyendo a gran velocidad. Eso lo sabe todo el mundo.
Una vez más el móvil rompió el silencio en el adosado del barrio de Árbær. Esta vez era Svanhildur, que quería saber lo que iba a hacer. Había llegado a sus oídos que Hjaltalín quería verse con él.
—No lo sé —contestó Konráð—. A lo mejor no pasa nada porque yo vaya y charle con él y escuche lo que tiene que decir.
—Estarás que te mueres de la curiosidad, ¿no? ¡Es Sigurvin! Eso te tiene que picar.
—Hjaltalín no había cumplido ni los treinta años cuando lo detuvimos —dijo Konráð.
—Me acuerdo perfectamente.
—Ahora roza los sesenta. No lo veo desde hace una eternidad.
—¿Crees que ha cambiado mucho?
—Creo que sigue siendo el mismo idiota.
—No hacíais muy buenas migas.
—Sí, es verdad —respondió Konráð—. Él sí se lo creía. No sé de qué quiere hablar conmigo. Yo no le confiaría nada de nada a Hjaltalín. No deberían haberlo metido en prisión preventiva en esta ocasión, pero creyeron que iba a escabullirse. Lo pillaron de camino al extranjero. Fue al día siguiente de que identificaran a Sigurvin. Dijo que era pura casualidad.
—¿Estás durmiendo algo mejor?
—No mucho.
—Sabes que me puedes llamar si hay algo que te preocupa —dijo Svanhildur—. Si quieres charlar.
—Sí, sí, estoy bien —respondió Konráð, cortante.
—Vale, de acuerdo —contestó Svanhildur. Iba a despedirse, pero luego se lo pensó mejor—. Tú ya no me llamas.
—Sí, yo...
Konráð no sabía qué contestar.
—Sencillamente, llama si...
Él no secundó su sugerencia y se despidieron. Luego dio un sorbo al vino tinto y se encendió otro puro. Erna y él a veces habían hablado de buscar una casa más pequeña y mudarse de Árbær. No a ningún bloque de viviendas para la tercera edad, sino a un piso cómodo de una sola planta y más céntrica. No al barrio de Þingholt, donde había demasiada gente joven e interesante, decía Erna. Mejor ir al Barrio Oeste. Pero no lo hicieron. Además, habían hablado tanto del caso de Sigurvin ahí justamente, en la cocina y, como siempre, ella lo había apoyado en lo bueno y en lo malo.
En la mesa del salón estaban los papeles procedentes de su padre que Konráð estaba revisando la noche en que Svanhildur lo llamó informando sobre Sigurvin. Hacía décadas que no los miraba, los tenía guardados en una caja de cartón en el trastero. Después de verse envuelto en un antiguo caso de los años de la Segunda Guerra Mundial, en el que hubo involucrados unos médiums fraudulentos, se volvió a despertar el interés por el destino de su padre, largamente enterrado, al que encontraron una noche de 1963 asesinado a puñaladas en la calle Skúlagata, delante del matadero de la cooperativa Mataderos del Sur. Pese a que se llevó a cabo una investigación exhaustiva, nunca se llegó a resolver el asesinato. Konráð lo había obviado todos los años que trabajó en el Departamento de Investigaciones Criminales. Su padre fue un hombre desagradable y rencoroso que se cobraba enemigos en todas partes. A veces pasaba temporadas entre rejas por contrabando, robos y estafa. Además, conspiraba con al menos uno, si no más, de los médiums fraudulentos durante los años de la guerra. Al final, la madre de Konráð dejó a su esposo y se llevó a su hija, pero él no le permitió que se llevara también al niño, que se quedó con su padre en el Barrio de las Sombras.
Konráð hojeó los papeles amarillentos. Se fijó en unos pocos recortes de periódico que había guardado su padre y que hablaban de la actividad de médiums y los mundos del más allá. Entre ellos había un artículo sobre los médiums fraudulentos y una entrevista en una revista semanal, desaparecida hacía tiempo, con un médium islandés que describía su trabajo. Uno de los recortes acerca de la vida del más allá y lo que llamaban el universo etéreo era de la Asociación Espiritista de Islandia. Los recortes databan de dos años antes del apuñalamiento del padre de Konráð junto al matadero; Konráð se había preguntado en algunas ocasiones si para entonces había retomado su antigua actividad de estafar dinero a la gente con sus falsas sesiones espiritistas.
5
A Konráð no le gustó el traslado del centro de prisión preventiva de Reikiavik a la prisión de Litla-Hraun, diez años atrás. Le molestaba tener que conducir sesenta kilómetros desde la capital, atravesar el páramo de Hellisheiði y bajar desde ahí hacia el sur por la ruta de Þrengslin, cruzar el puente de Óseyri y seguir hasta el este en dirección a los pueblos costeros de Stokkseyri y luego Eyrarbakki. A otros colegas, sin embargo, les parecía que recorrer ese trayecto era una buena manera de romper la monotonía y así escaparse del ir y venir de la comisaría central. Konráð tuvo la mala pata de quedarse atascado con su coche en medio de un cúmulo de nieve dos veces en el mismo invierno, aunque en otras ocasiones había disfrutado del viaje, pasando relajadamente por los pueblos de Hveragerði y Selfoss y comprándose un helado por el camino.
Durante años, el centro de prisión preventiva se hallaba en la calle Síðumúli, a una distancia muy cómoda de la comisaría central. Hjaltalín estuvo ingresado allí en su día. Pero los tiempos habían cambiado, pensó Konráð, al pasar al lado de la Pequeña Cafetería y el monte Vífilsfell, a unos kilómetros al este de Reikiavik, por la Carretera del Sur.
Finalmente decidió hacerle una visita a Hjaltalín. Y no porque él hubiera insistido y se hubiera negado a hablar con nadie más, sino porque hubo un tiempo en que dedicó muchas horas a investigar el caso sin haber dejado jamás de buscar respuestas. En su día trabajó en él con tesón, junto con otros agentes del Departamento de Investigaciones Criminales, sin que aquello diera resultado alguno. El caso tenía algo que no permitía resolverlo en unos pocos días, como solía pasar con la mayoría de crímenes en Islandia. La investigación se dispersaba en todas direcciones, sin tomar un rumbo concreto. Nunca encontraron el cadáver y, aunque el principal sospechoso era Hjaltalín, no dejaron de investigar a muchas otras personas. Ahora que habían encontrado el cadáver en el glaciar, el caso se había reabierto de par en par.
En cierto momento, a Hjaltalín se le había metido entre ceja y ceja que Konráð era el único policía en el que podía confiar, y las circunstancias condujeron a que fuera el que más trato tuvo con él. Suponía que esa era la principal razón por la que ahora Hjaltalín quería hablar con él y no con otros. Al final, la policía se lo concedió, y Konráð también, aunque sin ninguna intención de colaborar en ninguna otra cosa. Se había acostumbrado a la comodidad de la jubilación, al tiempo libre, al ser el dueño de su tiempo y no tener deberes y responsabilidades. Él ya había aportado lo suyo a la sociedad. Ahora les tocaba a otros recoger el testigo. Si su encuentro con Hjaltalín hacía que la policía pudiera avanzar, perfecto. Por lo demás, Konráð no se iba a inmiscuir en la investigación.
Su hijo le llamó tan pronto como conoció la noticia. Conocía muy bien el caso que su padre no había logrado resolver y quería saber qué opinaba, ahora que, por fin, se habían encontrado los restos mortales de Sigurvin. Konráð le dijo que estaba contento por la nueva información que podía salir a la luz y que, sobre todo, su pensamiento estaba con la familia de Sigurvin, que llevaba mucho tiempo sufriendo su pérdida y soportando la incertidumbre de su destino.
Últimamente, Konráð había tenido problemas de sueño, y no ayudaba que ahora tuviese la cabeza llena de pensamientos sobre Hjaltalín y Sigurvin y el viejo caso, cómo se había llevado la investigación y preguntándose si algo se podría haber hecho mejor. No era la primera vez que daba vueltas en la cama, sin poder dormir, con esas cavilaciones.
El mundo había cambiado mucho en los últimos treinta años. Parece increíble pensar que en 1985 la cerveza todavía estaba tajantemente prohibida en Islandia. Solo había una emisora, la Radiotelevisión Islandesa, y solo un par de fundiciones de aluminio. La central de energía hidroeléctrica más grande de Europa —la planta de Kárahnjúkar en las soledades del interior de la isla, al norte del glaciar Vatnajökull—, ni siquiera había sido concebida todavía. En Reikiavik nevaba con regularidad en invierno. No había internet, ni teléfonos móviles. Y casi tampoco ordenadores personales. La privatización de los bancos, el desbarajuste financiero, la idiotización engreída de políticos y mandamases de la economía y el colapso económico del país aguardaban la llegada del siglo siguiente. El año 2000 quedaba en la más remota lejanía, como si fuera ciencia ficción.
Era un desapacible día de febrero cuando se recibió una llamada en la comisaría central de la calle Hverfisgata. Anochecía y los gélidos vientos barrían las calles. La mujer al otro lado del teléfono quería denunciar la desaparición de un hombre de unos treinta años, su propio hermano, Sigurvin. Hacía dos días que había hablado con él por última vez para quedar, pero él no se presentó a la cita. Ella le llamó a su casa, pero nada, no contestó. Era propietario de una empresa y allí le dijeron que su hermano llevaba dos días sin acudir al trabajo. Se acercó a su domicilio, llamó a la puerta y acabó llamando a un cerrajero: temía que Sigurvin se encontrase postrado en la cama, enfermo, sin poder coger el teléfono o que lo hubiera desconectado. Buscó por toda la casa, gritando su nombre, pero no estaba. Hasta donde sabía, no tenía intención de hacer ningún viaje. Normalmente, la avisaba si salía del país. Encontró su pasaporte en un cajón de un armario del salón. Vivía solo, recién divorciado, y tenía una hija que vivía con su madre.
La policía daba por hecho que el hombre aparecería; había pasado poco tiempo desde la última vez que se supo de su paradero. Aun así, registró su descripción y la foto que le había facilitado su hermana, además de enviar avisos a los medios de comunicación y a las comisarías de todo el país. Que no hubiera cogido el pasaporte demostraba que no había tomado ningún vuelo al extranjero, a no ser que lo hubiera hecho con un nombre falso o que hubiese logrado pasar el control de pasaportes sin haber sido detectado. Cuando se le expuso esa posibilidad a la hermana, la rechazó de lleno. ¿Para qué iba a tener un pasaporte falso?