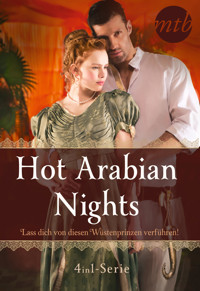3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Una rosa inglesa puede florecer en el desierto Lady Celia Cleveden se consideraba una joven muy sensata, desde la punta de los zapatos hasta lo alto del sombrero. Lo lógico era casarse con un caballero igualmente práctico. Y así lo hizo. Cuando tuvo que ser rescatada por el enigmático príncipe del desierto, Ramiz de A'Qadiz, mientras viajaba por sus tierras, él le ofreció un lugar en su harén y lady Celia debería haberse sentido escandalizada, pero el desierto seductor y el embriagador Ramiz hicieron que su rígida mentalidad cambiara inevitablemente…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Marguerite Jaye. Todos los derechos reservados.
EL HECHIZO DEL DESIERTO, N.º 520 - Enero 2013
Título original: Innocent in the Sheikh’s Harem
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2610-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Una dama sabe comportarse adecuadamente en las más diversas situaciones y no cabía duda de que Celia Cleveden era toda una dama. Elegante, formal, sociable y con una mente más aguda de lo normal, toda una experta en relaciones internacionales y diplomacia. Pero claro, encontrarse en el desierto con un hombre autoritario que rezumaba atractivo y virilidad no era una situación fácil de asimilar, sobre todo para una recién casada a la que su marido no prestaba mucha atención, y terminar en un harén ya escapaba a cualquier fantasía, salvo a las vividas leyendo a escondidas Las mil y una noches...
Y esta es la vibrante aventura llena de color, perfumes y ricas texturas que nos invita a conocer Marguerite Kaye, que con persuasiva cadencia nos sumerge en esta especie de cuento de Las mil y una noches en el que una rosa inglesa puede florecer en el desierto.
Los editores
Uno
Verano, 1818
—¡Oh, George, ven a ver esto! —entusiasmada, lady Celia Cleveden se apoyó precariamente en el borde de la embarcación árabe en la que acababan de completar la última etapa de su viaje por la zona norte del Mar Rojo. La tripulación bajó la vela, que se alzaba sobre sus cabezas, y condujo la embarcación con destreza por entre los demás barcos que buscaban espacio en el puerto. Celia se agarró al lateral de madera del barco con una mano enguantada, mientras que con la otra se sujetaba el sombrero y observaba con asombro cómo se acercaban a la orilla.
Iba vestida con su elegancia habitual, con un vestido de muselina verde pálido, uno de tantos que se había hecho a medida para el viaje, con las mangas largas y el cuello alto, cosa que en Londres habría estado fuera de lugar, pero que allí, en Oriente, le habían informado que era absolutamente esencial. Un sombrero de paja con velo, también esencial, le cubría la melena cobriza, pero su esbelta figura y su tez cremosa seguían atrayendo la atención de los pescadores, los barqueros y los pasajeros de la otra embarcación que competía por un espacio en el puerto.
—¡George, ven a ver esto! —le repitió Celia por encima del hombro al hombre que se cobijaba bajo el techo de lona colocado en la popa—. Hay un burro en ese barco con una expresión de enfado. Se parece a mi tío cuando las votaciones parlamentarias van en su contra en la Cámara —dijo con asombro.
George Cleveden, su marido desde hacía unos tres meses, no se acercó a ella, obviamente no tenía ganas de asombrarse. Él también iba vestido con su elegancia habitual, con una chaqueta azul oscuro y chaleco de rayas a juego del que colgaba una selección de elegantes leontinas, además de sus pantalones de ante y sus botas altas. Por desgracia, aunque su atuendo habría sido perfecto para un viaje en carruaje desde la casa de su madre en Bath hasta su propio alojamiento en Londres, o incluso para el camino desde su casa de Londres hasta la finca de campo que poseía en Richmond, no resultaba muy apropiado para un viaje por el Mar Rojo en pleno verano. Los picos del pañuelo del cuello hacía horas que se habían arrugado. Le dolía la cabeza del sol y había un surco de sudor que manchaba la cinta de su sombrero de castor.
George miró a su esposa con frialdad y algo parecido al resentimiento.
—¡Maldito calor! apártate de ahí, Celia, estás montando un espectáculo. Recuerda que eres la esposa de un diplomático británico.
¡Como si necesitara que se lo recordaran! Celia, sin embargo, siguió maravillándose con el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos y eligió ignorar a su marido. Era algo a lo que se había vuelto sorprendentemente adepta durante el breve tiempo que llevaban casados.
La boda había tenido lugar el mismo día que partían para El Cairo, hacia el nuevo puesto diplomático de George. George, el correcto y organizado subsecretario que trabajaba para su padre, lord Armstrong, en el Ministerio de Exteriores, había resultado ser un viajero de lo menos intrépido. Aquello dejaba a Celia, que tampoco tenía más experiencia que él en viajes largos, como encargada de llevarlos desde Londres hasta Egipto, pasando por Gibraltar, Malta, Atenas y una parada inesperada en Rodas, pues su barco no había llegado a tiempo y gran parte de su equipaje había desaparecido.
De aquello, y de una plétora de contratiempos más que eran el resultado de la ingenua aunque valiente determinación de Celia por llegar a su destino sanos y salvos, George culpaba a su esposa. Sábanas húmedas o la ausencia de estas, vino malo y comida aún peor, picaduras de insectos, náuseas provocadas por el oleaje; George no había soportado nada de eso con la ecuanimidad que Celia tanto había admirado en el hombre con quien se había casado.
Lo achacaba en parte a las tribulaciones del viaje y mantenía una actitud optimista que pretendía que resultase tranquilizadora, pero que parecía tener el efecto contrario.
—¿Cómo puedes mostrarte tan alegre? —le había preguntado George después de un tramo particularmente incómodo, memorable por las galletas infestadas de gorgojos y el capitán del barco infestado de brandy.
¿Pero qué sentido tenía quedarse en la cama y lamentar su destino? Era mucho mejor estar en cubierta, buscando tierra firme y admirando a un grupo de marsopas de cara alegre que nadaban junto a ellos.
Pero George no podía distraerse tan fácilmente, y al final Celia había aprendido a guardarse para sí misma su fascinación ante todas las cosas extrañas. El clima extranjero, o al menos el clima oriental, no le sentaban bien a George. Eso era una pena, dado que el destino los había llevado hasta allí, a un clima tan extraño que Celia nunca había oído hablar de él y había tenido que pedirle a uno de los cónsules de El Cairo que lo señalase en un mapa que guardaba bajo llave en su despacho.
—A’Qadiz —Celia lo dijo en voz apenas audible.
Imposiblemente exótico, evocaba visiones de jardines cerrados, sedas de colores, especias y perfumes, el calor del desierto y algo más oscuro y excitante que no podía expresar con palabras. Su hermana Cassandra y ella habían leído Las mil y una noches, en francés, compartiendo una versión editada con sus tres hermanas pequeñas, pues algunas de las historias hacían referencia a placeres de lo más decadentes. Y ahora allí estaba ella, en Arabia, y le parecía más fantástico de lo que había imaginado. Mientras veía desde el barco cómo los puntitos del puerto se convertían en personas, en burros, en caballos y en camellos, cómo el zumbido lejano se convertía en voces, Celia se preguntó cómo diablos sería capaz de describirle a Cassie incluso una décima parte de lo que sentía.
Si al menos Cassie estuviera allí con ella, todo sería mucho más divertido. En cuanto aquel pensamiento tan poco amable hacia su esposo cruzó por su mente, Celia intentó suprimirlo; algo mucho más difícil de lo que debería ser, pues, aunque llevaba casada exactamente tres meses, una semana y dos días, no se sentía en absoluto como una esposa. O al menos no como había esperado sentirse.
La unión había sido idea de su padre, pero a los veinticuatro años, y siendo la mayor de cinco chicas huérfanas de madre, dos de ellas en edad casadera, a Celia la decisión le había parecido razonable. George Cleveden era el protegido de lord Armstrong. Lo tenía en alta estima y se esperaban grandes cosas de él.
—Con una mujer como tú a su lado, no puede fracasar —le había dicho su padre al exponerle la idea—. Tú te has criado en los círculos diplomáticos. Puedes defenderte bien en ellos, hija mía. Y seamos sinceros, Celia, tú no tienes el aspecto de tus hermanas. Me temo que te pareces más a mí que a tu madre. Eres aceptable, pero nunca serás una belleza. Además, el tiempo pasa.
Celia llevaba aquella opinión con ecuanimidad. No envidiaba ni lamentaba la belleza de Cassie, y le agradaba ser conocida como la lista de las cinco chicas Armstrong. La elegancia, la inteligencia y el encanto eran sus cualidades; habilidades que le otorgaban un lugar excelente al lado de su padre y que le otorgarían a George un lugar igual de excelente a medida que ascendía en el campo de la diplomacia, cosa que haría si lograba destacar en aquel puesto. Y lo haría sin duda, si se acostumbraba a estar lejos de Inglaterra.
Parecía que George era el tipo de hombre que necesitaba la tranquilidad de lo conocido para relacionarse correctamente. Había sido idea suya posponer la consumación de sus votos.
—Hasta que estemos asentados en El Cairo —le había dicho en su noche de bodas—. Ya tendremos suficientes cosas a las que enfrentarnos durante nuestro viaje sin tener que lidiar con eso también.
Incluso en ese momento las palabras le habían parecido algo ambiguas. Aunque Celia no había contado con la educación de una madre, estaba preparada para sus deberes maritales.
—Como en muchas otras cosas de la vida —le había informado su majestuosa tía Sophia—, es un acto del que el caballero obtiene satisfacción y la dama soporta las consecuencias —al pedirle detalles prácticos, la tía Sophia había recurrido a oscuras referencias bíblicas, lo que había dejado a Celia con la vaga impresión de que tendría que enfrentarse a una especie de prueba de resistencia, durante la cual era de vital importancia que no se moviera ni se quejara.
Ligeramente aliviada, aunque algo sorprendida por la convicción de la tía Sophia de que los caballeros siempre estuviesen dispuestos a practicar aquel juego unidireccional, Celia había aceptado la proposición de abstinencia de su marido y había pasado su primera noche de casada sola. Sin embargo, a medida que pasaban las noches y George no mostraba inclinación por cambiar de opinión, no pudo evitar preguntarse si se habría equivocado; pues sin duda cuanto más pospusiera uno algo, más difícil sería tener éxito. Y ella deseaba tener éxito como esposa, y también como madre. Le gustaba George y lo admiraba. Con el tiempo esperaba amarlo, y que él la amara. Pero el amor se basaba en compartir una vida juntos, y sin duda compartir una cama debía de formar parte de eso.
Tumbada sola en las diversas literas y hamacas, y en los camastros que habían marcado su viaje, Celia había estado dividida entre desear hacer algo al respecto y convencerse a sí misma de que George sabía lo que hacía y que todo acabaría saliendo bien.
Pero tras una semana en El Cairo, después de mostrarse encantador como siempre, seguía sin mostrar interés por meterse en la cama de su esposa. Haciendo acopio de valor, Celia había intentando abordar el tema; tarea particularmente difícil dada su falta de conocimiento real sobre el asunto en cuestión.
George se había mostrado ofendido.
Estaba intentando ser considerado, darle tiempo para acostumbrarse a la vida de casada.
Apenas se conocían el uno al otro.
Era antinatural por su parte mostrar un interés tan morboso en algo que todo el mundo sabía que solo disfrutaban las mujeres de una determinada clase.
Y finalmente también le había dicho que estaba haciéndole un favor al contenerse y no obligarla a realizar algo que sabía que resultaría desagradable para ella, y que estaba despreciando ese favor.
Celia se había retirado, confusa, avergonzada, herida y un poco resentida. ¿Tan poco atractiva resultaba? ¿Tendría algo de malo? Sin duda George había insinuado que así era.
¿O sería él quien tenía algo de malo? No era su primer pensamiento desconsiderado, pero sí el más sorprendente. Así que lo olvidó. O lo intentó. En ausencia de otra mujer a la que consultar, pues no se atrevía a confesarle asuntos tan íntimos a la imponente lady Winchester, esposa del cónsul general de El Cairo, Celia había decidido escribir a la tía Sophia. Pero resultó una tarea asombrosa, y expresar sus miedos con palabras parecía que los convertía en reales. Tal vez George tuviera razón y fuese una cuestión de tiempo. Así que en vez de eso le había descrito alegremente todo lo que había visto y hecho, sin hacer referencia alguna al hecho de que su marido siguiese rehuyendo su compañía por las noches.
Cuando había surgido la misión especial en la que ahora se encontraban, Celia se había lanzado aliviada a los preparativos del viaje. Había acompañado a George en contra de los deseos expresos del cónsul general. A’Qadiz no era lugar para una mujer distinguida, según parecía, pero en ese aspecto George se había mostrado firme y se había negado a partir sin ella. Impresionado por lo que consideraba la devoción de un marido recién casado, lord Winchester había aceptado a regañadientes. Sin hacerse ilusiones, Celia se había preparado para retomar su papel de enfermera, consejera y guía con un aire de implicación que estaba lejos de sentir.
El paisaje por el que habían navegado era increíble. Las aguas profundas eran lo suficientemente cristalinas para ver los bancos de peces de colores solo con asomarse a la parte trasera del barco. Bajo la superficie podían verse también arrecifes de coral de múltiples colores rojizos, brillando como pequeñas ciudades místicas llenas de vida. En la orilla había palmeras, naranjos, limoneros, higueras, olvidos y una miríada de plantas con aromas tan embriagadores que le parecía que estaba dentro de una enorme cuba de perfume, como le había dicho a George una noche.
—Va fatal para mi alergia al polen —se había quejado él, y había puesto fin al elogio que ella había estado a punto de hacer.
El puerto de A’Qadiz al que acababan de llegar estaba increíblemente abarrotado, lleno de gente ataviada con largas túnicas. Las mujeres llevaban todas velo, algunos de gasa como el de ella, pero otros de un tejido más grueso, con solo unas rendijas para los ojos. Había una pila de urnas de terracota en el muelle, esperando a ser cargadas para transportarlas al norte. A través de las puertas abiertas de los almacenes podían verse fardos de seda de todos los colores y cientos de urnas más.
Cuando el barco se acercó, fue el ruido lo que llamó su atención. El sonido extraño y ululante del idioma árabe, con todos hablando y gesticulando a la vez. El rebuzno agudo de los burros, el estruendo de los carros sobre el suelo de piedra, el balido lento de los camellos, que le recordó a los ruidos que hacía su padre cuando estaba trabajando en un anuncio importante. Se recogió la falda y saltó a la orilla con cuidado de que el velo no se le moviera, y no pudo evitar pensar que los camellos, con sus labios gordos y sus fosas nasales enormes, se parecían un poco a la tía Sophia.
Se volvió para compartir con George aquel malévolo pensamiento, pero él estaba tambaleándose hacia la orilla con la ayuda de dos miembros de la tripulación, maldiciendo en voz baja y con el ceño fruncido. Celia pensó entonces que lo compartiría mejor con Cassie en su próxima carta.
Buscó en su bolso el frasco de agua de lavanda, echó unas gotas en su pañuelo y se lo entregó a su marido.
—Si te lo pasas por la frente te refrescará la piel.
—¡Por el amor de Dios, ahora no! ¿Estás decidida a avergonzarme, Celia? —preguntó George apartando el pañuelo con un manotazo.
Este cayó al suelo, donde cuatro niños medio desnudos compitieron por el honor de recogerlo y devolverlo. Celia les dio las gracias entre risas. Para cuando levantó la mirada, George estaba desapareciendo entre la multitud, siguiendo el rastro de su equipaje, que la tripulación del barco transportaba sobre sus cabezas detrás de un hombre vestido de negro que los guiaba.
Celia se abrió paso lentamente a través del bosque de niños que le tiraban del vestido, de las manos y del velo. Los colores resultaban deslumbrantes. Bajo la potente luz del sol, todo parecía más brillante, más definido. Y también estaban los olores. Dulces perfumes e inciensos, especias que le picaban en la nariz, la sequedad polvorienta del calor, el olor a humedad de los camellos y de los burros combinados para enfatizar la increíble extrañeza del lugar, la sensación de lejanía.
Pero se detuvo entre el mar de niños para intentar localizar su equipaje y a su marido y se dio cuenta de que allí la extraña era ella. Ya no veía a George. ¿Se habría olvidado por completo de ella? El pánico y la rabia hicieron que Celia se retirase el velo instintivamente de la cara para poder ver mejor.
La gente a su alrededor emitió un silbido de asombro. Los niños apartaron la mirada y se taparon los ojos. Celia manipuló el velo con dedos temblorosos hasta lograr engancharlo a una de las horquillas del sombrero y se sonrojó aún más. ¿Dónde estaba George?
Miró a su alrededor, desesperada por encontrar a su marido. Los muelles estaban situados a la sombra de un afloramiento rocoso, y muchos de los almacenes y corrales estaban construidos en la propia roca. Celia desvió la mirada hacia lo alto de la colina, donde podía verse una figura solitaria sentada sobre un caballo blanco. Un hombre vestido con la túnica tradicional, y con aspecto más imponente que el animal sobre el que iba subido.
Definido contra el cielo azul brillante, deslumbrante con su túnica blanca, parecía una deidad contemplando a sus súbditos desde los cielos. Había algo en él, un aura de autoridad, que deslumbraba y al mismo tiempo le daba ganas de tocarlo, solo para ver si era real. Resultaba intimidante y atrayente, como las imágenes doradas de los faraones que había visto en El Cairo. Y, al igual que los esclavos de los murales que había visto en el templo el día que finalmente había convencido a George para hacer turismo, Celia sintió el absurdo deseo de arrodillarse a los pies de aquel desconocido. Parecía exigir adoración.
¿De dónde diablos había salido eso? Celia se reprendió mentalmente. Solo era un hombre. Un hombre extremadamente asombroso, pero un simple mortal al fin y al cabo.
Iba vestido todo de blanco, salvo por el dorado que bordeaba su bisht, la ligera capa que llevaba sobre la túnica que utilizaban allí todos los hombres. También llevaba oro en el igal que sujetaba el la guthra en su sitio. El blanco puro de aquel tocado ondeaba al viento como si los convocara a todos. Caía en pliegues suaves y debía de estar hecho de seda en vez de algodón, advirtió Celia. Debajo podía verse la cara del hombre. Su piel parecía brillar, como si el sol la hubiese pulido. Era una cara fuerte con rasgos angulosos y marcados que contrastaban con la curva sensual de su boca.
Sus ojos tenían los párpados pesados, igual que los de ella. No podía ver de qué color eran, pero de pronto fue consciente de que su mirada penetrante estaba dirigida a ella. No llevaba el velo puesto. No debía mirarla de ese modo. Aun así no dio muestra de girar la cabeza. Celia comenzó a sentir el calor, que surgió en algún lugar de su vientre. ¡Era por el sol! Tenía que ser eso, pues era impropio de ella sentirse tan inquieta.
—¿Milady? —Celia se dio la vuelta y encontró a su lado al hombre que se había hecho cargo de su equipaje, y que tenía las manos unidas en señal de respeto como si estuviera rezando.
Celia recordó con su mirada que debía ponerse el velo de nuevo, apartó los ojos del dios de la colina y le devolvió el gesto con una ligera reverencia.
—Soy Bakri. He sido enviado por Su Alteza, el príncipe de A’Qadiz, para acompañaros a su palacio. Debo disculparme. No esperábamos a una mujer.
—Mi marido no lleva bien los viajes. Me necesita para que cuide de él.
Bakri arqueó una ceja, pero se tragó aquello que estuvo a punto de decir.
—Debéis venir conmigo —insistió—. Hemos de marcharnos pronto, antes de que caiga la noche.
El jeque Ramiz al-Muhana, príncipe de A’Qadiz, la vio marchar y frunció el ceño. El hombre de la cara debilucha solo podía ser el diplomático inglés, ¿pero qué diablos creía que estaba haciendo al llevar consigo a una mujer? ¿Sería su esposa? ¿Su amante? No se atrevería.
Ramiz vio a la mujer seguir a Bakri hasta donde el inglés esperaba con impaciencia junto a los camellos y las mulas que formarían su caravana. Era alta y esbelta. En oriente, donde las curvas eran la cúspide de la belleza femenina, sería considerada poco atractiva, pero él, que había pasado gran parte de su vida adulta en las grandes ciudades de occidente, completando su educación y después haciendo de emisario para su padre, no era de esa opinión. Aquella mujer se movía con la elegancia de una bailarina. Con aquel vestido verde y el velo cubriéndole la cara, le hacía pensar en Ginebra, la reina de la leyenda del rey Arturo. Regia, etérea, intocable. No podía ser una amante, aunque tampoco tenía la actitud de una esposa.
Ramiz contempló asqueado cómo su marido la reprendía. El inglés era un tonto; el tipo de hombre que culpaba a todos menos a sí mismo por sus defectos. No debería haberla perdido de vista. La mujer no respondía, pero Ramiz veía la tensión en su cuerpo. Su fachada fría contrastaba con la cascada de pelo rojizo que había divisado cuando se había retirado el velo de la cara. Sería magnífica cuando estuviera enfadada. O excitada. A pesar de su estado civil, Ramiz estaba seguro de que sus pasiones aún estaban latentes. Se preguntó cómo sería despertarlas.
Su marido no solo era un tonto, sino obviamente un inepto. Era una de las cosas que a él le parecían incomprensibles; aquella reticencia que los ingleses sentían hacia las artes amatorias. No era de extrañar que sus mujeres tuvieran un aspecto tan estirado. Como capullos congelados, plegados permanentemente bajo el hielo, o simplemente marchitas por la falta de sol, pensaba mientras veía al inglés intentar subirse a uno de los camellos.
La mujer se encargaba de que cargaran las maletas en las mulas. Después se apresuró a sentarse en la plataforma que conformaba la silla del camello como si estuviera acostumbrada a montar todos los días. Al contrario que su marido, que se agarraba nerviosamente a la perilla haciendo que el animal se tambaleara de un lado a otro, la mujer se sentó con la espalda bien recta y sujetó las riendas en el ángulo correcto mientras oscilaba al ritmo del movimiento ondulante de la bestia.
Ramiz maldijo en voz baja. ¿Qué creía que estaba haciendo, mirando a la mujer de otro hombre de esa manera? Incluso aunque el hombre pareciera ser un tonto incompetente, el honor lo prohibía. Al fin y al cabo el inglés era su invitado.
Ramiz no se hacía ilusiones. Los ingleses, al igual que los franceses, esperaban en El Cairo como buitres, dispuestos a lanzarse sobre cualquier signo de debilidad mientras el sultán del otrora poderoso imperio otomano luchaba por mantener el control sobre las rutas comerciales. El despiadado Mehmet Ali ya había tomado Egipto. A’Qadiz, con su puerto en el Mar Rojo, sería un nexo valioso para los ricos de la India. Ramiz no dudaba de los beneficios que le reportaría a su país desempeñar aquel papel, pero tampoco era ajeno a las desventajas. Los occidentales estaban desesperados por saquear los tesoros del viejo mundo, y A’Qadiz era un pozo oculto de antigüedades. Él no tenía intención de permitir que se las llevaran y las expusieran en museos privados los aristócratas codiciosos que no comprendían su procedencia ni su valor cultural, del mismo modo que no tenía intención de entregar el control de su país a cualquier imperialista. Como príncipe Al-Muhana podía retroceder en su linaje mucho más allá de lo que cualquier duque o lord inglés o francés podrían soñar.
«Piensa en lo que se dice, no en quién lo dice». Sabias palabras las de su padre. El inglés se merecía ser escuchado. Ramiz sonrió para sí mismo mientras se alejaba del puerto a caballo. Tres días se tardaba en atravesar el desierto hasta su palacio en la antigua capital de Balyrma. Tres días en los cuales podría observar, estudiar y planear.
Seis camellos y cuatro mulas formaban su caravana mientras avanzaban colina arriba desde el puerto de A’Qadiz hacia el desierto, pues el príncipe Ramiz les había asignado tres guardias además de Bakri, su guía. Los guardias eran hombres hoscos, armados con espadas curvadas en sus cinturones y largas dagas en las pecheras, que miraban a Celia con asco y murmuraban entre ellos. Su presencia resultaba alarmante más que tranquilizadora. George también parecía incómodo con ellos, y se mantuvo pegado a Bakri en la cabeza de la caravana.
Aquella parte del desierto era mucho más agreste de lo que Celia había anticipado; no era arena en realidad, sino más bien barro seco cubierto de piedras y polvo, y tampoco era plano. Tras la primera pendiente al alejarse del mar, el terreno seguía ascendiendo. En la distancia podía ver las montañas color ocre, afiladas y escarpadas contra el cielo, que empezaba a adquirir un tono aterciopelado a medida que el sol descendía. La sensación de espacio, del desierto extendiéndose durante kilómetros más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado, resultaba algo intimidante. Enfrentada a aquella grandiosidad, no podía más que ser consciente de su propia insignificancia. Estaba asombrada y abrumada por el viaje y por la tarea que los aguardaba en aquella tierra tan envuelta en misterio como sus gentes en sus túnicas.
Sin embargo, a medida que la caravana avanzaba hacia el este por el desierto y Celia iba acostumbrándose al terreno al igual que al movimiento ondulante del camello, comenzaba a sentirse mejor. Se entretenía imaginándose la cara de Cassie cuando leyera el episodio de su viaje en barco, y recuperó su optimismo al recordar la alta estima en la que tenían a George como diplomático. Aquella misión sería un éxito, y entonces George dejaría de quejarse de todo lo relacionado con su trabajo y se centraría en alcanzar el mismo éxito con su matrimonio. ¡Estaba segura de ello!
Se detuvieron al abrigo de una escarpadura en la que la piedra de color terracota brillaba con ágatas como si estuviera cubierta de diamantes. Sobre sus cabezas, el cielo estaba lleno de estrellas, pero no tenían forma de estrella, sino que eran enormes explosiones de luz.
—Parece como si pudieras estirar los brazos y tocarlas —le dijo Celia a George mientras veían como los hombres montaban la tienda.
—Me gustaría estirar los brazos y tocar mi cama de cuatro postes en este momento —contestó George sarcásticamente—. No parece un alojamiento muy lujoso, ¿verdad?
En realidad la tienda parecía más un cobertizo, pues tenía solo tres lados, con una cortina situada en medio para formar dos habitaciones. Las paredes estaban tejidas con algún tipo de lana, advirtió Celia al acariciarlas con los dedos.
—Debe de ser pelo de cabra, porque no creo que aquí tengan muchas ovejas. Y estoy bastante segura de que ha sido cabra lo que nos han dado de cenar —dijo—. Deberías haberlo probado, George. Estaba delicioso.
—Costumbres de bárbaros; comer con las manos de esa manera. Me has sorprendido.
—Es su costumbre —respondió ella con paciencia—. Se supone que has de usar el pan como cuchara. Simplemente he imitado lo que hacían, como debes hacer tú si no quieres morirte de hambre. ¿Dónde quieres que te ponga esta alfombra?
—Nunca dormiré así, con los guardias roncando al lado —masculló George, pero permitió que Celia retirase las piedras de un espacio lo suficientemente grande y, a pesar de sus protestas, al cabo de pocos minutos estaba profundamente dormido.
Celia se sentó fuera, junto a la tienda, y se quedó mirando las estrellas durante largo rato. No tenía nada de sueño. El desierto era un lugar enorme. Era precioso a pesar de su aparente esterilidad. Bakri decía que, cuando llovía, era una alfombra de color. Pensó en todas las pequeñas semillas durmiendo bajo la superficie, esperando florecer. «La promesa es una nube; la lluvia es el cumplimiento», había dicho Bakri.
Obviamente se esperaba de ella que compartiese la misma habitación que George, pero no podía soportar la idea de que su primera noche juntos fuese aquella noche, incluso aunque su marido estuviese completamente vestido y dormido. Celia agarró su alfombra y encontró un lugar tranquilo a poca distancia, oculto tras un enorme montículo.
—La promesa es una nube; la lluvia es el cumplimiento —murmuró para sí misma. Tal vez debiera pensar así de su matrimonio. No como algo estéril, sino como algo que esperaba la lluvia. Se quedó dormida mientras se preguntaba qué forma tomaría dicha lluvia si tenía que ser lo suficientemente poderosa para arreglar algo que empezaba a pensar que no podía arreglarse.
Por encima de ella, quieto y en silencio, Ramiz observó durante largo rato la oscura figura de la inglesa durmiente que no podía quedarse en la tienda junto a su marido. Después, cuando el frío de la noche comenzó a descender, regresó a su propio campamento, a poca distancia, se tumbó en su alfombra y se acomodó para dormir junto a su camello.
Dos
Llegaron justo antes del amanecer. Celia se despertó con el ruido de las pezuñas de los camellos. Se incorporó, dolorida por su postura, se asomó por encima de la roca y vio una nube de polvo acercándose a toda velocidad hacia la tienda. Un brillo metálico llamó su atención. Fuesen quienes fuesen esos hombres, no eran amigos.
Aún había tiempo. Unos segundos, no muchos, pero suficientes. Debía advertir a los guardias. Debía salvar a George. No se le ocurrió que debiera ser al revés. Se puso en pie y solo había dado un paso cuando una mano le tapó la boca y un brazo le rodeó la cintura. Ella forcejeó, pero no sirvió de nada.
—Estate quieta y no grites.
Su voz sonaba baja, pero la nota de exigencia en su tono era evidente. Celia obedeció sin dudar, demasiado asustada para darse cuenta de que el hombre había hablado en inglés.
Le quitó la mano de la boca y le dio la vuelta entre sus brazos.
—¡Tú! —exclamó ella asombrada, pues era el hombre al que había visto el día anterior en la colina.
—Vuelve a meterte detrás de la roca. No te muevas. Pase lo que pase, no salgas hasta que yo te lo diga. ¿Entendido?
—Pero mi marido...
—Lo que le harán a él no es nada comparado con lo que te harán a ti si te encuentran. Ahora, haz lo que te digo.
Ya estaba arrastrándola de vuelta hacia el lugar donde había dormido. Tras ella pudo oír los gritos.
—Por favor. Ayúdalo. Salva a mi marido.
Ramiz asintió, sacó una cimitarra de su vaina y una pequeña daga curvada del cinturón, dio un grito de guerra y salió corriendo hacia la tienda mientras llamaba a los tres guardias para que fuesen en su ayuda.
Pero los guardias no estaban por ninguna parte. Solo Bakri estaba entre el diplomático inglés, acurrucado en un rincón de la tienda, y su destino. Ramiz maldijo furioso y se giró hacia el primero de los cuatro hombres mientras le gritaba a Bakri que comprobase si el inglés tenía una pistola.
La tuviera o no, estaba destinada a no usarse nunca. Ramiz luchó con ferocidad, utilizando todas sus habilidades con la cimitarra mientras se defendía con la daga khanjar. Eran cuatro contra uno. Atrapado en medio, luchó como un derviche y logró alcanzar a uno de los atacantes en el hombro antes de darse la vuelta y golpear su cimitarra contra la de otro de sus enemigos en un movimiento defensivo de último minuto.
Dos derrotados. Le quedaban otros dos. Mientras luchaba, con el sudor y el polvo nublándole la visión, fue vagamente consciente de un grito procedente del rincón de la tienda. Se giró hacia allí y vio a uno de sus propios guardias contratados levantando la daga sobre Bakri.
—¡Ayúdalo! ¡En nombre de los dioses, ayúdalo! —le gritó al inglés.
Todo ocurrió muy deprisa después de eso. El inglés se movió, pero en vez de intentar ayudar, pasó corriendo frente a Bakri y su atacante hacia la entrada de la tienda. Bakri cayó agarrado a la daga que acababa de clavársele en el corazón. Ramiz abandonó sus intentos de matar a los otros dos hombres y se lanzó hacia delante. El inglés estaba huyendo. El desprecio aminoró los pasos de Ramiz, pero, aunque se recordó a sí mismo que aquel cobarde extranjero seguía siendo su invitado, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Uno de los invasores levantó su cimitarra y se la clavó al inglés en el estómago.
Un grito desgarrador partió el aire. La mujer abandonó su escondite y corrió hacia ellos, distrayendo a todo el mundo. La matarían igual que habían matado a su marido. Se dio cuenta de que esa era la razón por la que estaban allí los hombres de Malik, el gobernante del principado vecino, pues solo él podía haber ideado una trama tan cruel. Alentado por la furia, Ramiz se lanzó hacia los dos hombres. Ya habían alcanzado a la mujer, estaban tirándole del pelo y tenían una daga presionada contra su cuello. Una patada bien dirigida lanzó a uno por los aires y lo dejó inconsciente. Al ver a Ramiz iracundo, con la cimitarra orientada hacia su cabeza, el otro atacante cayó de rodillas al suelo.
—Por favor, señor. Por favor, Alteza, os ruego que no me matéis —murmuró el hombre.
Ramiz le tiró del pelo para ponerlo en pie.
—¿Tienes un mensaje para mí de parte de tu príncipe?
—Por favor, no. Os lo ruego. Yo...
Ramiz apretó con más fuerza e hizo que el hombre gritara.
—¿Qué tiene que decir Malik?
—Invitar a desconocidos a nuestra casa es arriesgarse al desastre.
Ramiz le soltó el pelo y lo tumbó boca arriba con la punta de su bota.
—Dile a Malik que yo invito a quien quiero a mi casa. Dile a Malik que vivirá para arrepentirse de este día. Ahora vete, mientras vivas, y llévate a tu amigo contigo.
El asaltante no necesitó más invitación, corrió hacia su camarada, lo subió a un camello, montó después él y ambos se alejaron dejando una nube de polvo.
Ramiz se arrodilló sobre el cuerpo del diplomático, pero no había nada que pudiera hacer. Mientras se incorporaba de nuevo, la inglesa se acercó a él tambaleante. Instintivamente, Ramiz se colocó frente al cuerpo para ahorrarle aquella visión.
—¿George? —preguntó ella con un susurro.
Ramiz negó con la cabeza.
—Es mejor que no mires.
—¿Los guardias?
—Traidores.
—¿Y Bakri?
Ramiz negó de nuevo. Bakri, que había sido su sirviente desde que él era un niño, había muerto. Tragó saliva.
—Me has salvado la vida. Siento no haberte hecho caso. Pero oí gritar a George. Mi marido. Creía que... que... —Celia comenzó a temblar. Parecía que sus rodillas se habían vuelto de mermelada. El suelo se movía—. Soy viuda —dijo con cierto tono de histeria en la voz—. Soy viuda y ni siquiera he sido una esposa de verdad —cuando empezó a derrumbarse, Ramiz la tomó entre sus brazos. El roce de su cuerpo fuerte protegiéndola fue lo último que Celia recordó.
Estaba atravesando un túnel. Recorría lentamente la densa oscuridad, luchando contra la necesidad de hacerse un ovillo y quedarse donde estaba, a salvo, sin ser vista. Un rayo de luz la esperaba. Tenía miedo de alcanzarlo. Algo horrible esperaba allí.
—¡George! —se incorporó con un respingo—. ¡George! —Celia se puso en pie y se llevó las manos a la cabeza mientras el suelo se movía como si fuera la cubierta de un barco. Estaba en la tienda. ¿Cómo había llegado allí? No importaba. Caminó tambaleándose hasta el aire libre.
La luz del sol la cegó momentáneamente. Cuando se le aclaró la visión, se agarró a la cuerda de la tienda para no caerse. La sangre se había secado en el suelo, y entonces recordó lo que había pasado. Los hombres que habían llegado en una nube de polvo como algo sacado de la Biblia. El hombre del día anterior. ¿Quién era? ¿Y qué estaba haciendo allí? La pelea. Los gritos. George corriendo. Huyendo. Aunque tenía una pistola. Aunque hacía prácticas de tiro todas las semanas. Había intentado huir. Ni siquiera había ido a buscarla.
¡No! No debía pensar de ese modo. Simplemente habría sentido pánico; sin duda habría vuelto a por ella.
Unos golpes metálicos procedentes de la parte trasera de la tienda llamaron su atención. Celia caminó con cuidado, sabiendo en su corazón lo que encontraría. El desconocido estaba allí y había dejado la capa sobre una roca. Se había apartado la guthra de la cara, que brillaba con el sudor provocado por el esfuerzo. Estaba alisando arena sobre un montículo de tierra del desierto. Debía de haber encontrado la pala entre los suministros que sus guardias traidores habían dejado al huir.