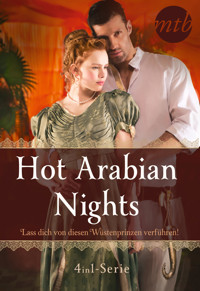3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
En la intimidad del estudio se iba a desatar la pasión... Lady Cressida Armstrong siempre había sido la más inteligente y menos agraciada de la familia y sabía que su padre se había resignado a no poder casarla con nadie. Pero ¿quién necesitaba un marido cuando lo único que conseguía acelerarle el pulso era la ciencia y las matemáticas? A pesar de lo decepcionado que estaba del arte, el pintor Giovanni di Matteo estaba volviendo loca a la alta sociedad londinense con sus magníficos retratos. En otro tiempo su trabajo había sido todo inspiración, ahora no era más que técnica. Hasta que conoció a Cressie... Era una mujer desafiante, inteligente y sin embargo insegura, con un cuerpo y un rostro que él ansiaba plasmar sobre el lienzo…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Marguerite Kaye
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Retrato de un amor, n.º 551 - mayo 2014
Título original: The Beauty Within
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4266-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
—Sencillamente maravilloso. Todo un logro —sir Romney Kirn se frotó las manos con entusiasmo, sus dedos parecían salchichas regordetas—. Espléndido, espléndido —dijo mientras observaba el lienzo que acababan de descubrir ante él—. Yo diría que me ha hecho justicia, ¿qué te parece, mi amor?
—Desde luego, querido —asintió su señora esposa—. Me atrevería a decir que te ha hecho más guapo y distinguido incluso de lo que eres en carne y hueso.
Sir Romney Kirn no era un hombre al que le faltara carne precisamente, pero sí modestia. El rubor que coloreaba sus mejillas, ya rojas e hinchadas de por sí, probablemente se debía probablemente al exceso de oporto que habría consumido la noche anterior. Lady Kirn se giró hacia el artista responsable del retrato de su esposo, al hacerlo, su corsé crujió extrañamente.
—Tiene usted reputación de ser un genio y ahora veo que es bien merecida, signor —le dijo con una risilla tonta y parpadeando coquetamente.
Era evidente que se había quedado prendada y ni siquiera se molestaba en disimular delante de su esposo. ¿Acaso no tenía vergüenza? Giovanni di Matteo suspiró con resignación. ¿Por qué las mujeres de cierta edad se empeñaban en coquetear con él? En realidad, ¿por qué se echaban a sus brazos las mujeres de todas las edades? Hizo una ligerísima reverencia, impaciente por marcharse de allí.
—Soy tan bueno como sea mi modelo, milady.
Le preocupaba que le resultara tan fácil mentir. El baronet, un hombre franco y directo cuyo interés se limitaba a la agricultura, había conseguido transmitirle durante las sesiones su vasto conocimiento sobre los cultivos mientras posaba sujetando en las manos un ejemplar del libro de Adam Smith La riqueza de las naciones, una obra que había admitido no haber abierto jamás y mucho menos haberla leído. La biblioteca que servía de escenario al retrato la había adquirido en un solo lote y Giovanni se habría atrevido a asegurar que nadie había vuelto a visitarla desde que la habían instalado en la enorme casa solariega, comprada también recientemente, a raíz de que sir Romney hubiese entrado a formar parte de la nobleza.
Giovanni observó el lienzo con la mirada crítica de la que carecían por completo sus clientes. Técnicamente estaba bastante bien logrado: la luz, los ángulos, la ubicación del modelo dentro de la composición general; había colocado a sir Romney de manera que la circunferencia de su cuerpo quedaba minimizada y sacaba el máximo provecho a un perfil poco agraciado. Todo eso era perfecto. Sus clientes decían que el parecido era increíble. Todos lo decían siempre y era cierto, en tanto en cuanto retrataba al baronet tal y como él deseaba que lo vieran.
Giovanni se encargaba de crear la ilusión de riqueza o autoridad, sensualidad o inocencia, encanto o inteligencia, la combinación que deseara el modelo en cuestión. La belleza, de un modo u otro. Era ese retrato idealizado y refinado lo que los clientes buscaban en un di Matteo. Por eso se le conocía y por eso lo buscaban. Sin embargo, estando en la cumbre del éxito, diez años después de llegar a Inglaterra, el país que había convertido en su hogar, Giovanni observó el lienzo con gesto de asco y se sintió un absoluto fracaso.
No siempre había sido así. Había habido un tiempo en el que el mirar a un lienzo vacío le llenaba de emoción. Un tiempo en el que había sentido júbilo al terminar una obra, en lugar de desolación y cansancio. Arte y sexo. En aquella época había celebrado lo primero con lo segundo. Ambas cosas habían sido una ilusión, como las que creaba ahora para ganarse la vida. Arte y sexo. Para él habían estado ligados por completo, pero había renunciado a lo segundo y últimamente lo primero le dejaba frío y vacío.
—Entonces, signor, aquí tiene... lo necesario —sir Romney le entregó una bolsita de cuero como si fuera un delincuente sobornando a un testigo.
—Grazie —Giovanni se guardó el dinero en el bolsillo de la chaqueta.
Le resultaba divertido que a muchos de sus clientes les pareciera desagradable pagarle, como si no quisieran relacionar la pintura con el negocio y la belleza tuviera que ser algo sin precio por su inestimable valor.
Después de rechazar la copa de vino de Madeira que le ofrecía lady Kirn, Giovanni le dio la mano a sir Romney y se despidió de la pareja. Al día siguiente tenía una cita en Londres. Otro retrato que pintar. Otro lienzo vacío que llenar. Otro ego que tendría que ensalzar. Y otro montón de oro que añadir a sus arcas, se recordó, pues, después de todo, ese era el propósito de todo aquello.
Nunca más, aunque viviera cien años, tendría que depender de nadie que no fuera él mismo. Nunca más tendría que plegarse a los deseos de otra persona, ni ser como los demás esperaban que fuera. No sería el heredero de su padre. No iba a ser el juguete de ninguna mujer, ni de ningún hombre, pues había algunos, ricos y depravados, que querían ser considerados mecenas, pero a los que en realidad les importaba más el cuerpo del artista que su obra. Giovanni siempre había respondido a tales propuestas del mismo modo, poniéndole una daga en el cuello al que se atreviera a pedírselo, y siempre se había hecho entender.
Nunca más. Si tenía que vender algo para conservar su preciada independencia, sería su arte, nada más.
La sala que había alquilado la Sociedad Astronómica de Londres estaba ya repleta de gente cuando el joven ocupó su asiento discretamente, para asegurarse de no llamar la atención. Las reuniones de aquel grupo de astrónomos y matemáticos no estaban abiertas al público, pero él había logrado asistir a aquella gracias a uno de los miembros de la sociedad, Charles Babbage. En un principio lo único que los había unido había sido el parentesco, pues Georgiana, la esposa del señor Babbage, era prima lejana del señor Brown, que era como se hacía llamar el joven en situaciones como aquella, pero muy pronto la pasión que ambos sentían por las matemáticas había dado lugar a una amistad poco convencional que algunos considerarían incluso inadecuada.
Esa noche el presidente de la sociedad, John Herschel, presentaba la investigación sobre las estrellas dobles que recientemente le había hecho ganar una medalla de oro. Aunque no era un tema por el que el señor Brown sintiera especial interés, sobre todo porque no tenía acceso a ningún telescopio, el joven tomaba apuntes con diligencia. Aún no había perdido la esperanza de poder convencer a su padre de que adquiriera tal instrumento con el argumento de los muchos beneficios educativos que reportaba observar las estrellas a las mentes jóvenes, por ejemplo las de los hijos más pequeños y mimados. Además, el proceso deductivo del señor Herschel, basado en la razón y la observación, era una técnica que tenían en común todas las filosofías naturales, incluida la que realmente le interesaba al señor Brown.
Las llamas de las velas parecían bailar sobre los paneles de madera de las paredes. La habitación estaba poco iluminada y el ambiente cargado, por lo que, a medida que avanzaba la conferencia, los asistentes se desabrochaban las chaquetas e iban consumiendo el contenido de las licoreras. Sin embargo el respetable señor Brown no tomó ni una sola gota de vino, ni se quitó el sombrero, ni mucho menos se desabrochó un botón de la enorme levita que llevaba. A juzgar por su aspecto, era mucho más joven que el resto de los presentes; tenía la cara suave, como si nunca la hubiese rozado siquiera la cuchilla de afeitar. El cabello, al menos lo poco que se le veía, castaño oscuro y ensortijado, le daba un aspecto decadente. Tenía los ojos de un azul sorprendente que recordaba el color del mar en verano y en los que el observador más avispado adivinaría una cierta chispa, como si se estuviera riendo por dentro de un chiste que solo él conocía. Ya fuera por timidez o por cualquier otro motivo, el señor Brown se cuidaba mucho de no permitir que nadie lo observara tan de cerca, encorvándose sobre su libreta, sin mirar a nadie a los ojos, mordiéndose el labio inferior y tapándose la cara con la mano.
Tenía unos dedos delicados, pero se mordía las uñas de tal manera que incluso tenía pelada la piel de alrededor. Su delgadez quedaba acentuada por los pliegues de la levita de lana oscura. Parecía estar mal alimentado, como les ocurría a menudo a los jóvenes que se entregaban al estudio hasta el punto de olvidarse de comer. En la Sociedad Astronómica estaban acostumbrados a ver semejante fisonomía.
En cuanto terminó la conferencia, se acallaron los aplausos y se respondieron las innumerables preguntas, el señor Brown se puso en pie, escondido bajo el voluminoso abrigo negro que le hacía parecer aún más delgado, asintió con seriedad cuando le preguntaron si le había gustado la charla del presidente y, sin decir ni una palabra, salió apresuradamente de la sala y del edificio. Los jardines de Lincoln’s Inn Fields estaban tan tranquilos que resultaba inquietante y, por mucho que la lógica le dijera que las formas oscuras que veía no eran más que árboles, aquellas sombras siguieron pareciéndole peligrosas.
—Compórtate como un hombre —se dijo a sí mismo y las palabras le resultaron tan divertidas que consiguieron calmar los nerviosos latidos de su corazón.
Los demás edificios de la plaza, que en otro tiempo habían sido residencias privadas, eran ahora despachos legales y oficinas. Aunque eran más de las diez de la noche, todavía se veían algunas luces al otro lado de las ventanas y la figura de un oficinista, encorvado sobre su escritorio en la primera planta del primer edificio. Consciente de la hora que era y de los peligros que acechaban en aquel lugar, el joven esquivó Covent Garden y se dirigió a Drury Lane. Habría sido más sencillo parar un carruaje, pero estaba relativamente cerca de su destino y tampoco tenía ningún deseo de llegar rápido. Con la cabeza bajada y la cara tapada bajo el ala del sombrero, pasó por los burdeles y las casas de juego y, evitando Oxford Street a pesar de ser la ruta más corta, se adentró en el noble barrio de Bloomsbury, donde pudo seguir caminando con más calma.
El joven señor Brown experimentó un llamativo cambio al aproximarse a la sólida residencia de lord Henry Armstrong, situada en Cavendish Square. Sus ojos perdieron todo el brillo y hundió los hombros como si quisiera refugiarse dentro de sí mismo. Redujo aún más el paso. Durante la conferencia lo había invadido una mezcla de estímulo intelectual y de la emoción de lo prohibido. Pero, al levantar la vista hasta las ventanas cerradas de la casa, sintió que esas sensaciones lo abandonaban y, aunque lo intentó, no consiguió vencer el abatimiento que se apoderaba de él. Aquel no era su sitio, pero sí era donde vivía.
La luz se colaba entre las cortinas cerradas de una de las ventanas del primer piso. Lord Armstrong, un distinguido diplomático que había logrado mantener su puesto a lo largo de los años y ejercer cada vez más influencia en el recién elegido gabinete del duque de Wellington, estaba trabajando en su despacho. Con el corazón encogido, el joven metió la llave en la cerradura, entró en la casa y cruzó el vestíbulo tratando de no hacer ruido.
—¿Eres tú, Cressida? —preguntó una voz.
La honorable lady Cressida Armstrong se detuvo en seco, con un pie en el primer peldaño de la escalera. Soltó una maldición impropia de una dama.
—Sí, padre, soy yo. Buenas noches —respondió, cruzando los dedos como una tonta mientras subía la escalera a toda prisa para poder refugiarse en su dormitorio antes de que la descubrieran.
Uno
Londres, marzo de 1828
El reloj del vestíbulo dio las doce del mediodía. Había pasado la mayor parte de la mañana escribiendo y reescribiendo un artículo en el que resumía la esencia de su teoría sobre la matemática de la belleza de manera que resultara fácil de entender a los lectores de la revista The Kaleidoscope. Se puso frente al espejo y frunció el ceño al ver la imagen que tenía delante. Quizá si hubiera avisado a su doncella, habría tenido tiempo de amansar un poco aquellos rizos y evitar que su cabello pareciera el nido de un pájaro, pero ya era demasiado tarde. Aquel vestido de algodón marrón con dibujos en color crema y con un lazo azul marino era uno de sus preferidos. En contra de la moda del momento, tenía las mangas poco abultadas y más largas de lo que imponía dicha moda, gracias a lo cual le tapaban los dedos, siempre manchados de tinta. Las faldas del vestido, también en contra de la moda, no estaban del todo acampanadas y estaban adornadas con un solo volante. Ella buscaba un efecto más serio y sombrío, pero lo que había logrado era tener un aspecto corriente, sin estilo y casi descuidado.
—Como de costumbre —murmuró antes de darse media vuelta, encogiéndose de hombros.
Mientras bajaba la escalera se preparó para el encuentro que la aguardaba. No sabía cuál era el motivo por el que su padre quería hablar con ella, pero estaba segura de que no sería nada agradable.
—Compórtate como un hombre —se dijo Cressie, levantando la cabeza con gesto desafiante justo antes de llamar a la puerta del despacho—. Padre —lo saludó al entrar y fue a tomar asiento frente a la imponente mesa de madera de nogal.
Lord Henry Armstrong, todavía atractivo a sus cincuenta y cinco años, asintió con sequedad.
—Ah, Cressida, aquí estás. Esta mañana he recibido una carta de tu madrastra. Puedes felicitarme. Sir Gilbert Mountjoy ha confirmado que está encinta.
—¡Otra vez! —Bella había dado a luz a cuatro niños en ocho años, por lo que Cressie no veía necesidad de más hijos y había creído que su padre habría dejado atrás ya ese tipo de cosas. La idea le hizo arrugar la nariz. Prefería no pensar en su padre, en Bella y en esas cosas. Lo miró a los ojos y trató de adoptar un gesto más alegre—. Otro hermanastro, qué... agradable. Estaría bien que fuera una hermana para variar, ¿no cree?
Lord Armstrong lanzó una mirada de reprobación.
—Yo espero que Bella tenga la sensatez de darme otro hijo varón. Las hijas pueden ser de cierta utilidad, pero son los hijos los que proporcionan los recursos necesarios para garantizar la posición social de la familia.
Veía a sus hijos como piezas de ajedrez, pensó Cressie con tristeza, aunque optó por no decirlo. Conocía bien a su padre y sabía que aquello no era más que un preámbulo. Siempre que quería hablar con ella era sin duda alguna porque quería que hiciera algo por él. ¡Por supuesto que las hijas podían ser de cierta utilidad!
—Pero vayamos al grano —anunció lord Armstrong, dedicándole a Cressie una de esas sonrisas benevolentes que habían conseguido resolver cientos de incidentes diplomáticos y calmado a multitud de cortesanos y oficiales de toda Europa. Pero el efecto que causaba en su hija era justo el contrario, pues siempre presagiaba que, fuera lo que fuera lo que iba a decir, no sería nada bueno—. Tu madrastra no está tan fuerte como de costumbre, por lo que nuestro querido sir Gilbert la ha obligado a guardar cama. Es un gran inconveniente porque, con Bella indispuesta, tendremos que posponer la presentación en sociedad de Cordelia.
Del rostro de Cressie desapareció automáticamente la rígida sonrisa.
—¡No! Cordelia se va a llevar un buen disgusto, con lo impaciente que está. ¿Y no podría ocupar el lugar de Bella la tía Sophia y acompañar a Cordelia durante la Temporada?
—Tu tía es una mujer extraordinaria y ha sido un gran apoyo para mí todos estos años, pero ya no es tan joven. Además, no se trata solo de Cordelia. Ojalá fuera así. Sé que lo de ella será rápido, pues tu hermana es una pequeña belleza y ya tengo en mente para ella a Barchester, que está muy bien relacionado. Pero no es solo ella, ¿verdad? También debemos pensar en ti y en tu soltería. Yo tenía pensado que Bella os acompañara a las dos esta Temporada. No puedes pasarte la vida retrasando el momento, Cressida.
El veterano diplomático clavó la mirada en su hija, que se preguntó si su padre tendría la menor idea de a qué tendría que enfrentarse si se empeñaba en obligar a Cordelia a casarse con un hombre que, si los rumores eran ciertos, lucía los dientes que le habían quitado a uno de sus arrendatarios.
—Si lord Barchester es el hombre que quieres para Cordelia, esperemos que esté más enamorado de ella de lo que lo estaba de mí.
—Mmm —lord Armstrong se quedó pensativo unos segundos—. En eso tienes toda la razón, Cressida.
—¿De veras? —preguntó Cressie con desconfianza, pues no estaba acostumbrada a recibir ningún tipo de elogio por parte de su padre.
—Desde luego. Tienes veintiocho años.
—Veintiséis.
—Es lo mismo. De lo que se trata es de que has espantado a todos los hombres que te he presentado y ahora tengo intención de presentarle a algunos de ellos a tu hermana, pero no querrán que estés a su lado como un fantasma. Como ya he mencionado, tu tía Sophia es demasiado mayor como para acompañar a dos muchachas la misma Temporada, así que parece que voy a tener que escoger. Probablemente Cordelia no tarde en ser elegida, así que creo que tendré que olvidarme temporalmente de mis ambiciones para ti. No, te lo ruego, hija, no finjas sentirte defraudada. Nada de lágrimas de cocodrilo, te lo suplico —añadió lord Armstrong con mordacidad.
Cressie apretó los puños sobre el regazo. Con el paso de los años, había tomado la firme determinación de no dejar que su padre se diera cuenta de la facilidad con la que podía herir sus sentimientos. Una de las cosas que más la enojaba era que todavía pudiera hacerle daño. Lo conocía bien, pero, a pesar de lo predecibles que eran siempre sus pullas, seguían doliéndole. Hacía mucho tiempo que había perdido la esperanza de que algún día la comprendiera, y mucho menos que la valorara, pero por algún motivo se sentía obligada a seguir intentándolo. ¿Por qué era tan difícil hacer que sus emociones se ajustaran a la realidad? Seguramente porque era su padre y lo quería, aunque le resultaba difícil sentir simpatía por él.
Lord Armstrong frunció el ceño mientras miraba de nuevo la carta de su esposa.
—Pero tampoco vayas a pensar que te has librado para siempre. Tengo otro problema acuciante con el que puedes ayudarme. Parece ser que la institutriz de los niños se ha largado de pronto después de que James le pusiera en la cama una vejiga de cerdo llena de agua —el diplomático soltó una carcajada—. Ese diablillo de James. De tal palo tal astilla. Yo también hacía bromas parecidas a su edad, en Harrow.
—James es un malcriado —aseguró Cressie con ímpetu—. Y lo peor es que, haga lo que haga, Harry lo sigue —debería haberse imaginado que la conversación acabaría girando en torno a los adorados hijos de su padre. Quería a sus hermanastros aunque fueran unos malcriados, pero le irritaba que su padre se preocupara por ellos hasta el punto de olvidarse de todo lo demás.
—La cuestión es que mi esposa no está en condiciones de buscar una nueva institutriz y no hace falta decir que yo tengo muchos asuntos de estado de los que ocuparme. Ya sabes que Wellington cuenta conmigo para todo —casi creyó ver que su padre se hinchaba al decirlo—. No obstante, tampoco podemos permitir que la educación de mis hijos se vea interrumpida —prosiguió—. Tengo grandes planes para ellos. Lo he pensado detenidamente y me parece que la solución es evidente.
—¿Sí? —preguntó Cressie con incertidumbre.
—Así me lo parece. Cressida, tú vas a ser la nueva institutriz de mis hijos. De ese modo, Cordelia podrá ser presentada en sociedad esta Temporada tal como estaba previsto. El puesto de institutriz te aparta de la competición de la manera más oportuna y te libra de convertirte en una carga, aprovechando ese cerebro del que tanto te enorgulleces. La formación de mis hijos no quedará en peligro. Con un poco de suerte, Cordelia podría estar casada antes del otoño. Y luego está el beneficio añadido de tenerte a mano en Killellan Manor mientras Bella se encuentra indispuesta, lo que te permitirá entablar una relación más estrecha con tu madrastra que la que habéis tenido hasta el momento —lord Armstrong parecía entusiasmado—. Debo reconocer que he encontrado una solución muy satisfactoria para una situación que podría habernos causado muchas dificultades. Supongo que será por eso por lo que Wellington valora tanto mis dotes como diplomático.
Lo que se le pasó a Cressie por la cabeza en esos momentos no fue en absoluto diplomático. Ante lo que sin duda era un hecho consumado, sintió la tentación de intentar sabotearle los planes a su padre, pero en el momento en que abrió la boca para protestar, se le ocurrió que quizá pudiera sacar provecho de la situación.
—¿Quiere que trabaje como institutriz? —su cerebro se puso a trabajar de manera febril.
Sus hermanos eran agotadores, pero si lograba enseñarles a James y a Harris los principios de geometría con el manual que había escrito, quizá pudiera convencer a los editores de que se comprometieran a publicarlo. La primera vez que había ido a la editorial Freyworth e Hijo, se habían mostrado muy entusiasmados con su trabajo y le habían asegurado una absoluta discreción. El señor Freyworth le había contado que había varias damas entre los escritores que publicaban que deseaban, por un motivo u otro, permanecer en el anonimato. Quizá si demostraba que el manual había servido para instruir a sus hermanos conseguiría hacerles ver que era una propuesta comercial viable. La publicación del manual sería el primer paso para alcanzar la independencia económica, que a su vez era el primer paso hacia la libertad. Y, quién sabía, quizá, si era capaz de manejar a sus queridos hijos mejor que todas las demás institutrices, pudiera ganarse por fin la aprobación de su padre. Aunque tuvo que admitir que era algo muy poco probable.
Lo que era aún más importante era que aquel trabajo como institutriz la salvaría de tener que pasar una séptima Temporada torturada por el aburrimiento y la frustración mientras su padre planeaba todo tipo de alianzas. Hasta el momento solo le había faltado sacar un anuncio en la portada del Morning Post, pero quién sabía de lo que sería capaz si crecía su desesperación.
Se ofrece una hija sin atractivo, pero procedente de buena familia y parientes diplomáticos a cualquier hombre ambicioso de linaje aceptable y con aspiraciones políticas. Preferiblemente Tory, pero se tendrá en cuenta también a los simpatizantes de los Whig. Abstenerse comerciantes y ociosos.
Ahora que lo pensaba, no era una posibilidad tan descabellada pues, como lord Armstrong le recordaba constantemente, Cressie no tenía ni la belleza, ni la elegancia que poseían cualquiera de sus hermanas. Para ella no era ningún consuelo ser la inteligente de la familia, sobre todo cuando pensaba en el ridículo que había hecho en su tercera Temporada, cuando le había entregado a Giles Peyton lo único que podría haberle servido para atraer algún pretendiente. Cómo había podido estar tan desesperada... sintió un escalofrío solo de recordarlo. Había sido un completo desastre, pero, si bien había perdido el himen, al menos conservaba su reputación, pues su honorable amante y supuestamente futuro esposo, no había dudado un momento en aceptar un trabajo lejos de allí y se había marchado dejándola sola como única conocedora de los hechos.
Desde entonces su padre no había cejado en el intento de casarla Temporada tras Temporada y, si bien dichos intentos habían dado muestra de su desesperación, no había renunciado nunca a sus continuas manipulaciones. También ahora creía estar manipulándola, pero, si Cressie jugaba bien sus cartas, quizá pudiera dar la vuelta a la partida. Sintió que algo se iluminaba en su interior; no sabía si era satisfacción o una novedosa sensación de poder, lo que sí sabía era que le gustaba.
—Muy bien, padre, haré lo que me pide y seré la institutriz de los muchachos —anunció con mucho cuidado de no hacer nada que pudiera hacerle sospechar que le gustaba la idea, y parecía que había conseguido dar la nota justa de reticencia porque su padre asintió bruscamente.
—Por supuesto habrá que buscarles un tutor en condiciones antes de que llegue el momento de que se vayan a Harrow, pero hasta entonces supongo que podrás darles unas nociones básicas de matemáticas, latín y griego.
—¡Nociones básicas!
Lord Armstrong sonrió al ver que había dado en el blanco con su comentario.
—Cressida, soy consciente de que crees saber mucho más de lo que puedan necesitar mis hijos y me temo que es culpa mía. He sido un padre demasiado indulgente —dijo con absoluta sinceridad—. Debería haber puesto fin a tus estudios hace ya mucho tiempo. Veo que te han vuelto muy arrogante en lo que se refiere a tu intelecto. No me extraña que no hayas sido capaz de despertar el interés de ningún hombre.
¿Sería cierto? ¿Acaso era una engreída?
—El año que viene —continuó lord Armstrong inexorablemente—, cuando Cordelia ya no sea responsabilidad mía, espero que aceptes la primera oferta de matrimonio que te consiga. Es tu obligación y espero que la cumplas. ¿Me he explicado con claridad?
Siempre había tenido muy claro que su único objetivo como hija, como simple mujer, era servir a los planes de su padre, pero lo cierto era que él jamás lo había expuesto de manera tan inequívoca.
—Te he hecho una pregunta, Cressida. ¿Me he explicado con claridad?
Cressie titubeó, debatiéndose entre el dolor, la impotencia y la furia. Se prometió a sí misma que durante ese año encontraría una manera, la que fuera, excepto contarle la verdad sobre su vergonzosa relación con Giles, de colocarse en una posición más ventajosa y, sobre todo, de establecerse como mujer independiente.
—Te has explicado con absoluta claridad —respondió Cressie, sin ocultar su malestar.
—Excelente —dijo lord Armstrong con exasperante calma—. Pasemos entonces a otros asuntos. Ah —se detuvo al oír que llamaban a la puerta del despacho—... ese debe de ser él.
—El signor Di Matteo está aquí, milord —anunció el mayordomo solemnemente.
—El pintor de retratos —informó lord Armstrong a su hija como si fuera una obviedad—. También en eso vas a sustituir a tu madrastra, Cressida.
Sin duda había interrumpido una discusión, pues el ambiente del despacho estaba cargado de tensión cuando Giovanni entró en la habitación tras el mayordomo de lord Armstrong. El sirviente, ajeno a dicha tensión o, más probablemente, entrenado como el resto de sirvientes ingleses para fingir estarlo, anunció su llegada y se marchó, dejando a Giovanni solo frente a los dos contendientes. Uno de ellos era evidentemente lord Armstrong, su cliente, el otro, una mujer con el rostro casi perdido en una maraña de rizos, lo miraba con los brazos cruzados sobre el pecho y gesto desafiante. Casi podía sentir la frustración que transmitía su mirada incluso sin vérsele los ojos y la vulnerabilidad que intentaba esconder. Resultaba intrigante la maestría con que manejaba sus emociones, pues denotaba muchos años de práctica. Fuera quien fuera, estaba claro que no era la típica muchacha inocente inglesa, siempre con una tonta sonrisa en los labios.
Giovanni hizo su acostumbrada reverencia de manera mecánica. Una de las ventajas del éxito era que no tenía que fingir respeto ante nadie. Como era habitual en él, su indumentaria era austera, casi severa. La levita larga con cuello alto habría sido el último grito de haber sido de cualquier color que no fuera negro, igual que el chaleco abotonado, los pantalones por la rodilla y los zapatos de puntera cuadrada, todo completamente negro, lo que hacía resaltar la blancura impecable de la camisa y del pañuelo que llevaba al cuello. Le divertía adoptar una apariencia tan alejada del aspecto colorido y estrafalario que sus clientes esperaban en un artista de prestigio y con más motivo siendo italiano. Parecía estar de luto y había veces, especialmente en los últimos tiempos, en que se sentía como si lo estuviera.
—Signor Di Matteo —lord Armstrong hizo una reverencia aún más leve que la suya—. Permítame que le presente a mi hija, lady Cressida.
La mirada que le lanzó a su padre fue como un dardo envenenado, sin embargo este lo recibió con una ligera sonrisa. Giovanni adivinó entre ambos toda una vida de discusiones y enfrentamientos. Se inclinó de nuevo, esa vez con un poco más de sentimiento y, al levantar la vista, se encontró con unos ojos tan azules como el mar Mediterráneo y llenos de brillo.
—Milady.
Ella no se inclinó, sino que le ofreció una mano, como si fuera un caballero.
—Encantada, signor.
Apretaba la mano con firmeza, pero tenía las uñas en un estado atroz, con la piel de alrededor desgarrada. Su voz le resultó agradable, con una dicción clara y precisa. Tenía la impresión de que el brillo de sus ojos era el brillo de la inteligencia, aunque no el de la belleza. A juzgar por la deformidad de su vestido, la dama había decidido cultivar la fealdad. Pero, quizá por todo ello, su rostro le pareció interesante.
¿Sería ella su modelo? Por un momento se dejó llevar por la curiosidad, pero enseguida recordó que le habían dicho que el encargo era para pintar a unos niños y estaba claro que hacía tiempo que lady Cressida había dejado atrás la niñez. Era una lástima porque le habría gustado intentar plasmar la vitalidad que ocultaba tanto resentimiento. No era otra belleza de la alta sociedad con la cabeza hueca, ni tampoco parecía tener el menor deseo de que la retrataran como tal. Giovanni lamentó la paradoja de que las personas más interesantes fueran siempre las menos inclinadas a dejarse pintar y las más bellas fueran las menos interesantes para él. Después se recordó que su trabajo era plasmar la belleza. Algo que últimamente tenía que recordarse a menudo.
—Siéntese, por favor —le pidió lord Armstrong, al tiempo que él ocupaba su asiento para después observarlo detenidamente—. Quiero que pinte un retrato de mis hijos. James tienes ocho años, Harry seis y los gemelos, George y Frederick, cinco.
—Cuatro —corrigió su hija.
El padre quitó importancia al comentario con un gesto.
—Lo que importa es que aún llevan chaquetas cortas. Quiero que los pinte a los cuatro juntos, en un retrato de grupo.
Giovanni se percató de que era una orden, no una petición.
—¿Con la madre? —preguntó—. Es lo habitual...
—Dios, no. Bella no está... No, no quiero que mi esposa aparezca en el retrato.
—¿Y la hermana? —preguntó entonces, girándose hacia lady Cressida.
—Solo los chicos. Quiero que el cuadro refleje todo su encanto —añadió, mirando a su hija, a la que parecía considerar completamente carente de dicho encanto.
Giovanni reprimió un suspiro de tedio. Otro aburrido retrato de hijos angelicales. Solo los varones, nada de hijas. En ese sentido, la aristocracia inglesa no se diferenciaba en nada de la italiana. Debía ser un retrato hermoso sin el menor atisbo de verdad, los lícitos frutos de las entrañas de lord Armstrong expuestos en la residencia familiar para la posteridad.
—Quiere que haga que sus hijos parezcan encantadores —repitió en tono fatalista.
—Son encantadores —matizó lord Armstrong con ímpetu—. Son unos jóvenes apuestos y varoniles, eso también quiero que lo refleje en el cuatro, no quiero cursilerías. En cuanto a la composición...
—Eso puede dejármelo a mí —quizá se viera obligado a pintar obras alejadas de la realidad, pero al menos la fama le había permitido gozar de cierto control. Tal y como esperaba, su nuevo cliente parecía decepcionado—. Puede confiar plenamente en mí. Supongo que habrá visto mi trabajo, milord.
—No, pero he recibido excelentes referencias. De otro modo, no le habría hecho venir.
Aquello era nuevo y podía ver que también era algo nuevo para Cressida, que parecía horrorizada.
—No veo la importancia que pueda tener mi desconocimiento de su trabajo —lord Armstrong miró a su hija como buscando su asentimiento—. Como diplomático, tengo que confiar constantemente en la palabra de los demás. Si hay algún problema con Egipto, con Lisboa o con Madrid, no puedo ir a resolverlo en persona, así que me preguntó quién es el más adecuado para la misión y le dejo que se encargue de ella. Lo mismo ocurre con este retrato. He hecho averiguaciones y he pedido consejo a los expertos. El signor Di Matteo es al que más recomendaron —terminó de explicar, dirigiéndose a él—. Me dijeron que usted era el mejor. ¿Acaso me han informado mal?
—Sin duda recibo más encargos de los que puedo llevar a cabo —respondió Giovanni.
Era cierto y eso debería haberle proporcionado más satisfacción de la que le proporcionaba, aunque no respondiese exactamente a la pregunta de lord Armstrong. Su éxito era tal que recibía grandes sumas de dinero por sus retratos, pero, lejos de darle libertad, el éxito se había convertido en una nueva prisión. Giovanni había descubierto recientemente que, a la vez que le garantizaban la independencia, la fama y la fortuna habían puesto en peligro su creatividad. Todos los días se decía a sí mismo que era un precio que merecía la pena pagar, aunque tuviera la impresión de que las musas se alejaban un poco más con cada nuevo encargo.
Sin embargo, su nuevo cliente parecía satisfecho con su respuesta. Para lord Armstrong, igual que para muchos de los de su clase social, bastaba con tener lo que otros deseaban.
—Entonces está decidido —anunció lord Armstrong, poniéndose en pie para tenderle una mano. Giovanni se levantó también y le estrechó la mano con firmeza—. Mi secretario se encargará de... los detalles económicos. Estoy deseando ver la obra acabada. Ahora debo ausentarme, me esperan en Apsley House. Es posible que tenga que acompañar a Wellington a San Petersburgo. Es una molestia, pero tengo que servir a mi país. Le dejo con mi hija, signor, ella vigilará a sus hermanos mientras posen para usted, ya que lady Armstrong, mi esposa, se encuentra indispuesta.
Después de un rápido gesto hacia su hija, lord Armstrong salió del despacho, satisfecho de haber resuelto de un plumazo todos los problemas domésticos y de poder concentrarse plenamente en asuntos mucho más importantes, como el papel que debía adoptar Inglaterra en la independencia de Grecia, sin molestar ni a los turcos ni a los rusos.
A solas con el artista, Cressida lo observó detenidamente por primera vez. Había estado tan ocupada controlando su mal humor, que hasta ese momento solo se había fijado en que la vestimenta del signor Matteo no era tan llamativa como habría esperado, que era más joven de lo que había supuesto por su reputación y que tenía un acento impecable. Lo que le llamó la atención al mirarlo realmente fue que era llamativamente guapo. No solo eso, además de belleza, poseía un atractivo casi etéreo y una perfección física tan inusual que casi llegó a dudar de que fuera real.
Al darse cuenta de que le estaba mirando fijamente, Cressie hizo una especie de inventario de sus rasgos con la esperanza de que eso la ayudara a comprender su propia reacción. Pómulos marcados, frente alta, pelo negro como el azabache, ojos castaños oscuros enmarcados por largas pestañas. Tenía un rostro de proporciones clásicas, aunque con un toque de melancolía. Tenía la nariz bonita. Casi perfecta. Y la boca... parecía casi impropia de un hombre. Labios carnosos y profundamente sensuales, con una ligera curvatura que hacía creer que estaba siempre a punto de sonreír, lo que suavizaba un poco la expresión intimidante de su rostro. Sin necesidad de medir con precisión todos los ángulos, Cressie sabía que estaba ante un ejemplo de belleza matemática, un rostro capaz de estremecer el corazón de miles de mujeres. Y que a la vez era el perfecto paradigma de su teoría. Al darse cuenta, también su corazón experimentó un extraño vuelco.
Fue entonces cuando vio el modo en que el signor Di Matteo le devolvía la mirada y tuvo que admitir que estaba siendo muy descortés. Por su altivez y su resignación, era obvio que estaba acostumbrado a que lo miraran. No era de extrañar, como tampoco era de extrañar la indiferencia que demostraba hacia ella, puesto que había pintado a innumerables bellezas. A diferencia de su padre, Cressie había estudiado varias de las obras del signor Di Matteo durante las investigaciones que había realizado para escribir su tratado. Como el propio autor, sus obras gozaban de proporciones clásicas y absoluta belleza. Casi demasiado perfectas. Los modelos aparecían impecables. Había en todos los retratos que había podido ver cierto parecido en la perfección de unos rostros que se ajustaban a un ideal de belleza, lo cual era un encomiable logro técnico, pero hacía pensar que respondieran a una especie de plantilla. Esa era exactamente la premisa que Cressie había desarrollado en su tratado: la belleza podía reducirse a una serie de reglas matemáticas. Sería fascinante ver de cerca cómo abordaba sus obras el famoso artista.
Un artista que había empezado a mirarla con impaciencia. Cressie se ruborizó al darse cuenta. Debía de estar pensando que era una maleducada.
—Supongo que tendrá en mente una composición que resulte favorecedora. Como sin duda habrá notado, mi padre adora a sus hijos.
—A sus encantadores hijos.
¿Había cierta ironía en su voz? ¿Sería posible que el pintor se estuviese burlando de su cliente?
—Lo cierto es que son muy guapos —admitió Cressie—, pero desde luego no son encantadores. De hecho, debe saber que tienen especial debilidad por las bromas. Su institutriz acaba de marcharse sin previo aviso por culpa de una de esas bromas, motivo por el cual voy a ocupar su lugar, ya que es difícil...
—¡Usted!
Cressie se puso en tensión.
—Como acabo de informar a mi padre, estoy perfectamente capacitada para enseñarles las nociones básicas de matemáticas.
—No lo dudo, pero la Temporada está a punto de empezar. Imaginaba que usted estaría ocupada preparándose para acudir a las fiestas y... discúlpeme, no es asunto mío.
—Ya he pasado por varias Temporadas, signor, y no tengo el menor deseo de pasar por otra más. Tengo veintiséis años, que son demasiados para bailes y fiestas. Aunque nunca he... pero eso no viene a cuento.
—¿Entonces no desea encontrar esposo?
Era una pregunta muy impertinente, no así el tono en que la había formulado y lo cierto era que Cressie estaba deseando desahogarse por fin, ahora que se había marchado el causante de su ira.
—Hay mujeres que no encajan con el matrimonio y yo he llegado a la conclusión de que soy una de ellas —no era del todo mentira, pero tampoco era del todo verdad—. Pero me temo que mi padre no lo aceptará hasta que cumpla los treinta años y haya hecho mis votos. Este año ha tenido a bien librarme de la Temporada únicamente para que no obstaculice las posibilidades de mi hermana menor de conseguir un buen partido. Una vez que la haya casado a ella, volverá a ponerme en el mercado. El trabajo de institutriz es algo puramente temporal.
Era evidente que le había sorprendido su franqueza. También ella estaba desconcertada. Vio que fruncía el ceño, pero, curiosamente, también levantó ligeramente la comisura de esa boca perfecta. ¿Estaba riéndose de ella?
—No pretendía ser motivo de diversión para usted, signor.
—No es diversión, más bien... interés. Nunca había conocido una dama que se jactara tanto de no estar casada y de tener algo más que nociones básicas de matemáticas.
Se burlaba de ella.
—Pues ahora ya la conoce —la indignación y la rabia la impulsaron a ser indiscreta—. Y, para su información, lo cierto es que tengo bastante más que nociones básicas. De hecho, he publicado varios artículos sobre la materia y una reseña sobre el libro del señor Lardner, Tratado analítico sobre trigonometría plana y esférica. También he escrito un manual de geometría para niños y hay una importante editorial interesada en publicarlo, y en estos momentos estoy escribiendo una tesis sobre las matemáticas en el arte.
«¡Ahí estaba!». Cressie se cruzó de brazos. No pretendía explotar de esa manera y, una vez lo hizo, esperaba que el signor Di Matteo se echase a reír, pero en lugar de eso, enarcó las cejas y sonrió. No era una sonrisa de condescendencia, más bien parecía sorprendido. Una sonrisa que la dejó sin respiración porque convertía su altiva belleza en algo mucho más humano.
—Entonces es usted escritora.
—Utilizo el seudónimo de Penthiselea —acababa de desvelarle otro secreto sin darse cuenta. ¿Qué tenía ese hombre que le hacía revelar sus pensamientos más íntimos como si fuera una niña charlatana.
—Penthiselea, guerrera amazona famosa por su sabiduría. Muy adecuado.
—Sí, pero tengo que rogarle que sea discreto. Si mi padre se enterara... —Cressie respiró hondo—. Signor