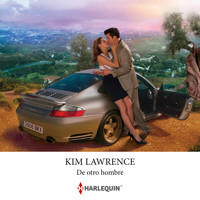2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
¿Cuál era el secreto del hijo del latin lover? Scarlet Smith había ocultado a Roman O'Hagan la existencia de su hijo, pero ahora él quería saber cómo era posible que una mujer con la que jamás se había acostado afirmara que tenía un hijo suyo. Y en cuanto sus vidas se cruzaron, Scarlet tuvo que admitir que entre ellos había algo más que atracción. ¿Podría mantener en secreto las circunstancias del nacimiento del niño? No, cuando lo que él quería era vengarse... acostándose con ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Kim Lawrence. Todos los derechos reservados.
EL HIJO SECRETO DEL ITALIANO, Nº 1535 - Noviembre 2013
Título original: The Italian’s Secret Baby
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3883-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
Creía que ibas a llegar tarde –le dijo su secretaria cuando Roman O’Hagan entró en la sala de conferencias, que estaba vacía.
–No sé si te lo he dicho alguna vez, Alice, pero eres demasiado estricta con la puntualidad –observó Roman quitándose la chaqueta y dejándola en el respaldo de una silla–. Y en cualquier caso, por si se te ha olvidado, soy el jefe, así que puedo llegar tarde si me da la gana.
Alice, que llevaba cuatro años trabajando para él y jamás lo había visto llegar tarde, le sirvió una taza de café y se la colocó sobre la mesa.
–Pues para que lo sepas, jefe, he conseguido billetes para el vuelo de las cuatro y media a Dublín.
–Excelente –contestó Roman sentándose y estirando las piernas–. Desde luego, este café no lo está –añadió haciendo una mueca de disgusto.
–Es descafeinado y, por si se te ha olvidado, hacer café no forma parte de mi trabajo. Lo hago porque soy buena persona.
–Qué suerte tengo.
–Sí, tienes mucha suerte –contestó Alice desde la puerta–. Por cierto, te ha llamado tu hermano.
–¿Ha dejado algún recado?
–Para ti, no.
Roman enarcó una ceja. Estaba convencido de que su hermano Luca tenía mucho que ver con que Alice hubiera bajado una talla en el último par de meses.
Se le estaba haciendo difícil no decir nada sabiendo que su hermano era de los que no se querían casar y Alice, sí.
–Ha dicho que te volverá a llamar.
La conferencia telefónica empezó realmente bien, pero perdió todo el interés en el momento en el que el segundo ponente se puso al aparato.
«¿Cómo es posible que una persona hable tanto sin decir absolutamente nada?»
Roman consiguió interrumpirlo con un par de preguntas que no supo contestar con exactitud. Era obvio que aquel directivo, que cobraba un buen sueldo, no se había preparado la conferencia.
Roman escuchó sonriente cómo el ayudante de aquel hombre lo sacaba del apuro y se adelantaba a sus preguntas de manera acertada.
Desde luego, no olvidaría su nombre.
–Así que crees que el mercado europeo está preparado para un proyecto de esta... –Roman tuvo que interrumpirse al oír una voz femenina que se había cruzado en su conversación.
–¿Hablo con el señor O’Hagan?
–¿Quién es usted?
–Quiero hablar con el señor Roman O’Hagan.
–¿Cómo demonios...? Me temo que está interrumpiendo usted una conversación privada.
–Estoy intentando localizar al señor O’Hagan. ¿Le importaría a usted decirme con quién estoy hablando?
Aunque aquella mujer tenía una voz de lo más sensual, su insistencia y su decisión de hacerse la sorda lo estaba molestando sobremanera.
F. O’Hagan and Sons había dado un buen ejemplo últimamente contratando a un gran número de mujeres para ocupar puestos directivos, pero ninguna de ellas estaba tomando parte en aquella conferencia telefónica.
Roman no tenía ni idea de quién era aquella mujer o de cómo había aparecido en su conversación, pero decidió que tampoco merecía la pena averiguarlo.
–No se cómo ha terminado usted cruzándose en mi conversación... –le dijo pensando que, normalmente, cuando una mujer tenía una voz tan sensual también solía tener unas piernas maravillosas, labios seductores y pelo rubio y largo.
–¡Y a mí qué me cuenta! ¡Debía de ser usted el único con el que me faltaba hablar porque he hablado ya con todos los demás empleados de esa empresa!
Adiós a la seductora, hola a la institutriz. Bueno, había sido una bonita fantasía aunque hubiera durado poco.
–Me han tenido un buen rato pasando de teléfono en teléfono y haciéndome esperar...
–¿Le importaría colgar? Ha interrumpido usted una conversación privada y confidencial –le pidió Roman.
Había hombres a los que les gustaban las mujeres marimandonas, pero no era su caso.
A diferencia de los mandos directivos de su filial en Europa, que estaban pendientes de todas y cada una de las palabras de aquella conversación, su interlocutora no parecía darse cuenta de que, cuando Roman O’Hagan utilizaba aquel tono de voz, era porque daba por terminado el asunto.
–Su conversación me importa un bledo –le contestó la mujer.
Roman suspiró irritado y miró el reloj.
–Eso sería lo que diría cualquier espía industrial.
–¿Se supone que eso ha sido un chiste? –le contestó la mujer con frialdad–. Le aseguro que no estoy para bromas y que, como me pongan otra vez El Danubio azul, no sé lo que hago –le advirtió–. ¿Quiere usted tener sobre su conciencia que me vuelva loca y salga desnuda corriendo por la calle?
–Hombre, no estaría mal...
–Me alegro mucho de que todo esto le haga tanta gracia.
–¿Es que nunca deja que los demás terminemos las frases?
–Santo cielo, no estoy pidiendo una audiencia privada con el Papa, sólo quiero hablar con el señor O’Hagan.
–Obviamente, esta mujer...
–¡Es de muy mala educación hablar de una tercera persona como si no le estuviera oyendo y yo lo estoy oyendo! Como ya le dicho a no sé cuántas personas antes que a usted, tengo algo muy importante que decirle al señor O’Hagan.
Sí, como todos los que querían hablar con él, todas aquellas personas que tenían un negocio maravilloso en mente y que sólo necesitaban que él les prestara un poco de dinero para ponerlo en marcha.
–Alice –gritó girando la silla para ponerse de frente a la puerta, que estaba abierta–, tengo una loca al teléfono. A ver si lo arreglas.
–¡No soy ninguna loca! –protestó la airada interlocutora.
–Ya he oído bastante –gruñó Roman–. ¡Haga usted el favor de colgar! Si tiene algo importante que decir, haga uso de los canales convencionales.
–¿Me ha escuchado usted lo que le he dicho? No tengo tiempo de acudir a los canales convencionales. ¿Le han dicho alguna vez que es usted un maleducado?
–Sí, pero normalmente nadie se atreve a decírmelo a la cara.
–Muy irónico –se burló la mujer–, pero le recuerdo que usted y yo no nos estamos viendo las caras. Si fuera así... en cualquier caso, da igual, ¿es usted el señor O’Hagan o no?
–Sí, soy Roman O’Hagan. Si no piensa usted colgar, ¿le importaría, al menos, decirme quién demonios es? Se lo digo para asegurarme de que en el futuro no pueda volver a molestarme.
Aquella amenaza hizo que la mujer suspirara irritada.
–Me llamo Scarlet Smith.
«Scarlet...»
Roman se encontró de nuevo pensando en una mujer de piernas largas y, por supuesto, melena rubia. ¡Claro que, después de ver lo inaguantable que era, lo último que se le pasaba por la cabeza era pedirle una cita!
–Soy la directora de la guardería de la universidad.
Roman pensó que no iba muy desencaminado con lo de institutriz.
–Su madre tiene que inaugurarla oficialmente hoy.
–Mi madre está en Roma –contestó Roman recordando que su madre le había dicho algo de que tenía que interrumpir sus vacaciones para hacer algo en Londres.
–No, su madre está en mi despacho y me temo que no se encuentra muy bien.
Roman se puso en pie inmediatamente.
–¿Qué le ha ocurrido?
–No era mi intención alarmarlo...
–Ya estoy asustado, así que explíquemelo todo.
–Su madre se ha desmayado hace un rato, pero ahora parece que está mucho mejor.
–¿Qué ha dicho el médico? –quiso saber Roman poniéndose la chaqueta.
–No la ha visto ningún médico.
–¿Cómo dice? –bramó Roman saliendo de su despacho–. Necesito el coche –le dijo a su secretaria–. Y cancela todas mis citas para esta mañana. Dile a Philip que vaya a la universidad.
–¿Y tu vuelo...?
–Cancélalo también.
–¿Y si el doctor está ocupado?
Roman se giró hacia Alice y la miró de manera inequívoca.
–Entendido, le diré que deje todo lo que tenga entre manos y vaya a la universidad.
–Su madre no me ha dejado que llamara al médico ni a una ambulancia.
–¿Cómo la iba a dejar si estaba inconsciente? –se burló Roman volviendo a hablar con la mujer del teléfono.
–Ha estado inconsciente menos de un minuto.
Aquello no le gustó nada a Roman pues odiaba a la gente que intentaba escurrir el bulto en lugar de hacer frente a las consecuencias cuando se daban cuenta de que habían hecho algo mal.
–Le voy a decir una cosa señorita Smith. ¡Si a mi madre le pasa algo, le voy a meter en un juicio que le voy a arruinar la vida! –gritó colgando el teléfono.
Su secretaria fue incapaz de morderse la lengua.
–De verdad, a veces te pasas.
–¿La vas a defender?
–Me parece que no te das cuenta del miedo que inspiras en la gente.
–No, Alice, sé perfectamente el miedo que inspiro en la gente –contestó Roman sonriendo malicioso–. Es el secreto de mi éxito.
–El secreto de tu éxito es que vives para trabajar –le reprochó su secretaria–. A esa pobre chica la has debido de dejar llorando desconsolada.
–Pues lo siento mucho, pero no soporto la incompetencia, sobre todo cuando pone en peligro a mi familia.
Contrariamente a lo que Alice creía, la «pobre chica» en cuestión no estaba llorando desconsolada sino andando por un pasillo de la universidad y maldiciendo a aquel señor O’Hagan, que no le había dejado ir directamente al grano sino que se había estado burlando de ella un buen rato.
Scarlet era la primera que sabía que tendría que haber llamado a una ambulancia, ¿se creía aquel hombre que era idiota?
David Anderson, el vicerrector y amigo de su familia de toda la vida, la miró aliviado cuando la vio entrar en su despacho.
–¿No me habías dicho que ibas a tardar un segundo? –le preguntó llevándola a un lado para que la mujer pálida que estaba sentada en la silla no los oyera.
–¿Cómo está?
–Mejor, creo. Me ha dicho que avise a su chófer para que la venga a buscar.
–No va a ser necesario porque su hijo viene para aquí –le explicó Scarlet.
Teniendo en cuenta lo preocupado que parecía David, Scarlet decidió obviar el detalle de que probablemente llegara hecho una furia.
Scarlet se había dado cuenta de que Roman O’Hagan amenazaba constantemente y ella estaba muy acostumbrada a lidiar con ese tipo de hombres pues había tenido que vérselas con ellos en el colegio.
La diferencia era que ahora sabía cómo tratarlos, sabía que lo único que hay que hacer para ganar a alguien así es demostrarle que no estás asustada... ¡aunque lo estés!
Scarlet era una mujer firmemente decidida a no dejar que ningún chulo la pisoteara. A medida que iba recordando la conversación telefónica que acababa de mantener con aquel hombre, se enfadaba más y más.
¿Cómo se atrevía a amenazarla? Además, no era sólo lo que había dicho sino cómo lo había dicho.
¡Y pensar que cuando había oído su voz se le había erizado el vello de todo el cuerpo! Aquel energúmeno tenía una voz capaz de hacer que una nota de desahucio sonara sensual.
El vicerrector la miró con incredulidad.
–¿Has llamado a su hijo a pesar de que ella ha insistido en que no lo hicieras?
–¿No quería que lo llamáramos? –contestó Scarlet haciéndose la tonta.
–Scarlet, tú la has oído tan bien como yo.
–Sí, pero también nos ha dicho que no llamáramos al médico y eso tampoco me ha gustado.
–Es una mujer muy importante y no podemos ignorar sus deseos.
–No te preocupes, he sido yo la que lo ha hecho.
–Es cierto –contestó David aliviado.
–Puedes utilizarme tranquilamente de cabeza de turco –se ofreció Scarlet en tono burlón.
David la miró con reproche.
–Voy a organizarlo todo para cuando llegue el señor O’Hagan.
–¿Se encuentra usted mejor? –preguntó Scarlet acercándose a la elegante mujer.
–Mucho mejor, gracias –contestó Natalia O’Hagan con su acento italiano.
Aquella mujer no parecía tener edad suficiente como para tener un hijo de la edad de Roman O’Hagan.
Aquel hombre debía de tener poco más de treinta años y, por lo que Scarlet había visto en las revistas, era increíblemente guapo y por eso siempre aparecía rodeado de mujeres bellas que lo miraban con admiración.
Scarlet sonrió a Natalia, que le había caído bien desde el principio. A diferencia de su hijo, era una mujer agradable y educada, sin aires de grandeza.
Con sólo pensar en Roman O’Hagan, Scarlet sintió un escalofrío por la espalda. Tal vez, había heredado la arrogancia del lado paterno de la familia. Buena combinación de genes, italianos irlandeses, pero en él la mezcla había salido mal porque carecía del encanto de los irlandeses y del carisma de los italianos.
Natalia intentó dejar en la mesa el vaso de agua del que había bebido, pero le temblaban las manos.
–Ya lo hago yo –se ofreció Scarlet.
Al observar a Natalia de cerca, se dio cuenta de que ya no tenía los labios azulados, pero aun así no tenía buen aspecto.
–¿Quiere que le traiga alguna otra cosa?
Natalia O’Hagan consiguió sonreír, pero no respondió.
Scarlet se volvió a decir por enésima vez que debería haber llamado a un médico en cuanto se había desmayado, por mucho que la mujer hubiera insistido en que no lo hiciera.
Sin embargo, en lugar de hacerlo, cuando los directivos de la universidad que acompañaban a David habían dicho que lo mejor era hacerle caso, ella se había plegado a sus deseos.
Obviamente, no querían contradecir a aquella generosa mujer que había donado una fuerte suma de dinero para la guardería, por no hablar del edificio inteligente que se había construido gracias a su fortuna.
Así que no había llamado a un médico ni a una ambulancia porque los burócratas de la universidad así lo habían estimado conveniente, pero, ¿dónde estaban ahora?
Lo de ser la cabeza de turco lo había dicho medio en broma, pero se estaba empezando a dar cuenta de que, si las cosas se ponían feas, y era muy probable que se pusieran cuando llegara Roman O’Hagan, ella iba a ser la única que iba a pagar las consecuencias.
–¿Me da permiso para que, al menos, avise a alguien de Salud Ocupacional y...? –preguntó Scarlet.
Natalia le hizo un gesto negativo con la mano.
–Es usted igual que mis hijos.
–¿Yo? –dijo Scarlet sin poder contener su horror.
–Me considero una mujer afortunada porque tengo dos hijos que me adoran, pero son ridículamente sobreprotectores conmigo. Roman es el peor de los dos –le explicó Natalia–. Tiene la terrible costumbre de creer que sabe lo que es mejor para mí y, si le dejara, me diría cómo tengo que vivir.
–¡No deje que lo haga!
Natalia la miró enarcando una ceja y Scarlet se sonrojó.
–Supongo que los hijos nos preocupamos por nuestras madres y eso está bien –dijo para arreglarlo–. Yo espero que mi hijo se preocupe por mí en el futuro.
–¿Tiene usted un hijo? –le pregunto Natalia sorprendida.
Lo cierto era que Scarlet no aparentaba la edad que tenía y, además, iba vestida con vaqueros y una camiseta de algodón. Aunque le habían aconsejado que, como directora de la guardería, vistiera de manera más sobria, no lo había hecho.
–Pero si es usted muy joven... o quizá sea yo, que me estoy haciendo mayor.
–Usted no es mayor en absoluto.
–¿Cómo se llama ese niño? –pregunto Natalia de repente señalando a un pequeño que, en lugar de estar en el jardín jugando con todos los demás, se había colado en la guardería de nuevo.
Parecía una pregunta casual, pero Natalia parecía genuinamente interesada y se retorcía las manos en el regazo.
–Me refiero al niño que me ha entregado las flores, el que está allí sentado –insistió.
Scarlet siguió la dirección de su mirada a través de la mampara de cristal que separaba su despacho de la guardería y vio al pequeño sentado con las piernas cruzadas en el suelo.
Se suponía que Sam tendría que estar disfrutando del mago que habían contratado para aquel día, pero era cabezota y se le había puesto entre ceja y ceja que tenía que terminar el puzzle que había empezado.
–Se llama Sam –contestó Scarlet frunciendo el ceño al detectar la extraña emoción de la otra mujer.
–Espero no haberlo asustado cuando me he desmayado.
–Sam no se asusta fácilmente –contestó Scarlet sinceramente.
–¿Su madre trabaja en la universidad?
–Sam es mi hijo –contestó Scarlet intentando no hincharse de orgullo como un pavo real–. Una de las ventajas de hacerme cargo de la guardería de la universidad es que lo tengo cerca todo el día.
–¿Es su hijo?
La sorpresa que percibió en Natalia y su mirada atónita no la tomó desprevenida pues era normal ya que Sam era un niño excepcionalmente guapo y ella, no lo era. Sin embargo, cuando Natalia exclamó «¡increíble!», se sonrojó visiblemente.
–¿Y cuántos años tiene?
–Ha cumplido tres en abril.
–Parece muy espabilado para su edad.
–Es muy listo –contestó Scarlet orgullosa.
–Supongo que su marido y usted estarán muy orgullosos de él.
–No estoy casada –explicó Scarlet extrañada al ver que Natalia suspiraba aliviada.
–Entonces, el padre de Sam...
–No existe. Sam y yo vivimos solos y estamos encantados.