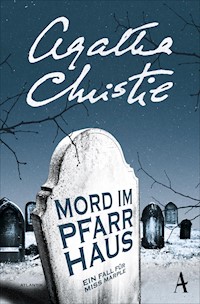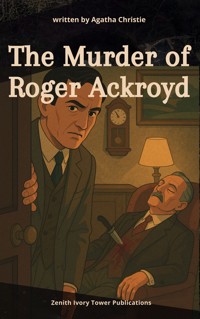3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Índice
PRÓLOGO
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
CAPÍTULO XII
CAPÍTULO XIII
CAPÍTULO XIV
CAPÍTULO XV
CAPÍTULO XVI
CAPÍTULO XVII
CAPÍTULO XVIII
CAPÍTULO XIX
CAPÍTULO XX
CAPÍTULO XXI
CAPÍTULO XXII
CAPÍTULO XXIII
CAPÍTULO XXIV
CAPÍTULO XXV
CAPÍTULO XXVI
CAPÍTULO XXVII
CAPÍTULO XXVIII
CAPÍTULO XXIX
CAPÍTULO XXX
CAPÍTULO XXXI
CAPÍTULO XXXII
CAPÍTULO XXXIII
CAPÍTULO XXXIV
CAPÍTULO XXXV
CAPÍTULO XXXVI
El hombre del traje marrón
Agatha Christie
PRÓLOGO
Nadina, la bailarina rusa que había conquistado París, se balanceó al son de los aplausos, hizo una reverencia y otra más. Sus estrechos ojos negros se entrecerraron aún más, la larga línea de su boca escarlata se curvó débilmente hacia arriba. Los entusiastas franceses siguieron golpeando el suelo con aprecio mientras el telón caía con un ruido seco, ocultando los rojos y azules y magentas de los extraños decorados. En un remolino de cortinas azules y naranjas, la bailarina abandonó el escenario. Un caballero barbudo la recibió con entusiasmo en sus brazos. Era el director.
"Magnífica, petite, magnífica", gritó. "Esta noche te has superado a ti misma". La besó galantemente en ambas mejillas de un modo un tanto despreocupado.
Madame Nadina aceptó el tributo con la facilidad de una larga costumbre y pasó a su vestidor, donde los ramos de flores se amontonaban despreocupadamente por todas partes, maravillosas prendas de diseño futurista colgaban de percheros, y el aire estaba caliente y dulce con el aroma de las flores amontonadas y con perfumes y esencias más sofisticados. Jeanne, la modista, atendía a su ama, hablando sin cesar y vertiendo un torrente de cumplidos efusivos.
Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Jeanne fue a atender y volvió con una tarjeta en la mano.
"¿La señora recibirá?"
"Déjame ver".
La bailarina extendió una mano lánguida, pero al ver el nombre en la tarjeta, "Conde Sergius Paulovitch", un repentino destello de interés apareció en sus ojos.
"Lo veré. El peignoir de maíz, Jeanne, y rápido. Y cuando venga el Conde puedes irte".
"Bien, Madame."
Jeanne trajo el peignoir, un exquisito mechón de gasa color maíz y armiño. Nadina se lo puso y se sentó sonriendo, mientras una larga mano blanca golpeaba lentamente el cristal del tocador.
El conde no tardó en hacer uso del privilegio que se le concedía: un hombre de mediana estatura, muy delgado, muy elegante, muy pálido, extraordinariamente cansado. De rasgos poco agraciados, un hombre difícil de reconocer de nuevo si se dejaban de lado sus ademanes. Se inclinó sobre la mano de la bailarina con exagerada cortesía.
"Madame, es un verdadero placer".
Eso oyó Jeanne antes de salir cerrando la puerta tras de sí. A solas con su visitante, un sutil cambio apareció en la sonrisa de Nadina.
"Aunque seamos compatriotas, creo que no hablaremos ruso", observó.
"Como ninguno de los dos sabemos una palabra del idioma, quizá sea lo mejor", convino su invitada.
De común acuerdo, hablaron en inglés, y nadie, ahora que el conde había perdido su amaneramiento, podía dudar de que se trataba de su lengua materna. De hecho, había empezado su vida como artista de music-hall en Londres.
"Tuviste un gran éxito esta noche", comentó. "Te felicito".
"De todos modos", dijo la mujer, "estoy perturbada. Mi posición ya no es la que era. Las sospechas despertadas durante la guerra nunca se han calmado. Estoy continuamente vigilada y espiada".
"¿Pero nunca se le acusó de espionaje?"
"Nuestro jefe traza sus planes con demasiado cuidado para eso".
"Larga vida al 'Coronel'", dijo el Conde, sonriendo. "Sorprendente noticia, ¿no es cierto, que tenga la intención de retirarse? Jubilarse. Como un médico, o un carnicero, o un fontanero..."
"O cualquier otro hombre de negocios", terminó Nadina. "No debería sorprendernos. Eso es lo que siempre ha sido el "coronel": un excelente hombre de negocios. Ha organizado el crimen como otro hombre podría organizar una fábrica de botas. Sin comprometerse, ha planeado y dirigido una serie de golpes estupendos, abarcando todas las ramas de lo que podríamos llamar su "profesión". Robo de joyas, falsificación, espionaje (este último muy rentable en tiempos de guerra), sabotaje, asesinato discreto, no hay casi nada que no haya tocado. Lo más sabio de todo es que sabe cuándo parar. El juego empieza a ser peligroso... se retira con elegancia... ¡con una enorme fortuna!".
"¡H'm!" dijo el Conde dubitativo. "Es bastante perturbador para todos nosotros. Estamos en un callejón sin salida, por así decirlo".
"Pero nos están pagando con generosidad". Algo, un trasfondo de burla en su tono, hizo que el hombre la mirara bruscamente. Estaba sonriendo para sí misma, y la calidad de su sonrisa despertó su curiosidad. Pero procedió con diplomacia:
"Sí, el 'Coronel' siempre ha sido un generoso pagador. Atribuyo gran parte de su éxito a eso, y a su invariable plan de proporcionar un chivo expiatorio adecuado. Un gran cerebro, ¡sin duda un gran cerebro! Y un apóstol de la máxima: "Si quieres que algo se haga con seguridad, no lo hagas tú mismo". Aquí estamos, cada uno de nosotros incriminado hasta las cachas y absolutamente en su poder, y ninguno de nosotros tiene nada contra él."
Hizo una pausa, casi como si esperara que ella le llevara la contraria, pero ella permaneció en silencio, sonriendo para sí misma como antes.
"Ninguno de nosotros", reflexionó. "Aun así, el viejo es supersticioso. Hace años, creo, acudió a una de esas adivinas. Ella le profetizó una vida de éxito, pero declaró que su caída se produciría a través de una mujer."
Ahora le había interesado. Levantó la vista con impaciencia.
"¡Eso es extraño, muy extraño! ¿A través de una mujer, dices?"
Sonrió y se encogió de hombros.
"Sin duda, ahora que se ha jubilado, se casará. Alguna joven belleza de sociedad, que dispersará sus millones más rápido de lo que los adquirió."
Nadina negó con la cabeza.
"No, no, no es así. Escucha, amigo mío, mañana me voy a Londres".
"¿Pero tu contrato aquí?"
"Estaré fuera sólo una noche. E iré de incógnito, como la realeza. Nadie sabrá nunca que he dejado Francia. ¿Y por qué crees que me voy?"
"Difícilmente por placer en esta época del año. Enero, ¡un detestable mes de niebla! Debe ser por beneficio, ¿eh?"
"Exactamente". Se levantó y se colocó frente a él, con todas sus elegantes líneas arrogantes de orgullo. "Dijiste hace un momento que ninguno de nosotros tenía nada contra el jefe. Te equivocabas. Yo lo tengo. Yo, una mujer, he tenido el ingenio y, sí, el valor -porque hace falta valor- de traicionarlo. ¿Recuerdas los diamantes De Beer?"
"Sí, lo recuerdo. ¿En Kimberley, justo antes de que estallara la guerra? No tuve nada que ver con eso, y nunca oí los detalles, el caso fue silenciado por alguna razón, ¿no? Un buen botín también".
"Cien mil libras en piedras. Dos de nosotros lo trabajamos, bajo las órdenes del 'Coronel', por supuesto. Y fue entonces cuando vi mi oportunidad. El plan consistía en sustituir algunos de los diamantes De Beer por diamantes de muestra traídos de Sudamérica por dos jóvenes buscadores de oro que se encontraban en Kimberley en aquel momento. Las sospechas recaerían sobre ellos".
"Muy inteligente", interpoló el Conde con aprobación.
"El 'Coronel' siempre es listo. Bueno, yo hice mi parte, pero también hice una cosa que el "coronel" no había previsto. Me quedé con algunas de las piedras sudamericanas; una o dos son únicas y podría demostrarse fácilmente que nunca pasaron por las manos de De Beer. Con estos diamantes en mi poder, tengo el látigo de mi estimado jefe. Una vez que los dos jóvenes sean absueltos, su parte en el asunto será sospechada. No he dicho nada todos estos años, me he contentado con saber que tenía esta arma en reserva, pero ahora las cosas son diferentes. Quiero mi precio, y será un precio grande, casi diría que asombroso".
"Extraordinario", dijo el conde. "¿Y sin duda lleva estos diamantes con usted a todas partes?"
Sus ojos recorrieron suavemente la desordenada habitación.
Nadina rió suavemente. "No necesitas suponer nada de eso. No soy tonta. Los diamantes están en un lugar seguro donde a nadie se le ocurrirá buscarlos".
"Nunca la consideré una tonta, mi querida señora, pero ¿puedo aventurarme a sugerir que usted es algo temeraria? El "Coronel" no es el tipo de hombre al que le guste que le chantajeen, ya lo sabe".
"No le tengo miedo", se rió. "Sólo hay un hombre al que he temido y está muerto".
El hombre la miró con curiosidad.
"Esperemos entonces que no vuelva a la vida", comentó con ligereza.
"¿Qué quieres decir?", gritó bruscamente la bailarina.
El conde parecía ligeramente sorprendido.
"Sólo quise decir que una resurrección sería incómoda para ti", explicó. "Una broma tonta".
Dio un suspiro de alivio.
"Oh, no, está bien muerto. Muerto en la guerra. Era un hombre que una vez me amó".
"¿En Sudáfrica?", preguntó negligentemente el Conde.
"Sí, ya que lo preguntas, en Sudáfrica".
"Ese es tu país natal, ¿no?"
Asintió con la cabeza. Su visitante se levantó y buscó su sombrero.
"Bueno", observó, "usted conoce mejor sus propios asuntos, pero, si yo fuera usted, temería al "Coronel" mucho más que a cualquier amante desilusionado. Es un hombre al que es particularmente fácil subestimar".
Se rió desdeñosamente.
"¡Como si no lo conociera después de todos estos años!"
"Me pregunto si lo sabes", dijo en voz baja. "Me pregunto mucho si lo haces".
"¡Oh, no soy tonto! Y no soy el único. El barco correo sudafricano atracará mañana en Southampton, y a bordo de él hay un hombre que ha venido especialmente de África a petición mía y que ha cumplido ciertas órdenes mías. El "Coronel" no tendrá que vérselas con uno de nosotros, sino con dos".
"¿Es eso prudente?"
"Es necesario".
"¿Estás seguro de este hombre?"
En el rostro de la bailarina se dibujó una sonrisa bastante peculiar.
"Estoy bastante seguro de él. Es ineficiente, pero perfectamente digno de confianza". Hizo una pausa y luego añadió en un tono de voz indiferente: "De hecho, resulta que es mi marido".
CAPÍTULO I
Todo el mundo se ha dirigido a mí, a diestro y siniestro, para que escriba esta historia, desde los grandes (representados por lord Nasby) hasta los pequeños (representados por nuestra difunta doncella de todo trabajo, Emily, a quien vi la última vez que estuve en Inglaterra. "¡Señorita, qué libro más bonito podría hacer con todo esto, igual que en las fotos!").
Admito que tengo ciertas cualificaciones para la tarea. Estuve mezclado en el asunto desde el principio, estuve en el meollo del asunto hasta el final, y estuve triunfalmente "en la muerte". Afortunadamente, las lagunas que no puedo llenar con mis propios conocimientos están ampliamente cubiertas por el diario de Sir Eustace Pedler, del que me ha rogado amablemente que haga uso.
Allá vamos. Anne Beddingfeld comienza a narrar sus aventuras.
Siempre había anhelado aventuras. Verás, mi vida tenía una terrible monotonía. Mi padre, el profesor Beddingfeld, era una de las mayores autoridades vivas de Inglaterra sobre el hombre primitivo. Realmente era un genio, todo el mundo lo admite. Su mente habitaba en tiempos paleolíticos, y el inconveniente de la vida para él era que su cuerpo habitaba el mundo moderno. A Papa no le interesaba el hombre moderno; incluso despreciaba al hombre neolítico por considerarlo un mero pastor de ganado, y no se entusiasmó hasta llegar al período musteriense.
Por desgracia, no se puede prescindir por completo de los hombres modernos. Uno se ve obligado a tener algún tipo de relación con carniceros, panaderos, lecheros y verduleros. Por lo tanto, como papá está inmerso en el pasado y mamá murió cuando yo era un bebé, me tocó a mí ocuparme de la parte práctica de la vida. Francamente, detesto al hombre paleolítico, ya sea auriñaciense, musteriense, cheliense o cualquier otro, y aunque he mecanografiado y revisado la mayor parte del libro de papá El hombre de Neandertal y sus antepasados, los hombres de Neandertal en sí mismos me llenan de aversión, y siempre reflexiono sobre lo afortunada que fue la circunstancia de que se extinguieran en épocas remotas.
No sé si papá adivinó mis sentimientos al respecto, probablemente no, y en cualquier caso no le habría interesado. La opinión de los demás nunca le interesó lo más mínimo. Creo que era realmente un signo de su grandeza. Del mismo modo, vivía bastante desvinculado de las necesidades de la vida cotidiana. Comía lo que le ponían delante de forma ejemplar, pero parecía ligeramente dolido cuando se planteaba la cuestión de pagarlo. Nunca parecía tener dinero. Su celebridad no era de las que dan beneficios en metálico. Aunque era miembro de casi todas las sociedades importantes y su nombre llevaba varias letras, el público en general apenas sabía de su existencia, y sus libros, de gran erudición, aunque contribuían notablemente a la suma total del conocimiento humano, no tenían ningún atractivo para las masas. Sólo en una ocasión saltó a la vista del público. Había leído una ponencia ante una sociedad sobre el tema de las crías del chimpancé. Las crías de la raza humana muestran algunos rasgos antropoides, mientras que las crías del chimpancé se acercan más al humano que el chimpancé adulto. Eso parece demostrar que, mientras que nuestros antepasados eran más simiescos que nosotros, los chimpancés eran de un tipo superior al de la especie actual; en otras palabras, el chimpancé es un degenerado. Ese periódico tan emprendedor, el Daily Budget, como le cuesta encontrar algo picante, salió inmediatamente a la palestra con grandes titulares. "No descendemos de los monos, pero ¿descienden los monos de nosotros? Eminente profesor dice que los chimpancés son humanos decadentes". Poco después, un periodista fue a ver a papá y trató de inducirle a escribir una serie de artículos populares sobre la teoría. Pocas veces he visto a papá tan enfadado. Echó al periodista de casa con poca ceremonia, muy a mi pesar, ya que en aquel momento andábamos escasos de dinero. De hecho, por un momento medité correr tras el joven e informarle de que mi padre había cambiado de opinión y enviaría los artículos en cuestión. Podría haberlos escrito yo mismo, y lo más probable era que papá no se hubiera enterado de la transacción, al no ser lector del Daily Budget. Sin embargo, deseché esta opción por considerarla demasiado arriesgada, así que me limité a ponerme mi mejor sombrero y bajé tristemente al pueblo para entrevistar a nuestro justamente airado tendero.
El reportero del Daily Budget era el único joven que venía a nuestra casa. Hubo momentos en que envidié a Emily, nuestra pequeña sirvienta, que "salía" siempre que se presentaba la ocasión con un marinero corpulento con el que estaba prometida. En los intervalos, para "no perder la mano", como ella decía, salía con el joven de la frutería y con el ayudante del farmacéutico. Reflexioné con tristeza que yo no tenía a nadie con quien "mantener mi mano dentro". Todos los amigos de papá eran profesores de edad avanzada, generalmente con largas barbas. Es cierto que una vez el profesor Peterson me abrazó cariñosamente y me dijo que tenía una "cintura muy bonita" y luego intentó besarme. Sólo la frase ya lo databa irremediablemente. Ninguna mujer que se precie ha tenido una "cintura pequeña" desde que yo estaba en la cuna.
Anhelaba aventuras, amor, romance, y parecía condenada a una existencia de monótona utilidad. En el pueblo había una biblioteca llena de obras de ficción andrajosas, y yo disfrutaba de los peligros y de las aventuras amorosas de segunda mano, y me iba a dormir soñando con rodesianos severos y silenciosos, y con hombres fuertes que siempre "derribaban a su oponente de un solo golpe". No había nadie en el pueblo que pareciera siquiera capaz de "derribar" a un adversario, con un solo golpe o con varios.
También estaba el Kinema, con un episodio semanal de "Los peligros de Pamela". Pamela era una joven magnífica. Nada la amedrentaba. Cayó de aviones, se aventuró en submarinos, escaló rascacielos y se arrastró por el Inframundo sin despeinarse. No era muy lista, el Amo Criminal del Inframundo la atrapaba cada vez, pero como parecía reacio a darle un simple golpe en la cabeza, y siempre la condenaba a morir en una cámara de gas de alcantarilla o por algún medio nuevo y maravilloso, el héroe siempre conseguía rescatarla al principio del episodio de la semana siguiente. Yo solía salir con la cabeza en un torbellino delirante, ¡y luego llegaba a casa y me encontraba con un aviso de la Compañía de Gas amenazando con cortarnos el suministro si no se pagaba la cuenta pendiente!
Y sin embargo, aunque no lo sospechaba, cada momento me acercaba más a la aventura.
Es posible que haya mucha gente en el mundo que nunca haya oído hablar del hallazgo de un cráneo antiguo en la mina de Broken Hill, en Rodesia del Norte. Una mañana bajé y encontré a papá emocionado hasta la apoplejía. Me contó toda la historia.
"¿Lo entiendes, Anne? Sin duda hay ciertos parecidos con el cráneo de Java, pero superficiales, sólo superficiales. No, aquí tenemos lo que siempre he sostenido: la forma ancestral de la raza neandertal. ¿Admites que el cráneo de Gibraltar es el más primitivo de los encontrados? ¿Por qué? La cuna de la raza estaba en África. Pasaron a Europa..."
"No mermelada sobre arenques, papá", me apresuré a decir, deteniendo la mano distraída de mi progenitor. "Sí, ¿decías?"
"Pasaron a Europa en--"
Aquí sufrió un ataque de asfixia, resultado de una ingestión inmoderada de huesos de arenque.
"Pero debemos partir de inmediato", declaró al levantarse al terminar la comida. "No hay tiempo que perder. Tenemos que estar en el lugar; sin duda hay hallazgos incalculables en los alrededores. Me interesará saber si los utensilios son típicos del período musteriense; habrá restos del buey primitivo, diría yo, pero no del rinoceronte lanudo. Sí, un pequeño ejército comenzará pronto. Debemos adelantarnos a ellos. ¿Escribirás a Cook's hoy, Anne?"
"¿Y el dinero, papá?" insinué con delicadeza.
Me dirigió una mirada de reproche.
"Tu punto de vista siempre me deprime, hija mía. No debemos ser sórdidos. No, no, en la causa de la ciencia uno no debe ser sórdido".
"Siento que Cook's podría ser sórdido, papá."
Papá parecía dolido.
"Mi querida Anne, les pagarás en dinero contante y sonante."
"No tengo dinero listo".
Papá parecía completamente exasperado.
"Hija mía, realmente no puedo ser molestada con estos vulgares detalles de dinero. El banco... recibí algo del director ayer, diciendo que tenía veintisiete libras".
"Ese es tu descubierto, me imagino."
"¡Ah, lo tengo! Escribe a mis editores".
Asentí dubitativo, los libros de papá daban más gloria que dinero. Me gustaba mucho la idea de ir a Rodesia. "Severos hombres silenciosos", murmuré para mis adentros en éxtasis. Entonces algo en el aspecto de mis padres me pareció inusual.
"Llevas unas botas raras, papá", le dije. "Quítate la marrón y ponte la otra negra. Y no te olvides la bufanda. Hace mucho frío".
Al cabo de unos minutos, Papa se marchó, con las botas bien puestas y bien amortiguado.
Volvió tarde esa noche y, para mi consternación, vi que le faltaban la bufanda y el abrigo.
"Querida Anne, tienes toda la razón. Me los quité para entrar en la caverna. Uno se ensucia tanto allí".
Asentí con sentimiento, recordando una ocasión en que papá había regresado literalmente enlucido de pies a cabeza con rica arcilla pleiocena.
Nuestra principal razón para instalarnos en Little Hampsly había sido la vecindad de Hampsly Cavern, una cueva enterrada rica en yacimientos de la cultura auriñaciense. En el pueblo había un pequeño museo, y el conservador y papá pasaban la mayor parte del día trasteando bajo tierra y sacando a la luz porciones de rinoceronte lanudo y oso de las cavernas.
Papá tosió mucho toda la noche, y a la mañana siguiente vi que tenía fiebre y mandé llamar al médico.
Pobre papá, nunca tuvo una oportunidad. Fue una neumonía doble. Murió cuatro días después.
CAPÍTULO II
Todos fueron muy amables conmigo. A pesar de lo aturdida que estaba, lo agradecí. No sentí una pena abrumadora. Papá nunca me había querido, lo sabía muy bien. Si lo hubiera hecho, yo podría haberle correspondido. No, no había habido amor entre nosotros, pero éramos el uno para el otro, y yo le había cuidado, y había admirado en secreto su erudición y su inflexible devoción por la ciencia. Y me dolía que papá hubiera muerto justo cuando el interés de la vida estaba en su apogeo. Me habría sentido más feliz si hubiera podido enterrarlo en una cueva, con pinturas de renos y utensilios de sílex, pero la fuerza de la opinión pública obligó a una tumba pulcra (con losa de mármol) en nuestro horrible cementerio local. Los consuelos del vicario, aunque bienintencionados, no me consolaron lo más mínimo.
Tardé algún tiempo en darme cuenta de que lo que siempre había anhelado -la libertad- por fin era mío. Era huérfano, prácticamente sin dinero, pero libre. Al mismo tiempo me di cuenta de la extraordinaria bondad de todas aquellas buenas personas. El vicario hizo todo lo posible por persuadirme de que su esposa necesitaba urgentemente la ayuda de una compañera. Nuestra pequeña biblioteca local se decidió de repente a tener un bibliotecario auxiliar. Por último, el médico me visitó y, tras ponerme varias excusas ridículas por no haber enviado la factura correspondiente, se puso a canturrear y de repente me propuso que me casara con él.
Me quedé muy sorprendido. El doctor estaba más cerca de los cuarenta que de los treinta, y era un hombrecillo redondo y rechoncho. No se parecía en nada al héroe de "Los peligros de Pamela", y menos aún a un severo y silencioso rodesiano. Reflexioné un momento y le pregunté por qué quería casarse conmigo. Aquello pareció inquietarle bastante, y murmuró que una esposa era de gran ayuda para un médico generalista. La posición me pareció aún menos romántica que antes y, sin embargo, algo en mí me impulsó a aceptarla. Seguridad, eso era lo que me ofrecían. Seguridad y un hogar confortable. Pensándolo ahora, creo que cometí una injusticia con el hombrecito. Estaba sinceramente enamorado de mí, pero una equivocada delicadeza le impidió presentar su demanda en ese sentido. De todos modos, mi amor por el romance se rebeló.
"Es muy amable de tu parte", le dije. "Pero es imposible. Nunca podría casarme con un hombre a menos que lo amara con locura".
"¿No crees que...?"
"No, no quiero", dije con firmeza.
Suspiró.
"Pero, mi querida niña, ¿qué te propones hacer?"
"Vivir aventuras y ver mundo", respondí, sin la menor vacilación.
"Señorita Anne, usted es muy niña todavía. No entiende..."
¿"Las dificultades prácticas"? Sí, doctor. No soy una colegiala sentimental, ¡soy una arpía mercenaria de cabeza dura! Lo sabrías si te casaras conmigo".
"Me gustaría que reconsideraras..."
"No puedo".
Volvió a suspirar.
"Tengo otra propuesta que hacer. Una tía mía que vive en Gales necesita una joven que la ayude. ¿Qué te parecería?"
"No, doctor, me voy a Londres. Si las cosas pasan en algún sitio, pasan en Londres. Mantendré los ojos abiertos y ya verá, ¡algo aparecerá! La próxima vez que sepa de mí será en China o en Timbuctú".
Mi siguiente visita fue el Sr. Flemming, el abogado de papá en Londres. Vino especialmente de la ciudad para verme. Ardiente antropólogo, era un gran admirador de las obras de papá. Era un hombre alto y sobrio, de rostro delgado y pelo gris. Se levantó para recibirme cuando entré en la habitación y, tomando mis manos entre las suyas, las acarició afectuosamente.
"Mi pobre niña", dijo. "Mi pobre, pobre niño".
Sin hipocresía consciente, me encontré asumiendo la conducta de un huérfano desconsolado. Él me hipnotizó. Era benigno, amable y paternal, y sin la menor duda me consideraba una perfecta tonta abandonada a la deriva para enfrentarme a un mundo cruel. Desde el principio me pareció inútil intentar convencerle de lo contrario. Tal como se dieron las cosas, tal vez fue mejor que no lo hiciera.
"Mi querida niña, ¿crees que puedes escucharme mientras intento aclararte algunas cosas?".
"Oh, sí."
"Tu padre, como sabes, fue un gran hombre. La posteridad lo apreciará. Pero no era un buen hombre de negocios".
Lo sabía tan bien o mejor que el señor Flemming, pero me contuve de decirlo. Continuó:
"Supongo que no entiende mucho de estos asuntos. Intentaré explicarlo tan claramente como pueda".
Me lo explicó con innecesaria extensión. El resultado parecía ser que yo tenía que enfrentarme a la vida con la suma de 87 libras, 17 ss. 4d. Parecía una cantidad extrañamente insatisfactoria. Esperé con cierta inquietud lo que vendría a continuación. Temía que el señor Flemming tuviera seguramente una tía en Escocia necesitada de una joven y brillante compañera. Aparentemente, sin embargo, no la tenía.
"La cuestión es", continuó, "el futuro. ¿Tengo entendido que no tienes parientes vivos?"
"Estoy sola en el mundo", dije, y me sorprendió de nuevo mi parecido con una heroína de película.
"¿Tienes amigos?"
"Todos han sido muy amables conmigo", dije agradecida.
"¿Quién no sería amable con alguien tan joven y encantadora?", dijo galantemente el señor Flemming. "Bueno, bueno, querida, debemos ver qué se puede hacer". Dudó un minuto y luego dijo: "Suponiendo... ¿qué pasaría si vinieras con nosotros por un tiempo?"
Aproveché la oportunidad. ¡Londres! El lugar donde pasan cosas.
"Es muy amable de tu parte", le dije. "¿De verdad? Sólo mientras echo un vistazo. Debo empezar a ganarme la vida, ¿sabe?"
"Sí, sí, mi querida niña. Lo comprendo perfectamente. Buscaremos algo adecuado".
Sentí instintivamente que las ideas del Sr. Flemming sobre "algo adecuado" y las mías eran probablemente muy divergentes, pero desde luego no era el momento de airear mis opiniones.
"Eso está arreglado entonces. ¿Por qué no vuelves conmigo hoy?"
"Oh, gracias, pero la Sra. Flemming..."
"Mi esposa estará encantada de recibirle".
Me pregunto si los maridos saben tanto de sus mujeres como creen. Si yo tuviera un marido, odiaría que trajera huérfanos a casa sin consultármelo antes.
"Le enviaremos un telegrama desde la comisaría", continuó el abogado.
Mis pocas pertenencias personales no tardaron en ser empaquetadas. Contemplé con tristeza mi sombrero antes de ponérmelo. Originalmente había sido lo que yo llamo un sombrero "Mary", es decir, el tipo de sombrero que una criada debería llevar cuando sale, ¡pero no lo lleva! Una cosa flácida de paja negra con un ala convenientemente deprimida. Con la inspiración de un genio, le había dado una patada, dos puñetazos, abollado la copa y colocado algo parecido al sueño cubista de una zanahoria de jazz. El resultado había sido claramente chic. La zanahoria ya la había quitado, por supuesto, y ahora procedí a deshacer el resto de mi obra. El sombrero "Mary" volvió a su estado anterior con un aspecto maltrecho adicional que lo hacía aún más deprimente que antes. Más me valía parecerme lo más posible a la concepción popular de una huérfana. Estaba un poco nerviosa por el recibimiento de la señora Flemming, pero esperaba que mi aspecto tuviera un efecto suficientemente desarmante.
El señor Flemming también estaba nervioso. Me di cuenta de ello mientras subíamos las escaleras de la alta casa en una tranquila plaza de Kensington. La señora Flemming me saludó con bastante amabilidad. Era una mujer corpulenta y plácida del tipo "buena esposa y madre". Me llevó a un dormitorio impecable, decorado con cretona, deseó que tuviera todo lo que quería, me informó de que el té estaría listo en un cuarto de hora y me dejó a mi aire.
Oí su voz, ligeramente alzada, cuando entró en el salón del primer piso.
"Bueno, Henry, ¿por qué demonios...?" Perdí el resto, pero la aspereza del tono era evidente. Y unos minutos después me llegó otra frase, con una voz aún más ácida:
"¡Estoy de acuerdo contigo! Sin duda es muy guapa".
Es una vida muy dura. Los hombres no serán amables contigo si no eres guapo, y las mujeres no serán amables contigo si lo eres.
Con un profundo suspiro procedí a hacerme cosas en el pelo. Tengo un pelo bonito. Es negro, negro de verdad, no castaño oscuro, y me crece bien hacia atrás desde la frente hasta las orejas. Con mano despiadada lo arrastré hacia arriba. Como orejas, mis orejas están bastante bien, pero no hay duda, las orejas son démodé hoy en día. Son como las "piernas de la reina de España" en los tiempos mozos del profesor Peterson. Cuando terminé, me parecía casi increíblemente al tipo de huérfano que sale a la calle en una cola con un gorrito y una capa roja.
Al bajar noté que los ojos de la señora Flemming se posaban en mis orejas descubiertas con una mirada bastante amable. El señor Flemming parecía desconcertado. No me cabía duda de que se decía a sí mismo: "¿Qué se ha hecho la niña?".
En general, el resto del día transcurrió bien. Se decidió que me pusiera a buscar algo que hacer.
Cuando me fui a la cama, miré seriamente mi cara en el cristal. ¿Era realmente guapo? Sinceramente, no podía decir que lo pensara. No tenía una nariz griega recta, ni una boca de capullo de rosa, ni ninguna de las cosas que uno debería tener. Es cierto que un coadjutor me dijo una vez que mis ojos eran como "la luz del sol encerrada en un bosque oscuro y tenebroso", pero los coadjutores siempre se saben muchas citas y las sueltan al azar. Preferiría tener los ojos azul irlandés que verde oscuro con motas amarillas. Aun así, el verde es un buen color para las aventureras.
Me ceñí una prenda negra, dejando los brazos y los hombros desnudos. Luego me peiné hacia atrás y volví a recogérmelo bien por encima de las orejas. Me eché muchos polvos en la cara, de modo que la piel parecía aún más blanca que de costumbre. Rebusqué hasta que encontré un poco de bálsamo labial y me lo puse en los labios. Luego me hice ojeras con corcho quemado. Por último, me coloqué una cinta roja sobre el hombro desnudo, una pluma escarlata en el pelo y un cigarrillo en una comisura de la boca. El efecto me gustó mucho.
"Anna la Aventurera", dije en voz alta, asintiendo a mi reflejo. "Anna la Aventurera. Episodio I, 'La casa de Kensington'".
Las chicas son tontas.
CAPÍTULO III
En las semanas siguientes me aburrí bastante.
La señora Flemming y sus amigas me parecieron sumamente poco interesantes. Hablaban durante horas de sí mismas y de sus hijos, de las dificultades para conseguir buena leche para los niños y de lo que decían a la lechería cuando la leche no era buena. Luego pasaban a hablar de los criados, de las dificultades para conseguir buenos criados y de lo que le habían dicho a la mujer del Registro Civil y de lo que la mujer del Registro Civil les había dicho a ellos. Nunca parecían leer los periódicos ni preocuparse por lo que ocurría en el mundo. No les gustaba viajar, todo era muy distinto a Inglaterra. La Riviera estaba bien, por supuesto, porque uno se encontraba allí con todos sus amigos.
Escuché y me contuve con dificultad. La mayoría de estas mujeres eran ricas. El mundo entero era suyo y ellas se quedaban deliberadamente en el sucio y aburrido Londres hablando de lecheros y criados. Ahora pienso, mirando hacia atrás, que tal vez fui un poco intolerante. Pero eran estúpidas, estúpidas incluso en el trabajo que habían elegido: la mayoría de ellas llevaban una contabilidad extraordinariamente inadecuada y confusa.
Mis asuntos no progresaron muy rápidamente. Había vendido la casa y los muebles, y la cantidad obtenida apenas cubría nuestras deudas. Todavía no había conseguido encontrar un puesto. No es que lo deseara. Tenía la firme convicción de que, si iba en busca de aventuras, éstas me encontrarían a mitad de camino. Según mi teoría, uno siempre consigue lo que quiere. Mi teoría estaba a punto de demostrarse en la práctica.
Fue a principios de enero, el día 8 para ser exactos. Yo volvía de una entrevista infructuosa con una señora que decía querer una secretaria-acompañante, pero que en realidad parecía requerir una mujer fuerte que trabajara doce horas al día por veinticinco libras al año. Tras despedirme con mutuas y veladas descortesías, bajé por Edgware Road (la entrevista había tenido lugar en una casa de St. John's Wood) y crucé Hyde Park hasta el hospital St. Allí entré en la estación de metro de Hyde Park Corner y cogí un billete para Gloucester Road.
Una vez en el andén, caminé hasta el extremo de éste. Mi mente inquisitiva deseaba cerciorarse de si realmente había puntos y una abertura entre los dos túneles, justo más allá de la estación, en dirección a Down Street. Me alegré tontamente al comprobar que estaba en lo cierto. No había mucha gente en el andén, y en el extremo sólo estábamos un hombre y yo. Al pasar junto a él, olfateé dubitativamente. Si hay un olor que no soporto es el de las bolas de polilla. El pesado abrigo de este hombre apestaba. Sin embargo, la mayoría de los hombres empiezan a llevar sus abrigos de invierno antes de enero y, por lo tanto, para entonces el olor ya debería haber desaparecido. El hombre estaba más allá de mí, cerca del borde del túnel. Parecía ensimismado en sus pensamientos, y pude mirarle fijamente sin brusquedad. Era un hombre pequeño y delgado, de rostro muy moreno, ojos azul claro y una pequeña barba oscura.
"Acaba de llegar del extranjero", deduje. "Por eso huele tanto su abrigo. Ha venido de la India. No es un oficial, o no tendría barba. Tal vez un plantador de té".
En ese momento, el hombre se volvió como para volver sobre sus pasos a lo largo del andén. Me miró y luego sus ojos se fijaron en algo que había detrás de mí, y su rostro cambió. Estaba distorsionado por el miedo, casi por el pánico. Retrocedió un paso, como si retrocediera involuntariamente ante algún peligro, olvidando que se hallaba en el extremo del andén, y cayó al vacío.
Los raíles emitieron un vivo destello y se oyó un crujido. Chillé. La gente se acercó corriendo. Dos funcionarios de la estación parecieron materializarse de la nada y tomaron el mando.
Me quedé donde estaba, clavado en el sitio por una especie de horrible fascinación. Una parte de mí estaba horrorizada por el repentino desastre, y otra parte estaba fría y desapasionadamente interesada en los métodos empleados para sacar al hombre de la vía y devolverlo al andén.
"Déjeme pasar, por favor. Soy médico".
Un hombre alto con barba castaña pasó junto a mí y se inclinó sobre el cuerpo inmóvil.
Mientras lo examinaba, una curiosa sensación de irrealidad parecía poseerme. Aquello no era real, no podía serlo. Finalmente, el médico se irguió y sacudió la cabeza.
"Muerto como un clavo. No hay nada que hacer".
Todos nos habíamos agolpado más cerca, y un portero agraviado levantó la voz.
"Ahora, quédate ahí atrás, ¿quieres? ¿Qué sentido tiene amontonarse?"
Una repentina náusea se apoderó de mí, me di la vuelta a ciegas y corrí de nuevo escaleras arriba hacia el ascensor. Sentía que era demasiado horrible. Tenía que salir al aire libre. El médico que había examinado el cadáver estaba justo delante de mí. El ascensor estaba a punto de subir, otro había bajado, y él echó a correr. Al hacerlo, se le cayó un trozo de papel.
Me detuve, lo recogí y corrí tras él. Pero las puertas del ascensor me dieron en las narices y me quedé con el papel en la mano. Cuando el segundo ascensor llegó a la calle, no había rastro de mi presa. Esperaba que no hubiera perdido nada importante y lo examiné por primera vez.
Era una media hoja de papel normal con algunas cifras y palabras garabateadas a lápiz. Este es un facsímil:
[Ilustración: Escritura cursiva indistinta que parece decir algo así como: 1 7 . 1 2 2 Castillo de Kilmorden]
A primera vista, no parecía tener ninguna importancia. Aun así, dudé en tirarlo. Mientras la sostenía, arrugué involuntariamente la nariz con disgusto. ¡Otra vez bolas de polilla! Me acerqué el papel con cuidado a la nariz. Sí, olía fuertemente a ellas. Pero entonces...
Doblé el papel con cuidado y lo metí en el bolso. Volví a casa caminando despacio y pensando mucho.
Le expliqué a la Sra. Flemming que había presenciado un desagradable accidente en el metro y que estaba bastante disgustada, por lo que me iría a mi habitación a tumbarme. La amable mujer insistió en que me tomara una taza de té. Después me dejaron a mi aire y llevé a cabo un plan que me había trazado al volver a casa. Quería saber qué era lo que me había producido aquella curiosa sensación de irrealidad mientras observaba cómo el médico examinaba el cadáver. Primero me tumbé en el suelo en la misma postura que el cadáver, luego coloqué un almohadón en mi lugar, y procedí a duplicar, hasta donde podía recordar, todos los movimientos y gestos del médico. Cuando terminé, había conseguido lo que quería. Me senté sobre los talones y miré las paredes de enfrente con el ceño fruncido.