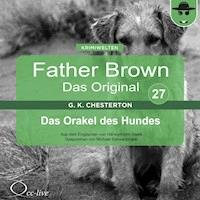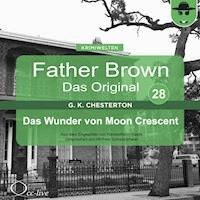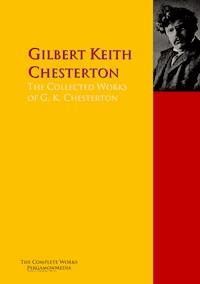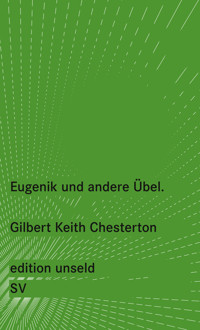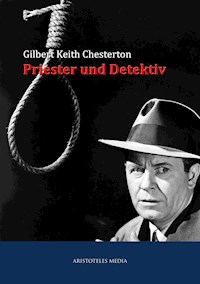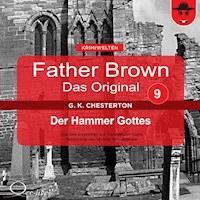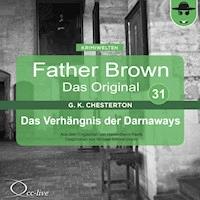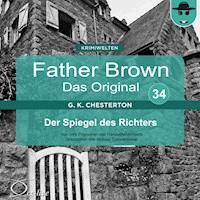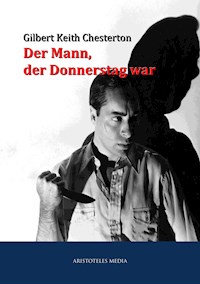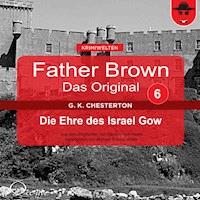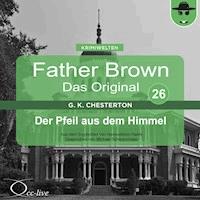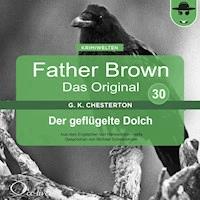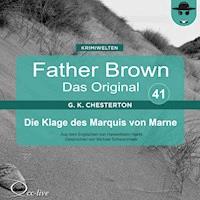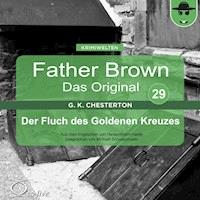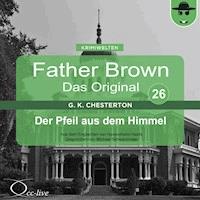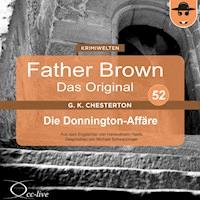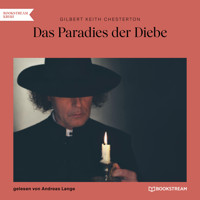Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Espuela de Plata
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Chesterton puede considerarse un autor clásico de la Edad Contemporánea. Sus obras no dejan de reeditarse precisamente porque todas ellas, ya sean ensayos, novelas, obras de teatro e incluso poemas, versan sobre algo que no pasa de moda y que para toda época es imprescindible; a saber, el enigma del ser humano y los problemas que a este le rodean. En el hombre que sabía vivir, Chesterton trata de combatir el falso pesimismo, el cinismo o si se quiere, la tibieza que hace que el ser humano no agradezca ese regalo, esa deuda infinita e impagable que es el don de la vida. Nuestro protagonista, Inocencio Smith, es un filósofo, pero un filósofo que sabe vivir, que vive al límite y que se echa sobre los hombros la tarea de despertar a sus amigos las ganas de vivir de una manera creativa, misteriosa y llena de aventuras, que hará reflexionar sobre su muerte en vida a todas las personas espiritualmente moribundas con las que se cruza en la novela. Rescatamos la excelente edición llevada a cabo por José María Souvirón durante su estancia en Chile en los años cuarenta. Ofrecemos también un prólogo de la especialista chestertoniana Mercedes Martínez Arranz. Una humorística y feroz novela crítica con la razón moderna, según la cual todo lo que no encaje dentro de parámetros racionales ha de ser desechado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G. K. Chesterton
El hombre
que sabía vivir
Traducción y prólogo de José María Souviron
Introducción de Mercedes Martínez Arranz
1ª edición inglesa: Manalive, 1912
1ª edición chilena en Editorial Difusión, 1942
© Introducción: Mercedes Martínez Arranz
© Traducción y prólogo: Herederos de José María Souviron
© 2023. Ediciones Espuela de Plata
www.editorialrenacimiento.com
polígono nave expo, 17 • 41907 valencina de la concepción (sevilla)
tel.: (+34) 955998232 •[email protected]
librería renacimiento s.l.
Diseño de cubierta: Equipo Renacimiento, sobre una variación de un cartel de Tom Purvis
isbn ebook: 978-84-18153-91-4
INTRODUCCIÓN
Podemos considerar a G. K. Chesterton un autor clásico de la Edad Contemporánea cuyas obras no dejan de reeditarse precisamente porque todas ellas, ya sean sus ensayos, sus novelas, sus obras de teatro e incluso sus poemas, versan sobre algo que no pasa de moda y que para toda época es imprescindible; a saber, el enigma del ser humano y los problemas que a este le circundan.
En este caso hablamos de la novela El hombre que sabía vivir. Chesterton escribió esta obra en 1912 en los primeros años del siglo xx en los que el pesimismo teórico que ya inició A. Schopenhauer a finales del siglo xix había calado de lleno en el mundo moderno. La visión pesimista del filósofo alemán, que entendía este mundo como el peor de los mundos posibles, en el que el ser humano presa de una voluntad ciega, lo único a lo que está abocado para no sufrir, es a renunciar al deseo, renunciar a vivir y a gozar de los dones y gracias de este mundo. Lo único que puede hacer es quitarse la vida. Esta actitud pesimista y nihilista se había adentrado y apoderado de las mentes modernas y postmodernas más privilegiadas del mundo filosófico, artístico e intelectual intentando contaminar al hombre corriente del que Chesterton es defensor a ultranza.
En esta obra Chesterton intenta combatir el falso pesimismo, el cinismo o si se quiere, la tibieza que hace que el ser humano no agradezca ese regalo, esa deuda infinita e impagable que es el don de la vida. Nuestro protagonista, Inocencio Smith, es un filósofo, pero un filósofo que sabe vivir, que vive al límite y que se echa sobre los hombros la tarea de despertar a sus amigos las ganas de vivir de una manera creativa misteriosa y llena de aventuras, que hará reflexionar sobre su muerte en vida a todas las personas espiritualmente moribundas con las que se cruza en su aventura. Además, toda la obra es una exaltación de uno de los sacramentos cristianos que el mundo moderno ha considerado obsoleto por aburrido y triste: el sacramento del matrimonio. Chesterton lo defiende como uno de los sacramentos que hacen que el hombre no solo se sienta libre sino feliz. Inocencio Smith, que va a ser acusado de asesino múltiple, polígamo, ladrón y loco, nos trae «balas para los pesimistas» modernos, pero no para matarlos sino para despertarlos al gozo de la vida. Creo que en la figura de Inocencio Smith podemos ver al mismo Chesterton que como pensador se dedicó toda su vida tanto en lo privado como en lo público a combatir los errores de la modernidad y a defender los valores y dogmas de la tradición cristiana incluso antes de convertirse al catolicismo en 1922. Y lo hizo con el don de la palabra, el humor, la paradoja y la ironía. Lo hizo haciéndonos reír y soñar.
Toda la novela va perfilando y atacando con humor e ironía los errores de la Modernidad. La novela es tanto un estudio antropológico como filosófico del hombre y del mundo en el que Chesterton vivía. En esta novela nos deja ver su crítica a la razón moderna para la que todo lo que no encaje dentro de unos parámetros racionales ha de ser desechado; que todo lo que no se base en un estudio desde el yo y desde la razón es pura irracionalidad y locura. Chesterton reclama en esta novela en la figura de un filósofo, que la filosofía no es solo cosa de la razón moderna, o si se quiere de cómo hayan definido la razón los modernos, o de la crítica a la razón, o de los pesimistas o nihilistas como Schopenhauer o Nietzsche, sino que viene a demostrar que el hombre cristiano que no confía en sí mismo sino en Dios es capaz de llevar una vida, tanto teóricamente como prácticamente llena de misterio y aventura. La vida para Chesterton es un regalo y un misterio, donde el sentido de la vida no se encuentra en el éxito de la razón, del progreso y de la ciencia, sino que precisamente cuando el hombre naufraga, se da cuenta cuál es el sentido de la vida y de la de felicidad; entonces empiezan los hombres –como dice Inocencio Smith– a mirar, y dejan de comprar y vender. No falta en la novela la defensa de la familia y de la economía que hace posible que existan las familias y la propiedad privada: el distributismo, proponiendo que se cree una liga de familias libres que puedan hacer frente a cualquier poder del Estado en caso de que este se convierta en una tiranía.
El protagonista Inocencio Smith es un filósofo, como decíamos, pero un filósofo práctico, que tiene un apodo el hombrevida, ya que Chesterton quiere reivindicar que el verdadero filósofo es aquel que despierta las ganas de vivir a los hombres tomando como armas no solo la razón y la astucia sino el humor y la ironía. Es así nuestro protagonista un bromista alegórico, un filósofo práctico que se toma en serio la filosofía, que recuerda a los hombres no solo que van a morir, como hacen los pesimistas teóricos, sino que aún están vivos ,y que han de celebrar la vida; y la mejor manera de hacerlo, no es aferrándose a costumbres a veces aburridas y dañinas, sino a un dogma que te permite ante todo ser libre, amar lo cotidiano, vivir y dar gracias por haber nacido. Para Chesterton el dogma es lo que te permite precisamente construir un mundo racional y alegre y compresivo, un mundo en el que todo pende y depende de Dios y no del hombre. Chesterton quiere recordarnos que sólo se puede ser feliz si mantenemos la inocencia, si como dicen los Evangelios volvemos a ser como niños, para lo cual hemos de hacer depender el mundo, no de la razón del hombre, sino no de la providencia divina.
Los filósofos, sobre todo los modernos y los postmodernos han inventado todo tipo de filosofías: racionalistas, existencialistas, vitalistas, voluntaristas, materialistas, etc., pero ninguno de ellos es coherente en sus vidas con las teorías que defienden, no llevan a cabo los predicamentos de su teoría, o la quieren para el mundo, pero no para ellos. Inocencio Smith se propone mostrarles a sus amigos, empezando por su profesor de filosofía, si están dispuestos a llevar su filosofía a cabo, si están dispuestos a aplicar en sus vidas personales y no solo en sus casas, en sus libros o actos públicos las ideas que intentan vender a los demás.
Nuestro protagonista con el ejemplo de su vida y sus hazañas se someterá al juicio del hombre moderno para mostrar si realmente ha perdido la razón o si está cuerdo. Esta dicotomía entre razón y locura atraviesa toda la obra de Chesterton para mostrar que locos son todos aquellos que quieren ganar su vida en vez de perderla, esto es, de todos aquellos que han renunciado a vivir por miedo a morir. Y así la pregunta filosófica que atraviesa el libro y que Chesterton quiere que se pregunte el lector sería: ¿realmente estoy vivo?
Mercedes Martínez Arranz
El hombre que sabía vivir
Prólogo
Este hombre gordo, de ojos pequeños y agresivos, de cabellos revueltos y con tendencia a tomar actitudes de cresta sobre la frente amplia, de bigotes caídos cubriendo unos labios en los que no se sabe si hay más displicencia que compasión, todo ello envuelto en sonrisa; este hombre, se llama Gilbert Keith Chesterton. Aunque ha desaparecido ya del mundo de los vivos de aquí abajo, sigue viviendo entre nosotros con esa figura plena de humanidad, con esa obra en la que, bajo las apariencias del absurdo que irrita a los señores ordenados y escasos de vida, está precisamente la vida tal y como es: absurda, de un absurdo maravilloso, divino, arrebatado en todas las bellezas que nos elevan sobre lo cotidiano, lo vulgar y lo corriente.
Este hombre que necesitaba tomar dos asientos para él solo en el autobús, que cataba el buen vino con el gusto medieval de un juglar fraile, el «bon vino» de Gonzalo de Berceo, y que decía en su balada de Noé:
No me importa adónde vaya el agua
con tal que no vaya hacia el vino,
es uno de los más altos ingenios que ha producido la humanidad en los tiempos modernos –de los que él se reía a mandíbula batiente– y quizás uno de los más extraordinarios escritores de todos los tiempos. Vino al mundo en Londres, el año 1874, y se fue el año 1937. Nació, según su propia confesión «de padres respetables, pero honrados». En esta frase, que coloca la inicial de su autobiografía, está ya toda la broma inconmensurable de este hombre profundamente serio; tan serio, que entre su buena risa, que le hace temblar todo el cuerpo cuantioso y grandullón, están acumuladas muchas de las escasas verdades que se han escrito desde que el llamado siglo de las luces (pobres luces de gas) y la era de la inteligencia y la razón (que ahora está dando las boqueadas, por tonta, sin nadie que se compadezca de ella) empezaron a darse postín y a decir que el hombre lo era todo, y que él solito, pero absolutamente solo con su razón en ristre, era capaz de salvarse y de ser feliz. La carcajada de Chesterton al oír este dislate civilizado, todavía resuena y resonará, y su eco está encontrando, cada vez más lejos, montes y barrancos en los que mantiene su fuerza y su extraordinaria valentía.
Chesterton se ha reído de la razón una risa que los racionalistas han recibido perfectamente irritados. De esa razón especulativa que se lo cree todo, que no hace caso de nada más, y que se pierde (siendo tan grande y maravillosa como tiene que serlo un don divino) porquerer presumir de señora cuando no es más que una criada hacendosa que, sólo mediante la obediencia y siguiendo los buenos consejos, puede tener la casa en orden.
Partiendo del trampolín de lo absurdo, Chesterton hace una pirueta incomparable, que deja turulatos a los caballeros y señoras de buena educación. Y al caer, ni tiene que arreglarse la corbata. Es mucho más elegante ese descuidado nudo, un poco torcido, que la rigidez almidonada de los que le miran entre enojados y envidiosos. Cuando sale el señor Arnold Bennett a echarle en cara su exageración, Chesterton demuestra que esta exageración es necesaria, mejor dicho, que nohay tal cosa, que los exagerados son los otros, los que le atacan y critican.
Tiene una visión del mundo, en la que la Poesía domina y se adueña de todo. La Poesía que nos separa de la sensación adocenada y mentirosa de lo usual, de lo utilitario. A los que le dicen que la Poesía es locura, les contesta: «La poesía es cuerda, porque flota fácilmente en un infinito mar; la razón busca cruzar el infinito mar, y volverlo finito». Pero esta contemplación certera de la vida y del mundo no lo ha de llevar a situarse en las actitudes pomposas que acostumbran a tomar los hombres sabios de nuestros días: «Es imposible gozar nada sin humildad. Ni siquiera el orgullo».
Este era el hombre cuyos artículos se disputaban los diarios más enemigos de lo que él sostenía sin descanso. El que se atrevió a reírse, como espectador que ha pagado su asiento, de las payasadas de Bernard Shaw y de las pamplinas oratorias de muchos de sus contemporáneos. Pero de todos se reía con una franca, abierta, sincera carcajada en la que nohabía malicia, sino ese sutil desprecio compasivo que no excluye lo fraternal. Tenía la facultad de apartar de la vulgaridad cuanto tocaba. Al revés que otros, por ejemplo, los citados en aquella frase de John dos Passos, cuando afirmaba que Wells transformaba en lugar común todo aquello en que ponía las manos. Chesterton saca de lo común, de lo prudentemente cotidiano, todo aquello que mira y comenta.
Era un inglés que se reía amorosamente de una cantidad de cosas inglesas. Un católico que nos hacía ver de qué manera tan fuerte creía en los milagros, con una fe arrebatadora, risueña, segura, lejana de tantos otros que, bajo las apariencias de una religiosidad a macha-martillo, justifican la palabras del diario de Hebbel: «Las gentes virtuosas desacreditan a la virtud». Un hombre moderno, completamente moderno, al que se tachaba de medieval porque estaba más allá de su tiempo, anunciando verdades, anticipándose. Su modernidad era tan fuerte, que nole bastaba con el presente –ese fugaz minuto que se va de las manos antes de que lo pensemos siquiera– sino que avanzaba más allá; y era el vanguardista más avanzado de todos, a pesar de no haberse dado a sí mismo jamás ese nombre, que tan odioso han hecho esos individuos que al cumplir medio siglo se empeñan en ir vestidos con pantalones cortos y en chupar caramelos que les dejan azucarados los bigotes. En las gordezuelas arrugas de su risa, estaba todo el drama de nuestros días; y como lo miraba con ojos de elevación y porencima de las soluciones infructuosas que han querido darle los hombres «del momento», hallaba que ese drama tenía que resolverse, inevitablemente, con la gloria de un amanecer que la mayoría se empeña en anticipar a la fuerza. Pero el sol nosale cuando nosotros queremos.
Comohombre que era, tuvo sus defectos. De nohaberlos tenido, nohabría sido el «hombre» integral que fue. Pero estos defectos, estas visiones pasajeras que puedan aparecer aquí oallá (y que estamos habituados a exigir que no existan en los genios) constituyen también el tuétano vital, la enjundia de su existencia en el pensamiento. Al crear a sus tipos, Chesterton los toma de esa realidad defectuosa, pero los ensalza, aún en sus mismos defectos, sin pretender, como los naturalistas y compañeros mártires (mártires de su propia negación al martirio), decir que el bajo fondo de la naturaleza es lo que importa y lo que constituye la verdad humana.
En Manalive, la obra que presentamos ahora con el título de «El hombre que sabía vivir», hay una escena que demuestra este sentido de la vida que dominó la existencia y la obra de G. K. No vamos a exponer ni un adarme del argumento –que sería necedad tratar de meterse en los fueros del autor y anticiparse profanadoramente a lo que él nos narra–. Pero esa escena, que ya encontrará el lector al avanzar en estas páginas, tiene un significado verdaderamente peculiar para una síntesis del pensamiento y del espíritu chestertoniano. Se trata de un momento en que el protagonista, tenido como loco por muchos, obliga al rector de su colegio (al que ha hecho huir, amenazándole con una pistola, y lo mantiene colgado de un arquitrabe, con las patas al aire) le obliga a cantar, para que nosiga con sus filosofías positivistas, una canción en que agradece la Bondad y la Gracia que presidieron su nacimiento. Este rector inglés, despatarrado sobre el vacío, pidiendo auxilio, con toda la dignidad de su profesión y de su ciencia en perfecto ridículo, es obligado porun alocado alumno a dar gracias a Dios. La obligación, como es natural, noimplica ni mucho menos la sinceridad del obligado. Pero ver a este ilustre figurón, a punto de dar una voltereta, entonando un pintoresco himno improvisado de acción de gracias, es ver a la humanidad entera (a la humanidad actual, más todavía) engallando el cogote, presumiendo de omnipotencia, y colocada en el más enorme de los ridículos, del que sólo la salva, aunque sea en una escena de buen humor, el alzar la voz por un momento y agradecer aquellos caudales que tanto ha despreciado y que son, en resumen, las únicas auténticas riquezas que puede tener.
Para este mundo subido en una decoración arquitectónica y muerto de miedo, la lectura de Chesterton ha de ser una buena cosa. Por eso estamos contentos de haber dado al castellano este libro.
J. M. S.
primera parte
El enigmático Inocencio Smith
I
DE CÓMO EL VIENTO LLEGó A BEACON HOUSE
Una borrasca se levantó en las alturas del cielo, por el lado del poniente, tal y como se alza en el alma una ola de felicidad que nada justifica. La borrasca se encaminó hacia el este, lanzándose con el testuz bajo, cruzando toda Inglaterra, arrastrando en sus pliegues el olor húmedo de los bosques y la fría embriaguez del mar. En cien recodos, en mil boquetes de sombra, de pronto sacaba de su sitio a un hombre agazapado, dejándolo helado y aturdido como después de recibir un golpe. En el fondo de las cámaras más secretas, en las más tortuosas moradas, en las que más hundidas estaban entre el verdor, estallaba de súbito, como una detonación; aquí desparramaba los papeles de un célebre profesor, hasta el punto de que cualquiera de aquellas hojas volantes se tornara tan preciosa como fugitiva; allá, descubriendo un niño que leía La isla del tesoro, apagaba, soplando, la llama de su vela y le arrancaba de su lectura para hundirle en una oscuridad atravesada de clamores.
Empero, por doquiera que soplaba, el viento iba sembrando la aventura; hasta en la más mediocre existencia hacía retiñir el son de una hora excepcional. En algún pobre patinillo, una madre de familia, agobiada por los cuidados, fijaba sus ojos en cinco camisillas que estaban secándose colgadas de una cuerda tirante; fijaba en ellas esa mirada contempladora de una pequeña tragedia posible, que hace saltar el corazón, imaginando tal vez que se adueñaba de sus cinco hijos. La borrasca llegaba, y allí teníamos a las cinco camisillas, llenándose y agitándose como si cinco muchachos hubieran entrado en ellas; y la madre, en el fondo de su conciencia oprimida, se encontraba de pronto con el recuerdo de aquellos curiosos espectáculos a los que asistían sus abuelos, en aquellos tiempos en que los genios habitaban aún las mansiones de los hombres. En otra parte, en un triste jardín cercado de altas murallas, una muchacha se echaba en una hamaca, con el mismo gesto impulsivo con que se hubiera arrojado al Támesis. Llegaba la racha, desgarraba la ondulante muralla de los árboles, tomaba por su cuenta la hamaca, la alzaba como un globo, y ofrecía de pronto a la perezosa el espectáculo de un amontonamiento de nubes lejanas y extrañas y el de unas claras aldeas hundidas en el fondo de un valle; inesperadamente sucedía como si la indolente muchacha bogara por el cielo en algún fantástico navío. Más allá, un oscuro empleado o un párroco polvoriento, daba su paseo, como todos los días, lentamente por una larga carretera bordeada de álamos, imaginando, por centésima vez, que aquellos álamos no eran otra cosa que los penachos de plumas plantados en las cuatro esquinas de un coche mortuorio.
Llegaba la borrasca y su invisible potencia se apoderaba de los plumados penachos, los balanceaba, los sacudía, los hacía chocar en torno del paseante y formaba por encima de la cabeza de éste una gigantesca y móvil guirnalda, como una inmensa salutación de alas seráficas. Había en la vehemencia de aquel viento algo más inspirado y hasta más autoritario que en el viento del famoso proverbio que dice: «Mal viento es el que hace soplar la tempestad», pues este viento era beneficioso y no le hacía daño a nadie.
De tal modo desencadenada, la racha llegó a la ciudad de Londres, en el preciso lugar donde la urbe comienza a escalar las colinas que la circundan por el norte. Ganó, una tras otra, las terrazas de aquel barrio tan abrupto como la ciudad de Edimburgo. Fue en este lugar donde un poeta, probablemente bebido, alzando un día la cabeza, se conmovió al ver las calles que ascendían adentrándose en el cielo; y, recordando vagamente glaciares con alpinistas prendidos entre ellos por una larga cuerda, bautizó este sitio con el nombre de Chalet Suizo, del cual no ha podido desembarazarse el barrio en los años sucesivos.
Una de aquellas terrazas, espinazo de la meseta, sobre la que se alzaban altas casas grises, en su mayor parte vacías y tan desoladas como los montes Grampianos, se replegaba sobre sí misma por el lado del oeste, de tal suerte que la última de todas las casas, una pensión denominada «Beacon House», ofrecía al sol poniente el abrupto acantilado de su fachada, estrecha y alta como una torre, o semejante a la popa de un navío de elevado puente, al que hubiese abandonado su tripulación.
Sin embargo, el navío no estaba completamente deshabitado. Había gente en la pensión. Su propietaria, una tal señora Duke era uno de esos seres desamparados con los que la suerte se encarniza para librar batalla, y con los que siempre sale perdiendo; pues al cabo de cada desgracia que le sucedía, el rostro de la señora Duke seguía sonriendo con el mismo aire vago que usaba antes de la desventura. Demasiado dulce, sin duda, o demasiado blanda para ser nunca rota por el destino. Por el contrario, con la ayuda, o mejor dicho, bajo las órdenes de una sobrina enérgica, la tal señora conseguía, cada vez, reunir los esparcidos restos de una clientela compuesta sobre todo de personas jóvenes pero indolentes. A la hora precisa en que la borrasca llegaba a la base de la torre que se alzaba tras ellos, y se lanzaba como el mar contra la saliente de un promontorio, cinco pensionistas se encontraban dispersos en el jardín de la pensión. Conviene saber que aquella colina guarnecida de casas y que, desde la altura, dominaba Londres, había estado desde la mañana prisionera y como sellada bajo un domo agobiador de tristes nubarrones. Tres hombres y dos mujeres jóvenes habían estado de acuerdo, no obstante, en que pasar el rato en el jardín, sombrío y helado, era menos insoportable que pasarlo en el interior de la pensión, más sórdida y oscura todavía. Apareció la borrasca, agujereando materialmente al cielo, levantando a derecha e izquierda la pesada acumulación de nubes, abriendo de par en par las puertas del horno donde ardía el oro de la tarde. Esta irrupción de luz por fin liberada, y la otra irrupción, la de aquella masa de aire barriendo el país, parecía que desembocaban juntamente en el jardín de Beacon House. El viento, sobre todo, se diría que se apoderó de las cosas con una rabia sorda: la hierba clara y corta se tendió, como los cabellos al paso del cepillo; cada matorral se puso a tirar de sus raíces como un perro de su collar, abandonando puñados de sus hojas a las sacudidas del elemento exterminador. De vez en cuando, una ramilla se quebraba y partía veloz, como una flecha lanzada desde una cerbatana. Los tres hombres se mantenían de pie, rígidos, cara al viento, como aferrados a una invisible muralla. En cuanto a las dos muchachas, habían buscado refugio, tan pronto como pudieron, en el interior de la pensión; a decir verdad, más bien fueron escamoteadas y como sopladas adentro, mal de su grado, mientras sus vestidos, azul el uno, blanco el otro, agitados por el viento, las hacían aparecer como dos flores desprendidas y arrastradas por una corriente.
Y esta imagen no está aquí tan fuera de lugar como pudiera creerse; pues algo había de singularmente romántico en aquella arremetida del viento y de la luz, después de la densa y larga jornada bajo un cielo incansablemente encapotado. La hierba y los árboles del jardín se habían puesto de súbito a irradiar algo sobrenatural y benévolo a un tiempo, como podría hacerlo, digamos, una fogata de júbilo encendida en el país de las hadas. Aquello era, en suma, al término de tan triste día, como un amanecer intempestivo aunque grato.
La muchacha vestida de blanco se metió en la casa rápidamente. Llevaba un sombrero blanco que presentaba las dimensiones de un paracaídas, un sombrero que por sí solo hubiera podido elevarla hasta las nubes altas y coloreadas del poniente. En aquel lugar de vida estrecha, ella, que pasaba una temporada junto a una amiga, era la que expandía un poco de riqueza, la que hacía brillar un poco de esplendor. No era, hablando con propiedad, lo que se llama una rica heredera; pero sí una heredera, sencillamente.
La llamaban Rosemonde; Rosemonde Chasse: ojos pardos, rostro redondo pero de aspecto decidido; era una mujer vivaz, hasta clamorosa, podríamos decir. Además de ser rica, respiraba buen humor y era casi bonita. ¿Por qué no se había casado? Quizás por la sencilla razón de que había tenido siempre demasiados hombres en derredor. No era, empero, vulgar. Rosemonde Chasse no era ni mucho menos una mujer disipada; tal vez diera a los jóvenes una impresión de ser demasiado expresiva y abierta, harto popular y, a primera vista, inaccesible. En su presencia, un pretendiente podía imaginarse enamorado de Cleopatra, o bien a las puertas de un gran teatro, esperando la ocasión de hablar a la más famosa actriz. Algo un poco teatral emanaba, al parecer, de la personalidad de la heredera: tocaba la mandolina y la guitarra, proponía charadas. Ante aquel desgarrón del cielo, producido por el sol y la tempestad, Rosemonde sentía ascender desde el fondo de ella misma un retorno al sentimiento melodramático que tan propio es de las muchachas: las nubes, la llamada de aquella ruidosa orquesta aérea, se levantaban como si se abriera el telón para dejar ver una pantomima largo tiempo esperada.
Y, cosa extraña, aunque perteneciera a una categoría de las más prosaicas, de las más prácticas entre las criaturas vivientes, la muchacha vestida de azul tampoco era insensible al apocalipsis que surgía en un jardín privado. Era esta la sobrina intrépida cuya energía sostenía la casa para evitar que se derrumbara. Y así, la borrasca, levantando e inflando los vestidos azul y blanco hasta hacerles tomar un aspecto de grandes hongos, aquél que tenían las monstruosas crinolinas victorianas, alzaba también un recuerdo en el espíritu de la sobrina, un recuerdo que pudiéramos llamar romántico: volvía a ver un volumen polvoriento, una colección de la revista Punch hojeada otrora en casa de una tía suya, cuando era todavía niña. En este libro Diana Duke tornaba a ver una imagen: y en esta imagen, unos cercos y armazones de crinolinas, y en ellos una historia deliciosa, de imprecisos detalles, donde estos cercos y armazones debían representar algo interesante.
Ligero como un perfume, este recuerdo se desvaneció apenas nacido. Diana se metió en la casa tan aprisa como su compañera. Alta, delgada, aquilina, morena, su cuerpo hacía pensar en el de esos pájaros o animales que son largos y alertas desde su nacimiento, garzas o lebreles, o tal vez inofensivas serpientes. A su alrededor, Beacon House giraba como sobre un eje de acero. Sería falso decir que daba órdenes: su propia utilidad se conjugaba con una impaciencia tal, que ella misma había obedecido a su mandato antes de que nadie tuviera tiempo para obedecerla. Antes que el electricista hubiera podido reparar el timbre, el cerrajero abrir la puerta, el dentista extraer la muela que se movía en la quijada o el criado arrancar el tapón rebelde, antes estaba cumplido el menester, pues la silenciosa violencia de aquellas manos frágiles había resuelto el problema. Ligera, sí; pero de una ligereza desprovista de todo lo que fuera saltarín, Diana parecía desdeñar el suelo; se diría que lo iba echando tras ella al andar, y de un movimiento que no era involuntario. Se habla mucho de la tragedia y fracaso de la mujer fea: pero ¿no es peor y más terrible para una mujer bella triunfar por doquiera, salvo en el plano de la feminidad?
—¡Por poco más se nos lleva el viento la cabeza! –dijo la mujer vestida de blanco, jadeando un poco, acercándose a un espejo.
La muchacha vestida de azul no contestó. Se había sacado sus guantes de jardinear, llegado junto al armario y comenzado a colocar los cubiertos para el té.
—¡Para hacer perder la cabeza! –insistió Rosemonde Chasse, con esa vivacidad segura de sí misma que tienen aquellos cuyas palabras y canciones jamás han dejado de conocer los halagos del bis.
—¿La cabeza? –murmuró Diana–. ¡El sombrero, a lo más! Aunque a veces el sombrero es más importante que la misma cabeza.
Por un segundo, el rostro de Rosemonde dejó aparecer un mohín de niña mimada: pero pronto reapareció su buen humor, el buen humor de sentirse sana. Estalló en risas:
—¡La verdad es que sería necesaria una racha de viento excepcional para que se llevara su cabeza!
Hubo un nuevo silencio. El ocaso, abriéndose poco a poco un camino entre el desgarrón de las nubes, lo aprovechó para llenar el cuarto con su dulce fuego y teñir de rubíes y de oro las tristes paredes de la sala.
—Alguien me decía una vez –continuó Rosemonde– que es mucho más fácil conservar la cabeza cuando se ha perdido el corazón.
No tuvo tiempo de terminar la frase:
—¡No repita usted semejantes estupideces! –cortó Diana, con un tono que se acercaba a lo brutal.
Afuera, el jardín estaba todavía revestido de un dorado esplendor; empero, el viento continuaba soplando con violencia; y los tres hombres, que mantenían su equilibrio, aferrados sus pies a la tierra, hubieran podido, igual que las dos mujeres, debatir el problema de las cabezas y los sombreros. Y ya que de sombreros hablamos, bueno es decir que a juzgar por los que ellos llevaban, se podía sacar una exacta idea de sus respectivas personas. El mayor de los tres afrontaba la borrasca, tocado con un bombín sedoso, que el viento parecía asaltar con tan poco resultado como combatía contra la torre alzada detrás de la casa. El segundo, tras haber intentado dominar un endeble sombrero de paja, colocándoselo en diversas posturas, había optado por tener en la mano el recalcitrante chapeo. En cuanto al tercero, cuya cabeza estaba descubierta, se antojaba, a juzgar por su actitud, que jamás había usado sombrero. ¿Tenía quizás el viento que soplaba, la mágica cualidad de iluminar por dentro las almas de los hombres? Lo que se puede asegurar es que la simple diferencia entre los aspectos capitales, revelaba una porción de cosas respecto de los tres personajes masculinos. Lo mismo que su sombrero, el hombre que cubría su cabeza con el bombín o chisterilla, personificaba lo sólido y sedoso: era un tipo bien educado, aburrido, y según algunos, aburridor; sus rubios cabellos eran lisos, sus facciones bastas, aunque no exentas de belleza. Relativamente joven y ya próspero, se apellidaba Warner y era médico. Su rubicundez y su cortesía podían parecer, a primera vista, impregnadas con un tanto de fatuidad; pero distaba mucho de ser tonto. Si Rosemonde Chasse era la única pensionista que tenía cierta fortuna, el Dr. Warner era el único que tenía cierta notoriedad. Su tratado sobre La existencia probable del dolor en los seres inferiormente organizados, era considerado por la gente sabia del mundo como una obra atrevida y… sólida. Para decirlo pronto, el Dr. Warner no era un cualquiera, y no era culpa suya si tenía un cerebro de esos que la mayoría de los hombres desea analizar a golpes de atizador.
El que manipulaba con fervor su sombrero de paja, no era, a ojos de los sabios, más que un aficionado sin mucho interés. Adoraba al gran Warner con esa frescura un poco solemne que es propia de la inexperiencia. A ruegos de él había venido a esta casa el ilustre profesor; pues Warner no habitaba una pensión del tipo de Beacon House; vivía en un palacio profesional de Harley Street1. El muchacho del sombrero de paja era el más joven de los tres y también el más asequible. Pero pertenecía a esa clase de gente que, ya sean hombres o mujeres, parecen estar irremisiblemente destinadas a la insignificancia. Ruboroso, fácil de turbarse, tímido, con el pelo negro y la tez coloreada, la delicadeza de sus rasgos, de frente a la borrasca, parecía fundirse en una aureola rojiza y parda. Era evidente que aquel muchacho debía pasar siempre inadvertido. Cada cual sabía su nombre –Arturo Inglewood–, que era soltero, de buenas costumbres, que subsistía con un poco de dinero que había logrado reunir y que vivía como al abrigo de dos manías: la bicicleta y la fotografía. Todo el mundo le conocía pero todo el mundo le olvidaba. Mas aquí, en esta luz del poniente, algo indistinto flotaba en torno a su persona, una especie de halo rojizo y oscuro, como el que tenían sus fotografías de aficionado.
El tercer personaje macho, el que estaba sin sombrero, parecía más frágil aún dentro de su vestimenta vagamente deportiva, de ligero tejido; la gran pipa que sostenía con los dientes le hacía parecer más menguado todavía. Su largo rostro irradiaba ironía; sus negros cabellos azuleaban, azules eran sus ojos, semejantes a los de un irlandés; y azulenco también su mentón, como el de un actor. Irlandés lo era, por cierto; actor, no; a no ser en los días lejanos de las charadas de Rosemonde Chasse; en realidad era un periodista oscuro y sin prejuicios, denominado Miguel Delune. En cierta época de su vida, había pensado dedicarse a la abogacía, pero, como hubiera dicho Warner con aquel ingenio elefantino que le caracterizaba, estaba mejor destinado para el bar que para los tribunales2 y en la taberna era más probable que encontraran sus amigos a Miguel Delune. No es que fuera bebedor; rara vez se le veía borracho; pero sí era un individuo que se complacía con la compaña de gente vulgar. La razón de esta preferencia estaba, en primer término, en que una compaña es más plácida que una sociedad; y luego, en que si el hombre sentía complacencia en conversar con la sirvienta de un bar, como parece que era cierto, esto sucedía porque en una charla de este género, suele ser la sirvienta la que habla. Miguel sabía, cuando la ocasión llegaba, rendir servicios a la sirvienta y ayudarla con sus talentos abogadiles. En suma, compartía con los de su especie –los intelectuales desprovistos de ambición– un gusto pronunciado por la compañía de la gente que le era inferior. Por último, la pensión abrigaba también a un pequeño y flexible judío, de nombre Moisés Gould, hombrecillo cuya vitalidad y cuya vulgaridad, dignas de un negro, divertían a Miguel Delune hasta el punto que se le solía ver acompañando a Moisés de taberna en taberna, como un domador de mala muerte acompaña a un mono sabio.
La colosal mudanza de nubes que el viento llevaba a cabo, se iba completando de minuto en minuto. Se hubiera dicho que inmensas habitaciones iban vaciándose, dejando ver otras cámaras vacías. Se antojaba que, por fin, podría ser descubierto algo más luminoso que la misma luz. La plenitud de aquella magnífica irradiación transmutaba sus colores en todas las cosas: los troncos grises de los árboles se plateaban, la triste arena del jardín adquiría un tono áureo. Como una hoja desprendida, un pájaro revoloteaba de un árbol en otro, y sus plumas parecían doradas a fuego.
—Inglewood –dijo Miguel Delune, con sus ojos fijos en el móvil pajarillo–, Inglewood, ¿tiene usted amigos?
El Dr. Warner, equivocando la persona a quien iba dirigida la pregunta, volvió hacía Delune su mirada luminosa:
—Sí, claro. Salgo mucho.
Miguel Delune esbozó una mueca dolorosa, y esperó a que su verdadero interlocutor se dignara a responderle. Este no le contestó enseguida, sino al cabo de unos segundos, y con una voz que parecía extrañamente fresca, clara y juvenil para salir de un envoltorio tan polvoriento y oscuro en apariencia:
—Diciendo verdad, temo haber perdido el contacto con mis viejos amigos. Al mejor de ellos lo conocí en el colegio: se llamaba Smith. Su pregunta es singular, pues ahora precisamente estaba pensando en él, aunque hace siete u ocho años que no lo he visto. Estudiaba ciencias al mismo tiempo que yo. Muchacho inteligente, aunque extraño, pintoresco. Entró a la Universidad de Oxford cuando yo partía para Alemania. Una historia más bien triste. No habiendo sabido nada de él, hice averiguaciones, y quedé sorprendido y apenado a la vez, al enterarme de que el pobre chico había perdido la razón. Las noticias, en realidad, eran un poco confusas; algunos decían que después la había recobrado, pero estas cosas se suelen decir en casos semejantes. Hace un año, recibí un telegrama de Smith, y lamento decir que disipaba todas mis dudas sobre el equilibrio mental de mi desdichado amigo.
—Puesto que la locura es generalmente incurable –dijo, flemático, el Dr. Warner.
—¡Y la salud mental también! –replicó el irlandés, fijando en su interlocutor unos ojos contristados.
Pero el doctor pareció no entender:
—¿Qué síntomas? –dijo–. ¿El texto del telegrama?
—Es un poco molesto bromear sobre estos asuntos –dijo el honrado Inglewood con tono embarazado–. El telegrama no emanaba de Smith, sino de su enfermedad, y decía textualmente: «Hombre sobre dos patas descubierto vivo».
—¿Vivo? ¿Dos patas? –repitió Miguel frunciendo el entrecejo–. ¿Tal vez eso querría decir «vivo y pataleando»? Yo no conozco gran cosa sobre el comportamiento de los alienados, pero me imagino que deben dar patadas.
Warner sonrió, diciendo:
—¿Y los que están en el uso de su razón?
(¿Había comprendido, por lo visto, hacía un momento?)
—Estos –dijo Miguel con una repentina cordialidad–. Estos no deberían dar patadas, sino recibirlas.
—El telegrama viene, evidentemente, de un loco –prosiguió Warner, impenetrable–. La mejor prueba consiste en tomar como referencia a un ser normal que aún no esté completamente desarrollado. Ni un niño chico es capaz de pensar que ha de hallarse con un hombre que tenga tres patas.
—¡Tres patas! –exclamó Miguel Delune–. ¡Sería bastante útil tenerlas con este tiempo que está haciendo!
Porque una nueva erupción de la atmósfera acababa de comprometer otra vez su equilibrio. Los árboles negros estuvieron a punto de quebrarse bajo la fuerza de esta nueva racha. Más arriba de las copas de los árboles, una muchedumbre de objetos de toda clase se perseguía por el aire: pajas, ramillas, trozos de tela, pedazos de papel. Hasta un sombrero atravesó, a lo lejos, de un solo impulso, el cielo y desapareció. Pero su desaparición no fue definitiva; reapareció a los pocos momentos, más grande, porque estaba más cerca. Era un blanco panamá que se elevaba como un globo; osciló por unos instantes, de un lado a otro, como una corneta herida de muerte, y se posó en medio del jardín, sobre el césped, con la blandura de una hoja que cae.
—Alguien ha perdido su sombrero –dijo el Dr. Warner con precipitación. No había terminado de decirlo, cuando apreció otra cosa en el aire, por encima del muro del jardín, y tomó la misma dirección que el mariposeante panamá. Se trataba de un gran paraguas verde. Después le tocó a una maleta, de esas llamadas Gladstone, pero muy grande y de color amarillo. Y luego, siguiendo a la maleta, un personaje vivo, que parecía dar vueltas en el aire, y hacía recordar una de esas ruedas vivientes que tienen piernas en lugar de radios, como la que hay en el escudo de la Isla de Man.
Y aunque pareció por un momento, lo que dura un relámpago, que el personaje tenía cinco o seis piernas, aterrizó sobre dos solamente, como el signatario del extraño telegrama de Inglewood; muy pronto adquirió la apariencia de un alto mozo de claros cabellos; vestido con traje verde, de ese verde feliz que se suele usar en vacaciones. Los claros cabellos eran rubios, de un rubio cálido; el viento los cepillaba y los hacía parecer como los de un alemán; la cara roja, ardiente y curiosa de un querubín; la nariz prominente y puntiaguda, nariz de perro. La cabeza, empero, no tenía nada de querubinesco, pues no estaba desprovista de cuerpo; antes al contrario, parecía singularmente chica, de una pequeñez anormal posada sobre los anchísimos hombros, encima de aquella estatura casi gigantesca. Esta desproporción hacía recordar de inmediato una teoría científica, que la conducta del personaje justificaba plenamente, y según la cual aquellos tres hombres estaban en presencia de un idiota.
Inglewood era un hombre educado, de una urbanidad instintiva y, sin embargo, extravagante; su vida estaba llena de gestos a medio esbozar, propicios a la ayuda del prójimo. La prodigiosa aparición del hombrote verde, saltando por encima de la muralla con la agilidad de un saltamontes, no bastó a paralizar ese movimiento natural de altruismo al que uno se abandona ante un sombrero que vuela. Inglewood se precipitó para atrapar el chapeo del hombre vestido de verde, cuando se quedó petrificado, por decirlo así, al oír un mugido comparable al de un toro furioso.
—¡No es deportivo eso que hace usted! –gritó el gigante–. ¡Déjele jugar su juego! ¡Déjele libre su ocasión!
Hablaba de su sombrero. Y él mismo se dedicó a perseguirlo, a toda prisa aunque con cuidado, y sus ojos brillaban de apetencia. El sombrero, al principio, parecía haber perdido su decisión y su carrera sobre el blando césped había disminuido en intensidad; pero habiendo retornado el viento, de nuevo el sombrero se elevó, lanzándose hacia el fondo del jardín donde se puso a bailar con toda picardía un extraño rigodón. El excéntrico saltó tras él, a la manera de un canguro, acompañando sus brincos con un discurso entrecortado al que no era fácil seguir el hilo:
«—¡Buen juego, buen jugador! –decía–. ¡El deporte de los reyes, los reyes persiguiendo su corona! Humano, demasiado humano… la tramontana… Los cardenales persiguiendo sus sombreros rojos… Las viejas cacerías inglesas… Cacería de un sombrero en el Vallado de las Encinas… Sombrero rodeado… Perros devorados, heridos… ¡Ah, te cogí!».
Aumentó el clamor del viento, pasando del rugido a los grandes gritos. El hombre de verde quedó como galvanizado: sobre sus piernas robustas y fantásticas, saltó en pleno cielo, trató de atrapar el fugitivo sombrero; no lo consiguió, y se tendió cuan largo era, nariz en tierra, sobre el mullido césped. Justamente encima de él, el sombrero tomó altura como un pájaro triunfante. Prematuro triunfo: porque el loco, lanzándose adelante sobre sus manos, las botas al aire, agitó sus piernas como dos enseñas diabólicas (todos pensaban, sin quererlo, en el telegrama) y agarró su sombrero con los pies. Un grito del viento, un grito penetrante y prolongado, desgarró de un extremo al otro la bóveda celeste. Todos los ojos cegaron ante este soplo invisible, como hubieran quedado ante una extraña catarata transparente que se hubiese dejado caer entre ellos y los objetos que les rodeaban. Y en tanto que el personaje gigantesco, tomaba tranquilamente una postura sentada y se ponía con ademán solemne su sombrero, Miguel se dio cuenta, con sorpresa mezclada de incredulidad, de que había estado conteniendo su respiración, como lo haría un hombre que fuese testigo de un duelo.
Mientras que la ráfaga llegaba al punto culminante de una potencia capaz de barrer con el mismo cielo, se oyó otro grito, un grito corto, que comenzó como una queja para terminar bruscamente, como tragado por el silencio que siguió. El cilindro negro y reluciente del sombrero oficial que portaba el Dr. Warner había tomado vuelo, arrancado de la cabeza que le servía de soporte, y trazando en el aire la suave y larga parábola de un dirigible, alcanzaba de este modo la copa de un árbol del jardín y allí se quedaba, adornándolo como una cimera, cautivo en sus más altas ramas.
¡Otro sombrero que se volaba! Los que estaban en el jardín tuvieron el súbito sentimiento de que eran presa de un torbellino de acontecimientos irresistibles. Nadie parecía capaz de adivinar lo que saldría volando acto seguido. Antes de que hubieran podido reflexionar sobre ello, el alegre y aullante cazador de sombreros estaba ya a medio camino de la cima del árbol; balanceándose de rama en rama, agarrado por sus robustas piernas, replegadas como patas de saltamontes, se iba izando poco a poco, y continuaba emitiendo, siempre entrecortadamente, sus misteriosos comentarios:
«El árbol de la vida… El Iggdrasil3… ascendiendo desde hace siglos… los mochuelos anidando en el hueco del sombrero… las más antiguas generaciones de mochuelos… siempre usurpando su lugar… idos al cielo… El hombre que vive en la luna se ha encasquetado el sombrero… ¡El muy bandido… ¡No es de usted!… Pertenece a este médico deprimido… ahí, en el jardín… ¡Devuélvalo!… ¡Devuélvalo!».