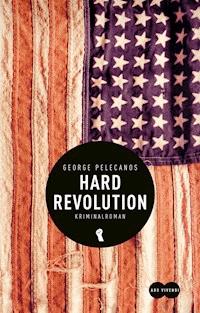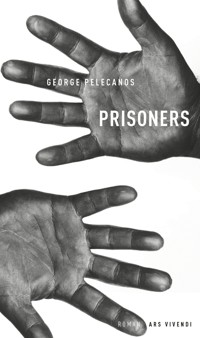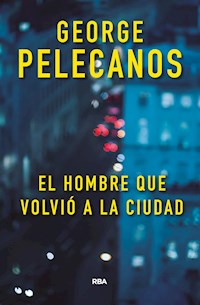
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Michael Hudson acaba de salir de la cárcel. Se ha librado de una condena larga gracias a Phil Ornazian, un detective que ha movido los hilos para que retiren la denuncia que pesaba sobre el chico. Decidido a reformarse, Michael quiere buscar un trabajo honrado y llevar una vida tranquila en Washington D. C. pero Ornazian quiere que le devuelva el favor, y le presiona para que le ayude a dar un último golpe…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Título original inglés: The Man Who Came Uptown.
Autor: George Pelecanos.
© Spartan Productions, Inc., 2018.
© de la traducción: María Cristina Martín Sanz, 2019.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.
Av. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
rbalibros.com
Primera edición: mayo de 2019.
REF.: ODBO505
ISBN: 978-84-9187-425-6
GAMA, SL • FOTOCOMPOSICIÓN
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escritodel editor cualquier forma de reproducción, distribución,comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometidaa las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).Todos los derechos reservados.
CONTENIDO
PRIMERA PARTE
1
2
3
4
5
SEGUNDA PARTE
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TERCERA PARTE
26
27
AGRADECIMIENTOS
PARA CHARLES WILLEFORDY ELMORE LEONARD
PRIMERA PARTE
1
Cuando Antonius recapituló todas las cosas que habían hecho mal el día del robo, se dijo que tal vez la peor habría sido llevar sudaderas. Si se tenía en cuenta que estaban a treinta y dos grados, cuatro individuos vestidos con sudaderas gruesas y oscuras solo podían llamar la atención. Quizá incluso eso explicara que el guardia del furgón blindado se fijase en ellos al salir de la farmacia. Eso, y el hecho de que todos iban armados. Por supuesto, si él y sus chicos no hubieran fumado tanta hierba antes del golpe, a lo mejor se habrían percatado del detalle de las sudaderas. Y también de lo de las matrículas personalizadas del coche que utilizaron para escapar. Lo de las matrículas fue otro fallo garrafal.
Antonius, cuyas trenzas le rozaban los hombros, se reclinó en la silla y mantuvo el contacto visual con el investigador que estaba sentado al otro lado de la mesa. Antonius ocupaba el asiento número uno de la sala de interrogatorios, en el lugar reservado al recluso, de espaldas a una pared pintada de color crema. Como estaba confinado en régimen de aislamiento, llevaba grilletes en las piernas. Había otros reclusos en diversos cubículos acristalados hablando con sus abogados, sus novias, sus madres y sus esposas. En una oficina cercana los observaba un guardia, sentado. Junto a las puertas de todos los cubículos se había instalado un pulsador de alarma, por si resultase necesaria la intervención del guardia. Allí dentro, a veces se amplificaba el volumen de las conversaciones.
—Pasaríais mucho calor en aquel aparcamiento —dijo en tono sarcástico el investigador, que se llamaba Phil Ornazian.
Antonius lo miró con detenimiento. Era un tipo ancho de hombros, con el pelo corto y negro y una barba de tres días salpicada de canas. Treinta y muchos años, o tal vez cuarenta y pocos. Llevaba una alianza de casado en el dedo. Por su aspecto parecía casi árabe, con aquella nariz tan prominente y aquellos ojos grandes y de color castaño. Cuando lo conoció, Antonius dio por sentado que sería musulmán, pero Ornazian pertenecía a alguna rama del cristianismo. En una ocasión había mencionado que su familia acudía a una iglesia «apostólica». A saber qué quería decir eso.
—¿Usted cree? —preguntó Antonius—. Fue en agosto, en Washington, D. C.
—¿De quién fue la idea de llevar sudaderas?
—¿Cómo que de quién?
—En el vídeo de las cámaras de seguridad se os ve a todos con ropa de invierno en el aparcamiento de la farmacia, y la gente que entra y sale lleva camisetas, polos y pantalones cortos. De modo que he estado cavilando y me ha entrado la curiosidad de saber quién pensó que sería buena idea.
DeAndre, un amigo de Antonius de toda la vida, era el que había insistido en que se pusieran sudaderas negras en pleno verano de Washington. Y con la capucha subida, para que las cámaras instaladas en el edificio no pudieran captar sus rostros. DeAndre, el muy imbécil, nunca hacía nada a derechas. Era capaz de estropear hasta una fiesta de cumpleaños para niños.
—No me acuerdo —respondió Antonius.
Antonius no tenía la intención de hacerse de rogar. Sabía que Ornazian había ido allí para ayudarlo. La estrategia de la defensa consistía en describir a DeAndre como el líder del grupo y el que tomaba las decisiones. Trasladar aquella información al juzgado y descargarse un poco de responsabilidad. Ornazian trabajaba para el abogado de Antonius, Matthew Mirapaul, intentando destapar alguna información importante que lo ayudara cuando fuese a juicio. Pero Antonius no iba a proporcionarle demasiados detalles acerca de sus chicos, de ninguno de ellos, aunque DeAndre ya había acusado del robo a Antonius y a los demás. Tenía un código de conducta.
—Muy bien —dijo Ornazian—. Hablemos de tu novia.
—Sherry.
—Dices que estabas con ella cuando se cometió el robo.
—Íbamos juntos en mi coche. Ella me había llamado para que fuera a buscarla al Giant que hay al lado de Rhode Island Avenue, en el cuadrante Nordeste. Ella acababa de hacer la compra. Me llamó..., no sé..., como a las dos de la tarde, y me fui para allá a recogerla. Llegué a eso de las dos y media.
—Pero ¿por qué estaba haciendo la compra en el Giant del cuadrante Nordeste, si en vuestro barrio tenéis un Safeway?
—Le gusta ese Giant.
—¿Alguien os vio juntos?
—No, que yo sepa. Pero si el robo lo cometieron a las tres, y a las dos y media yo estaba con Sherry, de ningún modo pude cruzar toda la ciudad hasta Georgia Avenue, que está en Noroeste, a tiempo para tomar parte en lo que estuviera ocurriendo allí. Lo único que tienes que hacer es sacar el listado de llamadas realizadas y verás que ella me llamó a las dos, lo cual demuestra que yo no estaba allí.
Ornazian no hizo ningún comentario. Por supuesto, la llamada telefónica no demostraba nada parecido. Sherry, la novia, probablemente había efectuado dicha llamada, tal como le habían ordenado. Aquello también formaba parte del plan. Había que ser muy cortito para fabricarse una coartada mediante una llamada telefónica sin tener a un tercero como testigo que la corroborase. Por desgracia, no había nadie que pudiera testificar y asegurar que Antonius y Sherry estaban juntos a la hora en que se había cometido el robo.
Junto con la investigación que había llevado a cabo, lo que había descubierto el fiscal y las imágenes que habían captado las cámaras de seguridad, Ornazian sabía lo siguiente: casi dos años antes, en un caluroso día de pleno verano, un guarda de seguridad armado había recogido la recaudación en metálico correspondiente a aquel día de una farmacia de la cadena Rite Aid ubicada en Georgia Avenue, y ya salía del edificio llevando las bolsas de lona en las manos con el dinero en su interior. Se dirigía hacia el furgón blindado de la empresa, que aguardaba enfrente con el motor en marcha.
Para su sorpresa, en el aparcamiento lo esperaban cuatro hombres de veintipocos años, vestidos con sudaderas negras, con las capuchas levantadas, sudando a chorros. Todos iban armados con pistolas semiautomáticas. El conductor del furgón blindado pudo haber visto a uno de ellos por el espejo retrovisor, pero no estaba prestando atención porque, en contra de la política de la empresa, se estaba tomando el almuerzo que se acababa de compraren el KFC/Taco Bell situado cerca del restaurante The District Line.
Los del aparcamiento eran Antonius Roberts, DeAndre Watkins, Rico Evans y Mike Young. Solían pasar el tiempo en casa de la abuela de Antonius, que poseía una vivienda en Manor Park, en la que Antonius tenía una cama. Allí fumaban cantidades ingentes de marihuana, veían en la tele documentales sobre teorías de la conspiración, jugaban a videojuegos y grababan vídeos de rap malísimos y de vez en cuando algún vídeo de sí mismos en el que aparecían boxeando o mezclando artes marciales, aunque ninguno de ellos las había estudiado ni se había entrenado en ellas.
Una tarde, a alguien se le ocurrió la idea de acercarse a la farmacia que había en Georgia y observar detalladamente cómo recogían la recaudación en metálico del día. Lo hicieron, hasta arriba de marihuana como raperos de Death Row, cuatro días seguidos. El que salía con las bolsas era siempre el mismo tipo regordete, sin pinta de ir a oponer la menor resistencia, y mucho menos de ser capaz de levantar un solo pie del suelo para perseguirlos a la carrera. Si alguien lo atacase, preguntó DeAndre, ¿qué haría?
El guarda en cuestión se llamaba Yohance Brown, y no era tan tranquilo ni estaba en tan poca forma como parecía. Era un exmilitar que había estado dos veces en Irak destinado en combate. Aunque al volver a Estados Unidos había engordado un poco, no le aguantaba tonterías a nadie.
El día del intento de robo, los cuatro cómplices llegaron en dos coches.
Cuando Yohance Brown cruzó la entrada protegida de la farmacia, que estaba bloqueada por unas puertas de cristal automáticas tanto por delante como por detrás, vio a los ladrones encapuchados de pie en el aparcamiento, espaciados entre sí como si fueran pistoleros sacados de un spaghetti western, con pistolas de nueve milímetros apretadas contra las piernas. Cuando uno de ellos levantó la suya, Brown dejó caer al suelo las bolsas de lona, desenfundó su Glock, apuntó con mano firme y comenzó a disparar. Los ladrones echaron a correr hacia sus coches al tiempo que disparaban hacia atrás, en dirección a la farmacia. Más tarde se encontró una bala en el interior de la tienda, dentro de un bollito de nata. Fue un verdadero milagro que ningún cliente resultase herido.
Brown le acertó en la espalda a uno de los ladrones, Mike Young. Más tarde, Rico Evans, el conductor de un Hyundai sedán alquilado durante un día por un residente de Park View, lo dejó tirado como si fuera un saco de ropa sucia frente a la entrada de Urgencias del Washington Hospital Center. Sobrevivió.
Antonius y DeAndre se subieron a un viejo Toyota Corolla propiedad de Rhonda, prima de DeAndre, y salieron disparados en dirección norte por Georgia Avenue. Las cámaras de tráfico grabaron la matrícula del Corolla, en la que decía «Alize», la marca de un licor con base de coñac muy popular en determinados barrios de la ciudad. Más tarde, en la comisaría de policía del Distrito 4, varios agentes de diversas razas y etnias vieron una y otra vez las imágenes grabadas por las cámaras y se partieron el culo riéndose de los idiotas a quienes se les había ocurrido perpetrar un atraco a mano armada conduciendo un coche con la matrícula personalizada, y todavía riéndose más de la palabra «Alize». A esas alturas, ya habían capturado y detenido a todos los sospechosos. DeAndre Watkins no tardó en delatar a sus amigos a cambio de una reducción de la condena. En esos momentos se hallaba en la cuarta planta del Correctional Treatment Facility, una cárcel a la que los reclusos solían referirse como la «colmena de chivatos».
—¿Qué tal está Sherry? —preguntó Ornazian.
—En estos momentos, un poco cabreada conmigo —respondió Antonius—. Verás, es que he estado usando el teléfono de aquí, de la cárcel, para llamar a otra chica a la que conozco. Necesitaba cambiar de aires, Phil. Ya llevo mucho tiempo con Sherry, y el mismo rollo de siempre ya no me pone. Tú ya me entiendes.
—De modo que has tenido sexo telefónico con una chica que no es tu novia.
—Sí.
—Ya te dije en otra ocasión que los teléfonos de la cárcel están pinchados.
—Ya, bueno, y tenías razón. Los federales grabaron todo lo que hablé con esa chica y después le pasaron la cinta a Sherry para sacarla de sus casillas. Buscan que ella testifique contra mí, que diga que estuve presente en el robo.
—¿Y?
—Sherry estaba más enfadada que un perro rabioso —dijo Antonius—, pero es mi chica. Aguantará el tipo.
Antonius era un hombre que tenía necesidades, tal vez más que otros hombres. Era atractivo y carismático, y esos rasgos le suponían más problemas que ventajas. En esos momentos estaba recluido en la unidad de aislamiento conocida como Sur 1. Lo castigaban por haber tenido relaciones sexuales con una guardia. Los internos afirmaban que en aquel centro de detención solo había dos lugares seguros, fuera del alcance de las cámaras, para el sexo o para apuñalar a alguien. Antonius creía haber encontrado uno de ellos, pero se equivocaba.
Ornazian encendió su ordenador portátil, lo colocó encima de la mesa entre Antonius y él, encontró lo que estaba buscando en YouTube, lo pinchó, y le dio la vuelta al ordenador para que Antonius pudiera ver la pantalla. Empezó a reproducirse un vídeo en el que se veía a Antonius, DeAndre y varios de sus amigos fumando porros, boxeando con torpeza desnudos de cintura para arriba y blandiendo botellas de champán y de coñac, así como varias armas de fuego, entre ellas un AK-47. Todo ello al ritmo de una canción de rap de tercera que ellos mismos se habían inventado. Antonius no pudo evitar sonreír levemente. Sentía nostalgia de la camaradería de sus amigos y de una época en la que él era libre.
—Los fiscales van a enseñarle este vídeo al jurado —dijo Ornazian.
—¿Y qué tiene que ver con el robo?
—Nada.
—Tan solo intentan acabar con mi reputación.
—Correcto.
Antonius meneó la cabeza con tristeza.
—Da la impresión de que todo el mundo me está pisando la polla.
Las perspectivas de Antonius no eran nada buenas. Llevaba veintitrés meses en aquel centro de detención, esperando el juicio. Las pruebas que pesaban contra él eran abrumadoras. Lo esperaba una condena de doce años en una prisión federal. Lorton, la cárcel que estaba en la otra orilla del río, había cerrado hacía mucho tiempo, así que lo enviarían muy lejos de allí.
—¿Qué tal llevas lo de estar en el agujero? —le preguntó Ornazian.
—No me molesta —contestó Antonius—. Tengo una celda para mí solo, así que nadie me molesta. No hay incidentes ni nada parecido.
—¿Vas a salir pronto?
—Se supone que un día de estos me trasladarán otra vez a la unidad General.
—Deja que te pregunte una cosa. ¿Alguna vez te has tropezado en esa unidad con un tal Michael Hudson?
Antonius reflexionó unos momentos.
—Conozco a un tipo que se apellida Hudson. No es que haya hablado mucho con él, aparte de saludarnos. Habla poco, es alto y lleva el pelo muy corto. Piel de tono medio.
—¿Va afeitado? —preguntó Ornazian para poner a prueba la información que le estaba dando Antonius.
—No, lleva barba. Y muy poblada. Me han dicho que está aquí por atraco a mano armada. Se encuentra a la espera de juicio.
—Es él —confirmó Ornazian—. ¿Podrías pasarle un mensaje cuando salgas del agujero?
—Claro —dijo Antonius—. ¿Qué quieres que le diga?
—Tú solo dile que Phil Ornazian te ha dicho que todo va a salir bien.
—Entendido.
—Gracias, Antonius. Siento no poder hacer nada más por ti.
—Tú no tienes la culpa. Lo has intentado.
Ornazian alargó una mano por encima de la mesa y chocó el puño con el de Antonius.
2
La ordenada fila de reclusos vestidos con mono anaranjado esperaba pacientemente a hablar con una mujer sentada ante una mesa atornillada al suelo de la cárcel. La mujer tenía sobre la mesa un libro de registro de la circulación de los periódicos, una pila de recibos de libros de la Biblioteca Pública de Washington y un bolígrafo. A su lado había un carrito provisto de baldas repletas de libros. Un guardia había abierto por control remoto las puertas de las celdas de la unidad General desde un puesto acristalado que se conocía como la «pecera». Otros dos guardias observaban cómo transcurría todo, con cara de aburrimiento y desapego. No necesitaban estar alerta. Cuando la encargada de los libros acudía al bloque, el ambiente era tranquilo.
La mujer que estaba sentada a la mesa era la bibliotecaria itinerante del centro de detención. Los hombres se dirigían a ella llamándola Anna, o señorita Anna los que habían recibido cierta educación. No se maquillaba para ir a trabajar, y su manera de vestir era práctica y discreta. Tenía el cutis oliváceo, el pelo negro y los ojos de un tono verde claro. Prácticamente acababa de cumplir treinta años, le gustaba nadar y montar en bicicleta, y cuidaba su físico. En la cárcel utilizaba su apellido de soltera, Kaplan; en la calle y en su permiso de conducir empleaba el apellido de su marido, que era Byrne.
—¿Cómo estás hoy, Anna? —le preguntó Donnell, un interno joven y delgaducho de mirada soñolienta.
—Estoy bien, Donnell. ¿Cómo estás tú?
—Tirando. ¿Tienes ese libro para niños que te pedí?
Anna buscó en el carrito la novela que Donnell había solicitado y se la puso en la mano. A continuación, anotó en el libro de registro su nombre, el título de la novela, el número de identificación del recluso, el número de celda y la fecha de devolución.
—Nadie se atreve a meterse con Dave Robicheaux —dijo Donnell.
—Tengo entendido que es indestructible —respondió Anna.
—¿Puedo preguntarte una cosa?
—Cómo no.
—¿Tienes algún libro que explique... no sé... cómo son las mujeres?
—¿Qué quieres decir con lo de que «explique»?
—Es que mi novia me tiene desorientado. No consigo entender en qué está pensando, cambia de un día para otro. Las mujeres pueden ser muy misteriosas. ¿Podrías recomendarme algún libro?
—¿Como un manual?
—Sí.
—Quizá debieras leer alguna novela escrita por una mujer. Así te harías una idea de las cosas que pasan por dentro de la cabeza de una mujer.
—¿Alguna recomendación?
—Déjame que lo piense. Mientras tanto, la fecha de devolución de tu Robicheaux es dentro de una semana, cuando yo regrese.
—¿Y si no lo he terminado para entonces?
—Podrás renovarlo por otra semana más.
—Ah, pues vale. Genial.
Donnell se marchó, y se acercó a la mesa el siguiente interno.
—Leyendas de Lorton —dijo el recluso pidiendo una novela que se solicitaba muy a menudo pero no estaba disponible. El argumento se desarrollaba en aquella antigua prisión y en las calles de Washington—. ¿Lo tenéis?
—No —respondió Anna—. ¿No pediste el mismo libro la semana pasada?
—Pensé que a lo mejor ahora sí lo teníais.
Según la política del centro, la biblioteca de la cárcel no ofrecía libros con escenas sexuales explícitas o apologías de la violencia. Algunos títulos de ficción urbana pasaban la criba, y otros no. También estaban prohibidos determinados libros muy solicitados, que apoyaban extravagantes teorías de la conspiración, como Vi un caballo blanco1 y Las 48 leyes del poder. Las normas de la Biblioteca Pública de Washington, D. C. relativas a sexualidad y violencia eran poco claras y no solían llevarse a la práctica. Algunas novelas de asesinos en serie y algunos títulos comerciales y blandengues lograban pasar el filtro. En cierta ocasión, Anna había visto a un grupo de internos en la sala de día viendo un DVD de The Purge.
—Y entonces ¿qué puedo llevarme? —preguntó el recluso—. No me des nada que sea aburrido.
En el carrito, Anna encontró un libro de Nora Roberts, una novelista muy prolífica y popular que concitaba opiniones positivas, y se lo dio al interno. Empezó a anotar los datos en el libro de registro.
—Ya he leído un libro de esta autora —dijo el interno observando la portada—. Está muy bien. Me vale.
El interno se fue, y llegó otro a la mesa. Era alto, con barba poblada y pelo muy corto. Anna apenas sabía nada de él, excepto sus hábitos de lectura. Era atractivo, tenía una constitución delgada y hablaba con calma y seguridad en sí mismo. Se llamaba Michael Hudson.
—Señor Hudson.
—¿Qué tiene usted para mí hoy, señorita Anna?
Le entregó dos libros que había seleccionado expresamente para él la tarde anterior, cuando cargó el carrito. Uno era una recopilación de relatos titulada Kentucky Straight. El otro era un volumen que contenía dos wésterns primerizos de Elmore Leonard.
Los reclusos podían sacar dos libros por semana. Era frecuente que Anna le llevase a Michael libros más bien largos o volúmenes que contenían varias novelas, porque apenas le duraban un suspiro. El año anterior, desde su ingreso en el centro de detención, se había convertido en un lector voraz. Sus gustos se centraban en argumentos que se desarrollaban fuera de las ciudades de la Costa Este. Le gustaba leer libros que tratasen de personas diferentes de las que había conocido él en Washington, que estuvieran ambientados en lugares en los que no hubiera estado nunca. Nada que fuera demasiado difícil o denso; prefería relatos escritos con claridad y narrados con sencillez. Leía para entretenerse. Aquello era algo nuevo para él. No intentaba impresionar a nadie. Pero sus gustos estaban evolucionando. Estaba aprendiendo.
Observó las cubiertas de Kentucky Straight y le echó un vistazo a la solapa interior.
—Los relatos de ese libro están ambientados sobre todo en los Apalaches —comentó Anna.
—Así que son gentes de las montañas —repuso Michael.
—Pues sí. Es donde nació el autor. Y creo que también le van a gustar las novelas del Oeste.
—Sí, Leonard. Es un tipo genial.
—Ya ha leído Swag, una de sus novelas policiacas.
—Sí, me acuerdo de ella. —Michael la miró a los ojos—. Gracias, señorita Anna.
—Solo hago mi trabajo.
—Pues dígame un par de títulos más. Para después.
A medida que Michael se adentraba en el hábito de la lectura, más le pedía a Anna que le recomendase libros que leer en el futuro, o bien cuando saliera en libertad o bien cuando lo trasladaran a prisión. Novelas que no estuvieran incluidas en su inventario o que se considerasen inapropiadas para los reclusos. Libros que ella opinase que podrían gustarle a él. Ella le daba los títulos de viva voz. Luego él los escribía y se los pasaba a su madre cuando esta lo visitaba. A su madre le sorprendía y complacía que su hijo hubiera desarrollado aquel interés por la literatura.
—Dura la lluvia que cae —respondió ella—, de Don Carpenter. Y una recopilación de cuentos titulada Las cosas que llevaban los hombres que lucharon, de Tim O’Brien. Está ambientada en Vietnam, durante la guerra.
—Dura la lluvia que cae, de Carpenter —repitió Michael—. Y Las cosas que llevaban los hombres que lucharon.
—De Tim O’Brien.
—Entendido.
Se quedó allí de pie, como a la espera.
—Joder —se quejó el interno que estaba detrás de él—, me voy a hacer viejo esperando.
—¿Algo más? —preguntó Anna.
—Solo quería decir que... antes de venir aquí no había leído un libro en toda mi vida, ¿sabe? Este placer que tengo ahora se lo debo a usted.
—La Biblioteca Pública creó una sede aquí hace un par de años, por eso ustedes tienen acceso a los libros. Pero me alegro de que esté aprovechando esta oportunidad. Espero que le gusten esos dos.
—Ya le contaré.
—La semana que viene va a asistir a la sesión del club de lectura, ¿verdad?
—Ya sabe que sí —contestó Michael.
—Pues lo veré en la capilla.
—Muy bien.
Observó cómo se alejaba en dirección a su celda. Iba acariciando la portada de uno de los libros, como si le sacase brillo a un preciado tesoro.
En el centro de detención había una biblioteca jurídica que los internos utilizaban para investigar sus casos. Anna había trabajado allí cuando comenzaba a ir a aquel centro.
Los reclusos de cada unidad podían consultar la biblioteca jurídica dos horas por semana. Quienes se hallaban en aislamiento debían presentar una solicitud. De su funcionamiento se encargaba un bibliotecario jurídico civil, a quien asistía un secretario que era un interno. Aquel puesto era muy cotizado en el centro, pues se trataba de un trabajo llevadero. Los internos tenían acceso a los textos y a los programas LexisNexis que contenían los ordenadores. Sin embargo, no podían acceder al correo electrónico ni a internet. La biblioteca jurídica no se utilizaba solo para investigar, sino también para votar, lo cual era un privilegio exclusivo de los internos que no habían cometido delitos graves, así como para realizar las pruebas de acceso a la universidad o para obtener el graduado escolar.
Aunque la biblioteca de aquel centro era una sección oficial de la Biblioteca Pública de Washington, no era como las tradicionales, puesto que los reclusos no podían entrar en una sala y curiosear las estanterías. A no mucho tardar estaba previsto que se inaugurase una biblioteca de verdad, pero por el momento los libros se distribuían en un carrito.
En el centro de detención había quince unidades. La bibliotecaria itinerante visitaba tres cada día, de modo que cada una de ellas recibía sus servicios una vez por semana. Las unidades eran Graduado Escolar, Población General, Cincuenta o Más, Salud Mental, Delincuentes Juveniles y Aislamiento. Cada unidad tenía sus características y sus necesidades. Parte del trabajo de Anna consistía en prever dichas necesidades cuando preparaba el contenido del carrito y escogía títulos de entre los más de tres mil libros que había allí dentro. La biblioteca solo contenía volúmenes en rústica.
Salía a las cuatro y media. Estaba en la sala de trabajo y había estado preparando el carrito para la unidad de Cincuenta o Más, porque tenía que visitarla a la mañana siguiente. En aquella unidad en particular había sobre todo delincuentes reincidentes, presos que se habían saltado la condicional y drogadictos. Escogió un par de novelas de Gillian Flynn, que eran muy populares entre los reclusos, y unas cuantas de los primeros tiempos de Stephen King. Todo lo de King se solicitaba mucho. También eran muy populares los libros de Harry Potter.
A su lado tenía a Carmia, su ayudante, una recién licenciada que residía en una vivienda de protección oficial del cuadrante Sudeste, y en aquel momento inspeccionaba cada libro que había sido devuelto, pasando las páginas en busca de alguna nota o de algún material de contrabando. Por motivos de seguridad, no se podía pasar un libro de un recluso a otro. Antes de prestárselo a otro interno, cada libro era objeto de un minucioso escrutinio.
—¿Has terminado ya, Anna?
—Sí.
—Podemos irnos juntas. Tengo que ir a la guardería a recoger a mi hijo.
—Ya casi estoy.
Anna llevaba varios años trabajando en aquel centro de detención, pero no siempre había ocupado el mismo puesto. Al finalizar sus estudios de grado en Emerson, en Boston, se mudó con su marido a Washington, donde un bufete lo había contratado como abogado júnior. En Washington obtuvo su título de bibliotecaria por la Universidad Católica. Su primer empleo fue el de bibliotecaria en un bufete de la calle H. Se aburría muchísimo, así que cuando vio un anuncio publicado por la Corrections Corporation of America en el que se solicitaban candidatos para el puesto de bibliotecario jurídico del centro de detención, escribió. Para su sorpresa, la contrataron enseguida.
La labor de dirigir la biblioteca de aquella cárcel supuso su primer contacto con el mundo de las prisiones. Al principio aquella experiencia resultó un tanto angustiosa, sobre todo el procedimiento de seguridad diario y la siniestra rotundidad del cierre de puertas, de las llaves que giraban en las cerraduras y del golpe metálico de las verjas. Pero esos procedimientos y esos ruidos no tardaron en formar parte de la rutina, y pronto descubrió que prefería tratar con reclusos antes que con abogados. Interactuar cara a cara con hombres que estaban encarcelados no resultaba problemático. Ella iba allí a ayudarlos, y ellos lo sabían. A veces se sentía incómoda al sentarse con un hombre acusado de violación o pedofilia y orientarlo acerca de las posibles maneras de presentar una apelación. Pero nunca se sentía amenazada. Más bien se sentía frustrada. Aquella no era una manera creativa ni demasiado gratificante de pasar el día. Además, ella amaba profundamente la ficción, y pensaba que sería estupendo fomentar la alfabetización y la literatura. Así que cuando la Biblioteca Pública abrió una sede en aquel centro de detención en la primavera de 2015, solicitó el puesto de bibliotecaria y consiguió el empleo.
—¿Vienes? —preguntó Carmia, una cristiana devota, de ojos castaños y la constitución menuda y compacta que tendría un jugador de fútbol americano pegado al suelo.
Anna apagó el teléfono móvil oficial, recogió las escasas pertenencias que había llevado consigo y las metió en una bolsa de plástico transparente.
—Vámonos.
Anna y Carmia salieron del centro de detención y se dirigieron hacia el aparcamiento en el que habían dejado sus respectivos coches. Pasaron frente a guardias, visitantes, administradores y agentes de la ley que iban al volante de sus vehículos o se encaminaban hacia ellos, o estaban de pie por allí fumando un pitillo o charlando de cómo había ido la jornada. El centro de detención se encontraba situado entre la calle Diecinueve y la calle D, en el cuadrante Sudeste, en el límite del código postal 20003 y la zona residencial Kingman Park. Los nativos ya veteranos conocían aquella zona como el Stadium-Armory Campus, en el que se encontraban el centro de detención, el antiguo Hospital General, que ahora era un refugio enorme para los sintecho, y el querido estadio RFK, en el que habían jugado los Redskins de Washington en sus días de gloria.
—Que tengas un día estupendo —dijo Carmia al tiempo que se desviaba hacia un coche japonés de importación que tendría que pagar durante los cinco años siguientes.
—Lo mismo digo —respondió Anna.
Encontró su coche, un cuadradote Mercury Mariner negro y crema, el modelo sucesor del Ford Escape. Tenía buena visibilidad y cumplía su función de vehículo urbanita. Y, lo más importante para Anna, ya estaba pagado.
Las gaviotas planeaban desde el cielo antes de posarse en un pequeño grupo en el aparcamiento. A veces se asombraba de ver gaviotas por allí, pero, claro, estaban muy cerca del río Anacostia y no lejos del Potomac y de la bahía de Chesapeake.
Se subió en el coche y sacó la billetera y el teléfono móvil personal de la guantera, donde los guardaba todas las mañanas. Acto seguido se soltó la melena y bajó la ventanilla. Dejó pasar unos segundos, respiró aire fresco y escuchó los graznidos de las gaviotas.
1. Título tomado de una frase del Apocalipsis. En el original: Behold a Pale Horse. (N. de la t.)
3
Phil Ornazian salió de su casa, un pulido edificio de ladrillo situado al sudeste de Grant Circle, en Petworth, en el número 400 de Taylor Street, cuadrante Nordeste. El chasquido de la puerta de la calle al cerrarse amortiguó los ladridos de sus dos escandalosos perros, las risas de sus hijos y los gritos de su esposa Sydney, que estaba reprendiendo a los pequeños por algo, como utilizar los muebles como trampolines, o jugar al fútbol en el cuarto de estar, o... algo. Por ser niños. Hacían lo que hacen los niños, y ella hacía lo que hacen las madres. El papel que le correspondía a él, y que distinguió de manera muy oportuna, era el de procurar que tuvieran un techo, las luces encendidas y la nevera y la despensa llenas. «Me voy de caza —solía decir antes de salir de casa—. Tengo que traer carne a la cueva». Aquella era la racionalización nada sutil con la que justificaba el tiempo que pasaba fuera de casa.
Ornazian bajó de cuatro brincos los escalones del porche, salió a la calle y abrió la verja de la valla metálica que había instalado cuando su hijo mayor aprendió a andar. Juguetes, balones, un triciclo y una bicicleta con ruedecillas auxiliares ocupaban el «jardín», que era sobre todo de tierra. Ornazian no pudo llegar hasta su coche, un Ford Edge de 2013 con trasera doble, todo lo rápido que habría querido.
Los hombres como él solo gozaban de paz cuando estaban fuera de casa. La oficina, que en su caso era sobre todo su coche y las calles, estaba mucho más ordenada y era más controlable que su hogar. Quería a su mujer y a sus hijos, pero le parecía antinatural e improductivo que un hombre trabajase en casa.
Desde muy pronto habían acordado que Sydney criaría a los niños y que él ganaría el pan. Syd no tenía un empleo remunerado, pero trabajaba con tanto ahínco como cualquier persona a quien él conociera. No sentía el menor complejo con respecto a las mujeres que tenían una profesión y no quería perderse la experiencia de estar todo el tiempo posible con sus hijos, pues sabía de forma instintiva que el tiempo que no pasara con ellos, en un espacio que después de todo era muy corto, sería un tiempo que no podría recuperar nunca. Por desgracia, ello significaba sacrificar algunos extras y pasar apuros económicos en ocasiones, pero Phil Ornazian era por encima de todo una persona muy dinámica. Cuando su actividad en el plano jurídico no daba frutos, cuando su trabajo de investigador se agotaba, cosa que solía suceder, improvisaba.
—Hola, señorita Mattie —saludó a una anciana vecina que paseaba a su perro, un chucho pequeño y cuyo pelo corto ya se le había vuelto gris. Los dos avanzaban muy despacio.
—Phillip —dijo ella—. ¿Te vas al trabajo?
—Sí, así es.
Mattie Alston era uno de los cada vez menos propietarios que todavía vivían en aquel edificio. Muchas de las viviendas habían sido vendidas por sus dueños originales con un beneficio exorbitante o habían pasado a sus herederos, que se habían mudado allí o habían cogido el dinero y se habían ido a otra parte. Eso era lo bueno del aburguesamiento. A los propietarios antiguos les iba bien, si ellos querían; en cambio, a los inquilinos solían desplazarlos y se marchaban sin nada.
Ornazian había comprado aquella casa muy barata cuando estaba soltero, hacía quince años, antes de que Petworth se diera la vuelta, antes de que empezaran a llegar los habitantes de la nueva Camelot, los jóvenes licenciados universitarios, y echaran raíces en las zonas de la ciudad de las que antaño habían huido los blancos. Si ahora vendiera su casa, se iría con trescientos mil o cuatrocientos mil dólares más. Pero ¿adónde iba a irse?
Se subió a su Ford, apretó el botón del contacto y oyó cómo cobraba vida el motor. Con sus neumáticos superanchos, sus tapacubos personalizados y sus tubos de escape extralargos, aquel modelo Sport era un poco más estiloso que el Edge estándar, y tenía los mismos caballos que un Mustang GT. Ornazian era un fanático de los coches y estaba convencido de necesitar aquella potencia de más, por si acaso tenía que salir pitando de algún lío. Así era como se lo había explicado a su mujer. Como todos los vehículos que había comprado desde que se casó, ese era un lobo con piel de cordero.
—Y bien, ¿qué es esto? —le preguntó Sydney con su acento británico de clase trabajadora el día en que llevó el coche a casa, al tiempo que miraba al monovolumen negro y a su marido con gesto suspicaz desde el porche de ladrillo y hormigón.
—Un coche familiar —respondió Ornazian.
—De la familia de un campeón de ralis —replicó Syd.
Ornazian tomó la calle Cinco en dirección sur hacia Park Place, pasó junto al Hogar del Soldado y volvió a la Quinta, entre el pantano McMillan y la Universidad de Howard, para dejar a un lado el atasco de Georgia Avenue y salir, rodeando Florida, al parque LeDroit. Buscaba New York Avenue y una ruta rápida que lo sacara de la ciudad. Se conocía las calles secundarias y los atajos. No necesitaba recurrir a Waze ni a ninguna otra aplicación. Llevaba toda la vida residiendo en Washington.
Ya anochecía cuando se salió de la 295 para tomar Eastern Avenue, siguió por el límite oriental de Maryland y Washington, D. C., cruzó Minnesota Avenue y, por último, torció a la izquierda y se internó en Maryland.
A casi un kilómetro de la ciudad, en un tramo cubierto de grava, en una zona de bajo nivel económico del condado Prince George, aparcó en un solar situado delante de un complejo de edificios de ladrillo, un establecimiento de ventanilla única que servía para cubrir varias necesidades. Había un asador al que se podía acceder directamente desde el coche, un lujoso club nocturno que pregonaba su oferta de bailarinas, una barbería, una casa de empeños, un servicio de cobro de cheques y una licorería con barrotes en los escaparates. Al lado de la tienda de licores estaban las oficinas de un agente de fianzas judiciales. El cartel de fuera rezaba FIANZAS WARD, 24 HORAS A SU SERVICIO. Debajo había un número de teléfono en cifras de gran tamaño.
En la puerta de Fianzas Ward había un timbre. Ornazian lo pulsó. Levantó la vista hacia una cámara montada en la pared de ladrillo y oyó un chasquido. Penetró en una especie de vestíbulo, una pequeña sala de espera bordeada por una sucia pared de plexiglás a través de la cual a duras penas se distinguía la oficina principal. Los clientes reales o potenciales podían hablar con los empleados por unos agujeros perforados en el plexiglás, hasta que se les permitía entrar. Era algo intermedio entre una oficina bancaria y un restaurante chino de comida para llevar.
Al final de la pared de plexiglás había una puerta, y tuvo que llamar de nuevo para que le abrieran. Pasó junto a varias mesas de trabajo desperdigadas, casi todas desiertas, tres de ellas ocupadas por dos hombres y una mujer, todos veinteañeros, que llevaban camisetas de la empresa y pantalones de Dickies. Uno de ellos saludó con la cabeza a Ornazian cuando este pasó por delante, de camino a un despacho acristalado. Allí, detrás de un escritorio, se sentaba Thaddeus Ward, de sesenta y muchos años, corpulento y difícil de atacar. Tenía una dentadura irregular y lucía un fino bigote negro.
Ward se levantó, fue hacia Ornazian con paso vivo y con decisión, y le estrechó la mano.
—Cuánto tiempo —le dijo—. Hacía mucho que no me visitabas.
—No vengo mucho por esta zona. Te veía más a menudo cuando tenías las oficinas en Washington.
—Es que el negocio de las fianzas está muerto en Washington. Todo es investigación de personas desaparecidas. A los delincuentes les es posible quedar en libertad sin tener que pagar. No me quedó más remedio que venirme a Prince George.
—Ya lo sé.
—Solo vienes a verme cuando necesitas algo —apuntó Ward.
—No me había dado cuenta de que eras tan sensible, Thaddeus. ¿Quieres un abrazo, o algo?
—Si quisiera tocarte, te tumbaría boca abajo encima de mi mesa.
—No te hagas el machote.
—Pero me alegra que me hayas llamado. No me vendría mal un pequeño extra. En estos momentos tengo a demasiada gente en mi nómina, y no hay suficiente trabajo.
—Pues despide a unos cuantos.
—No puedo hacer eso. Son veteranos.
—¿Lo ves? Eres muy sensible.
—No me jodas, tío. —Ward se fue detrás de su escritorio—. Deja que llame a Sharon para decirle que esta noche voy a salir.
Mientras Ward cogía su móvil y llamaba a su hija, Ornazian examinó una pared en la que colgaban numerosas fotografías baratas enmarcadas. Había varias de Ward y sus amigotes, de pie y sentados con sus botellas de aguardiente en las montañas de Vietnam. Parecían críos, y muchos lo eran. El propio Ward había mentido y se había enrolado con solo diecisiete años. En otra foto aparecía Ward con una metralleta M-60 en los brazos y posando junto a un mosaico de fotos de mujeres con las tetas al aire, imágenes recortadas de revistas y pegadas en una cartulina grande. En otras fotos se veía a Ward con su uniforme del Departamento de la Policía Metropolitana, vestido de paisano, aceptando un discurso elogioso de un oficial de más rango vestido con camisa blanca. Ward estrechando la mano al activista Jesse Jackson. Ward con estrellas del fútbol americano como Darrell Green y Art Monk. Y una fotografía incongruente de un campeón de boxeo de pesos pesados de pie al lado de otro hombre más joven, casi idéntico, que sin duda era su hijo. El boxeador llevaba el cinturón de campeón por encima de los pantalones. El hijo, que también había sido boxeador pero no había destacado por sus cualidades en el cuadrilátero, tenía una mano apoyada en el hombro de su padre.
Ward finalizó la llamada y volvió a fijar la atención en Ornazian.
—¿Qué foto es esa de ahí? —preguntó Ornazian señalando con la cabeza la foto en la que aparecían padre e hijo.
—Cuando trabajaba en la brigada Antivicio, hace ya mucho tiempo, hice una redada en un salón de masajes situado entre la Catorce y R. Encontré esa fotografía, firmada por el hijo del campeón. Y para no propagar maledicencias...
—Te la trajiste y la pusiste en tu cuadro de honor. Debe de ser muy importante para ti.
—Tan solo me hace sonreír —repuso Ward—. Pero la verdad es que me recuerda a los tiempos del Salvaje Oeste. Hace poco pasé por la calle Catorce. ¿Sabes lo que hay ahora donde estaba ese antiguo salón de masajes? Una floristería.
—¿Y qué? Eso es bueno, ¿no?
—Por supuesto, muy positivo. Pero cuando había libertad, nos divertíamos mucho. Había otro colega, allá por los años setenta, un auténtico pistolero. En las calles lo llamaban Furia Roja. Tenía una novia que se llamaba Coco, una madama que regentaba una casa de putas en aquel mismo tramo de la Catorce. ¿No te suena Furia Roja?
—Es de una época anterior a la mía.
—La de cosas que podría contarte.
—Esta noche vamos a pasar varias horas juntos. Ya me las contarás.
Salieron a la oficina de fuera, donde Ward presentó a Ornazian a los tres empleados, que estaban sentados a sus respectivas mesas. Ninguno de ellos parecía estar muy ocupado en aquel momento. Uno de los varones, Jake, de cuello y hombros fornidos, apenas estableció contacto visual con Ornazian. El otro, que dijo llamarse Esteban, fue más educado y le dio un caluroso apretón de manos. La mujer, Genesis, era la que tenía la mirada más inteligente y alerta. Llevaba una gorra de béisbol y un anillo con un diamante diminuto.
—Una sola cosa —les dijo Ward—: esta noche os encargáis vosotros de los teléfonos. Me da igual quién. Decididlo entre vosotros. Ya llamaré para ver cómo vais.
Había anochecido cuando salieron de las oficinas. Ward tenía tres coches negros detrás del edificio: dos Lincoln Mark y un Crown Victoria viejo pero entero. Había ampliado el negocio más allá de las fianzas judiciales y la investigación de personas desaparecidas. En esos momentos proporcionaba servicios de seguridad para eventos y chóferes o guardaespaldas para famosos, famosillos y dignatarios que llegaban a Washington.
De camino hacia los coches, Ornazian le preguntó:
—¿Cuáles son las circunstancias personales de ese empleado que no ha dicho ni mu?
—A Jake lo destinaron a Irak en una operación de combate y después lo destinaron a otra en Afganistán. Toma tantos medicamentos que no puedo sacarlo a la calle. Lo mantengo dentro de la oficina atendiendo el teléfono y ocupado en asuntos administrativos de los clientes. Es muy hogareño.
—¿Y el otro?
—Esteban. Stephen en español.
—No me digas.