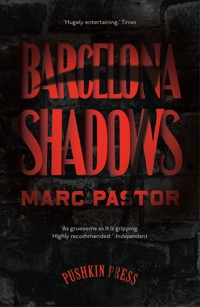Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
Réquiem, un técnico de autopsias que no aspira a nada en la vida, encuentra un anillo misterioso en el cuerpo de una chica que ha aparecido flotando en el puerto de Barcelona. Muerta, se entiende. A partir de este suceso, se obsesionará con descubrir tanto la causa de la muerte (de la chica, no de la muerte en general, un tema demasiado complejo para una novela como la que tienes entre manos) como el origen del anillo. Ya hemos dicho que era misterioso. Solo existe un pequeño problema: Réquiem es un investigador pésimo. Bueno, dos: que contará con la ayuda de Dalsy y Kurosawa, sus compañeros de piso y fracaso. Así, sin ninguna posibilidad de sacar nada bueno de ello, los tres se adentrarán en una siniestra conspiración que les viene grande. Lo malo es que el futuro de la humanidad depende de ellos, pero contar más ya sería entrar en spoilers. Como una historia de H. P. Lovecraft adaptada por los Monty Python, en El horror de Réquiem no te vas a encontrar ningún estudio psicológico en profundidad de unos personajes marginales en una sociedad alienante, ni un delicado retrato de la soledad de su protagonista. Bastante ha sido mantenerlo con vida durante una historia rellena de clichés, de ritmo trepidante, con notas a pie de página, espectros bajo un estricto régimen de visitas, apellidos malditos que habitan tozudamente caserones encantados, fareros asediados por anfibios en una isla, gente mal vestida, alta costura, cincuenta formas de prender gasolina, mitología improvisada y un final a medida. En resumen, una novela de humor cósmico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Lando y Eva, cazadores de monstruos
Un exceso en la dosis de truculencias, de monstruos o de tensión dramática provoca indefectiblemente la sonrisa, la risa y hasta la burla. El terror y el humor van del brazo muy a menudo.
Chicho Ibáñez Serrador,Historias para no dormir.
Prólogo a la vigesimoséptima edición
por Biel Perelló
El autor y su época
¿Qué se puede decir de Víctor Negro que no se haya dicho ya?
Poca cosa, francamente.
Víctor Negro no da entrevistas, no se deja ver en público, no asiste a inauguraciones de picoteo. Nada.
No obstante, una cosa es indiscutible: Víctor Negro es el autor de algunas de las páginas más brillantes de la literatura contemporánea desde que se publicó El año de la plaga íntegramente en papel de aluminio.
Y también es un hecho que, siempre que nos acercamos a la figura de Víctor Negro, tarde o temprano acaba apareciendo otro nombre misterioso: Marc Pastor. ¿Quién es este otro personaje? ¿Un sosia? ¿Un alter ego?
Rotundamente, no tenemos ni idea.
Es probable que le revise los textos y que le pase el corrector ortográfico de Word.
Durante un tiempo se dijo que Negro escribía y Marc Pastor le hacía las gestiones editoriales, ya que su talante más abierto, la experiencia en el mundo literario, la placa de agente de la autoridad y una pistola sobre la mesa del editor agilizaban notablemente las negociaciones. En cualquier caso, no son más que rumores que no se han podido demostrar y seguramente son falsos.
La obra como aproximación a las tesis económicas de la Escuela de Chicago
Aquí es como predicar en el desierto. La falta de bibliografía sobre el tema es descorazonadora. Uno ha encontrado en El horror de Réquiem referencias al dinero, a la precariedad laboral, a las penurias pecuniarias. Aunque son sutiles, muy alejadas del efectismo keynesiano de Los miserables y del dickensiano Oliver Twist.
No obstante, la novela funciona perfectamente como una refutación sólida de las imbecilidades de Hayek.
Resulta extraña la ausencia de algún estudio en profundidad sobre la macroeconomía en la literatura victornegresca, ya que los economistas suelen ser personas aventureras y con una gran imaginación.
Intentamos hacer otra aproximación
En El horror de Réquiem la palabra «dientes» aparece once veces; «encías», cuatro; «dentadura», tres; «endodoncia», cero. La aproximación odontológica es, pues, bastante limitada.
Una aproximación a las aproximaciones
El estudio interdisciplinario de esta novela comienza a dar frutos, sobre todo en el terreno de la literatura comparada. Recientemente, una prestigiosa universidad publicó un artículo donde comparaba el libro de Víctor Negro con una maquinaria agrícola. Es una noticia excelente, aunque hemos de ser cautos: un análisis superficial demuestra que el origen del artículo era el blog outlet-for-agricultores.wordpress.com, y que su autor, erpollon2004, efectivamente estaba vinculado a una universidad: concretamente, a la Universidad Río Bravo de Lérida, que, en realidad, no era una universidad, sino una tapadera de negocios de compraventa de material agrícola defectuoso.
En paralelo, el Ateneo Barcelonés trató de hacer un curso sobre ética estética en El horror de Réquiem, y se lo encargaron a un señor de Badalona insistiendo en que podía aprovechar su experiencia como vendedor en Bauhaus y que, seguro, alguna cosa podría decir de Kandinsky, Mies van der Rohe o Leroy Merlin.
Pero parémonos un momento.
Dónde están los eruditos sobre el género negro, fantástico, sci-fi, terror o gore-tex, géneros que, personalmente, también me parecen fantásticos.
¿Es que no hay un solo estudio de la obra que se sostenga mínimamente?
Pues sí que hay. Uno, exactamente1. Aunque parece que se escribió con displicencia, con miedo.
Mirémoslo con perspectiva, entonces. En este momento, respecto a El horror de Réquiem, hay dos corrientes de pensamiento opuestas:
a)Los estudiosos2 que, en la obra, ven un conjunto armónico entre el ethosy el pathos.
b)Yo, que más bien no.
A mi parecer, el estudio académico anteriormente citado3 requiere urgentemente una peer review. El autor confunde ethos con un futbolista camerunés y, lo que es más alarmante, solo hace referencia al pathos cuando habla de la limpieza de lavabos, y siempre usando la expresión «pathos WC».
Esta aproximación divaga y no va a la raíz del asunto. Le falta aquello que Pla llamaba «vergüenza torera».
Da la impresión de que nadie quiere acercarse a este libro. ¿Es un prejuicio sobre el género? No y mil veces no. Esta es una obra que entronca con la tradición del género fantástico de este país: Manuel de Pedrolo, Joan Perucho o Borja de Riquer, sin olvidar los columnistas de opinión de los diarios digitales.
¿Por qué, entonces, hay tan pocos estudios solventes alrededor de esta obra, y más teniendo en cuenta el elevado número de especialistas en literatura de género y el entusiasmo que genera entre los letraheridos?
La obra como aproximación a una muerte prematura y violenta
Puede ser que la explicación más prosaica sea que zambullirse en las páginas de El horror de Réquiem es un deporte de riesgo, nada recomendable para los frágiles de espíritu, y es que parece como si algún tipo de desgracia cayese sobre el que se acerca a la obra de Negro.
La gente que ha intentado editar o estudiar sus novelas tiene tendencia a sufrir algunos contratiempos.
Al prologuista de la edición andorrana lo encontraron con un tiro en la cabeza dentro de un Cadillac rosa; al editor italiano, muerto y abandonado en un contenedor de basura; al puertorriqueño, colgado de un gancho en un camión frigorífico, y al islandés le cerraron una semana la cuenta de Twitter.
Es por eso por lo que los especialistas que se aproximan a la obra negresca (o afroamericana, como prefiere denominarla la escuela postmodernista4) lo hacen con cierta cautela paranoide, que es parte fundamental de cualquier estudio literario riguroso.
Y es esta contrariedad la que ha dejado fuera del terreno de juego a aquellos eruditos más acomodados, más temerosos, con una familia que proteger, y ha abierto paso a un abanico de emprendedores con los trasfondos más diversos, a menudo con pocos escrúpulos, que ven en el negocio editorial una oportunidad de enriquecerse rápidamente, lo que atrae oportunistas de disciplinas heterodoxas y, con frecuencia, alejadas de la literatura, con resultados desiguales, como ha quedado demostrado con el engaño de la maquinaria agrícola y la puta mierda de charla del Ateneo.
Pero hay voluntad, y eso es importante. No hace falta más que rigor y no imaginar conspiraciones delirantes allá donde solo ha habido una serie de asesinatos horribles que parece que tienen una relación macabra con este libro.
Yo también soy un recién llegado al mundo afronegresco. Fue una mezcla de curiosidad y de desesperación absoluta lo que me acercó a la novela.
Aproximémonos de una vez sin miedo ni esperanza
¿Qué se puede decir de El horror del Réquiem que no se haya dicho ya?
La primera palabra que a uno le viene a la cabeza al acabar la novela es, sin duda, merkwürdigliebestraum, que podría traducirse como «Fua, tío, qué pasote».
¿Es esta una novela de autoficción? No. ¿Es esta una novela sobre alguien joven que se va de Barcelona para reencontrar las raíces y el habla local del pueblo de sus abuelos? A duras penas.
¿Es una novela de terror? Sí. ¿Hace reír? Por descontado.
Según el difunto catedrático peruano Leopoldo Torresaguado, de la Universidad Católica del Cristo en Zapatillas, el final de la novela deja al lector con «una sonrisa y mal rollete». Y no puedo más que darle la razón.
En cambio, de la publicación en alemán del malogrado profesor Frugenbach, de la Facultad de Lingüística de la Universidad de Potsdam simplemente discrepo, aunque quizás solo de la traducción de Google Translate.
En cualquier caso: ¿de qué trata El horror de Réquiem?
De muchas cosas, como todos los clásicos. Los clásicos resisten bien el paso del tiempo, y El horror de Réquiem no es la excepción. Es cierto que, de tanto en tanto, será necesario actualizar los modelos de teléfonos que usan los personajes, aunque, aparte de eso, tiene aquello que distingue a los clásicos del resto de obras: que la peripecia del protagonista provoca en el lector un efecto emocional purificador (Κάθαρσις) que nos acerca a la serenidad y a la imperturbabilidad (ἀταραξία), y una portada guapa.
Para no aguarle la fiesta al lector neófito diremos que en la novela hay un personaje que podríamos definir como el protagonista. Y que le pasan cosas. Grosso modo.
El esquema es clásico y muy claro. La vida monótona del personaje protagonista da un giro de 365 grados a babor al encontrar un objeto con muy mala pinta, que es el detonante de la historia (en otras palabras: una περιπέτειαcomme il faut).
Entonces, el autor coge al lector por las solapas y lo invita a un viaje iconoclasta, a la follie à troisde una Santísima Trinidad de fracasados que sospecha que no tiene nada que perder; gran error, porque en el peor momento verá que sí que queda alguna cosa que perder y la defenderá caiga quien caiga.
Es el prototípico descubrimiento crucial del protagonista (una ἀναγνώρισις de tres pares de cojones).
Los lectores de Lovecraft encontrarán reminiscencias cthuloidianas, incluso cthulescas o, al menos, el regusto de Gozer el Gozeriano.
A partir de aquí, y siguiendo el canon aristotélico, habrá μελοποιΐα y lluvia dorada. Habrá tensión sexual no resuelta con un tentáculo monstruoso, números musicales, viajes organizados, funcionarios desmotivados («¡El horror! ¡El horror!») y un encargado del museo de cera hipermotivado, lloros, personajes metaliterarios, incendios a tout-i-pleiny un montón de notas a pie de página, como si el autor se hubiera tomado en serio las palabras de Nöel Coward5, y sin complejos, hace de la novela un viaje constante escaleras arriba y abajo, de la carcajada al miedo.
Un planteamiento prácticamente novecentista, vaya.
En manos de un escritor más perezoso, como Dostoievski, el relato podría haber acabado con un Deus ex machina o un Donec perficiam y aquípax et gloria a posteriori. Pero no. El autor hace un auténtico tour de Francey acaba otorgando al lector la última palabra, y deja que sea él el responsable del destino del mundo; le pasa, en definitiva, eso que en términos filosóficos se llama un marronazo del quince.
Y ahora sí, es el momento de sentarse en la butaca, con una copa de coñac de medio litro al lado, de encender un buen puro y de comenzar a leer El horror de Réquiem. Ir leyendo hasta que se te cierren los ojos y comiences a tener pesadillas que no te pertenecen, mientras el puro se te resbala de los dedos y cae al lado de esa cortina que tiene toda la pinta de ser muy inflamable.
Sobre esta edición
Del manuscrito original entero, si es que tal cosa existió, solo nos han llegado fragmentos inservibles. Negro lo quemó para prepararse una infusión de eucalipto.
El grueso de esta edición se basa en la única versión presuntamente íntegra que se conserva: una copia en ruso de una traducción al francés. Como fuentes secundarias hemos usado el borrador que Negro colgó de geocities.com hacia el año 2001 y dos cintas de casete TDK de 90 minutos donde el autor interpreta los diálogos de la novela con voz de ardilla castrada.
La fuente (perdida ya) de Geocities la llamaremos versión ∆; a la versión TDK la llamaremos µ; por coherencia y para simplificar, la versión del manuscrito en ruso se llamará Љ.
Por el camino nos hemos encontrado algunos escollos: hemos tenido que correlacionar µ con Љ guiándonos por ∆ y eliminar todo Љ que no µ o que contradijera ∆, siempre que ∆-1 > µ o, en caso de duda, Љmc=E.
Y también hemos tenido que aprender ruso.
Esperamos que los eruditos saquen provecho del esfuerzo.
Cabe decir que el afortunado hallazgo reciente de la copia íntegra en ruso en una zapatería de San Petersburgo ha sido el detonante de esta edición, que podríamos calificar de canónica-def-OK6.
1Cosas que dan yuyu, Enric Juliana, Publicaciones de la Abadía de Montserrat, 2016.
2 Ídem.
3Ibidem.
4Ibidem one more time.
5 «Tener que leer notas a pie de página es como tener que bajar a ver quién ha llamado a la puerta mientras haces el amor».
6 Desgraciadamente, todas las referencias a ∆, µ y Љ se extraviaron justo antes de que el libro entrase en imprenta y, de todas maneras, resultaron irrelevantes y mayoritariamente erróneas cuando el autor entregó el manuscrito original que el prologuista daba por perdido.
LA MANSIÓN SANTES CREUS
Aaah, mmm, yes, yes, wgah’nagl fhstagn!
Greta Von Pussy,Kiss My Edelweiss
1
El anillo dentro del cadáver
Antes que nada, tenemos que encontrar un protagonista.
En esta sala de autopsias pasteurizada y liofilizada no faltan candidatos, impoluta, como de revista de interiorismo (sin las páginas de publicidad entre foto y foto), iluminada como un plató de televisión (sin las horas de publicidad entre programa y programa), atestada como un festival de música en verano (sin la omnipresencia de la publicidad entre canción y canción).
Si esta historia fuera una fábula moral o una película de Disney —a menudo inseparables—, comenzaríamos introduciéndonos en los ojos de un roedor que observa los extraños comportamientos humanos desde el agujero que hay en el rodapié de aquella esquina, oculto por un contenedor de residuos orgánicos. El ratón olfatearía la carne en descomposición, que le abriría el apetito y lo empujaría a arriesgarse a trepar hasta los cuerpos, esquivando miradas indiscretas, hasta encontrar un cadáver no demasiado frío aún donde poder cobijarse y, en definitiva, darse un buen festín.
Pero, como ya hemos dicho, la sala está limpia y no hay ratones. Ni siquiera cucarachas. Ningún rastro de comensales post mortem, ni de larvas de Sarcophagidae que ayer saltaron apalomitadas del interior de la bolsa de un podrido cuando abrieron la cremallera, como reos liberados después de que un terremoto agrietara los muros de la prisión.
Descartada la ratatotuille de ultratumba, la otra opción son los cadáveres, que siempre que siempre gustan. Tener una historia explicada por un finado viste mucho y le da un aire de trascendencia impostada, de relativizarlo todo, de reírse del muerto y del que lo vela y toda la pesca (literalmente, en este caso). También te permite hacer algunos trapicheos a la hora de dosificar la información porque parece que, cojones, alguien que ha muerto debería tener manga ancha. Un muerto es, por naturaleza, un narrador poco fiable. Desconfía de cualquier difunto que te intente explicar una historia: o te quiere vender la moto o te quiere dar la chapa. Los muertos pasan demasiadas horas solos y, cuando enganchan a alguien que los escucha, no lo dejan de ninguna de las maneras. Un poltergeist no es más que una pataleta ultraterrenal por necesidad de atención que se va de las manos. Por eso, no conviene tampoco que el protagonista sea un muerto. Son egocéntricos y tienen poca capacidad de concentración. Acaban hablando de ellos, de su vida, de cómo murieron, y se olvidan de la historia principal. Son cuentacuentos posmodernos, incapaces de explicar nada con el clásico inicio, nudo y desenlace7, y se desvían y encuentran la manera de llorarte sus desgracias, de rellenarte la historia con pies de página que se convierten en auténticos purgatorios.
No quieres que un muerto te explique nada.
¿Conoces algún médium que no tenga cara de amargado? Ahora ya sabes el motivo.
Nos quedan los humanos vivos, que tienen una larga tradición en eso de ser los protagonistas de las novelas. Aquí también hay de todo tipo, claro. Hace falta elegir uno interesante. Alguien con quien tú, lector, sientas una cierta familiaridad. Alguien que te acabe importando tanto que quieras seguir leyendo. Alguien que te despierte empatía. Alguien que sepa conducir bien la historia, no como aquel tío que siempre comenzaba por el final, reía sacudiendo la papada y después la retomaba desde un inicio incierto, soso, sin gracia ni tensión. Alguien que tenga algo que decir, y eso tampoco es fácil. No son pocas las novelas que han acabado rotas en la papelera de un editor porque el protagonista era un insulso, alguien sin ningún tipo de interés, normalmente reflejo fiel del escritor, un autor tan flojo que es incapaz de imaginar nada más allá de la propia monotonía existencial.
La mala suerte hace que en este mismo momento, en la sala, solo esté Réquiem.
Sin ánimo de ofender, Réquiem no es precisamente en quien habíamos pensado como protagonista.
Esperábamos al doctor Broch, el médico de larguísima trayectoria, el último de un linaje de forenses que revuelven vísceras como quien mezcla las fichas del dominó, caliqueño en los labios y carajillo sobre la mesa. Con su experiencia, su visión fría y profesional, su cartesianismo científico, toda la narración queda bien ordenada, limpia, de trazo nítido, con impecable orden maoísta. Coleccionista de cámaras fotográficas, el doctor Broch puede pasarse horas corrigiendo los niveles y la saturación de las fotografías, etiquetándolas, rellenando manualmente los metadatos (es una de las trescientas veintiséis personas alrededor del mundo que lo hacen), comparándolas para encontrar patrones y uniéndolas en mosaicos para crear composiciones artísticas (como aquel retrato de la Madre de Dragones hecho a partir de instantáneas de riñones, la joya de la corona de su colección).
August Broch ha salido un momento a buscar una batería de recambio de la Leica.
Sara es una de las técnicas. Ojos de princesa árabe y voz de piloto de helicópteros canadiense. Es intuitiva, despierta, mordaz, astuta y carismática. Lo tiene todo para capitanear la historia con mano firme y una voz muy personal. Además, vive sola, lo que nos ahorra subtramas dramáticas sobre desengaños amorosos o padres enfermos. Sara está libre de compromisos y no tiene intención de adquirir ninguno en las próximas páginas. Salvo el compromiso urinario que tiene que cumplir ahora mismo con su vejiga y que la tiene apartada en esta escena.
Con Julio no contéis, que ha salido a fumar.
Deberíais haber comenzado a leer un rato antes: de esta manera no os encontraríais ahora a solas con Réquiem, pesando el estómago de la chica ahogada cuando encuentra el anillo.
7 Aquí no garantizamos nada.
2
La misteriosa muerte de Lynette Santes Creus
Hay clientes de Réquiem que parecen más vivos que él.
Pelo cortado con una desbrozadora oxidada, bolsas bajo los ojos como saquitos de té negro, la piel cetrina de sufrimiento hepático constante —un hígado furioso, definitivamente desentendido del cuerpo en el que habita—. Réquiem es todo un modelo de la temporada primavera-verano de 1945 en Polonia.
Arrastra los pies al caminar y tiene una caña de pescar por columna.
Podrías llegar a pensar que un hombre así (ASÍ) debería tener una personalidad magnética para compensar tanta desgracia leptosomática, una colección de atributos irresistibles que lo colman de carisma, un ejemplo a seguir, alguien a quien admirar, el espejo de una generación. En cambio, Réquiem no es nada de eso: la falta de astucia en la mirada es un fiel reflejo de un intelecto justito, el procesador necesario para hacer sostenible un mundo interior tan atractivo como el solar de un campamento de toxicómanos.
No le atrae nada lo suficiente como para dedicarle el mínimo esfuerzo.
Una vez, puso un anuncio en la sección de contactos del periódico: «Chico romántico de diecinueve años al que le gusta leer, el cine, la música y pasear a la luz de la luna busca chica con intereses similares para amistad y lo que surja». Lo único que era cierto era la edad, el resto lo había copiado de otro candidato a buscar pareja a través de las páginas dominicales, entre mujeres solitarias, hombres desesperados y amores a primera vista en vagones de metro. Réquiem siempre se excusa en que no tiene tiempo de leer, que no va al cine porque es muy caro, que no entiende de música y que la última vez que paseó a la luz de la luna fue volviendo a casa durante una huelga de taxis. Ahora bien, el interés por mantener cierta relación con el sexo femenino se mantiene hormonalmente intacto desde la adolescencia, demasiado a menudo no correspondido por su aspecto de retrato de Dorian Gray taciturno. Desde que tiene la mejor fibra óptica del mercado, además, ya no le hace falta amontonar columnas enteras de cederrones y deuvedés quemados de películas pornográficas que se sabe de memoria.
Antes del cliffhanger, nos habíamos quedado con Réquiem pesando el estómago de la chica. Centrémonos en este cadáver un momento, porque tendrá una importancia de peso más allá del del estómago en el desarrollo de la historia que estamos arrancando.
Incluso muerta, Lynette tiene un aspecto saludable. Puede ser que ahora esté un poco inflada y cianótica, la piel desgarrada y los pulmones anegados de agua; sin embargo, exceptuando estos detalles, parece una chica sana y recién desayunada. Con resaca. Y sin funciones motoras. Podrías decir que se ha comido el bol de cereales y se ha vuelto a dormir. En la mesa de autopsias. Con el torso abierto en forma de «y».
Lynette tiene veintisiete años y unas diligencias abiertas por suicidio. La encontraron ayer por la tarde flotando en el Moll de la Fusta, entre plásticos, latas de cerveza y condones usados. Cuando los de la subacuática la engancharon a la grúa por debajo de las axilas y la alzaron un metro sobre el agua, la capa de aceite que la recubría reflejó las potentes luces de los focos, convirtiéndola en una bola de discoteca pinchada. El vestido se le pegaba al cuerpo como una cortina de ducha. Giraba acunada por el viento. Tenía tan buen aspecto que todos esperaban que se disculpase en cualquier momento. «Perdonad, me he caído al agua y se me ha ido la cabeza, pero ya estoy mejor, gracias. ¿Alguien puede descolgarme? No me gustaría resfriarme».
Una gaviota le vació un ojo y la gente admiró el comportamiento discreto, nada estridente, de la chica.
El hecho de que la boca le gotease aún durante un buen rato comenzó a hacer sospechar a los policías, a los bomberos y a los del cerosesentayuno, al centenar de personas que hacía cola para entrar en la carpa del circo, al paquistaní que le ofrecía cerveza amigo arriesgándose a caer él también y a un repartidor a domicilio que se estaba zampando unos niguiris de la entrega que, total, qué más daba ya, llegaría con retraso.
En la muñeca, una pulsera de identificación del pabellón psiquiátrico de Can Ruti: Lynette Santes Creus. Los agentes de investigación hicieron dos llamadas y averiguaron que se había escapado hacía tres días. La primera llamada era al Pizza Pazzo para avisar que llegarían tarde a cenar. La segunda, al hospital, donde les atendió un enfermero desganado que los confundió con una antigua novia de voz profunda y viril, y que todavía no ha entendido por qué aquella chica que le había roto el corazón encamándose con su mejor amigo (un hombre que apenas conocía) le pedía información sobre una paciente fugada.
El agente de investigación de nombre irrelevante para la trama se despidió del enfermero enviándole besitos y con el firme propósito de hacer revivir la pasión que alguna vez había existido entre los dos, a pesar del matiz de que no habían mantenido ningún tipo de relación más allá de la confusión telefónica.
Ahora ya sabía todo lo que necesitaba de Lynette Santes Creus: paciente con una enfermedad mental grave (indefinida, ni falta que hace), manías persecutorias, delirios apocalípticos y aficiones autolíticas. La chica sanísima rescatada del puerto se había suicidado. Caso resuelto.
¿Hacía falta llamar a la familia?
No. Lynette Santes Creus la había perdido toda en un incendio nada sospechoso en la mansión de sus padres, aún no hacía ni un año. Padre, madre, seis hermanos, dos sobrinos, cuatro primos, nueve cuñados y excuñados, un conejillo de indias, un tucán llamado Félix, las cenizas del abuelo dentro de una urna de cartón biodegradable y la matriarca de la familia, la gran Madame de Santes Creus, que con noventa y nueve años quedó atrapada en el panteón privado del jardín mientras le tomaban las medidas para construirle un sarcófago de estilo egipcio.
El agente de investigación no tenía ningún interés en seguir el rastro de la evidente maldición familiar porque es un hombre racional que no cree en la mala suerte y sí en la estadística. Y la estadística decía que este era otro caso cerrado brillantemente por su unidad, ahora lo archivamos en unas carpetas que amarillearán con los años y todos contentos.
Más adelante volveremos a Lynette Santes Creus. Todavía no sé cuándo. Tengamos paciencia.
Réquiem cree que es un tumor. Su pensamiento cada vez que detecta un cuerpo extraño es el mismo: es un tumor. Como una pelotilla dura envuelta por el tejido estomacal. Como el pico escondido en la piel viscosa de un pulpo. Agarra el bisturí y le hace una incisión precisa de forma totalmente innecesaria, porque, si hubiera sido chapucero, el resultado habría sido idéntico: un anillo de oro, juraría que es oro, con un sello opalino con la letra «H» en ámbar.
«Un anillo que parece un helipuerto para mosquitos», piensa Réquiem.
La letra del sello parece latir, arrugarse y girar en una espiral que le hace cerrar los ojos con fuerza para asegurarse de que no alucina. De reojo, le parece que Lynette Santes Creus exhala el último aliento, a destiempo, y vibra unos segundos, como si hubiese esperado que alguien encontrara su pequeño secreto gástrico antes de irse del todo.
Frota el anillo con la manga y se lo mete en el bolsillo; no lo echará de menos nadie, o eso cree.
Réquiem no se imagina que un gesto tan ínfimo, una cleptomanía de tan poca monta, ha ligado su destino al de Aquel Que No Puede Ser Nombrado.
3
Un lago extraño
La niebla sobrevuela la orilla del lago, el oleaje espumoso oscurecido por la puesta casi simultánea de los dos soles, que abandonan en las tinieblas las ruinas de una ciudad lejana. El imperio de los astros oscuros y los satélites huidizos se apodera de la bóveda celeste, pero las urbes se resisten al yugo. Ajeno a la música de las ninfas, allá donde el Rey espera en el trono, Réquiem entona un canto sordo, un llanto, un lamento que no escuchará nunca nadie.
Después, eructa y libera una parte del alma que le oprimía el estómago, gas sobre gas, la broma inflamable que toca un valle baldío. Gira la cabeza de lado a lado y no encuentra a nadie con quien disculparse. La ciudad aparece lejana y sin nombre, o al menos no ve ningún cartel, ningún indicador, ninguna señal de tránsito ni aviso por obras. Arranca a caminar por el lodazal a la espera de vida, los pulmones abrasados, pústulas moradas en la piel que, no obstante, no escuecen, como si el cuerpo perteneciera a otro, como si el aire que respira, un oxígeno viciado y pestilente, no le correspondiera. Réquiem se acerca al lago para reflejarse, pero el agua recula a cada paso y da la impresión de que se aleja, en una huida perpetua. Saca el móvil del bolsillo e intenta encenderlo, pero no tiene batería. Se maldice por no haberlo dejado cargando durante la noche, antes de penetrar en el mundo de los sueños. Más tarde, le quita hierro, cuando calcula que el roaming en otra dimensión lo arruinaría a él y a su descendencia (en caso de que nunca tuviera, que todavía está por ver) durante generaciones. La pantalla le sirve de espejo, un reflejo oscuro y malévolo como unos ojos celestiales que lo acechan a través de la calma ferruginosa que lo envuelve ahora. No reconoce su propio rostro, ni tampoco el de ningún otro.
Nada tiene sentido en un sueño.
Réquiem cree que no hace falta buscarle ninguna lógica a los sueños. Que eso no es más que para psicoanalistas de medio pelo y novelistas con pretensiones, que más o menos son el mismo colectivo.
Se dedica a seguir caminando como si explorase un videojuego, a la espera de alguna orden, alguna instrucción, alguna pista o algún camión de basura que lo despierte de madrugada con el estrépito de un contenedor cargado de detritus en descomposición y vidrios despachados en el color equivocado.
Como de la nada, un extraño castillo abandonado, a medio construir, y una rueda de carro en la puerta. Escrito con sangre (vete a saber de quién o de qué), en un alfabeto imposible que es capaz de descifrar por iluminación onírica y con una caligrafía infausta que lee con habilidades farmacéuticas: «Fortificación controlada por los hermanos Byakhee».
No hay ni rastro de los tales Byakhee ni ganas, más allá del olor a flatulencia leguminosa que impregna cada ladrillo, cada columna, cada balaustrada, cada punto de bóveda, cada arco gótico, cada salida de emergencia correctamente señalizada, cada extintor, cada armadura vacía, abandonada, como si alguien hubiera sorbido el cadáver de dentro como quien succiona un percebe. Sí, puede ser eso. Un castillo como los restos de una mariscada al día siguiente por la mañana, crocante de caparazones y moscas, los platos sucios en el fregadero, esa copa rota aunque con un culo de vino blanco donde flota una avispa glotona.
De repente, porque en estos extraños lugares ultradimensionales todo siempre pasa de repente, un extraño gañido que ninguna garganta puede emitir, el extraño aullido prolongado de un sufrimiento insaciable… y extraño. El lamento finisecular de un extraño habitante del extraño paraje. Réquiem baja unas extrañas escaleras de caracol hasta llegar arriba del todo de una extraña torre. El lago regurgita extrañas burbujas de gas que estallan en extraños y terroríficos gritos de miles de almas condenadas. Una extraña carcajada rompe el firmamento y hace girar las nubes en extrañas formaciones espirales. Una luz se enciende en un edificio de la ciudad lejana. Una luz extraña, claro. Y la ciudad también es extraña. Y terrorífica. Y Réquiem siente que pierde la cordura y el móvil, que se le cae de las manos y se estrella contra el cielo, que hay que insistir que es bien extraño.
De súbito, de nuevo, se da cuenta de que tiene el anillo cerrado en el puño y que el puño se deshace como una aspirina efervescente en la mesilla de noche. Una sombra le acerca el vaso para que beba, tumbado cerca, la mano en la nuca para ayudarlo a dar el primer trago, como una comadrona o un actor porno atento. Réquiem se moja los labios al mismo tiempo que abandona el suelo, con los músculos todavía agarrotados.
—Gritabas —dice la silueta con voz nasal de cocainómano resfriado— de una forma muy extraña.
—Cojones, Kurosawa —exclama Réquiem—. Creo que he cenado demasiado fuerte.
4
Kurosawa
Si no fuese porque comparten piso desde hace casi un año y ya se ha acostumbrado, Réquiem tendría todo el derecho a sentirse aterrorizado al encontrarse a Kurosawa nada más despertar. Cualquier otra persona preferiría volver a la pesadilla, comprarse una casa, conocer a alguien con quien compartir el proyecto letárgico, quién sabe si tener descendencia (hijos amorfos, de cabeza de mosca y tentáculos en el torso, que te pidan dinero, te contesten mal y peguen portazos cuando puberteen), envejecer en sufrimiento constante y, finalmente, morir entre lágrimas paranoides.
Consumido por la heroína, tiene la boca como un orfanato de encías, los párpados como persianas a medio bajar —vuelvo de aquí a cinco minutos—, los pelos con manchas, tatuajes irreconocibles hechos con tinta taleguera repartidos aquí y allá como metástasis caprichosas, uñas mordidas hasta la primera falange y chándal, siempre chándal, dalmateado de agujeros de diferentes etiologías (tabaco, maría, crack, tomillo). Kurosawa es la viva imagen de un hombre (o la morfología aproximada de lo que se entiende por un hombre) institucionalizado: cabizbajo, desubicado, dócil, imprevisible, inestable como un barril de dinamita caducada, un carné de identidad de los que muestran el estado civil y la ocupación.
No se puede decir que los doce años de condena lo hayan convertido en esta especie de ser maléfico de bestiario medieval, porque ya apuntaba maneras cuando se ganaba la vida entre los aparcamientos de Chocolate, Spook y Puzzle vendiendo botellas de agua a los bakalas que iban hasta arriba de ácido, speed y anfetas, clientes que lo bautizaron con el nombre de Kurosawa, porque repetía como un mantra, con la dicción y entonación de un reputado actor que acabase de sufrir un grave derrame cerebral, «¿Quieres agua? ¿Quieres agua?».
Kurosawa tenía la entrada vetada en el aparcamiento del Barraca, sin embargo, por un curioso incidente (pícnic, rayo, menor, concejal de deportes, decapitación) que desembocó en una enemistad de larga duración con los propietarios de la discoteca y una sentencia no más corta en Picassent, donde no delató nunca a los responsables de los secuestros, torturas y clubs de lectura que habían proliferado por la zona, quién sabe si empujado por un código ético que solo él conocía y practicaba o por el convencimiento de que cualquier intento de confesión en un programa nocturno de máxima audiencia acabaría con su cuerpo calcinado dentro de un hoyo entre naranjos.
—¿Qué hora es? —pregunta Réquiem.
—Casi las cuatro.
—¿Y qué hacías despierto?
Kurosawa desvía la mirada a una maraña reseca de pañuelos de papel que dejó caer como un copo de nieve sobre la manta.
—No podía dormir y me he puesto un vídeo de Greta Von Pussy.
Los dedos esqueléticos de Kurosawa, que no han abandonado la nuca de Réquiem, adquieren entonces un tacto pegajoso.
—¿Te has lavado las manos?
Réquiem conoce sobradamente la respuesta: no ha visto nunca a Kurosawa lavarse nada.
—Eh, tranqui, que estoy limpio.
Un chorro de semen amarillento como niel líquido se escapa entre los pañuelos de papel arrugados a los pies de Réquiem. Kurosawa viste una camiseta imperio (LA camiseta imperio) y calzoncillos de golfista (dieciocho agujeros) con un testículo cotilla. Apestaría a paja y hormona desatada si la halitosis no monopolizara el olor corporal.
Réquiem, en un acto de higiene preventiva que tal vez llega tarde, le desplaza la mano a la distancia mínima imprescindible fuera de su espacio vital.
—Gritabas y he venido a ver qué pasaba. —Kurosawa no se da por aludido—. Parecía que te estuviesen torturando.
—¿Gritaba después de que te la cascases?
—¿Eh? —La respuesta por antonomasia de todo buen politoxicómano.
—Si ya habías acabado cuando tenía la pesadilla.
—¡Ah, no! —Sonríe, como recordando los viejos tiempos de hace diez minutos—. Greta le estaba comiendo el agujero del culo al maromo cuando has empezado a pegar unos gritos como de matadero y ya me dirás tú quién debía parar.
—¿O sea que has seguido masturbándote con mis aullidos de banda sonora?
—¡Es una de las mejores escenas y se ha de disfrutar hasta el final!
—¡Me podía estar muriendo! ¡Podía estar teniendo un ataque al corazón!
—¿Mientras dormías? ¿Eso puede pasar? ¿Puedes tener un ataque al corazón cuando duermes? ¿Le has hecho la autopsia a algunos de esos?
—Kurosawa, que esta puta peli la has visto un millón de veces. ¡Que me la sé de memoria de guiparla de reojo cuando voy a la cocina o a cagar!
—Es buena, ¿eh?
La gran afición de Kurosawa es el porno tirolés. De adolescente encontró un puñado de revistas alemanas con abundantes fotografías donde unas valquirias rubias de trenzas como amarres de transatlántico se introducían penes bratswurtianos sin abandonar la sonrisa (alegres como el concierto de Año Nuevo) ni el tradicional dirndl(blusa, corsé, falda, medias, vellosidad frondosa de bosque alpino), con especial atención en los primeros planos de tetas nevadas y la floración del edelweiss de hombrones llamados Carl, Hans o Tobias. Desde entonces se vio atraído por la copiosa cinematografía sexográfica del Tirol, coincidiendo con su época de esplendor entre finales de los ochenta y la primera mitad de los noventa. De ahí que Kurosawa le haya sido más fiel a la colección de cintas VHS de especialistas como Maximilian Dickfest o Arnold Schwanzgesicht que a otras aficiones vitales como la heroína o el oxígeno (Kurosawa ha tenido seis paradas cardiorrespiratorias por causas de diversa índole: apneas, asfixias, sobredosis o simples descuidos). En todo el tiempo que pasó en prisión, lo único que lo consolaba eran los vídeos que le esperaban en el sótano del apartamento de la Cerdaña, que sus padres (antiguos directivos del Barça en la peor época) no visitaban nunca, como nunca fueron a verlo a la trena.
—Escucha, ¿tú conoces a los hermanos Byakhee?
—¿Cómo se escribe [baIα:ki:]?
—Con sangre.
—No. Que cómo se deletrea.
—No lo recuerdo. Era un alfabeto extraño.
—Entonces son rusos. Y si tienes problemas con rusos, la has cagado. En la trena, una vez me peleé con un ruso en un sueño y al día siguiente vino a pedirme explicaciones en el patio. —Señala una cicatriz mal cosida a la altura del hígado.
—No era ruso.
—¿Moro? —Levanta un brazo para mostrar una herida blanquecina debajo del bíceps.
—Tampoco.
—Yakuza. —Comienza a bajarse los calzoncillos cuando Réquiem lo detiene.
—Era alien.
—¿Qué?
—Estaba escrito en alien.
Kurosawa hace inventario de heridas, puñaladas y pagarés pero no encuentra ninguna de procedencia extraterrestre. Réquiem le resume el sueño, de esa manera que la narración no solo no se ajusta al episodio vivido, sino que lo modifica, lo borra y lo acaba sustituyendo. A medida que habla, el recuerdo se vuelve vaporoso. Cuando lo remata, lo hace con un final alternativo que no existía en la versión estrenada en cines, porque le daba angustia dejar la historia incompleta, sin una evolución del personaje y con un final demasiado abierto. Kurosawa lo ha escuchado con toda la atención que es capaz de proporcionarle durante los primeros diecisiete segundos, y después se ha quedado dormido con los ojos abiertos, ni un pestañeo, el cuerpo ligeramente inclinado hacia Réquiem, que se da cuenta y lo arropa a su lado e intenta volver a dormirse. Kurosawa emite un estertor de radio estropeada, grita y se eleva un palmo sobre la cama, y hace saltar a Réquiem y al pañuelo manchado de esperma.
—Perdona, tío, que se me ha ido la pinza —se disculpa y ayuda a Réquiem a levantarse del suelo, hacia donde había salido proyectado. Entonces es cuando ve el anillo estomacal y lo recoge de encima de la sábana con la codicia de un usurero sonámbulo—. ¿Qué es eso?
—¡¿Queréis callar de una puta vez?! —La voz estridente de Dalsy atraviesa la pared—. No hay quien duerma en esta puta casa.
—¡Buenas noches, Dalsy! —dicen al unísono Réquiem y Kurosawa.
—¡Idos a cagar! —brama la compañera de piso con su habitual buen humor—. Pero en silencio, que algunos mañana tenemos que trabajar.
—Lo he sacado de la tripa de una suicida.
—Por supuesto —responde Kurosawa—. ¿Quieres que te lo coloque? Conozco peristas que te lo podrían valorar al alza.
—No. Tengo curiosidad por saber de dónde sale.
—De la barriga de una suicida. Me lo acabas de decir.
Resoplido sobredimensionado de Dalsy en la otra habitación.
—¿Qué será esta hache?
—Si es de una suicida, puede querer decir hayuda. Si lo tenía en la barriga: halimento.
Chirrido del somier, gañido del parqué, rechinar de una puerta, aullido de Dalsy.
—¡¿Quién es el medusomental que se acabó la puta horchata que había en la nevera?!
5
De primos, falsos detectives y médicos en sótanos
Una avenida larga y diáfana de gravilla con oscuros cipreses imponentes a un lado y a otro que lleva hasta un caserón de paredes enlucidas y ornamentación marina (conchas, almejas, estrellas de mar, anillas de latas de refrescos, briks de leche desnatada con la marca desvaída por el sol y la sal), acogedor y amenazante, de donde salen repeinadísimos enfermeros musculosos de uniforme blanco con los botones cruzados, paseando pacientes de mirada ausente en sillas de ruedas. Una mariposa blanca traza un vuelo errático entre los rosales de carmín intenso como una salpicadura de sangre. Una silueta se escuda detrás de la ventana de la buhardilla, quién sabe qué secretos guarda. Un viejo Royce se para en la placita de la fuente, un tritón de piedra de donde brotan dos chorros de agua cristalina que hacen bailar las carpas entre destellos de luz. El chófer se afana en bajar del vehículo y abrirle la puerta al pasajero que lleva en el asiento posterior, un hombre encorvado con guantes de seda y bastón de cabeza de marfil que se protege el rostro bajo una bufanda de cachemira.
Todo eso es lo que Réquiem no se encuentra en Can Ruti.
Dos edificios como dos cajas de cereales gigantes, asediados por aparcamientos mastodónticos, en una loma atestada de pinos, robles, mirlos, petirrojos, cruising, jabalíes y paquetes vacíos de tabaco.
Réquiem llega a primera hora de la tarde, después de acabar el turno y atravesar odiseicamente en transporte público de horario estival (épica combinación de Ferrocarriles de la Generalitat, metro, autobús y semáforos en ámbar) una Barcelona bochornosa dominada por hordas de turistas, sirenas carteristas y cíclopes en patinete eléctrico. Va empapado de sudor y el contraste con el aire acondicionado de temperaturas árticas una vez que atraviesa las puertas automáticas lo deja medio rígido. Se dirige a la recepción y pregunta por el doctor que trataba a Lynette Santes Creus.
—¿Quién es usted?
—Un amigo de la familia —improvisa.
Lo atiende un chico imberbe, muy joven, con toda probabilidad un estudiante de preescolar en prácticas. Para compensar la apariencia infantil, el chico se peina como si quisiera ocultar una calvicie inexistente y viste una rebequita de punto por debajo de la bata. Guarda una botella de sérum rehidratante con sabor a nuez de macadamia bajo el mostrador. Réquiem tendrá que apresurarse antes de que al recepcionista le entren ganas de mear o llegue a la adolescencia y le cambie el humor.
—Si no es de la familia, no puedo derivarlo al médico. Por la ley de protección de datos.
—Entonces, soy de la familia.
—Ya me lo había parecido. ¿Es usted el padre? ¿Un hermano? No, espere, déjeme adivinarlo: es un primo. Tiene usted toda la pinta de primo.
—Solo quería hacer una consulta rápida.
—Es muy bonita la relación que hay entre primos. A veces, más fuerte que entre hermanos. Mi prima, por ejemplo. Nos lo contamos todo: su primera menstruación, la contraseña del streaming, la tercera desaparición de su novio en circunstancias inquietantes…
—Me pregunto si podría avisar al médico y ya lo hablo con él.
—¿Es usted primo por parte de padre o de madre?
Réquiem ha de tomar una decisión en milésimas de segundo. Quién sabe cuál es la respuesta correcta.
—Es más complicado que eso.
—Ya lo veo. —El recepcionista coge el teléfono y lo sostiene a medio camino de la cara, pero se resiste a callar—. Las familias ya no son como antes, ¿verdad? Padre, madre, dos hijitos y perro. Todo el mundo quería tener la parejita, ¿verdad? De hecho, yo soy el pequeño de dos hermanos y mamá esperaba que fuera una niña. Cuando le dijeron que en la ecografía veían un pene el disgusto fue tan grande que nada más llegar a casa intentó abortar con una aguja de hacer punto, un asunto muy turbio. Papá la paró a tiempo y le compró una perrita.
La cola detrás de Réquiem crece como una tenia descontrolada.
—¿Puede avisar al médico, por favor?
—Ahora mismo.
Pero no lo hace. Se queda quieto, el auricular en el puño como una promesa a Dios pongo por testigo, la mirada acuosa fija en Réquiem, todo él un aparato electrónico en modo avión, vivo y ausente.
—¿Hola?
Como si volviera la corriente eléctrica después de un apagón, el recepcionista se reinicia.
—Claro. —Y marca una extensión telefónica—. Mamá no quería saber nada de mí, ¿sabe? Por eso me criaron mis tíos. Sin embargo, ellos tampoco me querían demasiado, así que tuve que hacerme pasar por mi prima, muchas veces, para que me dieran de comer. Al final fui un poco la niña que mamá quería. ¿Sí? ¿Hola? Doctor Gisbert, mire, tengo aquí al primo de…
—Lynette Santes Creus.
—El primo de Lynette Santes Creus, que pregunta por usted. Sí, de acuerdo.
Cuelga.
—¿Qué le ha dicho?
—Que está muerta.
—¿Pero me atenderá o no?
—Sí: dice que le espera en el sótano, en la sala de calderas. —No obstante el chico ya no lo mira cuando habla, más pendiente de la cola que se ha formado, con el anhelo de que algún día esté su madre para abrazarlo, llenarlo de besos y decirle: «Hijo, qué equivocada estaba, debería haber ido a una clínica especializada en abortos»—. Siguiente, por favor.
El despacho del doctor Gisbert es un parlamento de sombras preternaturales, parapetado en un pasillo de zumbidos y lámparas titilantes, escoltado por la respiración purulenta de calderas y generadores. Las paredes palpitan pesadamente. Una rata pálida corre despavorida y desaparece en la penumbra, a través del hormigón podrido. Una pestilencia plúmbea planea en el ambiente. La puerta del psiquiatra parece pesada, de una presencia prehistórica. Está parcialmente abierta y del interior surge un resplandor pictórico.
Réquiem llama a la puerta.
—Pase —ruega la voz del especialista.
Poco a poco, Réquiem empuja la madera, que se resiste a cerrarse a su presencia.
El psiquiatra lo examina perspicaz desde detrás del pupitre. Es un hombre delgado, peludo e imponente, de perfil chupado y aire pedante, plenamente empoderado en su papel primordialmente paternal, pero principalmente pedagógico.
—¿Podríamos parar de hablar con la puta pe, por favor? —ruega Réquiem en silencio.
—¿Perdone?
—No hablaba con usted.
—Perfecto. Prosiga.
—Pare.
Como un vampiro al que no han invitado a entrar, Réquiem no pasa de la puerta. El gabinete es tan pequeño que si entra tendrá que lubricarse el cuerpo para salir. Apenas caben la mesa (un pedestal de portafolios, carpetas de anillas, archivadores, lápices descabezados y un ordenador antediluviano), las estanterías rebosantes de archivadores, fetos en formol dentro de botes de vidrio (¿qué psiquiatra no necesita al menos media docena?), el péndulo de Newton reglamentario, máscaras rituales de magia negra guineana, el título de licenciado en Psiquiatría por la Universidad de Pratdip, una colección de Interviús de 1986 y un par de fotografías enmarcadas de un jovenzuelo doctor Gisbert (en una sale posando en un muelle con una caña de pescar y un anfibio antropomorfo de dimensiones aberrantes, en la otra pasa el brazo por encima del hombro de la Maña). El doctor Heribert Gilbert, alopécico a jornada completa, gafas de sol y bigotito franquista, dentadura amarillenta y bata blanca (combinación vaticana), se disculpa por recibirlo en un despacho que asegura que no es el habitual.
—Es provisional —matiza—. El mío está en obras porque hace una semana se prendió fuego el reponedor de la máquina de vending. A lo bonzo, una cosa muy desagradable. El tercero, desde principios de año.
—Lo entiendo.
—Cuesta que se vaya el hollín.
—No hace falta que se justifique.
El psiquiatra se levanta y le ofrece la mano. Réquiem la encaja con firmeza y le rompe dos falanges. Por suerte, el médico es zurdo y enfunda la mano derecha de nuevo en el bolsillo, con los dedos inflados y retorcidos como una jirafa hecha con globos por un payaso borracho.
—Me ha dicho el chico que quería información sobre Lynette Santes Creus.
—Exacto.
—Que usted es su primo.
Réquiem coge una tarjeta de visita del médico del montón que hay sobre el escritorio y la guarda en el bolsillo de los tejanos.
—No exactamente. Soy detective privado. Estoy investigando el suicidio. —Más por impulso que por cabeza fría, a Réquiem le parece más conveniente hacerse pasar por investigador que por primo.
—¿Qué quiere saber? Ella se fugó cuando aún estaba viva. De otra forma, habría sido más complicado. No imposible, pero sí más difícil.
—La familia echa de menos una joya que ella llevaba encima: un anillo —se arriesga.
—Tenía entendido que toda la familia había muerto.
—¿Sí? Quiero decir: sí. Claro. Es una familia diferente.
—¿Cómo diferente?
—Unos primos. Unos primos terceros.
—¿Primos detectives?
—No. Primos de tercera. Fueron al depósito de cadáveres y les costó porque hacía tiempo que no la veían y la última vez ella todavía respiraba.
—La muerte cambia mucho a las personas. La mayoría no vuelven a ser las mismas.
—Exacto. Los primos… lejanos echaron en falta un anillo.
—O sea que hacía tiempo que no se veían sin embargo detectaron que le faltaba un anillo.
—Son de una rama de la familia con un vínculo emocional escaso pero muy tacaños.
—¿Y por qué me explica todo esto?
—Me preguntaba si Lynette tenía el anillo cuando estaba aquí encerrada.