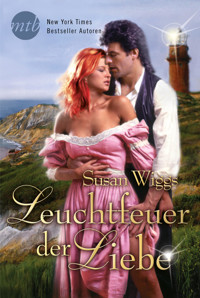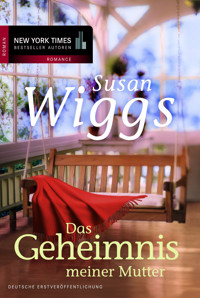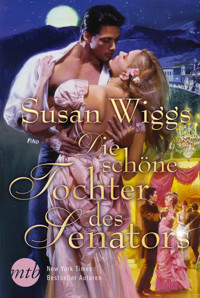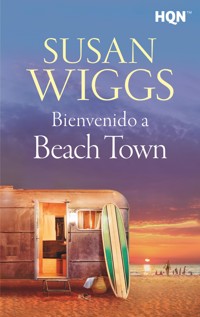4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
A Tess Delaney le encantaba descubrir historias, devolver tesoros robados a sus legítimos propietarios y llenar los vacíos del corazón de la gente con explicaciones sobre el legado de sus familias. Pero la propia historia de Tess estaba llena de lagunas: un padre al que nunca conoció y una madre que pasaba más tiempo trabajando que con su hija. Y, de repente, se presentó el enigmático Dominic Rossi en la puerta de su casa con la noticia de que su abuelo, al que nunca había conocido, estaba en coma y ella iba a heredar la mitad de una finca de manzanos llamada Bella Vista. El resto le sería legado a Isabel Johansen, una medio hermana que ni siquiera sabía que tenía. Frente al fértil paisaje de Bella Vista, con Isabel y Dominic a su lado, Tess comenzó a descubrir un mundo en el que la familia era lo primero y las raíces de la propia historia se hundían muy profundamente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Susan Wiggs
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El huerto de manzanos, n.º 119 - enero 2017
Título original: The Apple Orchard
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9310-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Primera parte
Prólogo
Segunda parte
Capítulo 1
Capítulo 2
Tercera parte
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Cuarta parte
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Quinta parte
Capítulo 9
Sexta parte
Capítulo 10
Séptima parte
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Octava parte
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Novena parte
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Décima parte
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Para mis padres, Lu y Nick Klist, con mi amor más profundo. Todo lo que sé del amor, la pasión, el duro trabajo, la dedicación y la fuerte capacidad de adaptación y resistencia del corazón humano lo he aprendido de ellos.
Vosotros sois, y siempre lo habéis sido, mi inspiración.
Primera parte
Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas.
Porque estoy enferma de amor.
El cantar de los cantares de Salomón,2:5
Las manzanas tienen una gran capacidad de evocación: representan el hogar, el confort, el bienestar, la salud, la sabiduría, la belleza, la sencillez, la sensualidad, la seducción… y el pecado. La manzana Gravenstein (en danés Gråsten–Æble) procede de Gråsten, una ciudad danesa situada en el sur de la península de Jutlandia. La fruta comprende una gama de colores que van desde el amarillo verdoso hasta el carmesí y tiene un sabor ácido, perfecto para cocinar y para la elaboración de la sidra. Esta es una variedad efímera, que no se conserva bien, así que debe disfrutarse fresca, recién recogida del huerto.
ÆBLE KAGE (TARTA DE MANZANA DANESA)
Antes de probarla, la gente se extrañará por la falta de especias. Si se utilizan manzanas deliciosamente frescas, las especias no se echarán de menos.
1 huevo
¾ taza de azúcar
½ taza de harina
½ cucharadita de vainilla
1 cucharadita de levadura en polvo
2 manzanas peladas, cortadas en dados y salteadas en una cucharada de mantequilla hasta ablandarlas
½ taza de nueces picadas
Un pellizco de sal
Batir el huevo e ir añadiendo poco a poco el azúcar y la vainilla. Añadir después la harina, la levadura y la sal hasta que quede una masa suave. Incorporar las manzanas y las nueces y verter la mezcla en una fuente de cristal de 20 × 20 centímetros previamente untada con mantequilla y espolvoreada con harina. Hornear durante 30 minutos a 180 grados.
Cortar en cuadrados y servir con caramelo líquido, helado de vainilla o ambas cosas.
GUARNICIÓN DE MANZANA CARAMELIZADA
Esta es una de las formas más sabrosas de preparar las manzanas frescas. Ten siempre un bote a mano para servirlas sobre tartas, helados, bizcochos, yogurt, o con los cereales del desayuno. También puedes comerlas directamente del bote a las dos de la madrugada, cuando te sientas hambrienta y sola.
4 manzanas cortadas en gajos, no es necesario pelarlas
1 cucharadita de canela
4 cucharadas de mantequilla
1 taza de nueces
1 taza de azúcar moreno
1 taza de nata o de suero de leche
Un pellizco de nuez moscada
Derretir la mantequilla en una sartén de fondo grueso. Añadir el azúcar y remover hasta que se derrita. Incorporar las especias y las manzanas y saltear hasta que las manzanas queden tiernas. Añadir las nueces y remover. Apagar el fuego y continuar removiendo lentamente la mezcla junto a la nata. Servir inmediatamente encima del helado o la tarta y conservar las sobras en un frasco que se guardará en la nevera.
(Fuente: receta tradicional)
Prólogo
Archangel, California
El aire olía a manzanas y el huerto vibraba con el zumbido de las abejas revoloteando sobre los montículos de la fruta recién cosechada. Los árboles estaban en una condición óptima, esperando la llegada de los recolectores. Se habían podado las ramas para permitir la colocación de las escaleras y habían atrapado a las últimas e inoportunas marmotas para alejarlas del manzanar. Los caminos de entre los árboles se habían aplanado para que la fruta no sufriera golpes al ser transportada. Era una mañana fría, con la niebla suspendida entre las ramas. El sol se elevaba al completo sobre las ondulantes colinas del noreste, prometiendo más calor a medida que avanzara el día. Los trabajadores no tardarían en llegar.
Magnus Johansen mantenía el equilibrio en lo alto de la escalera para la recolección, sintiéndose tan firme como cualquier hombre al que cuadriplicara en edad. Isabel se enfadaría con él si le viera. Su nieta le diría que era un viejo loco por trabajar solo y no esperar a que llegaran los demás recolectores. Pero a él le gustaba la soledad de la primera hora del día; le gustaba tener el manzanar para él solo en el quedo silencio de la reconfortante mañana. Había alcanzado los ochenta años de vida. Solo Dios sabía cuántas cosechas más podría llegar a ver.
Últimamente, Isabel estaba muy preocupada por él. Revoloteaba a su alrededor como las abejas sobre los algodoncillos que rodeaban la finca. Le habría gustado que no estuviera tan pendiente de él. Debería saber que ya había sobrevivido a lo mejor y a lo peor que la vida podía ofrecerle.
La verdad fuera dicha, Isabel le inquietaba mucho más de lo que ella se preocupaba por él. Aquella mañana, sentía sobre sí el peso de todo aquello que Isabel desconocía. No podría mantenerla en la ignorancia eternamente. La carta que tenía sobre la mesa de su estudio había confirmado sus peores temores. A no ser que ocurriera un milagro, perderían Bella Vista.
Magnus hizo un esfuerzo por dejar de lado los problemas. Se había levantado muy temprano para enfundarse los vaqueros y las botas, sabiendo que aquel era el día. A lo largo de los años, había aprendido a discernir el momento de madurez de la fruta. Si la recogían demasiado pronto, había que enfrentarse a las pérdidas que suponía una cosecha escasa. Si se hacía demasiado tarde, se arriesgaba a que la fruta estuviera comenzando a marchitarse y terminara descomponiéndose.
Algunas mañanas, él mismo sentía la decrepitud en la médula de sus propios huesos. Pero no aquella. Aquel día se sentía rebosante de energía y la fruta estaba en el momento perfecto. Por supuesto, había realizado la prueba del yodo para comprobar la cantidad de almidón, pero también, y aquello era lo más importante, había mordido una manzana y su firmeza, su dulzura y su crujido le habían indicado que había llegado el tiempo de la cosecha. Durante los próximos días, la finca estaría tan agitada como una colmena. Después enviaría la fruta al mercado en las cajas que tenía ya preparadas, cada una de ellas con una colorida etiqueta de la finca Bella Vista.
Un trío de relucientes Gravenstein con rayas de color carmesí colgaba a varios centímetros de su cabeza. Normalmente, podaban las ramas más difíciles de alcanzar, pero aquella era una rama muy productiva. Con prudencia y siendo consciente de hasta dónde podía llegar, se inclinó hacia delante para recoger las tres manzanas y añadirlas a la cesta. En aquella época, la mayor parte de los trabajadores preferían utilizar bolsas largas que les permitían trabajar a dos manos, pero Magnus era de la vieja escuela. Era viejo y punto. Sin embargo, incluso en aquel momento de su vida, la tierra le sostenía; había algo especial en la cadencia de las estaciones, en aquella renovación anual, que le mantenía tan vigoroso como a un joven. Eran muchas las cosas que tenía que agradecer.
Y también muchas de las que arrepentirse.
Cuando alcanzó las manzanas de aquella rama tan alta, la escalera se tambaleó un poco. Resignado, dejó el resto de la rama para otros recolectores y bajó la escalera.
Mientras la trasladaba hasta otro árbol, oyó el frenético zumbido de una abeja en apuros en los algodoncillos. La abeja, ávida de disfrutar del abundante néctar de los enmarañados capullos, había quedado atrapada entre las flores, algo habitual. Magnus solía encontrar sus cuerpos disecados enredados entre los tegumentos de la planta. Los granjeros modernos intentaban erradicar los algodoncillos, pero Magnus los permitía crecer en los límites del manzanar, eran un hábitat para abejas, mariquitas y mariposas monarca.
Sintiéndose caritativo, liberó a la furiosa y frenética abeja del pegajoso fondo de las flores, desencadenando una lluvia de semillas transportadas por plumosos paracaídas. Sin ninguna conciencia de que aquella dulzura era letal, la abeja regresó al borde de la flor para succionar el néctar. El hambre la había hecho olvidar el riesgo de volver a quedar atrapada.
Magnus continuó avanzando tras un filosófico encogimiento de hombros. Cuando la dulzura de la naturaleza arrastraba a una criatura, era imposible hacer nada para detenerla. Llevó la escalera hasta el siguiente árbol, la colocó buscando la máxima eficacia y subió para alcanzar una de las ramas más elevadas. Allí, con la cabeza por encima de las ramas, se empapó de la gloria de la mañana, del perfume del aire, de la cualidad de la luz que se filtraba entre la niebla, de los contornos de la tierra y la bruma distante del mar.
Le invadió una sensación de nostalgia atizada por una oleada de recuerdos. Podía ver, como si hubiera ocurrido el día anterior, el sol bañando el paisaje y a Eva inclinada sobre los contenedores de fruta, sonriéndole mientras supervisaba la cosecha. Su novia de guerra comenzando una nueva vida junto a él en América. Habían levantado juntos Bella Vista. Era una vergüenza que el banco estuviera a punto de arrebatársela.
A pesar de los éxitos y las tragedias, de los secretos y las mentiras, había recibido una abundancia de bendiciones. Había construido una vida junto a la mujer que amaba y aquello ya era mucho más de lo que muchas pobres almas podían contar. Habían creado un mundo en común, habían vivido cerca de la naturaleza y comido manzanas crujientes y pan recién hecho generosamente untado con la miel de sus propias colmenas. Y habían podido compartir aquel regalo con trabajadores y vecinos. Pero aquellas bendiciones habían tenido un precio, un precio que había determinado una fuerza más potente que él.
El teléfono que guardaba en el bolsillo sonó, perturbando la quietud de la mañana. Isabel insistía en que llevara el teléfono siempre en el bolsillo. Era uno de los modelos más sencillos, se limitaba a enviar y a recibir llamadas, no tenía ninguna de aquellas funciones que solo servirían para confundirle.
La escalera volvió a tambalearse cuando metió la mano en el bolsillo de la camisa de cuadros. No reconoció el número que apareció en la pantalla.
–Soy Magnus –dijo, con su saludo telefónico habitual.
–Yo soy Annelise.
El corazón le dio un vuelco. La voz de Annelise sonaba débil, envejecida, pero, al mismo tiempo, le resultaba muy cercana a pesar de las décadas pasadas. Tras aquel tono débil y titubeante, reconoció la voz de una mujer mucho más joven, una mujer a la que había querido de forma muy distinta a como había amado a Eva.
Tensó la mano alrededor del teléfono.
–¿Cómo demonios has conseguido este número?
–Entiendo que recibiste mi carta –contestó ella con un marcado acento danés, probablemente sin ser siquiera consciente de ello.
–Sí –contestó él, aunque el corazón se le aceleró ante aquella admisión–. Ya va siendo hora de contárselo todo.
–¿No se lo has contado todavía? –preguntó Annelise–. Magnus, es una conversación muy sencilla.
–Sí, pero Isabel… Ella es… No quiero que la afecte.
Isabel, bella, frágil y dañada por la vida aun siendo tan joven.
–¿Y qué me dices de Theresa? También es tu nieta. ¿Qué prefieres? ¿Darle tú la noticia o que lo haga un completo desconocido? Ni tú ni yo somos jóvenes. Si no haces algo inmediatamente, lo haré yo.
–De acuerdo entonces –experimentó un odio súbito por el teléfono, por aquel intruso electrónico que había transformado un día luminoso en un día sombrío–. Yo me encargaré de todo, como siempre. Y si por alguna suerte de milagro nos perdonan…
–Claro que nos perdonarán. No hay que dejar de creer nunca en los milagros, Magnus. Tú deberías saberlo mejor que nadie.
–No vuelvas a llamarme –le pidió él. El corazón le palpitaba con fuerza en el pecho–. Por favor, no vuelvas a llamarme.
Guardó el teléfono móvil. El viento soplaba entre los árboles, le rodeaba la penetrante fragancia de las manzanas. Los halcones se arremolinaban sobre su cabeza; uno de ellos dejó escapar un grito lastimero. Magnus alargó la mano para alcanzar otra manzana, una manzana bella y suculenta que colgaba a un brazo de distancia. El brillo era tan intenso que Magnus podía distinguir su reflejo en la piel.
Al alargar el brazo, desequilibró la escalera. Intentó agarrarse a la rama, pero no lo consiguió y entonces ya no tuvo nada a lo que aferrarse, salvo el aire neblinoso. A pesar de la brutal rapidez del accidente, Magnus fue extrañamente consciente de cada segundo, lo vivió como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Pero no sintió miedo, era demasiado viejo para el miedo. La vida le había enseñado mucho tiempo atrás que la felicidad y el miedo no podían convivir.
Segunda parte
Millones de personas vieron caer la manzana,
pero fue Newton el que se preguntó el porqué.
Bernard M. Baruch
ENCURTIDO DE MANZANA
Este es un agradable acompañamiento para el cerdo y el pollo asados o para el salmón a la plancha.
3 manzanas ácidas cortadas en dados a las que previamente se les ha quitado el corazón.
½ taza de cebolla blanca picada
½ taza de azúcar integral
1 cucharadita de mostaza en grano
1 cucharadita de jengibre molido
1 cucharadita de escamas de pimentón picante
½ cucharadita de sal
½ taza de zumo de naranja
½ taza de pasas
1/3 taza de vinagre de sidra
Combinar todos los ingredientes, excepto las pasas, en una cacerola de fondo grueso. Llevar la mezcla hasta ebullición removiendo constantemente. Dejar que siga hirviendo a fuego lento, removiéndola de vez en cuando, hasta que se haya evaporado la mayor parte del líquido, durante unos 45 minutos aproximadamente. Apartar del fuego y añadir las pasas. Guardar en el refrigerador o embotarla siguiendo los métodos tradicionales.
(Fuente: adaptada a partir de una receta de la Washington State Apple Commission)
Capítulo 1
San Francisco
La lista de tareas pendientes de Tess Delaney pendía invisible sobre su cabeza como el tráfico aéreo sobre O’Hare. Tenía clientes esperando noticias de ella, socios acosándola para recibir informes y una reunión decisiva con el propietario de la firma. Apartó la ansiedad producida por la presión y se centró en la tarea que tenía ante ella: devolver un tesoro a su legítima propietaria.
Aquella misión la había llevado hasta un apartamento abarrotado de muebles en Alamo Square. La señora Annelise Winther, una mujer llena de vida a sus ochenta años, la instó a pasar a una acogedora habitación con cortinas de delicado encaje, sillas con telas colgantes y una gloriosa fragancia de algo horneándose en la cocina. Tess no perdió el tiempo a la hora de presentar su tesoro.
Las manos de la señora Winther, pecosas por la edad y de nudosas articulaciones por culpa de la artritis, temblaron al sostener aquel medallón tan antiguo. Bajo un chal de lana rosa, sus hombros huesudos se estremecieron.
–Este medallón era de mi madre –dijo. Se le quebró la voz al pronunciar la última palabra–. No había vuelto a verlo desde la primavera de 1941.
Elevó la mirada hacia Tess, que se sentó frente a ella en la desgastada mesa de madera de pino de la cocina. Había muchas historias en los ojos de aquella mujer, unos ojos resplandecientes como las caras de una piedra preciosa.
–No tengo palabras para agradecerle que me haya traído esto.
–Es un placer –contestó Tess–. Los momentos como este son la mejor parte de mi trabajo.
La sensación de orgullo y éxito la ayudó a ignorar el insistente zumbido del teléfono que señalaba que acababa de recibir un nuevo mensaje.
Annelise Winther era el tipo de cliente preferido de Tess. Era una mujer sencilla con escasos medios, a juzgar por el decrépito estado del piso, ubicado en un edificio victoriano que había conocido mejores días. Dos gatos, a los que la anciana había presentado como Golden y Prince, dormitaban bajo el último sol de la tarde que entraba a través de la ventana de un mirador. En una de las paredes colgaba un bordado a punto de cruz que parecía hecho a mano con el lema Vive cada día.
La señora Winther se quitó las gafas, limpió los cristales y volvió a ponérselas. Volvió a mirar la tarjeta que le había entregado Tess y leyó:
–«Tess Delaney, Especialista en Filiación de Objetos. Sheffield House». Bueno, señorita Delaney, yo también me alegro mucho de que me haya encontrado. Sé que tiene una gran carrera profesional –su voz tenía un ligero acento–. En el History Channel vi un reportaje sobre el Museo de Historia de Cracovia. Sé que le dieron un premio en Polonia el mes pasado.
–¿Lo vio? –preguntó Tess, sorprendida por el hecho de que aquella mujer la hubiera reconocido.
–Claro que lo vi. Le entregaron una distinción por haber restaurado el rosario de la reina María Leszczynska. Había sido robado por los nazis y llevaba décadas desaparecido.
–Fue… un momento maravilloso.
Tess se había sentido muy orgullosa aquella noche. El único inconveniente había sido que había estado sola en una sala llena de desconocidos. Nadie había sido testigo de su triunfo. Su madre había prometido asistir, pero había tenido que cancelar el viaje en el último momento, de modo que había aceptado los elogios frente a un pequeño equipo de televisión y un ministro de cultura con manos sudorosas.
–En el instante en el que vi su rostro, supe que sería usted la persona que encontraría mi tesoro –las palabras de la señora Winther la sorprendieron ligeramente–. Y me complace de manera especial que lo haya hecho. Pedí que le encargaran a usted este trabajo.
–¿Por qué?
Se produjo una pausa. El semblante de la señora Winther se suavizó. A lo mejor había perdido el hilo de sus pensamientos. Contestó a los pocos segundos:
–Porque usted es la mejor, ¿no es cierto?
–Me esfuerzo todo lo que puedo –le aseguró Tess. Le parecía una conversación extraña, pero en su trabajo estaba acostumbrada a tratar con clientes poco convencionales–. Esta pieza formaba parte de un conjunto de objetos recuperados que desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial.
Tess enmudeció al pensar en los otros objetos, joyas, obras de arte y piezas de colección. La mayor parte de aquellos objetos permanecían en un limbo, puesto que sus propietarios originales habían muerto mucho tiempo atrás. Intentó no imaginar el terrible sentimiento de violación que habían sufrido tantas familias, con los nazis invadiendo sus casas, saqueando sus pertenencias y, probablemente, enviando a muchas de aquellas familias a la muerte. Devolver aquellos objetos parecía un gesto sin importancia, pero la expresión del rostro de la señora Winther era toda una recompensa en sí mismo.
–Ha hecho todo lo posible para que se produzca un milagro –declaró–. Acabo de decirle por teléfono a un amigo que nunca es demasiado tarde como para que se produzca un milagro.
Para tratarse de un milagro, reflexionó Tess, aquella tarea había implicado una gran cantidad de esfuerzo. Pero la expresión de aquella mujer hizo que merecieran la pena la búsqueda, el viaje y todos los trámites burocráticos. Asumiendo ella misma los gastos, Tess había contratado a un experto para que limpiara meticulosamente cada eslabón, cada varilla, cada cara del medallón.
–Aquí tiene una copia del informe sobre los orígenes del medallón –se lo tendió a través de la mesa–. Básicamente, cuenta la historia de la pieza desde su creación hasta el presente. He conseguido rastrear sus orígenes hasta Rusia.
–Es increíble que haya podido encontrarlo. Cuando me puse en contacto con su compañía, pensé… –se le quebró la voz–. ¿Cómo lo ha conseguido?
Utilizando el informe que rastreaba la procedencia del medallón, Tess le explicó cómo había ido progresando la investigación.
–Esta pieza la encontramos junto a un conjunto de objetos en Copenhague. El medallón es de topacio rosa con adornos de filigrana de oro. Los cierres de la cadena son originales. La joya fue diseñada por un diseñador finés llamado August Holmstrom. Era el maestro joyero de la Casa Fabergé.
La señora Winther arqueó las cejas.
–¿De la Casa Fabergé?
–La misma –Tess sacó una lupa y la colocó encima de uno de los detalles de la pieza–. Este es el sello distintivo de Holmstrom. Está justo ahí, se ven las iniciales en medio de la doble cabeza del águila imperial. Lo diseñó con intención de evitar falsificaciones. Esta pieza en particular fue mencionada en su catálogo de 1916 y producida para una tienda de moda de San Petersburgo. La joya fue adquirida por un miembro del cuerpo diplomático danés.
–Mi padre. Llevó el medallón a nuestra casa después de un viaje de negocios a Rusia. Mi madre rara vez salía sin él. Junto con su alianza de matrimonio, era su joya favorita. Mi padre se la regaló para celebrar mi nacimiento. Aunque mi madre nunca me lo dijo, sospecho que, después de que yo naciera, no pudo tener más hijos.
Desvió la mirada hacia un punto perdido en la distancia y Tess se preguntó qué estaría viendo. ¿A su atractivo padre? ¿A su madre luciendo aquella joya en el cuello?
Las historias que se escondían detrás de aquellos tesoros siempre eran fascinantes y, a menudo, también agridulces. Las más tristes eran particularmente difíciles de soportar. Relataban crueldades inconcebibles para la gente normal, injusticias demasiado grandes como para ser asimiladas. La señora Winther debía de ser muy pequeña cuando se había desmoronado todo su mundo. ¿Cuánto miedo habría pasado? ¿Cuánta confusión?
–Ojalá pudiera hacer algo más que limitarme a devolver objetos –se lamentó Tess–. Este apareció junto a otros objetos en un almacén situado en el sótano de un edificio oficial abandonado. He pasado todo un año investigando los archivos. La Gestapo decía que guardaba los objetos valiosos para mantenerlos a salvo. Era su estrategia habitual. Lo único útil que hicieron fue conservar informes muy meticulosos de todo aquello de lo que se apoderaban.
Y allí era donde las cosas se ponían peligrosas. ¿Cuánta información necesitaba la señora Winther? ¿Tenía que saber lo que, probablemente, les había ocurrido a sus padres?
Había datos que Tess no tenía ninguna intención de compartir con ella, como la prueba de que Hilde Winther había sido raptada sin autorización por un oficial corrupto y era probable que hubiera sido tratada como una esclava sexual durante meses antes de morir. Aquel era el problema de desenterrar los misterios del pasado. A veces, uno terminaba descubriendo cosas que habría sido mejor dejar enterradas. ¿Era preferible exponer la verdad a cualquier precio? ¿O era mejor proteger a alguien de un pasado perturbador que no podía hacer nada por cambiar?
–Esta joya le fue arrebatada a su madre después de que fuera arrestada como sospechosa de esconder a espías, saboteadores y luchadores de la resistencia en el hospital Bispebjerg. Por lo que dice el informe de su arresto, fue acusada de fingir que sus pacientes estaban gravemente enfermos para, de esa manera, mantenerlos en el hospital hasta que pudieran escapar.
La señora Winther tomó aire y asintió.
–Sí, parece algo propio de mi madre. Era muy valiente. Me decía que iba al hospital como voluntaria, pero yo siempre supe que estaba haciendo algo importante –tras las gafas, los ojos de la anciana adquirieron un frío brillo de enfado–. Se llevaron a mi madre durante una preciosa tarde de primavera, delante de mí.
Tess se estremeció, compadeciendo a la niña que la señora Winther había sido en otro tiempo.
–Lo siento mucho. Ningún niño debería tener que presenciar algo así.
La señora Winther sostuvo la joya contra su cuello. Las diferentes caras del topacio rosa atrapaban la luz de la tarde.
–¿Podría… ponérmelo?
–Por supuesto.
Tess se colocó tras ella y cerró el broche, sintiendo la delicada estructura ósea de la anciana. El pelo le olía a lavanda y el vestido que llevaba bajo el chal de lana rosa estaba raído y descolorido. Sintió una oleada de emoción. Aquel encuentro iba a cambiar la vida de la señora Winther. Con una sola transacción, aquella anciana podría terminar viviendo en un entorno de lujo.
La señora Winther alzó las manos para acunar la joya.
–Aquel día también llevaba puesto este medallón. Mientras se la llevaban, me dijo que huyera para proteger mi vida, y eso fue lo que hice. Tuve suerte o, a lo mejor, alguien había dado el aviso. Un chico que pertenecía a la Holger Danske, la resistencia danesa, veló por mi seguridad. Fue un auténtico héroe, como el Pimpinela Escarlata de la Revolución Francesa, solo que este era real. Si no hubiera sido por él, hoy no estaría aquí. Ninguna de nosotras estaría aquí.
«¿De nosotras…?» Tess se preguntó a quién estaría refiriéndose. Probablemente a los fantasmas del pasado. Pero no lo preguntó. Tenía concertada otra cita y no podía perder el tiempo. Y saber el coste humano de aquella tragedia la hacía sentirse vulnerable. Aun así, estaba fascinada por la dulzura de aquella mujer y por el aire de nostalgia que suavizaba sus rasgos cuando acariciaba el tesoro que rodeaba su cuello.
«Las dos estamos igual de solas», pensó Tess. ¿Habría estado siempre sola la señora Winther? ¿Seguiría estándolo ella durante el resto de su vida?
–Bueno, desde luego, me alegro de que haya venido –la anciana esbozó una leve sonrisa, extrañamente íntima.
–Este es el precio de la joya. Creo que le gustará saberlo.
La señora Winther se quedó mirando fijamente el documento.
–Dice que está valorado en ochocientos mil dólares.
–Es un valor estimado. Dependiendo de cómo vaya la subasta, podría variar en un diez por ciento hacia arriba o hacia abajo.
La señora Winther se abanicó.
–Es una fortuna –dijo–. Es más dinero del que jamás he soñado tener.
–Nunca será suficiente como para compensar su pérdida, pero es una buena cantidad. Me alegro sinceramente por usted.
Tess resplandecía de orgullo por lo conseguido y de placer por la señora Winther. Con aquel chal raído, rodeada de sus viejos objetos, no parecía una mujer rica, pero pronto lo sería.
Todo un meticuloso trabajo de restitución la había llevado hasta aquel momento. Tess extendió un contrato de varias hojas sobre la mesa.
–Aquí está el acuerdo que firmó con Sheffield House, la casa de subastas para la que trabajo. Es un contrato estándar, pero supongo que querrá revisarlo con algún experto.
En aquel momento sonó una alarma de cocina y la señora Winther se levantó de la mesa.
–Los bizcochos ya están listos. Son mis favoritos. Los hago con azúcar de lavanda. Es una antigua receta danesa para el otoño. Tú quédate aquí, querida –dijo, pasando a tutearla–, y yo prepararé el té.
Tess apretó los dientes e intentó no parecer impaciente, aunque tenía más citas y trabajo que atender en la oficina. Sinceramente, no le apetecía comer bizcochos, ni con azúcar de lavanda ni sin ella. Y no quería té. El café y el tabaco eran más de su gusto y, desde luego, mucho más acordes con su ritmo de vida. No había parado de correr desde que se había graduado en la universidad cinco años atrás y también tenía prisa en aquel momento. Cuanto antes llevara aquel contrato firmado a la empresa, antes cobraría su bonificación y antes podría pasar al siguiente contrato.
Sin embargo, la naturaleza de su profesión a menudo exigía paciencia. La gente se sentía atada a sus cosas y, a veces, le costaba desprenderse de ellas. La señora Winther se había tomado la molestia de preparar los bizcochos. Sabiendo lo que sabía de su familia, Tess se preguntó qué sentiría aquella mujer cuando recordaba el pasado, ¿pensaría en los días de privaciones y miedo? ¿O en los momentos felices, cuando la familia todavía no había sufrido ninguna pérdida?
Mientras trajinaba en la vieja cocina, la señora Winther se detenía a menudo para colocarse ante el espejo enmarcado de la puerta y mirar el medallón con expresión ausente. Tess se preguntaba qué estaría viendo. ¿A su querida y adorada madre? ¿A una niña inocente que no tenía la menor idea de que iban a arrebatarle todo su mundo?
–Háblame de lo que haces –la urgió la señora Winther mientras servía el té en un par de tazas de porcelana china–. Me encantaría conocer cómo es tu vida.
–Supongo que podría decir que lo de encontrar tesoros lo llevo en la sangre.
La señora Winther soltó una exclamación ahogada, como si la declaración de Tess la hubiera sorprendido.
–Mi madre es experta en adquisiciones para museos. Y mi abuela tenía una tienda de antigüedades en Dublín.
–Así que procedes de una estirpe de mujeres independientes.
Una forma muy bonita de decirlo, pensó Tess. Desvió la mirada. Ella no era de las que intentaba camelarse a los clientes para conseguir un trato, pero la señora Winther le gustaba de verdad, quizá porque mostraba un interés sincero en ella.
–Ni mi madre ni mi abuela se casaron nunca –le explicó–. Y es probable que yo siga la tradición. Llevo una vida demasiado ajetreada como para tener una relación seria.
«Sí, Tess, óyete a ti misma», pensó, «repítetelo a menudo y a lo mejor te lo terminas creyendo».
–Bueno, supongo que eso es porque no ha aparecido la persona adecuada… Todavía. Una chica tan atractiva como tú, con una melena roja maravillosa… Me sorprende que ningún hombre se haya enamorado de ti, o que te haya hecho perder la cabeza.
Tess negó con la cabeza.
–Mi cabeza sigue firmemente plantada sobre mis hombros.
–Yo nunca me casé –una expresión de añoranza oscureció sus ojos–. Me enamoré de un hombre después de la guerra, pero él se casó con otra mujer –se interrumpió para admirar de nuevo la piedra–. Debe de ser muy emocionante trabajar rescatando tesoros.
–Se requiere mucho trabajo de investigación, algo que a muchos les resultaría tedioso. Y muchas veces me encuentro en callejones sin salida y con grandes decepciones –confesó Tess–. Paso la mayor parte del tiempo revisando archivos, informes y catálogos. Puede llegar a ser frustrante. Pero cuando consigo hacer una restitución como esta, merece la pena. Y, muy de vez en cuando, hasta puedo descubrirme a mí misma despegando un lienzo sin valor y encontrando un Vermeer debajo. O desenterrando una fortuna debajo de la cabaña de un pastor en medio del campo. A veces es un poco macabro. El botín puede estar oculto en un ataúd.
La señora Winther se estremeció.
–Sí, muy macabro.
–Cuando la gente tiene algo que esconder, tiende a guardarlo allí donde piensa que nadie buscaría. Su pieza no fue encontrada en un escondite tan dramático. Estaba etiquetada y catalogada junto a docenas de objetos requisados de forma ilegal.
La señora Winther colocó los bizcochos sobre una servilleta de lino en un cesto y los llevó a la mesa.
Solo por educación, Tess tomó uno de los bizcochos.
–Por lo que dices, parece que te gusta tu trabajo –aventuró la señora Winther.
–Mucho. Lo es todo para mí.
Al pronunciar aquellas palabras en voz alta, Tess se emocionó. Tenía un trabajo vertiginoso e impredecible, cada día iba acompañado de una subida de adrenalina o de una decepción demoledora. Aquel estaba siendo un año excepcional, sus éxitos la estaban ayudando a conseguir dos cosas que ansiaba como el aire y el agua: el reconocimiento y la seguridad.
–¡Qué maravilla! Estoy segura de que encontrarás exactamente lo que estás buscando.
–En mi trabajo, nadie está seguro de qué es exactamente lo que busca –Tess miró disimuladamente el reloj que había encima de la cocina.
La señora Winther se dio cuenta.
–Tienes tiempo de terminarte el té.
Tess sonrió. Aquella mujer le gustaba casi a pesar de sí misma.
–De acuerdo. ¿Le gustaría que me llevara el contrato o…?
–No es necesario –respondió la anciana, acariciando el topacio rosa–. No voy a venderlo.
Tess parpadeó y sacudió la cabeza.
–Lo siento, ¿qué ha dicho?
–El medallón de mi madre no está en venta –lo presionó contra su pecho.
A Tess se le cayó el corazón a los pies.
–Con esa pieza, podría vivir sintiéndose segura durante el resto de su vida.
–Hasta el último vestigio de seguridad que poseía me lo arrebataron para siempre los nazis –señaló la señora Winther–. Y, sin embargo, conseguí sobrevivir. Tú me has devuelto el objeto favorito de mi madre.
–Como usted misma ha dicho, es un objeto. Un objeto que podría proporcionarle tranquilidad y confort durante el resto de sus días.
–Me siento cómoda y segura. Y si no crees que los recuerdos valen más que el dinero es que a lo mejor no tienes recuerdos que valgan la pena –miró a Tess con compasión.
Tess intentó no pensar en la cantidad de horas que había pasado rebuscando entre informes e investigando con el mayor rigor para poder llevar a cabo aquella restitución. Si pensaba demasiado en ello, probablemente terminaría arrancándose los pelos por la frustración. Ella siempre tendía a protegerse de los recuerdos, porque los recuerdos la convertían en una persona vulnerable.
–Debes de pensar que soy una vieja loca y sentimental –la señora Winther asintió–. Y lo soy. Es un privilegio de los ancianos. No tengo deudas y tampoco responsabilidades. Solo estamos yo y los gatos y nos gusta nuestra vida tal y como es.
Tess bebió un sorbo de aquel té tan fuerte y estuvo a punto de hacer una mueca ante su amargor.
–¡Ah! El azucarero. Se me había olvidado –dijo la señora Winther–. Está en la despensa, querida. ¿Te importaría traerlo?
La despensa contenía toda una colección de latas y tarros polvorientos, las paredes y las estanterías estaban abarrotadas con toda clase de objetos. Muchos de ellos conservaban todavía la pegatina con el precio escrito a mano que le habían puesto en los mercadillos en los que habían sido vendidos.
–Está justo ahí, en la estantería de las especias –le indicó.
Tess tomó el pequeño cuenco con patas. Casi al instante, la atravesó el hormigueo de una percepción especial. Una de las primeras cosas que había aprendido en su profesión había sido a sintonizar con algo conocido como el peso específico o la sensación que transmitía una pieza. Un objeto real, auténtico, tenía más sustancia que una falsificación o una imitación.
Dejó el deslustrado azucarero sobre la mesa e intentó poner cara de póquer mientras lo estudiaba. La forma de los agarradores y la natural curvatura del cuenco eran inconfundibles. Ni siquiera el hecho de que estuviera ennegrecida por el tiempo ocultaba el hecho de que la pieza era de plata de ley, que no tenía solo un baño de plata.
–Hábleme del azucarero –le pidió a la anciana mientras utilizaba unas pincitas para tomar un terrón de azúcar.
Unas pinzas para agarrar el azúcar. Eran un objeto más difícil de encontrar que el propio azucarero.
–Es bonito, ¿verdad? Pero muy difícil de limpiar. No fui demasiado pragmática cuando lo compré en un mercadillo que organizaron en una iglesia hace años. Han pasado décadas desde entonces. Los mercadillos siempre han sido mi debilidad. Me temo que he traído a casa un buen número de objetos relucientes, de artículos bonitos que en algún momento me han llamado la atención. Pero una vez los traigo a casa, cualquiera sabe si de verdad voy a utilizarlos.
–Este azucarero es todo un hallazgo –le dijo Tess.
Lo levantó para revisar la base y reconoció allí la marca que esperaba.
–¿En qué sentido?
¿Sería posible que no lo supiera?
–Señora Winther, este azucarero es un Tiffany, y parece ser auténtico.
–¡Dios mío! ¿De verdad?
–Hay un estilo conocido como Empire que es muy, muy, difícil de encontrar. Fue una producción muy limitada. Tendría que seguir investigando, pero mi intuición me dice que este es un objeto de un valor extraordinario –por supuesto, aquello no tendría ninguna importancia para una anciana que prefería los objetos al dinero–. En cualquier caso, es una pieza preciosa.
–¡Qué aspecto tan curioso de tu trabajo! –comentó la señora Winther, uniendo las manos emocionada–. A veces tropiezas con un tesoro cuando estás buscando algo totalmente diferente.
Tess observó el terrón disolviéndose en el té.
–Es lo que lo hace interesante.
–Y dime, ¿podría venderlo tu casa de subastas?
–Es posible, aunque incluso con las pinzas, una sola pieza…
–No me refería solo al azucarero. Me refiero al juego completo.
Tess dejó caer la cucharilla sobre la mesa con un repiqueteo.
–¿Tiene todo un juego?
Capítulo 2
Sentada en una mesa de uno de los mejores bares de copas de San Francisco, Tess estaba tomando un martini seco sazonado con salmuera de aceituna. Las aceitunas eran lo más cercano que tendría a una cena. Como siempre, había estado trabajando hasta la hora en la que comenzaban a servir copas.
Trabajaba. Eso era lo único que hacía con su vida, lo único que ella era. Trabajaba y tenía la suerte de contar con un trabajo que le encantaba. Pero la reunión con la señora Winther, el ver a aquella anciana sola con sus gatos, le había producido cierto desasosiego. Aquel encuentro había despertado su temor más secreto, el miedo a pasar toda una vida viviendo sola y terminar rodeada de tesoros sin tener a nadie con quien compartirlos. El trabajo la ayudaba a no pensar en exceso en lo sola que estaba.
Apartó aquel pensamiento de su mente y se recordó lo que había conseguido aquel día, y también que tenía buenos amigos con los que celebrarlo. Sus amigos y ella estaban disfrutando de la hora feliz en el Top of the Mark, el restaurante que coronaba el histórico hotel Mark Hopkins, situado en el pináculo de Russian Hill. Era un lugar emblemático de San Francisco, de lo más turístico, pero conocido en la ciudad por sus vistas increíbles, sus martinis y la calidad de la música en directo.
Debido a su infancia itinerante, Tess había tenido muy pocas amistades y relaciones de familia. Pero allí, en el corazón de San Francisco, había creado su propia familia, una pequeña y agradable tribu de personas como ella; jóvenes, profesionales, independientes y ambiciosas. Eran personas divertidas, intelectualmente brillantes y grandes trabajadoras que también sabían relajarse.
Estaba Lydia, una diseñadora de interiores que era una fuente constante de clientes para Tess. Encontraba objetos como sofás Duncan Phyfe o mesas Stickley en áticos y almacenes. Ella comprendía mejor que nadie la subida de adrenalina que representaba la caza de aquellos tesoros. El tercer miembro del trío era Neelie, una bróker del sector vinícola que trabajaba de vez en cuando con Sheffield, su casa de subastas. Aquella noche había llevado a un amigo nuevo, Russell, que no apartaba los ojos de sus senos. Neelie no dejaba de mandarle mensajes de texto en secreto a Tess.
–Bueno, ¿qué te parece?
–No para de mirarte las tetas.
–Lo dices como si eso fuera malo.
Se sonrieron la una a la otra y alzaron sus copas.
–Parece que tramáis algo –comentó Jude Lockhart, un colega con el que Tess trabajaba en Sheffield.
–Porque lo tramamos –respondió Tess, palmeando el asiento que tenía a su lado.
Jude las saludó con un beso y le estrechó la mano a Nathan, el novio de Lydia. Neelie le presentó a Russell, su cita.
Tess adoraba la simpatía y el encanto de sus amigos, todos ellos suficientemente jóvenes y divertidos como para estar dispuestos a quedar a la salida del trabajo. Y apreciaba de manera especial el tener algo que celebrar aquella noche y el tener amigos con los que compartirlo.
–Hoy me ha tocado la lotería.
–¡Ay, suéltalo! –la urgió Neelie. Se volvió hacia su cita y le explicó–. Tess es una buscadora de tesoros profesional, de verdad. Es como una Indiana Jones de nuestros días.
–No exactamente –la corrigió Tess–. Hoy no he tenido que defenderme de ninguna serpiente.
Les contó que había encontrado un servicio de té Tiffany en casa de la señora Winther.
–Resulta que la mujer era una adicta a los mercadillos, con una ligera tendencia a almacenar todo tipo de cachivaches. La mayor parte de ellos no valían nada, pero he encontrado algunas piezas de colección.
Describió el juego de copas de licor Ludwig Moser, un grabado en madera muy pequeño firmado por Charles H. Richert y un brazalete de encaje de antes de la Guerra China. Como no tenía ningún vínculo sentimental con ninguno de aquellos objetos, la señora Winther se había mostrado felizmente dispuesta a consignarlos a Sheffield House.
–Bien por ti –la felicitó Neelie, alzando su martini de manzana verde–. Buen trabajo.
Alrededor de la mesa, todo el mundo elevó su copa.
–Si no tienes cuidado, vas a conseguir que te asciendan.
Tess sintió un cierto nerviosismo. Sabía que habían pensado en ella para un puesto en la ciudad de Nueva York, un gran paso en más de un sentido. Representaría un salto enorme para ella, la lanzaría a lo más alto de su profesión. Jude la miró con una mezcla de respeto y envidia. De alguna manera, habían conseguido trabajar juntos sin convertirse en rivales.
Cuando Tess había conocido a Jude en una subasta de Londres, se había encaprichado de él. Al fin y al cabo, no todos los días se conocía a un hombre educado en Oxford y con el rostro de una estrella de cine. Pero el enamoramiento no había durado mucho. No había tardado en descubrir que los dos eran muy parecidos, temerosos de las relaciones estables e incapaces de entender que hubiera personas que se entregaran a un amor loco y terminaran sufriendo. Con el paso del tiempo, se habían instalado en una cómoda amistad. Eran colegas de trabajo, compañeros de copas y, a veces, durante los momentos del año en los que más pesaba la soledad, como las fiestas, fingían juntos que para ellos estar solos no tenía importancia.
–Solo Tess es capaz de encontrar una fortuna en la despensa de una anciana –dijo Lydia, estrechándose contra Nathan.
Los dos compartieron una mirada cómplice y Nathan hizo un gesto al camarero que pasaba por su mesa.
Jude asintió.
–Tess parece tener algo especial con las ancianas. Mi hallazgo favorito de Tess es el programa de los Giants firmado por Willie Mays que encontró en el banco de un piano, junto con las partituras de la anciana.
–Ella se acordaba de que era un hombre muy guapo –dijo Tess, sonriendo al recordarlo–. No sabía que cada vez que se sentaba al piano para tocar You’ll Never Walk Alone se estaba sentando encima de un tesoro.
–Te juro que tienes el toque de Midas –dijo Neelie.
Tess se echó a reír.
–¡Eh, no me digas eso! Recuerda que Midas era un hombre que convertía en oro todo lo que tocaba, incluyendo a su hijito.
–Yo pensaba que no te gustaban los niños –señaló Jude.
–Pero me gustan los Cheetos. ¿Qué ocurriría si todos mis Cheetos se convirtieran en oro?
–Se acabaría el mundo –respondió Lydia–. Además, también te gustan los niños, Tess. Pero no quieres admitirlo por miedo a no parecer guay.
–Me gustan los niños y soy guay –apuntó Neelie–. Y tú también caerás. Hasta las personas a las que no les gustan los niños están locas por sus hijos.
–¡Eh, habla por ti! –protestó Jude–. Cuidado, Russell, ¿no oyes ese tic-tac? Creo que es de su reloj biológico.
Russell le pasó el brazo por los hombros a Neelie.
–Creo que soy capaz de manejarla.
–¡No necesito que nadie me maneje! –se defendió Neelie–. Abrazarme, sí, pero manejarme, no tanto.
El teléfono de Tess vibró, anunciando la entrada de una llamada y ella lo sacó para ver de quién era. No reconoció el número, así que dejó que se activara el buzón de voz.
«Ya está», pensó, «no todo va a ser trabajo, soy capaz de divertirme. Puedo resistirme a una llamada de teléfono».
–Hablando de cosas geniales… –Nathan hizo un gesto al camarero, que acababa de aparecer con una botella de Cristal y una mesita accesoria para colocar una cubitera con hielos.
–¿Cristal? –preguntó Tess–. No creía que mi historia fuera tan maravillosa.
–Hay más noticias buenas –Nathan se levantó en el momento en el que dos parejas mayores entraban a la zona del bar seguidas por un grupo de gente más joven.
–¿Qué está pasando aquí? –preguntó Jude.
Con evidente emoción, Nathan presentó a los padres de Lydia, a los suyos y a sus hermanos y hermanas. A Tess le resultaron fascinantes los parecidos familiares. Las dos hermanas de Lydia parecían versiones diferentes de su amiga, compartían con ella el pelo castaño y la nariz de botón. El padre de Nathan era alto y desgarbado como su hijo. Todos ellos parecían envueltos en un aura de especial emoción.
Las familias representaban el mayor de los misterios para Tess. Por mucho que la fascinaran, también le parecían problemáticas y complicadas. Pero no pudo evitar preguntarse qué se sentiría viviendo rodeada de personas a las que se estaba unida por la historia y la sangre.
Sus amigos eran su familia, su trabajo era su vida y tenía un sueño de futuro. Pero, de vez en cuando, se apoderaba de ella una nostalgia intensa, afilada como una cuchilla.
–Lydia y yo queríamos reuniros a todos esta noche –explicó Nathan–. A nuestras familias y a nuestros amigos más íntimos. Tenemos algo que anunciar.
–¡No! –exclamó Neelie con los ojos chispeantes de emoción y llevándose las manos unidas a la boca.
A Tess se le aceleró el corazón, porque supo de pronto lo que iban a anunciar.
Nathan sonrió con una felicidad tan intensa y radiante que Tess tuvo la sensación de sentir su calor.
–Mamá, papá, Barb y Ed, ¡Lydia y yo nos hemos comprometido!
Lydia sacó una cajita verde del bolsillo y se colocó la sortija de diamante en el dedo.
La madre de Lydia chilló, chilló de verdad, y las dos se abrazaron con los ojos cerrados por la emoción. Las hermanas se unieron al grupo y las dos familias se fundieron. Hubo abrazos y estrechamientos de manos. Neelie, siempre dispuesta a organizarlo todo, se ofreció inmediatamente para fijar la fecha, el lugar, el banquete y la lista de vinos.
Mientras observaba a la feliz pareja, Tess se sorprendió al sentir el escozor de las lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta.
–Felicidades, amiga mía –le dijo a Lydia–. Me alegro mucho por ti.
Lydia tomó las manos de su amiga.
–Estaba deseando decírtelo. ¿No te parece increíble que vaya a casarme?
Tess rio por encima de las lágrimas.
–Jurábamos que el matrimonio era para chicas sin imaginación.
Recordó las conversaciones inspiradas por el alcohol a las que se entregaban por las noches cuando eran compañeras de habitación, justo al salir del instituto. ¿Qué había sido de aquellas chicas? Tess no echaba de menos la bebida, pero sí la antigua camaradería. A pesar de que se alegraba por su amiga, había otro sentimiento escondido en un oscuro rincón de su corazón. Sentía una minúscula envidia.
–Eso fue antes de que supiera lo maravilloso que es el amor.
Lydia miró con ojos de adoración a Nathan, que había abandonado su aspecto de radiante felicidad y estaba disfrutando de una cerveza, ajeno a los sentimientos de Lydia.
–Ahora estoy insoportable. Últimamente, en lo único que sueño es en cuidar de una casa y tener bebés –se echó a reír al ver la expresión horrorizada de Tess–. No te preocupes, no es contagioso.
–No estoy preocupada. Pero prométeme que me hablarás también de otras cosas.
–Por supuesto que hablaremos de otras cosas. No habrá conversaciones sobre la vida doméstica hasta que te toque a ti.
Tess admiró la sortija, un diamante engastado en platino. Era impresionante ver a su amiga enseñar con orgullo aquel símbolo reluciente con el que declaraba al mundo que había alguien que la amaba, que no estaba sola.
–Pues tendrás que esperar sentada –le advirtió Tess–. No tengo ganas de que me llegue el turno.
–Eso dices ahora, pero espera a que aparezca tu príncipe azul.
–Si le ves, dale mi número de teléfono.
Lydia les enseñó el anillo a sus hermanas y a sus futuras cuñadas. Neelie ya estaba tomando las tallas de los vestidos para la boda. Todavía un poco sorprendida por la emoción que la noticia había despertado en ella, Tess se secó los ojos con una servilleta de papel.
–Estoy completamente de acuerdo –la apoyó Jude, acercándose a ella–. Los acontecimientos han dado un giro de lo más trágico.
–No seas malo. Mira lo contentos que están.
Observó a la familia de Lydia rodeándola, su madre, su padre y aquellas dos hermanas tan parecidas a ella, y se le volvió a formar un nudo en la garganta.
–Mírate, dejándote llevar por el romanticismo de la escena –comentó Jude, estudiando a la feliz pareja.
Lydia y Nathan no eran capaces de apartar los ojos el uno del otro.
Tess suspiró.
–Sí, supongo que sí.
–Vamos, Delaney. Acabas de decirle que espere sentada hasta que te llegue el turno. No te pongas tan blanda y sentimentaloide conmigo.
–¿Por qué no? Hay mucha gente a la que le gustan las cosas blandas y sentimentaloides.
–Sí, la gente que vive en residencias para ancianos.
–Sé bueno.
–Siempre soy bueno.
–Entonces sírveme otra copa. Yo también tengo cosas que celebrar esta noche –le recordó.
Jude volvió a llenarle la copa de champán.
–¡Ah, sí! Estamos celebrando que has perdido la venta de un Holmstrom original.
–No seas tan cínico. Además de otras cosas, hemos conseguido un servicio de té impecable de Tiffany, conserva hasta las pinzas del azucarero.
–Preferiría haberlo conseguido todo. ¿Qué se cree esa mujer? ¿Que llevar ese medallón colgando del cuello va a hacer regresar a su madre del campo de exterminio en el que la encerraron los nazis?
–Caramba, ¿quieres que se lo pregunte directamente? –Tess bebió más champán.
–De acuerdo, lo siento. Estoy seguro de que lo has intentado.
–Es una mujer encantadora. Amable y llena de historias. Me gustaría poder pasar más tiempo con ella. Hazme un favor, consigue que te den una tonelada de dinero por su Tiffany.
–Por supuesto. Enviaré a su casa a nuestro mejor tasador. Por cierto, el hermano de Nathan no deja de mirarte –miró por encima del hombro.
–¿Y?
–¿Y estás disponible?
–Si quieres saber si estoy saliendo con alguien en este momento, la respuesta es no.
–¿Qué fue del Hombre de la Moto?
–Montó hacia la puesta de sol sin mí –confesó.
–¿Y de Popeye el Marino?
Tess se echó a reír.
–El tipo de la armada, quieres decir. Eldon también navegó hacia la puesta de sol sin mí. ¿Qué demonios les pasa a los tipos con las puestas de sol?
–Parece que te han roto el corazón.
–No.
Para que pudieran romperle el corazón, antes tenía que entregarlo y la verdad era que no estaba dispuesta a hacerlo. Era demasiado peligroso, los hombres eran demasiado despreocupados. Tanto su madre como su abuela eran la prueba de ello. Tess estaba decidida a no convertirse en la tercera generación de perdedoras. Ella era consciente de lo que se le daba bien, que era, en especial, su trabajo. En aquel terreno, podía controlarlo todo. Había sido educada para mantener un férreo control sobre las cosas. Sin embargo, los asuntos del corazón eran imposibles de controlar. Los encontraba profundamente inquietantes, sobre todo a la luz de la deserción de las amigas que habían optado por el matrimonio e, incluso, por formar una familia.
–Voy a dejar de intentar llevar la cuenta de los hombres con los que sales –le advirtió Jude–. Ninguno de ellos te dura lo suficiente como para que pueda acordarme de su nombre.
–¡Uf! Touché.
–¿Odias a los hombres en secreto? –le preguntó Jude–. ¿Podría ser ese el problema?
–¡Dios mío, no! Me encantan los hombres –contestó. Interrumpió el contacto visual y fijó la mirada en la ventana. La noche descendía sobre la ciudad como un manto de estrellas–. Es solo que no se me da bien conservarles a mi lado.
–¿Quieres que consiga una habitación y dediquemos un rato a hacer el amor? –sugirió Jude, deslizando los dedos desde el hombro hasta el codo de Tess con una suave caricia.
Tess le dio el golpe en el brazo.
–No seas tonto.
–Solo pretendo ser práctico. Somos los únicos que estamos aquí que no tenemos pareja, así que he pensado…
–¿Nosotros? Nos destrozaríamos el uno al otro.
–No sabes divertirte, hermana Theresa. ¿Cuándo vas a rendirte a mis encantos?
–¿Qué tal nunca? –terminó el resto de su copa–. ¿Te parece bien?
–Me estás matando. Bueno, voy a tener que salir de safari para resarcir a mi pobre y rechazado ego –se inclinó para darle un pellizco en la mejilla–. Nos vemos, preciosa. Ahora tengo que organizar una aventura de una noche.
–De acuerdo, pero me parece deprimente.
–No, lo que es deprimente es volver solo a casa.
Se dirigió hacia la barra tenuemente iluminada donde había varias jóvenes alineadas como patos en un puesto de tiro.
Tess no tenía la menor duda de que terminaría haciendo alguna conquista. En su caso, la primera impresión siempre era espectacular. No solo parecía salido de un anuncio de Armani, sino que tenía una manera de mirar a una mujer que la hacía sentirse como si se hubiera convertido de repente en el centro de su mundo.
Pero Tess era capaz de ver dentro de él. A su manera, Jude estaba tan solo y dañado como ella.
Bajó la copa de champán y se acercó a la ventana. San Francisco, durante una noche clara como aquella, era pura magia. Las luces de la ciudad eran como una gargantilla de diamantes alrededor de la bahía y el cielo tenía la suavidad del terciopelo negro. Los puentes se mecían sujetos por las cadenas doradas que conformaban sus cables. Embarcaciones de todos los tamaños se deslizaban en el agua. Los rascacielos se alineaban como lingotes de oro de diferentes alturas. Hasta el tráfico de las calles se movía como si fueran cadenas de oro con diamantes incrustados. Tess había conocido docenas de ciudades –París, Johannesburgo, Mumbai, Shangai–, pero San Francisco era su favorita. Era una ciudad en la que se valoraba el hecho de ser una persona independiente, no se compadecía a alguien por estar solo ni se consideraba un problema que debía ser solucionado por amigos bien intencionados.
Se acercó a la pareja que acababa de comprometerse para despedirse de ella. Al ver a sus amigos juntos, sonrojados y sonrientes, con la alegría brillando en los ojos, Tess sintió una punzada agridulce. Lydia era una de aquellas personas que hacía que amar pareciera algo fácil. No era tan ingenua como para pensar que Nathan era perfecto, pero, aun así, confiaba en él con todo su corazón. Tess se preguntó si aquella era una habilidad aprendida o era una capacidad con la que se nacía.
–Me voy –se despidió, dándole un abrazo a su amiga–. Llámame.
–Por supuesto. Ten cuidado de camino a casa.
Tess salió del bar y se dirigió hacia el ascensor. Los espejos de la cabina estaban colocados en un ángulo extraño, de manera que su imagen iba reproduciéndose cada vez más pequeña hasta el infinito. Estudió su imagen: una piel pálida y pecosa, el pelo rojo y ondulado y una gabardina Burberry que se había comprado en Hong Kong por una mínima parte de lo que le habría costado en los Estados Unidos.
Contempló su imagen durante tanto tiempo que comenzó a parecerle la de una extraña. ¿Cómo era posible?
Por alguna razón que no acertó a comprender, el corazón se le aceleró, comenzó a martillear con fuerza contra su esternón. Dios santo, ¿cuánto había bebido? Respiraba de manera superficial, el aire parecía quedarse en la zona más alta del pecho y tenía la garganta tensa. Se aferró a la barandilla del ascensor, intentando mantenerse firme frente a aquel repentino vértigo.
A lo mejor estaba incubando algo, pensó al ver que la sensación persistía y la acompañaba mientras salía al lujoso vestíbulo del hotel. No. No tenía tiempo de ponerse enferma. Eso quedaba completamente descartado.
También había espejos en el vestíbulo; una mirada fugaz le indicó que no tenía el aspecto de una mujer que estuviera a punto del desmayo. Pero así era como se sentía y aquella sensación la persiguió hasta la puerta. Corrió hacia la calle, hacia la noche, y se dirigió directamente a Lower Nob Hill, el barrio en el que vivía. No necesitaba un taxi. Un paseo enérgico le vendría bien.
Se oía el repiqueteo nervioso de los tacones sobre el pavimento. El chirrido metálico de un coche le taladró los oídos. La vista se le nublaba, ganaba y perdía intensidad como si estuviera mirando a través de unos prismáticos mientras los enfocaba. El corazón continuaba acelerado, la respiración seguía siendo rápida y superficial. A lo mejor era el champán, pensó.
Si tuviera un médico, podría llamarle. Pero no tenía un médico. Tenía veintinueve años, por el amor de Dios. Los médicos eran para las personas enfermas. Ella no estaba enferma. Lo único que le pasaba de vez en cuando era que tenía la sensación de que iba a estallarle la cabeza.
Sacó el teléfono y marcó el número de su madre sin grandes esperanzas de encontrarla. Shannon Delaney estaba de viaje en algún lugar del valle del Lot en Francia, una zona famosa por su historia, su vino y su paisaje. También era conocida su falta de cobertura telefónica para móviles.
–Hola, soy yo. Solo quería saber cómo estás –dijo–. Llámame cuando tengas oportunidad. ¿Sabes? Lydia y Nathan van a casarse, pero supongo que a ti no te importa porque no conoces ni a Lydia ni a Nathan. Hoy he encontrado un juego completo de Tiffany. Y algunas otras cosas. Llámame.
Guardó el teléfono, preguntándose cuándo iban a cesar aquellos nervios. Un cigarrillo, eso era lo que necesitaba. Sí, era fumadora, había caído de forma inconsciente en aquel vicio durante su primer viaje de trabajo importante a Francia. Era tan consciente de los terribles efectos del tabaco en la salud como cualquiera. Y, naturalmente, pretendía dejarlo algún día. Pronto. Pero no aquella noche.
Buscó refugio en el vano de una puerta y rebuscó en el bolso hasta encontrar la cajetilla roja y blanca. Después llegó el gran desafío: localizar el fuego. Como siempre, tenía el bolso hecho un desastre. Encontró un estuche de maquillaje, recibos, resguardos, notas con información sobre asuntos en los que estaba trabajando, tarjetas de personas cuyos rostros había olvidado. También llevaba herramientas para el trabajo, como una lupa de joyero y una linterna de bolsillo. Llevaba incluso una bolsita con los bizcochos de lavanda de la señora Winther, que había insistido en que se los llevara a casa.
Por fin dio con lo que buscaba, una caja de cerillas de Fuego, un moderno restaurante en el que había tenido una cita con alguien. Con un tipo que, por alguna razón, no había vuelto a llamarla. No era capaz de acordarse de quién era, pero sí recordaba que la ensalada de peras Bosc y queso azul Point Reyes estaba deliciosa. A lo mejor aquella era la razón por la que no había vuelto a salir con aquel hombre; no había sido tan memorable como el queso.
Abrió la cajetilla y descubrió que solo le quedaba un cigarrillo. No importaba. A lo mejor renunciaba al tabaco al día siguiente. Se metió el filtro entre los labios y encendió una cerilla, pero se la apagó la brisa. Sacó otra.
–Perdón…