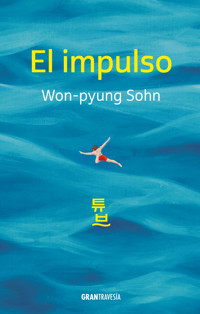
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Ficción
- Sprache: Spanisch
«De repente, saltó de la cama y empezó a anotar algo en el papel. Era su nuevo proyecto: reconfigurar su vida para comenzar de cero». Andrea Kim Seong-gon ha fracasado en los negocios, en su vida personal y familiar, y está acosado por las deudas. Cuando siente que ya no le queda ninguna escapatoria, decide poner fin a su vida, pero hasta eso le sale mal. Es en ese momento en el que cae en el abismo más profundo cuando adopta un pequeño gesto: enderezar su postura corporal. A partir de este pequeño cambio comenzará a enmendar su vida y a forjar un nuevo destino. El impulso no es una novela sobre el éxito, sino sobre el cambio, una alentadora narración que nos demuestra que podemos vivir de otra manera, y un poderoso mensaje para aquéllos que necesiten una transformación. La nueva joya literaria de Won-pyung Sohn, la autora que conquistó a millones de lectores en todo el mundo con su sensacional debut, Almendra. «Esta novela cuenta la historia de un hombre, pero también la historia de todos nosotros. Un libro que crea ondas de calma en la superficie del mar». Nam Da-reum, actor
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
PRÓLOGO
Caída
“Diablos, qué fría está”, piensa. “El agua está insoportablemente fría y sabe asquerosa; es increíble que tanta gente se tire a este río”, razona Andrés Kim Seong-gon olvidando que es uno de ellos. Es una sensación demasiado realista para alguien que está a un paso de la muerte. Pero enseguida recapacita. No es una sensación que parezca real, sino una realidad que está viviendo. Lo más real de todo son la frialdad y la asquerosidad.
Andrés Kim Seong-gon se acuerda de cuando decidió suicidarse en este mismo río dos años antes, mientras escupe en un reflejo el agua que le invade los pulmones. Si aquel día hubiera llevado a la práctica su decisión, se habría ahorrado muchos esfuerzos. No habría tenido que soportar los últimos años de trabajo desesperado, que al final resultaron en nada. No puede quitarse de la cabeza ese pensamiento, aun tragando agua y pataleando para no ahogarse. Le parece hasta gracioso que esté luchando tanto por mantenerse a flote cuando está a punto de morir. ¿Por qué el cuerpo intenta sobrevivir, si en su mente ya había decidido suicidarse? Es como si en el fondo no quisiera hacerlo. Pero estas reflexiones son fugaces y no tardan en desvanecerse. Sólo queda la sensación de muerte. Dolorosa y terrible.
“Por favor.” Andrés Kim Seong-gon pronunciaría estas dos palabras si pudiera con el aliento que le queda. “Por favor.” O, mejor dicho, “¡Maldita sea!”. Desea que esta experiencia termine lo antes posible.
Por supuesto, en esta historia Kim Seong-gon no muere, porque seguramente lo que ustedes desean no son historias que tengan como desenlace la muerte. Pero, si no les agrada esta conclusión, pueden darlo por muerto. Da igual. Porque este hombre llevó una vida mediocre hasta desaparecer sin que nadie se enterara.
En realidad, es muy fácil estropear algo. Tan fácil como disolver una gota de tinta en el agua. Lo difícil es mejorar algo. Rescatar una vida ya averiada es tan grandioso y duro como cambiar el mundo entero.
Ésta es la historia de Andrés Kim Seong-gon, de cómo trata de mejorar algo. Si les aburre su esfuerzo y su lucha, pueden concluir que fracasó de la manera que se les antoje. Al fin y al cabo, en este mundo existen muchas historias de este tipo.
PRIMERA PARTE
De vuelta a lo básico
1
Hace exactamente dos años y cinco días, Andrés Kim Seong-gon estaba en el mismo lugar donde está ahora. Sobre el río que atraviesa Seúl, de pie en un puente conocido como “el puente de los suicidas”. Mientras pisaba una caja de manzanas vacía abandonada por el equipo de rodaje de una película que hasta hacía poco había estado filmando sobre el puente, asomó la cabeza por una de las estrechas aberturas de la barrera contra los suicidios y miró hacia abajo. El agua era negra y ondeaba con frialdad, aunque durante algunos instantes brillaba reflejando la luz del alumbrado público.
La vida era como esa agua. Había momentos resplandecientes. Pero eran raros, ya que la vida, por lo general, era como un gran agujero oscuro y frío cuya profundidad resultaba imposible medir. Por eso el río le pareció el lugar perfecto para poner punto final a su existencia.
La vida de Kim Seong-gon era un desastre. Si la vida que le había tocado vivir fuera una tela de color blanco, durante casi cinco décadas él la había arruinado por completo. Hizo intentos incoherentes imitando a otros, y cosió la tela aquí y allá con torpeza para tapar las partes cruelmente rasgadas y demás defectos. Pero su vida (rota, cortada, arrancada y con agujeros) no se podía comparar con un cuadro ni con un pedazo de tela, era una porquería ante la cual la gente exclamaba automáticamente “¡pero qué es esto!” o “¡deshazte de ella de una vez!”.
Por mucho que lo intentara, no podía borrar las manchas ni alisar las partes arrugadas. Era imposible reparar algo inservible y, si no había esperanza de mejorar, era preferible renunciar. Pensaba así de su vida, obviamente, porque valoraba acabar con su propia existencia. Era mejor abandonar si nada podía cambiar. Ése era el dictamen final más apropiado para él.
Aun así, no podía evitar sentir pena. ¿En qué punto se había torcido todo? Debió de tener un comienzo normal, como todos… Al pensar en cómo comenzó su existencia, se acordó de su madre y eso lo afligió. Ella fue el perfecto símbolo de confianza y tolerancia para él. Sin embargo, durante varios años antes de su muerte lo único que vio en su rostro fueron sombras. Y mientras andaba haciendo tonterías sin intención que disgustaban a su madre, lejos de ella para no ser testigo de su tristeza, falleció y él quedó huérfano a los cuarenta y siete años.
Kim Seong-gon contuvo las lágrimas y respiró hondo. Ésa era la realidad. Su madre ya no estaba a su lado. En ese momento le entró el impulso de mirar a los ojos de las personas que lo amaban. Su hija Ah-young, por ejemplo. Pero no deseaba sentir el desprecio con el que lo había mirado hasta hacía poco. Lo que echaba de menos ahora que iba a morir era la cara sonriente de cuando era una niña. Entonces sacó su teléfono celular para ver las fotos de la infancia de su hija ahí guardadas. Pero apretó por error la aplicación de información de la Bolsa, que inmediatamente expuso en la pantalla una gráfica de inversiones cayendo en picada.
Rin, rin, rin. El teléfono empezó a sonar con un timbre estridente y desagradable. La pantalla mostraba el nombre de su mujer, Ran-hee. Contestó después de vacilar unos segundos, anhelando que esa llamada fuera su salvación. Con una pizca de esperanza, deseaba escuchar una disculpa o palabras de aliento, como “vamos a intentarlo de nuevo”, “por favor, vuelve” o “podremos superar los problemas”. Pero, al contrario, lo que se le clavó en el oído fue un bombardeo de reproches y palabras hirientes.
El ataque, que comenzó con “qué demonios”, se intensificó hasta neutralizar su tímpano a medida que su mujer le recriminaba que hubiera hecho esperar a su hija de noche durante varias horas. “¡Mierda!”, se dijo para sus adentros. Había olvidado la obligación de padre que aún debía cumplir tras separarse de su esposa: ver a su hija dos veces al mes. Su mujer le recordó que unos años atrás había pasado algo similar, cuando su hija, sola, después de dar vueltas en el metro durante horas, fue a la comisaría de policía a buscar ayuda, echándole en cara que había sido siempre un mal padre. Excusas sí tenía. No le quedaba ni la energía mínima para seguir viviendo, estaba decidido a suicidarse y, en efecto, se hallaba en el puente del río para esperar la muerte.
Pero su mujer no tenía ningún interés por su situación y seguía maldiciéndolo como Satanás venido de los infiernos.
—Nunca cambiarás. Tú has provocado tu propia desdicha. Eres el culpable de todo. ¡Jamás podrás cambiar! ¡Muérete así, como eres! ¡Y ojalá te pudras en la tumba!
En su voz, hiriente como un cuchillo, se percibían no sólo los reproches hacia su marido, sino también su desesperado resentimiento hacia la vida. Sin poder aguantar más el rencor de sus palabras y tanto odio, Kim Seong-gon cortó la llamada y apagó el teléfono, como solía hacer casi siempre cuando su mujer lo llamaba. Sintió que el corazón le latía más rápido.
Ran-hee no fue siempre así. En una escala de ira del uno al diez, era de esas personas que no superaban el nivel tres de enojo aunque recibieran estímulos excesivos. Pero, desde hacía cierto tiempo, su grado de ira había aumentado hasta cien sólo hacia su marido. Seong-gon no sabía si él le había dado motivos o si ella había cambiado, aunque a esas alturas de nada servía pensar en ello.
Envuelto por un viento que de repente se volvió violento y empezaba a rugir, las maldiciones de su mujer resonaban en su oído: “¡Nunca cambiarás! ¡Muérete así, como eres!”.
Tenía razón. Era, como decía su mujer, un tipo incapaz de cambiar; por eso estaba decidido a morir. En realidad, su mujer siempre tenía la razón. Pero Kim Seong-gon jamás lo admitió frente a ella. Tampoco se disculpó nunca de nada ni dijo un “lo siento” o un “me equivoqué”. No lo hizo no porque no pudiera, sino porque, cuando tenía que expresar algo así, prefería callarse. En lugar de reconocer sus errores, reprendía a su mujer inventándose alguna explicación lógica sobre sus acciones, pese a ser consciente de que el equivocado era él. En vez de buscar la reconciliación, discutía con ella y elegía los reproches y la reprobación en lugar del papel del marido que sabe que muchas veces perder es ganar. Pero ¿qué habría cambiado si hubiera dicho con voz suave a su mujer que ella tenía razón?
La avalancha de pensamientos le aceleró el pulso. ¿Acaso sería su último signo de vida antes de morir? Todo el cuerpo le tembló cuando lágrimas desbordadas empezaron a caerle por las mejillas al compás de una risa desganada. Tembló, porque el viento se había vuelto más frío, mientras pensaba en su madre, en su hija y en su mujer.
Kim Seong-gon se acordó de aquellas personas con camisetas de manga corta y bermudas a las que había visto por la tarde. Igual que esas personas eligieron vestirse de esa manera, él estaba ahí porque el pronóstico del tiempo había vaticinado que, por anomalías climáticas, la temperatura superaría los veinte grados centígrados durante esa noche de invierno. Pero la previsión falló, porque el termómetro marcaba dos grados, y era obvio que dentro del agua aún haría más frío. ¡Maldita agencia meteorológica! El cuerpo le temblaba más fuerte que antes y su mente se congelaba ante los cortantes vientos. Lo extraño era la sensación térmica tan baja que percibía a esa temperatura, pues recordaba haber experimentado días con trece grados bajo cero y lo poco que le habían afectado tales condiciones climáticas. Pero lo importante no era la temperatura absoluta, sino la relativa: la diferencia de temperatura respecto al día anterior y la sensación térmica. Dicho esto, la temperatura percibida en ese momento era la más baja, ya fuera corporal o emocionalmente. Sin darse cuenta, Kim Seong-gon metió las manos en los bolsillos. Sintió como si sus dedos, paralizados por el frío, se relajaran gracias al calor mínimo que había ahí dentro. Suspiró. Su decisión de morir era firme. De eso no cabía la menor duda. Sin embargo, allí donde estaba, Kim Seong-gon tomó una determinación crucial o muy tonta al optar por cambiar la forma de morir.
Más tarde, es decir, dos años después de aquella decisión, Kim Seong-gon, de pie de nuevo ante el mismo río, vacilaría entre considerar lo ocurrido como cosa del destino o como un error hasta concluir que, en efecto, se había equivocado. Que, de no haber sido por la resolución de postergar su muerte, habría podido ahorrarse dos años de esfuerzos fútiles.
En fin, lo que lo motivó a apartarse de la barandilla del puente aquel día no fueron ni unas cálidas palabras de aliento ni el consuelo de terceros, sino los vientos helados que, si bien para muchos eran la causa de una gripe repentina, a Kim Seong-gon le sirvieron como el escudo protector de su vida.
2
Kim Seong-gon se abotonó el abrigo hasta el cuello y empezó a caminar. Con cada paso que daba, esquivaba el frío a su alrededor. Mientras se alejaba del río, sentía menos viento y el aire gélido ya no le parecía amenazante. Pero no por eso volvió al puente.
Algo no le convencía. Entonces, concluyó que no estaba destinado a tirarse al río esa noche. Además, el agua estaría demasiado fría.
Sin quitarse de la cabeza la idea de suicidarse, Andrés Kim Seong-gon siguió caminando inmerso en la desesperación. Doblaba cada esquina sin pensarlo y cruzaba la calle cada vez que aparecía un cruce peatonal, con la mente en otro mundo.
Así continuó durante una hora y, cuando se dio cuenta, estaba en la boca de una estación del metro de Seúl. Dentro, pasó al lado de varias camas de cartón construidas por las personas indigentes que ocupaban el espacio como si fuera un refugio. En un rincón algunos de ellos estaban conversando. Cuando lo vieron entrar, lo escanearon de arriba abajo de forma sucesiva unos ojos sin alma, otros penetrantes y algunos entrecerrados. Andrés Kim Seong-gon vio la botella azul de soju* colocada como agua divina en el centro del círculo que formaban y se dirigió directamente a la otra estación: la ferroviaria, parada principal del tren de alta velocidad KTX. Ahí percibió una sensación de frío diferente. Si el frío exterior era simplemente fuerte y el frío dentro de la estación del metro estaba suavizado por el calor corporal de los transeúntes y los indigentes, el que dominaba la estación de KTX era totalmente distinto. De noche, después de detenerse el paso de los viajeros, ese espacio innecesariamente inmenso revelaba su rostro solitario. El ambiente era denso y frígido con un cúmulo de aire desolado, desorientado.
Kim Seong-gon, después de caminar a paso lento por ese espacio, se detuvo frente al televisor en el centro de la estación. Estaba a todo volumen. “¿Tan fuerte ponían el televisor aquí?”, se preguntó. Toda su vida había visto fotos o videos de gente frente al televisor de la estación de Seúl en fiestas o en época de elecciones, pero algo le extrañaba. En las imágenes que tenía en la mente, el televisor sólo era un objeto para mostrar la multitud que pasaba por la estación o la dirección a la que miraban en la sala de espera. Y siempre estaba en silencio, o parecía estarlo, amortiguado por el ruido de la gente o la voz del periodista que hacía el reportaje sobre los desplazamientos de los ciudadanos durante las festividades. Pero el televisor que veía en ese instante emitía sonidos demasiado fuertes y marcaba su presencia más que ningún otro objeto que había en la estación. Hipnotizado por el aparato, Kim Seong-gon se sentó en una de las largas bancas colocadas enfrente. Al agacharse para tomar asiento, sintió que todas las articulaciones de su cuerpo, tenso por el frío, le crujían. Entonces vio a un hombre indigente, sentado en otra de las bancas. También sostenía una botella de soju. Tenía la mirada fija en la pantalla del televisor y cada tanto bebía de la botella.
Sobre unas imágenes de cohetes, naves espaciales y satélites, la pantalla mostró una frase publicitaria: “¿Qué espera usted en esta era espacial?”. Inmediatamente, apareció el director general de una empresa extranjera al que había visto en los noticiarios en numerosas ocasiones. Era un empresario sueco-estadounidense de nombre Glenn Gould, que se hizo famoso primero por ser tocayo de un célebre pianista (Glenn Gould) y luego por fundar Nonet, una compañía cuyo nombre representaba la aspiración a iniciar un noneto con los ocho planetas del sistema solar, más el resto del universo, que su fundador se proponía explorar. Proyectos tan extravagantes e inimaginables como el nombre de la compañía eran impulsados por Glenn Gould y, pese a su raro sentido de los negocios, el empresario disfrutaba de gran éxito en diferentes áreas, incluso con poder suficiente como para influir en la Bolsa con un simple comentario hecho en tono de broma.
En la televisión emitían un documental sobre Glenn Gould, el empresario. Desde sus osados proyectos hasta los repetidos fracasos que sufrió y los éxitos que protagonizó, que lo convirtieron en una leyenda viviente que seguía triunfando. El documental narraba así el drama de su vida.
Teniendo como referencia su éxito, que a esas alturas parecía inquebrantable, sus fracasos pasados, analizados en retrospectiva, eran justificados e imprescindibles, mientras que quienes alguna vez rechazaron sus propuestas, o se burlaron de él y con ello desecharon una importante oportunidad de éxito, parecían tan insensatos como aquellos religiosos que negaron la teoría de la evolución. Glenn Gould era un hombre aventurero, un pionero que, tras llevar a cabo proyectos que todos creían imposibles de ejecutar, lo obtuvo todo.
En un programa de entrevistas, alguien del público preguntó a Glenn Gould cuál era el secreto de su éxito. Entonces, el empresario respondió cruzando las manos como siempre lo hacía. El documental mostraba vívidamente la escena, pero el doblaje daba la sensación de estar viendo una película antigua.
—La mayoría de las personas piensan que el éxito es el resultado de la combinación entre esfuerzo y buena suerte. Pero mi opinión es otra. También discrepo de quienes dicen que estamos viviendo una era de cambios. Es que el ser humano no cambia y jamás cambiará. Busca constantemente la manera de cambiar, pero al final sigue igual. No cambia. ¡Nunca! ¿Acaso entre sus experiencias recientes hay alguna de la que puedan afirmar con orgullo que marcó un cambio trascendental? No creo que haya muchas.
Así contestó Glenn Gould. Y continuó con voz más firme al ver a la persona que le había hecho la pregunta rascarse la cabeza en gesto de perplejidad.
—Pero usted no se decepcione. Pues lo que cambia son sólo las partes físicas del ser humano. Por ejemplo, la edad o el número de arrugas en su frente. ¡Ah! Y no me malinterprete. Cuando digo usted no me refiero a usted en particular, sino a todos nosotros.
El empresario se expresaba con soltura, pero también con algo de insolencia. Lo que decía no era nada nuevo y tenía una forma de hablar que menospreciaba con disimulo a otros, dando a entender que ellos permanecerían donde estaban porque no se esforzaban verdaderamente mientras daba falsas esperanzas a las personas y las hacía parecer incompetentes. Además, sólo hablaba de resultados y mostraba una actitud desinteresada que incomodaba, típica de quienes ya gozaban del éxito. Ofrecía así un consuelo tan dulce como el caramelo e incitaba a otros a abrigar sueños, pese a estar convencido de que eran irrealizables. Ante ese hombre en la pantalla, Andrés Kim Seong-gon sonrió sarcásticamente.
En algún momento de su vida, Kim Seong-gon llegó a creer en mensajes de ese tipo. Es más, durante una época todas sus lecturas eran de superación personal y de análisis de tendencias, y le daba clic a cualquier video de motivación y se suscribía a los canales que subían tales contenidos. Como si tomara vitaminas o como si se inyectara suero regularmente para elevar su nivel de energía, necesitaba algo que pudiera servirle de motivación y, cuando lo encontraba, se sentía fuerte, capaz de mejorar su vida, aunque fuera durante un breve periodo. En un momento dado, hubiera podido citar de memoria todos los consejos recibidos porque tenían el mismo patrón. Repetían que uno debía concretar el anhelo de alcanzar sus sueños y actuar como si ya los hubiera logrado. Los consejos parecían funcionar en cierta medida, pero al final el resultado era siempre decepcionante.
—Estafador.
Kim Seong-gon murmuró y, como si respondiera a su murmullo, Glenn Gould comentó desde el televisor:
—Algunos dirán que soy un estafador, como usted que está ahí.
Enseguida el hombre miró de frente a la cámara, o sea, directamente a Kim Seong-gon. Se le erizó la piel.
¿Cómo era posible que hasta usara la misma palabra que él había dicho? Pero, tratando de calmarse, pensó que no era más que una casualidad, que lo que escuchaba era meramente el guion de un doblaje. Aun así, prestó atención a Glenn Gould. Y cuando empezaba a sentir curiosidad por lo que podría decir ese excéntrico, el empresario hizo un comentario en la televisión como si leyera sus pensamientos.
—Ahora, usted debe de estar pensando: hablar de cambio es fácil, pero ¿desde dónde debo empezar a cambiar? Bueno, lo siento. Yo no puedo responderle a esa pregunta. Usted mismo tiene que encontrar la respuesta. ¿Acaso imaginó que podría mejorar su vida sin hacer siquiera una reflexión tan simple? —dijo Glenn Gould lleno de cinismo, como si se burlara de Kim Seong-gon, que seguía a la espera de sus siguientes palabras.
Impaciente, tragó saliva sin darse cuenta.
—Y lo más importante… —continuó Glenn Gould tras aclararse la garganta, con el dedo índice apuntando a la cámara—: debe actuar. Tiene que hacer algo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cambio llegue a su vida. El mundo no cambiará. Ni lo sueñe. Mucho menos podrá usted cambiar el mundo. Si hay alguien que le dice que sí podrá, le está mintiendo. Sólo le puedo decir una cosa: lo que sí puede cambiar es a usted mismo. De la cabeza a los pies. Hasta que todo en usted se renueve.
Como un mago principiante, el hombre chasqueó sus dedos con una sonrisa. Entonces, la pantalla se llenó de rayas para, segundos después, mostrar un reportaje del noticiario de la noche sobre una repentina ola de frío.
Kim Seong-gon, que estaba petrificado con la mirada perdida, volvió en sí y escupió una risa sarcástica por una de las comisuras de los labios como aire escapándose de un globo. “¿Que intente cambiar hasta renovar todo de mí?, ¿como si realizara rituales para llamar a la lluvia bajo un cielo seco?”, se preguntó. Pero, de repente, Seong-gon detuvo el resoplido al imaginar que quizá su vida sí habría cambiado de haber conocido en persona a ese tal Glenn Gould, que tal vez habría podido conseguir inversión para su negocio. Sin embargo, enseguida recapacitó y se dijo que, si lo hubiera conocido tal y como se hallaba en ese momento, no hubiera podido sacar nada de él.
El desharrapado sentado enfrente del televisor alzó su botella de soju y bebió de ella. Acostumbrado a brindar en solitario, se le movía la nuez de Adán dejando fluir el líquido suavemente por la garganta hasta el estómago. Cómo podría explicarlo… Actuaba con una soltura y naturalidad propias de una persona que llevaba esa vida desde hacía mucho tiempo. No era ni desesperación ni abatimiento lo que percibía en él, sino una estabilidad inquebrantable. Parecía que beber en el mismo lugar todas las noches recibiendo la luz que emitía el televisor era una acción imprescindible en su día a día. Un hábito inveterado. Como santiguarse al final de cada oración.
Un pensamiento insólito asaltó a Kim Seong-gon. Acordándose de los indigentes que había visto en la estación del metro, miró de reojo al hombre frente al televisor. En todas partes había gente llamada “sintecho” ocupando firme e insistentemente cualquier esquina del paisaje callejero. Más allá de las circunstancias que obligaron o motivaron a cada uno a vivir a la intemperie, todos se parecían sin importar cuándo nacieron o de qué nacionalidad eran. Aquellas personas gastaban su dinero en alcohol, al menos los hombres sin hogar que él había visto. Proviniera de quien proviniera, el dinero que llegaba a sus manos era usado generalmente para comprar alcohol de la manera tan natural con la que el bolsillo de los ludópatas se vaciaba en una mesa de juego.
Kim Seong-gon se fijó con disimulo en los dedos mugrientos del hombre que tenía enfrente. Sintió curiosidad sobre el último gran cambio en su vida. “Obviamente, la decisión de vivir en la calle”, se respondió de inmediato. Pero, eso era seguro, no debió de sujetar una botella de soju con las manos sucias ni tener el pelo grasiento desde el día en que tomó esa decisión, porque lo más probable era que estuviera tal como se encontraba tras una lenta decadencia y un progresivo desgaste.
Para encubrir tan arrogante idea, Seong-gon contuvo la respiración. De ninguna manera su intención era criticarlo o despreciarlo. Sólo quería hacer un simulacro en su mente de si era posible aplicar el concepto de “cambio” al que se refería Glenn Gould teniendo como modelo a ese hombre.
Por mucho que lo intentara, las conclusiones eran siempre las mismas. La vida de aquel sintecho era demasiado estable. Aunque el día a día fuera duro y carente de esperanza, tal condición y patrón de vida eran irreversiblemente pacíficos. Como el agua llena de impurezas dentro de un gran acuario: turbia y sucia, pero quieta. ¿Acaso habría personas dispuestas a realizar el esfuerzo de remover el agua y purificarla hasta eliminar por completo las impurezas para cambiar de estado? ¿Dispuestas a pasar por tanto trabajo para convertirse en un miembro común y corriente de la sociedad? Si las hubiera, serían muy escasas, ya que tal proceso no sólo sería difícil, sino que requeriría replantearse la vida desde cero y también mucho sacrificio. En fin, hablar de cambio era imposible. Cambiar sería posible de niño, en la adolescencia, a más tardar a los veinte años. Pero el ser humano era como una función matemática constante, que muestra el mismo valor para cualquier variable, y esa verdad hastiaba a Seong-gon.
En ese preciso instante, escuchó el ruido que hacía su estómago vacío y volvió a la realidad. Lo irritó inmensamente el hecho de que lo primero que sentía tras desistir de suicidarse por el frío fuera hambre. Le vino a la cabeza la imagen de un mendigo exigiendo comida a la persona que lo salvó mientras se ahogaba. Maldijo el descaro de sus órganos. Deseaba convertirse en nada, dejar de ser cuanto antes el organismo que era, liberarse de ese cuerpo de carne y hueso que, aun con la cabeza llena de pensamientos e ideas fútiles, pedía combustible.
Entonces, súbitamente se le iluminó la mente. ¡Briquetas! ¿Por qué no se le había ocurrido antes? Una briqueta bastaría. Inhalando su gas hasta intoxicarse podría lograr su propósito cómodamente sin pasar frío, como si durmiera. O al menos eso creía.
Al salir de la estación de Seúl, Kim Seong-gon alzó la mirada y vio una pantalla gigante que brillaba como la Luna en mitad de la ciudad. Decía: “Mejore su postura. Su vida entera cambiará”. Todo un cliché de publicidad de sillas.
Seong-gon dudó durante un segundo si debía enderezarse, pero prefirió no hacer caso y siguió caminando mientras su voz interior decía que un cambio tan insignificante no podría modificar nada.
* Bebida destilada originaria de Corea. Es una bebida alcohólica popular, la más barata del país. (N. de la T.)
3
Andrés Kim Seong-gon compró un paquete de briquetas de carbón en el supermercado y se subió al coche que estaba estacionado en el garaje de su edificio. Ese destartalado Sonata, que pensó que nunca más conduciría, lo llevó con gran eficiencia a la colina al fondo de su vecindario, conectada a una montaña más alta. Al lado había una vieja zona residencial donde casi no había transeúntes. Dentro del coche se tomó una botella entera de soju y luego se bajó para fumar. Pero, antes siquiera de sacar el encendedor, sonó la bocina del vehículo que tenía enfrente. El conductor le pedía que retrocediera, interfiriendo en su último rito antes de ejecutar su plan. El hombre bajó la ventanilla y gritó.
—¿Puede echarse un poco hacia atrás?
“Mierda”, se dijo Kim Seong-gon. Tiró el cigarrillo y se subió al coche tras perder ligeramente el equilibrio al patear con toda el alma una de las llantas.
—¿Cómo es posible que no pueda ni fumar cuando tengo ganas? ¿Por qué la vida me obliga a conducir ebrio antes de morir? —gritó enojado sentado al volante. Y echó atrás el coche con violencia.
El otro conductor, con ojos de susto, pisó el acelerador y desapareció. Seong-gon se arrepintió de su comportamiento, sobre todo al ver que en aquel coche viajaba también un bebé. A esas alturas, se dio por vencido de engalanar la última escena de vida con algo de dignidad. Sólo sentía un gran fastidio porque una y otra vez se frustraba su plan de suicidarse. Deseaba más que nunca escapar de la vida. Por eso sacó el encendedor y prendió fuego a la briqueta. Con la mirada fija en la pequeña llama de color rojo, murmuró:
—Por Dios, quiero que esto termine de una vez.
4
Kim Seong-gon abrió los ojos con mucha dificultad. Un rayo blanco, tan fuerte que no le dejaba ver, cubría su cuerpo. En algún lugar elevado, se trasladaba hacia no sabía dónde. Aún estaba en el coche. Más exactamente, dentro del coche en movimiento. ¿Cómo era posible, si no estaba conduciendo? Su coche no contaba con un sistema de conducción autónoma.
El paisaje se movía con lentitud, ajeno a su voluntad. ¿Estaría en el cielo?
Pero, para ser el cielo, el ambiente era demasiado desordenado. Un lugar tan mundano donde había avenidas en construcción y obreros reparando postes eléctricos, de ninguna manera podía ser el cielo. Tampoco el infierno, ya que el entorno era demasiado ordinario. Un lugar tan mediocre, ni bueno ni malo, no podía ser otra cosa más que la realidad. Y la vida seguía igual que el día anterior en el sentido de que nada le salía bien.
Con un ojo más abierto que el otro y el ceño fruncido, Kim Seong-gon empezó a analizar la situación. La briqueta estaba apagada. Una de las ventanillas traseras estaba abierta y debajo del asiento delantero rodaba una botella de soju. Se acordó de que la noche anterior había dejado abierta esa ventana al cerrar las puertas del coche. Así que entró aire, provocando una ventilación natural que neutralizó el monóxido de carbono, mientras que el soju le calentó el cuerpo lo suficiente para que no le afectara el frío. Además, hacía un tiempo primaveral porque se había retirado precipitadamente el frío y eso evitó que la temperatura corporal descendiera.
O sea, sin importar su desesperación, a Kim Seong-gon se lo llevaba una grúa dentro del mismo coche, no era más que un borracho que se había estacionado en una zona en la que no debía. Algunos dirían que tuvo suerte. Otros, que era un milagro. Pero tan anecdótica situación reflejaba cómo había sido la vida de Kim Seong-gon, que, por despistado y sin suerte y por cambiar de planes impulsivamente, había vuelto a fracasar. Y su reacción al darse cuenta de ello fue justo la imaginada:
—¡Demonios! ¡A la mierda todo!
Un hombre golpeando el volante y gritando groserías dentro de un coche era un espectáculo poco usual; por eso llamaba la atención, aunque gran parte de la gente que lo miraba creía que su ira se debía a que lo arrastraba una grúa y a la multa que tendría que pagar por haberse estacionado en lugar prohibido. Kim Seong-gon, que accidentalmente cruzó miradas con algunos de ellos mostrando una sonrisa burlona, apoyó la espalda en el asiento, resignado. El muñeco inflable publicitario de un restaurante de manitas de cerdo sacudía sólo uno de los brazos como si se burlara de su muerte frustrada.
Después de pagar la multa por estacionarse mal y bajar su coche de la grúa, volvió a casa, o, mejor dicho, al que, si bien no era su hogar, era el único lugar que podía llamar así. En aquel espacio desolado, encendió la calefacción y se preparó unos fideos instantáneos. Medio cocidos, se los metió en la boca para calmar el hambre que parecía un irritante despertador y los restos de alcohol en la sangre que le empezaban a provocar resaca. El espejo delataba la fatiga y el patetismo en su cara. La cara de un hombre que jamás había ganado una batalla en vida, que incluso había fracasado con la muerte.
En cierta medida, Kim Seong-gon confirmó en carne propia una verdad irrefutable: el mundo funcionaba con o sin él. Aunque la muerte lo había soslayado, el estar vivo no le proporcionaba alivio y, mucho menos, felicidad. La vida era como un estado de aburrimiento que continuaba eternamente y no se percibía luz alguna en la cara del hombre en el espejo. Incluso su pasión por morir estaba apagada. Por eso Kim Seong-gon tenía que aguantar para que la muerte volviera a ser su más ferviente deseo.
En otras palabras, se sentía forzado a vivir nuevamente.
5














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














