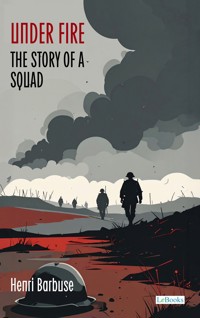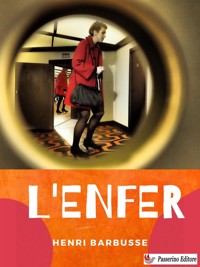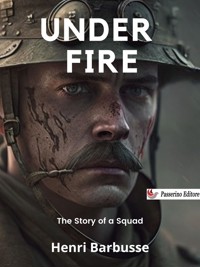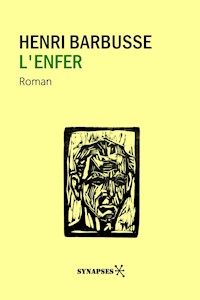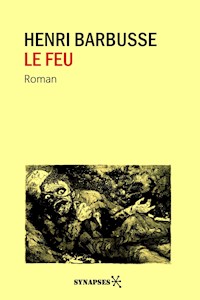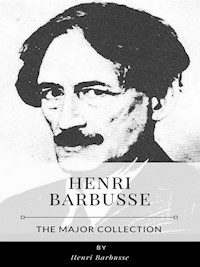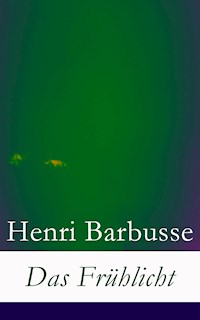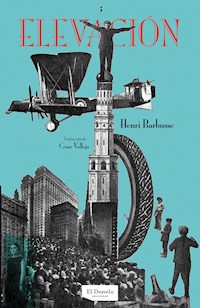1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
El infierno, de Henri Barbusse, es una novela intensa y filosófica que explora la soledad, la voyeurismo y la condición humana. La historia sigue a un hombre que, desde la habitación de su pensión, observa a través de un agujero en la pared la vida de los demás huéspedes. A medida que espía en secreto sus momentos más íntimos, se enfrenta a las complejidades del amor, el sufrimiento, la muerte y la desesperanza, convirtiéndose en un testigo silencioso de la naturaleza humana en su forma más cruda. Desde su publicación, El infierno ha sido elogiado por su estilo introspectivo y su capacidad para abordar temas existenciales con profundidad y crudeza. Barbusse desafía al lector a reflexionar sobre la alienación, la percepción de la realidad y la incapacidad de escapar del propio destino. La novela, cargada de simbolismo y de una atmósfera opresiva, se erige como una de las obras más impactantes de la literatura francesa del siglo XX. Su relevancia perdura en su exploración del voyeurismo como una metáfora de la existencia humana y la lucha por encontrar significado en un mundo indiferente. El infierno sigue siendo una obra provocadora y perturbadora, que invita al lector a cuestionar la naturaleza de la vida, el sufrimiento y la soledad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Henri Barbusse
EL INFIERNO
Título original:
“ L´enfer”
Sumario
PRESENTACIÓN
EL INFIERNO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
PRESENTACIÓN
Henri Barbusse
1873 – 1935
Henri Barbusse fue un escritor y periodista francés, ampliamente reconocido por su contribución a la literatura antibelicista. Conocido por su estilo realista y comprometido, Barbusse alcanzó notoriedad con su novela Le Feu (1916), una obra basada en sus propias experiencias en la Primera Guerra Mundial. Su producción literaria y su activismo político lo consolidaron como una figura clave del pacifismo y del movimiento comunista en la primera mitad del siglo XX.
Infancia y educación
Henri Barbusse nació en Asnières-sur-Seine, Francia, en una familia de intelectuales. Estudió en París, donde desde joven mostró interés por la literatura y la política. Antes de dedicarse por completo a la escritura, trabajó como periodista y editor, colaborando en diversas publicaciones. Su temprana inclinación por el realismo y la denuncia social marcaría su obra posterior.
Carrera y contribuciones
El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 cambió radicalmente su trayectoria. A pesar de su edad, Barbusse se alistó como soldado y pasó diecisiete meses en el frente. Estas vivencias inspiraron Le Feu, una novela que retrata con crudeza la brutalidad de la guerra y las condiciones inhumanas de los soldados en las trincheras. La obra, que ganó el prestigioso premio Goncourt en 1916, se convirtió en un símbolo del pacifismo y del rechazo al conflicto armado.
Tras la guerra, Barbusse se unió al Partido Comunista Francés y utilizó su literatura como medio de propaganda política. Escribió ensayos y novelas que defendían el comunismo y denunciaban el imperialismo, como Clarté (1919) y L’Enfer (1908), esta última una obra filosófica sobre la soledad y la alienación humana.
Impacto y legado
El compromiso de Barbusse con el pacifismo y el comunismo le granjeó tanto admiradores como detractores. Su influencia se extendió más allá de la literatura, participando en la organización de congresos antifascistas y colaborando con intelectuales de izquierda de su época, como Romain Rolland. A lo largo de su vida, promovió una literatura comprometida con la denuncia social y política, estableciendo un puente entre la literatura y el activismo.
Si bien algunas de sus obras fueron criticadas por su fuerte carga ideológica, su contribución al género de la literatura de guerra y su papel en la difusión del pensamiento socialista son innegables. Su retrato del horror bélico en Le Feu sigue siendo una referencia fundamental en la literatura antibelicista.
Muerte y legado
Henri Barbusse falleció en 1935 en Moscú, donde había viajado para participar en un congreso comunista. Su legado permanece en la literatura y en la historia del pensamiento político del siglo XX. Su obra continúa siendo estudiada como un testimonio inquebrantable de los horrores de la guerra y del compromiso intelectual con la justicia social.
Sobre la obra
El infierno, de Henri Barbusse, es una novela intensa y filosófica que explora la soledad, la voyeurismo y la condición humana. La historia sigue a un hombre que, desde la habitación de su pensión, observa a través de un agujero en la pared la vida de los demás huéspedes. A medida que espía en secreto sus momentos más íntimos, se enfrenta a las complejidades del amor, el sufrimiento, la muerte y la desesperanza, convirtiéndose en un testigo silencioso de la naturaleza humana en su forma más cruda.
Desde su publicación, El infierno ha sido elogiado por su estilo introspectivo y su capacidad para abordar temas existenciales con profundidad y crudeza. Barbusse desafía al lector a reflexionar sobre la alienación, la percepción de la realidad y la incapacidad de escapar del propio destino. La novela, cargada de simbolismo y de una atmósfera opresiva, se erige como una de las obras más impactantes de la literatura francesa del siglo XX.
Su relevancia perdura en su exploración del voyeurismo como una metáfora de la existencia humana y la lucha por encontrar significado en un mundo indiferente. El infierno sigue siendo una obra provocadora y perturbadora, que invita al lector a cuestionar la naturaleza de la vida, el sufrimiento y la soledad.
EL INFIERNO
I
La señora Lemercier la patrona, me dejó solo, en mi cuarto, después de señalarme todas las ventajas materiales y morales de la pensión familiar Lemercier.
Permanecí de pie, inmóvil, frente al espejo, en el medio de esa habitación en la que iba a vivir durante algún tiempo. Miraba el cuarto y me miraba a mí mismo.
La habitación era gris y conservaba olor a polvo. Vi dos sillas; encima de una estaba mi maleta; dos sillones de delgado respaldo y tela grasienta, una mesa con un tapete verde y una alfombra oriental que con su arabesco repetido sin cesar trataba de atraer las miradas. Pero en ese momento de la tarde, la alfombra era de color tierra.
Todo me era desconocido; y sin embargo, cómo lo conocía: la cama de caoba falsa, el tocador, frío, esa inevitable disposición de los muebles y el vacío entre esas cuatro paredes.
Es un cuarto usado, pareciera que por él han desfilado infinitas personas. Desde la puerta hasta la ventana la alfombra muestra su trama; de día en día, sobre ella ha caminado una multitud. A la altura de las manos, las molduras están deformadas, ahuecadas, flojas, y el mármol de la chimenea, tiene los bordes redondeados. En contacto con los hombres, las cosas se borran con una lentitud desesperante.
Y también se oscurecen. Poco a poco el cielo raso se ha cubierto de sombra como un cielo de tormenta. En los paneles blancos y en el papel rosa los lugares más tocados se han ennegrecido; el batiente de la puerta, el agujero de la cerradura pintada del armario, y a la derecha de la ventana, en la pared, el lugar desde donde se tiran los cordones de las cortinas. Todo un mundo ha pasado por aquí como si fuera humo. Sólo la ventana sigue siendo blanca.
...¿Y yo? Yo, soy un hombre como los otros, al igual que este crepúsculo es un crepúsculo como los otros.
Desde esta mañana viajo; la prisa, las formalidades, los equipajes, el tren, el aliento de los distintos pueblos.
Ahí hay un asiento; me derrumbo en él. Todo se vuelve más tranquilo y suave.
Mi traslado definitivo de la provincia a París marca una gran etapa en mi vida. He logrado un empleo en la banca. Mi vida va a cambiar. Y por causa de ese cambio esta noche me alejo de mis pensamientos habituales y pienso en mí.
Tengo treinta años; los cumpliré el primer día del mes próximo. Perdí a mi padre y a mi madre hace dieciocho o veinte años. Ese acontecimiento es ya tan lejano que resulta insignificante, no tengo hijos y no los tendré. Hay momentos en que esto me perturba: cuando pienso que conmigo terminará un linaje tan antiguo como la humanidad.
¿Soy feliz? Sí; no tengo aflicciones, ni nostalgias, ni deseos complicados; por lo tanto, soy feliz. Recuerdo que cuando era niño tenía esas revelaciones de sentimientos, enternecimientos místicos, un gusto enfermizo por encerrarme a solas con mi pasado. Me otorgaba a mí mismo una importancia excepcional; ¡llegaba a pensar que era más que los otros! Pero esto se ha ido ahogando poco a poco en la nada positiva de los días.
Y ahora estoy aquí.
Me inclino en mi asiento para estar más cerca del espejo y me miro con atención.
Más bien pequeño, de aspecto reservado (aunque tenga mis momentos de exhuberancia); correcto en el vestir; en mi personaje exterior no hay nada reprochable ni llamativo.
Miro de cerca mis ojos que son verdes aunque por una aberración inexplicable generalmente se los considere negros.
Creo confusamente en muchas cosas; antes que nada, en la existencia de Dios aunque no en los dogmas de la religión; aunque tengan sus ventajas para los humildes y para las mujeres, que tienen un cerebro más pequeño que el de los hombres.
En cuanto a las discusiones filosóficas las considero absolutamente vanas. Nada podemos controlar o verificar. La verdad, ¿qué quiere decir eso?
Tengo el sentido del bien y del mal; aunque estuviera seguro de la impunidad no cometería una falta de delicadeza. Tampoco podría admitir la menor exageración en lo que fuese.
Si todos fueran como yo, todo andaría bien.
Ya es tarde. Hoy no haré nada más. Me quedo sentado mientras se pierde el día, frente a un ángulo del espejo. Distingo en la decoración que empieza a invadir la penumbra, el modelado de mi frente, el óvalo de mi cara y bajo mis párpados que pestañean, mi mirada, por la cual entro en mí como en una tumba.
La fatiga, el tiempo desapacible (oigo la lluvia en la noche), la oscuridad que aumenta mi soledad me agiganta a pesar de todos mis esfuerzos y algo más, no sé qué, me entristecen. Y me molesta estar triste. Reacciono. ¿Qué pasa? Nada. Sólo estoy yo.
No estoy solo en la vida como lo estoy esta noche. El amor toma para mí el rostro y los gestos de Josette. Hace mucho que estamos juntos; hace mucho tiempo que en la trastienda de la casa de modas en la que trabaja en Tours, al ver que me sonreía con singular persistencia, le tomé la cabeza, la besé en la boca y bruscamente me di cuenta que la amaba.
Ya no recuerdo demasiado bien la extraña felicidad que sentíamos en desnudarnos. Es verdad que aún hay momentos en que la deseo con tanto enloquecimiento como la primera vez; sobre todo cuando no está. Cuando está a mi lado hay momentos que siento rechazo.
Volveremos a vernos allá, en las vacaciones. Si nos atreviéramos... podríamos contar los días que nos veremos antes de morir.
¡Morir! Decididamente, la idea de la muerte es la más importante de todas las ideas.
Un día me moriré. ¿Lo he pensado alguna vez? Recuerdo. No, nunca lo pensé. No puedo. Al igual que no puede mirarse el sol fijamente no se puede mirar cara a cara el destino aunque sea gris.
Y la noche llega como llegarán todas las noches hasta aquella que será inmensa.
Pero de pronto me levanto, tambaleando, con el corazón que me palpita como un batir de alas...
¿Qué pasa? En la calle ha sonado un cuerno, toca un aire de caza... Al parecer, algún montero de una casa importante, de pie junto al mostrador de una taberna, los carrillos inflados, la boca impetuosamente apretada, con aspecto fiero, maravilla y silencia a la gente.
Pero no es sólo una fanfarria que retumba en las piedras de la ciudad... Cuando era pequeño, en el campo donde me crié, oía estos sonidos a lo lejos por los senderos de los bosques y del castillo. El mismo aire, todo igual; ¿cómo puede parecerse tan inmensamente?
Y a pesar de mí, mi mano se ha apoyado sobre mi corazón con un gesto lento y tembloroso.
¡Antes... hoy... mi vida... mi corazón... yo! De pronto pienso en todo esto, sin motivo, como si me hubiera vuelto loco.
...Desde entonces, desde siempre, ¿qué he hecho de mí mismo? Nada y ya he iniciado el descenso. ¡Ah! Porque ese aire me recordó el tiempo pasado, me parece que he terminado, que no he vivido, y siento deseos de una suerte de paraíso perdido.
Pero es en vano que suplique, y me rebele, ya no queda nada para mí: de ahora en adelante no seré ni feliz ni desdichado. No puedo resucitar. Envejeceré tan serenamente como lo estoy hoy en este cuarto en el que tantos seres dejaron su marca, y en el que ninguno dejó en verdad la suya.
Un cuarto como éste se encuentra a cada instante. Es el cuarto de todo el mundo. Se lo cree cerrado y no lo está: se abre a los cuatro vientos del espacio. Está perdido en medio de cuartos parecidos, como la luz en el cielo, como un día entre los días, como yo en todas partes.
¡Yo, yo! Ahora no veo sino la palidez de mi rostro, con órbitas profundas, hundido en la oscuridad, y mi boca invadida por un silencio, que suave pero seguramente, me ahoga y me aniquila.
Me yergo sobre el codo como si fuera un muñón de ala. ¡Quisiera que algo del infinito me alcanzara!
No tengo talento ni me espera una misión por cumplir, ni puedo ofrecer un gran corazón. Nada tengo y nada merezco. Pero a pesar de todo quisiera alguna recompensa. ..
El amor; sueño con un idilio increíble, único, con una mujer lejos de la cual hasta este momento hubiera perdido todo mi tiempo; cuyos rasgos no vislumbro pero cuya sombra imagino por el camino al lado de la mía.
¡Lo infinito, lo nuevo! Un viaje extraordinario al que arrojarme, en el cual multiplicarme. Partidas lujosas y ajetreadas entre el apresuramiento de la gente humilde, lenta acomodación en vagones que ruedan con toda su fuerza como truenos, entre los paisajes desperdigados y ciudades que de pronto crecen como el viento.
Barcos, mástiles, maniobras dirigidas en lenguas bárbaras, desembarcos en muelles de oro, rostros exóticos y curiosos al sol, vertiginosamente semejantes, monumentos cuyos perfiles conocíamos y que por algo que pareciera el orgullo del viaje se han acercado a nosotros.
Mi cerebro está vacío; mi corazón agotado; nadie me rodea y nunca encontré nada, ni un amigo. Soy un pobre hombre desbarrancado durante un día en el suelo de un cuarto de hotel al que llega todo el mundo, del que todo el mundo se va, y sin embargo, quisiera la gloria. Gloria unida a mí mismo como una asombrosa y magnífica herida que sentiría y de la que todo el mundo hablaría; aspiro a una multitud en la que sería el primero y mi nombre se aclamaría con un grito desconocido bajo la faz del cielo.
Pero siento que mi grandeza se derrumba. Mi imaginación pueril juega en vano con esas imágenes desmesuradas. Nada hay para mí: sólo yo que despojado por la noche, asciendo como un grito.
La hora casi me ha enceguecido. Me adivino en el espejo más de lo que me veo. Veo mi debilidad y mi cautiverio. Adelanto, hacia la ventana, mis manos de dedos tensos, con su aspecto de cosas desgarradas. Desde mi rincón de sombra alzo mi rostro hasta el cielo. Me echo hacia atrás y me apoyo en la cama, ese gran objeto que tiene una imprecisa forma viviente, como un muerto. ¡Dios mío, estoy perdido!
¡Tened piedad de mí! Me creía sensato y satisfecho con mi suerte: decía estar exento del instinto de robo. ¡Ay, ay, no es verdad, ya que quisiera apoderarme de todo lo que no es mío!
II
Hace mucho que ha cesado el sonido del cuerno. Las calles y las casas están en calma. Silencio. Me paso la mano por la frente. Este ataque de enternecimiento ha terminado. Tanto mejor. Con esfuerzo de voluntad recobro mi equilibrio.
Me siento a la mesa, y del portafolios que hay sobre ella saco unos papeles. Tendré que leerlos y luego acomodarlos.
Algo me aguijonea; voy a ganar un poco de dinero. Podría enviarle algo a mi tía que me educó y siempre me espera en la sala de abajo donde por las tardes el ruido de su máquina de coser es monótono y matador como el de un reloj, y donde por la noche, a su lado, hay una lámpara que no sé por qué se le parece.
Los papeles... Los elementos del informe que servirá para juzgar mis aptitudes y hará definitiva mi admisión en la banca Berton... El señor Berton, que puede hacer todo por mí, que sólo tiene que decir una palabra, el señor Berton, el dios de mi vida actual...
Me apresto a encender la lámpara. Froto una cerilla.
No se enciende. El fósforo se descascarilla, se rompe. Lo arrojo, y un poco cansado, espero...
Entonces oigo un canto murmurado muy cerca de mi oído.
Pareciera que alguien, inclinado sobre mi hombro, cantara para mí, sólo para mí, confidencialmente.
¡Ah! Una alucinación... Tengo enfermo mi cerebro... Es el castigo porque hace un momento pensé demasiado.
Estoy de pie, la mano crispada en el borde de la mesa, ahogado por la impresión de lo sobrenatural; husmeo al azar, parpadeante, atento y desconfiado.
El canturreo continúa; no me libero. Doy vuelta la cabeza... Viene del cuarto de al lado... ¿Por qué es tan puro y tan extrañamente cercano? ¿Por qué me conmueve de esta manera? Miro la pared que me separa del cuarto vecino y ahogo un grito de sorpresa.
Arriba, cerca del cielo raso, por encima de una puerta clausurada, hay una luz centelleante. El canto cae desde esa estrella.
En ese lugar el tabique está agujereado y por allí la luz del cuarto vecino entra en la oscuridad del mío.
Me subo a la cama. Me estiro con las manos en la pared y alcanzo el agujero con mi cara. Un maderamen carcomido, dos ladrillos separados; se ha desprendido un poco de yeso. Tengo ante mis ojos una abertura del ancho de la mano, pero que las molduras hacen invisible desde abajo.
Miro... veo... El cuarto de al lado se me ofrece totalmente despojado.
Ante mí se extiende esa habitación que no es mía... La voz que cantaba se ha ido; esa partida dejó la puerta abierta, y aún casi se mueve. No hay más que una vela encendida que tiembla sobre la chimenea.
Allá lejos, la mesa parece una isla. Los muebles azulados, rojizos, semejan órganos dispuestos allí, imprecisos y oscuramente vivos.
Contemplo el armario, que se yergue en confusas líneas brillantes con los pies en la sombra; el techo, el reflejo del techo en el espejo, y la ventana pálida como un rostro contra el cielo.
Vuelvo a mi cuarto — como si de verdad hubiera salido de él — asombrado, con las ideas embarulladas, hasta olvidarme de quién soy.
Me siento en la cama, reflexiono rápidamente, un poco tembloroso, sofocado por el futuro...
Domino y poseo ese cuarto... Mi mirada penetra en él. Estoy presente en él. Todos los que allí entren, allí estarán sin saberlo, conmigo. ¡Los veré, los oiré y presenciaré plenamente todo lo de ellos como si la puerta estuviera abierta!
Después de un instante, con un largo estremecimiento alzo la cara hasta el agujero y miro otra vez.
La vela se apagó pero allí hay alguien.
Es la criada. Sin duda, entró para arreglar el cuarto pero se detuvo.
Está sola. Muy cerca de mí. No veo muy bien al ser vivo que se mueve, tal vez porque estoy deslumbrado al verlo de manera tan real: lleva un delantal azulado, de color casi nocturno que cae por delante de ella como también los rayos de la noche; puños blancos, manos más oscuras a causa del trabajo. La cara es imprecisa, borrosa y sin embargo conmovedora. Los ojos están ocultos, pero brillan; los pómulos resaltan y relucen; la curva del moño refulge por encima de la cabeza como una corona.
Hace un momento, en el rellano, vi a esa muchacha doblada, frotando el pasamanos, con la cara encendida y muy cerca de sus toscas manos. La encontré rechazante con sus manos negras y los trabajos sucios en los que se encorva y se arrodilla... También la vi en el pasillo. Caminaba delante de mí, con aire palurdo, el pelo colgando, emanaba un olor soso de toda su persona que se presentía gris y envuelta en ropa sucia.
Y ahora la miro. La noche aleja suavemente la fealdad, borra la miseria, el horror; cambia, a pesar de mí, el polvo en sombra, como una maldición en una bendición. De ella sólo queda un color, una bruma, una forma; ni siquiera eso: un estremecimiento y el latido de su corazón. No queda de ella más que ella misma.
Porque está sola. Cosa inaudita, un poco divina, está verdaderamente sola. Está en esa inocencia, en esa pureza perfecta: la soledad.
Violo su soledad con mis ojos, pero ella no lo sabe, y no es violada.
Va hacia la ventana con los ojos iluminados, las manos colgantes y el delantal celeste. Su rostro y la parte alta de su cuerpo están iluminados: parece estar en el cielo.
Se sienta en el canapé, grande, bajo, rojo oscuro, que ocupa el fondo del cuarto al lado de la ventana. La escoba está apoyada al lado de ella.
Saca una carta del bolsillo y la lee. En el crepúsculo, esa carta es la más blanca de todas las cosas existentes. La doble hoja se mueve entre sus dedos que la sostienen con mucha precaución, como una paloma en el espacio.
Se lleva a la boca la carta palpitante y la besa.
¿De quién será esa carta? No de la familia; una joven cuando ya es mujer, no conserva una piedad familiar tan fuerte como para besar una carta de sus padres. De un amante, sí de un novio... Desconozco el nombre de ese amado que tal vez muchos saben; pero veo su amor como ninguna persona lo ha hecho. Y ese simple gesto de besar el papel, ese gesto amortajado en un cuarto, ese gesto que la sombra descarna, tiene algo de augusto y aterrador.
Se levanta y se acerca a la ventana con la carta blanca doblada en su mano gris.
La noche se adensa por todas partes y me parece no saber ya su edad, ni su nombre, ni el oficio que por azar cumple, ni nada de ella, nada... Mira la inmensidad pálida que la alcanza. Sus ojos brillan; se diría que lloran, pero no, sólo rezuman claridad. Los ojos no son la luz por ellos mismos; no son nada más que toda la luz. ¿Qué sería esta mujer si la realidad floreciera sobre la tierra?
Suspira y llega hasta la puerta con pasos lentos. La puerta se cierra como algo que cae.
Se ha ido sin hacer otra cosa que leer su carta y besarla.
Vuelvo a mi rincón, solo, más inmensamente solo que antes. La simplicidad de este hallazgo me ha turbado divinamente. Y sin embargo, allí no había otra cosa que una criatura como yo. Entonces, ¿nada es más suave y más fuerte que acercarse a un ser, cualquiera que sea?
Esta mujer afecta mi vida íntima, participa en mi corazón, ¿Cómo, por qué? No lo sé... Pero, ¡qué importancia ha adquirido!... No por ella misma: no la conozco ni me preocupa conocerla; sino por el único valor de su existencia que se me reveló durante un instante, por su ejemplaridad, por la huella de su presencia real, por el verdadero ruido de sus pasos.
Me parece que el sueño sobrenatural que tuve hace un momento ha sido atendido y que la parte de infinito que reclamaba ha llegado. Sin saberlo, me lo ha ofrecido esta mujer que acaba de pasar profundamente ante mis ojos, al mostrarme su beso despojado, ¿no es la especie de la belleza reinante y cuyo reflejo cubre de gloria?
En el hotel suena el timbre para la cena.
Este llamado a la realidad cotidiana y a las ocupaciones usuales cambia por un momento el curso de mis pensamientos. Me preparo para ir a la mesa. Me pongo un chaleco de fantasía y un traje oscuro. Pincho una perla en mi corbata. Pero enseguida me detengo y presto atención, al lado — a lo lejos — esperando volver a oír un ruido de pasos o una voz humana.
Mientras realizo los gestos necesarios, sigo sufriendo la obsesión del gran acontecimiento que se ha producido: esa aparición.
Bajo entre los que viven conmigo en la casa. En el comedor, marrón y oro, colmado de luces, me siento a la mesa grande. Es un centelleo, general, una algazara, el gran apresuramiento vacío del comienzo de las comidas. Hay muchas personas allí, y van ocupando su lugar, con la discreción de la gente bien educada. Por todas partes hay sonrisas, ruidos de sillas llevadas a su lugar, palabras lanzadas al azar, voces que se buscan y retoman el contacto, diálogos que se esbozan... Luego el concierto de los cubiertos se concreta, ritmado y en aumento.
Mis dos vecinos hablan cada uno por su lado. Oigo su murmullo que me aisla. Levanto los ojos. Frente a mí se alinean frentes brillosas, ojos brillantes, corbatas, camisas, manos ocupadas hacia adelante, sobre la mesa enceguecedora de blancura. Todas estas cosas atraen mi atención y al mismo tiempo la repelen.
No sé qué piensa esa gente; no sé quiénes son; se esconden los unos a los otros y se protegen. Choco contra su luz, contra frentes como límites.
Pulseras, collares, anillos... Los gestos brillantes de las joyas me empujan tan lejos como lo harían las estrellas. Una joven me mira con sus ojos azules y vagos. ¿Qué puedo hacer contra esa especie de zafiro?
Hablan, pero ese ruido deja a cada uno consigo mismo y me ensordece como antes me encegueció la luz.
Sin embargo, esa gente, como al azar de la conversación pensaron en cosas que les pesaban en el corazón, por un momento se han mostrado como si estuvieran solos. Reconocí esa verdad y palidecí por un recuerdo.
Hablan de dinero; la conversación sobre ese tema se generaliza y todos parecen sacudidos por una impresión del ideal. Un deseo de aprehender y de tocar se ha trasparentado en los ojos, en la superficie como un poco de adoración adorada afloró en los de la criada cuando se sintió sola: infinitamente tranquila y liberada.
Han evocado triunfalmente héroes militares. Los hombres pensaron: "¡Y yo!" y se han enfebrecido mostrando lo que pensaban, a pesar de la desproporción ridícula y la servidumbre de su posición social. El rostro de una joven mostró deslumbramiento. No contuvo un suspiro de éxtasis. Por la acción de un pensamiento inadivinable, enrojeció. Vi la onda sanguínea que se expandía por su rostro; vi irradiar su corazón.
Se discutió sobre fenómenos de ocultismo, sobre el más allá: "¡Quién puede saber!" dijeron; luego hablaron de la muerte. Mientras se hablaba, dos comensales, de una punta a la otra de la mesa, un hombre y una mujer — que no se dirigían la palabra y parecían ignorarse — cambiaron una mirada que sorprendí. Y comprendí, al ver surgir esa mirada de los dos al mismo tiempo ante el impacto de la idea de la muerte, que esos seres se amaban y se pertenecían en el fondo de las noches de la vida.
...Terminó la comida. Los jóvenes pasaron al salón.
Un abogado contó a sus vecinos un caso juzgado ese día. A causa del tema se expresaba con contención, casi confidencialmente. Se trataba de un hombre que había degollado a una jovencita al mismo tiempo que la violaba, y que para que no se escucharan los gritos de la pequeña víctima cantaba a toda voz. En la Audiencia ese bruto declaró: "Lo mismo la hubieran oído, de tanto que gritaba, si por suerte no hubiera sido tan jovencita".
Una a una callaron todas las bocas, y todos aunque no lo demuestran, escuchan y los que están lejos quisieran acercarse y llegar hasta el narrador. En torno a esa imagen evocada, alrededor de ese paroxismo aterrador de nuestros tímidos instintos, el silencio se propagó circularmente, como un fragor formidable en las almas.
Luego oigo la risa de una mujer, de una mujer honrada: una risa seca, cascada, que ella tal vez considera inocente pero que al surgir la acaricia toda: un estallido de risa que, hecha de gritos informes e instintivos, es casi una obra de carne... Se calla y se cierra. Y el narrador continúa con voz calma, seguro de su efecto, arrojando sobre esa gente la confesión del monstruo: "¡Tenía vida resistente, y gritaba! Me vi obligado a partirla con un cuchillo de cocina".
Una madre joven que tiene a su lado a su hijita, se levanta a medias, pero no puede irse. Vuelve a sentarse y se inclina hacia adelante para disimular a la niña; tiene deseos y vergüenza de escuchar.
Otra mujer permanece inmóvil con el rostro inclinado; pero tiene la boca apretada como si se defendiera trágicamente y casi veo dibujarse bajo la compostura mundana de su rostro, cual escritura, la sonrisa loca de la mártir.
¡Y los hombres!... A éste que es plácido y simple claramente lo he oído jadear. Aquél otro, fisonomía neutra de burgués, habla con gran esfuerzo de diferentes cosas con su joven vecina. Pero la mira con ojos que quisieran llegar hasta su carne, y aun más lejos, una mirada más fuerte que él, de la que él mismo siente vergüenza, cuyo resplandor lo hace parpadear y cuyo peso lo aplasta.
Y también otro del que he visto su mirada cruda y su boca estremecerse y tratar de entreabrirse; sorprendí la puesta en marcha de ese engranaje de la máquina humana, la dentellada convulsa hacia la carne fresca y la sangre del otro sexo.
Y todos se han explayado, contra el sátiro, en un concierto de injurias demasiado grandes.
...Y es así que durante un momento no mintieron. Casi se han confesado, tal vez sin saberlo y aun sin saber qué confesaban. Casi fueron ellos mismos. Surgieron la envidia y el deseo. Pasó su resplandor y se vio qué había en el silencio, sellado por los labios.
Esa especie de pensamiento, ese espectro vivo, eso es lo que quiero contemplar. Me levanto, presionado, empujado por la premura de ver desplegarse ante mis ojos, a pesar de su fealdad, la sinceridad de hombres y mujeres, como una obra maestra y ya otra vez en mi cuarto, con los brazos abiertos, con ademán de abrazarla, miro el cuarto.
Está allí extendido ante mis pies. Aun vacío está más vivo que la gente con la que nos cruzamos y con la que vivimos, esa gente que tiene la inmensidad de su número para borrarse, para hacerse olvidar, que tiene una voz para mentir y un rostro para ocultarse.
III
La noche, noche total. La sombra compacta como terciopelo se inclina sobre mí por todos lados.
Todo, alrededor de mí, ha caído en las tinieblas. En medio de esa negrura, estoy acodado a la mesa redonda que ilumina la lámpara. Me he instalado allí para trabajar pero en verdad no tengo nada que hacer más que escuchar.
Hace un momento miré el cuarto. No hay nadie, pero sin duda alguien llegará.
Alguien llegará, tal vez esta misma noche, mañana u otro día; alguien vendrá fatalmente y luego se sucederán unos a otros. Espero, y me parece que he nacido sólo para esto.
Esperé durante mucho tiempo sin animarme a descansar. Luego, muy tarde, cuando hacía tanto que reinaba el silencio que me paralizaba, hice un esfuerzo. De nuevo me aferré a la pared y ofrecí mis ojos suplicantes. La habitación estaba a oscuras, colmada por lo desconocido, por todas las cosas posibles. Me dejé caer de nuevo en mi cuarto.
Al día siguiente vi el cuarto a la simplicidad de la luz del día. Vi cómo el alba se extendía por él. Poco a poco empezó a surgir de sus ruinas y a elevarse.
Está amueblado y dispuesto según el mismo modelo que el mío; en el fondo, frente a mí, la chimenea con un espejo encima; a la derecha la cama; a la izquierda al lado de la ventana, un canapé... Los cuartos son idénticos, pero el mío ha terminado y el otro aún está por empezar...
Después de un nebuloso almuerzo, vuelvo al punto preciso que me atrae, la fisura en el tabique. Nada. Vuelvo a bajar.
La atmósfera está pesada. Aun aquí persiste algo del olor de la cocina. Me detengo en la grandeza sin límites de mi cuarto vacío.
Entreabro y abro mi puerta. En los pasillos, las puertas de los cuartos están pintadas de marrón, con los números grabados en placas de cobre. Todo está cerrado. Doy algunos pasos que sólo yo escucho, que oigo demasiado, en esta casa grande como la inmovilidad.
El rellano es largo y estrecho, la pared está cubierta con una imitación de tapicería con follaje verde oscuro en la que brilla el cobre de un aplique de gas. Me acodo en la baranda. Un criado — el que sirve la mesa y que en este momento lleva un delantal azul y no se lo reconoce con el cabello desordenado — baja a saltos del piso superior, con unos periódicos bajo el brazo. La hija de la señora Lemercier sube apoyando la mano en la baranda, el cuello estirado como el de un pájaro y comparo sus pequeños pasos con fragmentos de segundos que pasan. Un señor y una señora pasan delante de mí e interrumpen su conversación para que no los oiga, como si me negaran la limosna de sus pensamientos.
Estos leves acontecimientos se desvanecen cual escenas de comedias sobre las que cae el telón.
Camino a través de la tarde deslentadora. Tengo la impresión de estar solo contra todos mientras vago por esta casa y sin embargo fuera de ella.
A mi paso, una puerta vuelve a cerrarse rápido en el corredor y ahoga una risa de mujer sorprendida. La gente escapa, se defiende. Un ruido sin sentido, se desprende de las paredes, confuso, pero es el silencio. Debajo de las puertas repta, aplastada, muerta, una línea de luz, pero es la sombra.
Bajo la escalera. Entro en el salón desde donde me reclama el murmullo de las conversaciones.
En grupos, algunos hombres dicen frases que no recuerdo. Salen; al quedarme solo los oigo discutir en el corredor hasta que finalmente sus voces se ensordecen.
Luego entra una dama elegante envuelta en un ruido de seda, en un perfume de flores y de incienso. Ocupa mucho lugar a causa de su perfume y su elegancia.
Esta dama tiende ligeramente hacia adelante un hermoso rostro alargado, adornado por una mirada de gran dulzura. Pero no puedo verla bien porque no me mira.
Se sienta, toma un libro, lo hojea y las páginas confieren a su rostro un reflejo de blancura y de pensamiento.
Examino con disimulo su pecho que sube y baja y su rostro inmóvil y el libro vivido unido a ella. Su tez es tan luminosa que la boca parece casi negra. Su belleza me entristece. Contemplo a esta desconocida de pies a cabeza con una sublime nostalgia. Me acaricia con su presencia. Una mujer siempre acaricia a un hombre cuando se le aproxima y está sola; a pesar de tantas clases de separaciones, siempre hay entre ellos un espantoso inicio de felicidad.
Pero ella se va. Todo lo de ella ha terminado. Nada hubo y sin embargo ha terminado. Todo esto es demasiado simple, demasiado fuerte, demasiado verdadero.
Esta tierna desesperación que antes no hubiera sentido me inquieta. Desde ayer estoy cambiado: la vida humana, la verdad viviente, la conocía como la conocemos todos y la practicaba desde mi nacimiento. Pero ahora que se me ha aparecido de manera divina creo en ella con una especie de temor.
He vuelto a subir a mi cuarto, la tarde se eterniza pero la noche llega.
Desde mi ventana miro la noche que sube hacia el cielo, ascensión tan suave que se la ve y no se la ve; y la multitud que se desperdiga por el pavimento de las ciudades.
Los transeúntes vuelven a las casas en las que van pensando. Oigo a lo lejos a través de las paredes cómo va llenándose de huéspedes ligeros, la casa en la que estoy, de débiles rumores.
Del otro lado del tabique se deja oír un ruido... Me estiro contra la pared y miro hacia el cuarto vecino que ya está gris. Oscuramente percibo a una mujer.
Se ha acercado a la ventana como hace un momento me acerqué yo a la mía. Sin duda, es el eterno gesto de los que están solos en un cuarto.
A medida que mis ojos se acostumbran se va precisando, la veo cada vez mejor; me parece que se acerca caritativa.
En este comienzo de otoño lleva uno de esos trajes claros con los cuales las mujeres se iluminan mientras aún hay sol. Los rayos mortecinos de la ventana la cubren en un reflejo casi apagado. Su vestido tiene el color del inmenso crepúsculo, el color del tiempo como en los cuentos de hadas.
Llega hasta mí un hálito del perfume que lleva, un olor de incienso y de flores, y en ese perfume que la nombra con su verdadero nombre la reconozco: es la joven que hace un momento estuvo cerca de mí y que luego se evaporó. Ahora está allí detrás de la puerta cerrada, a merced de mis miradas.
Mueve los labios, no sé si habla muy bajo o si canturrea. .. Está allí, cerca de la blancura triste de la ventana, al lado de la imagen de la ventana en el espejo, en ese cuarto impreciso que va decolorándose; está allí con sus ojos oscuros y su carne oscura, con la claridad en el rostro, acariciado por tantas miradas desde que existe.
El cuello blanco, aterradoramente hermoso, se inclina hacia adelante, el perfil al lado de la ventana en la que apoya la frente, se ahoga con la penumbra azulada como si el pensamiento fuera azul y flotando sobre la masa tenebrosa de los cabellos, una débil aureola indica que son rubios.
Su boca es oscura como si la tuviera entreabierta. Tiene la mano apoyada en el vidrio azul celeste de la ventana, como un pájaro.
Su blusa es de tono pálido, y sin embargo, intenso, verde o azul.
Lo ignoro todo de ella y está tan lejos de mí como si nos separasen mundos o siglos, como si estuviera muerta. Sin embargo, nada hay entre nosotros. Estoy cerca de ella, estoy con ella, me extiendo sobre ella temblando.
...Mis manos tienden a abrazarla. Soy un hombre como los demás, siempre tristemente dispuesto a deslumbrarse por la primera mujer que aparezca. Es la imagen más pura de la mujer amada: la que aún no conocemos totalmente, la que se revelará, la que tiene en sí el único milagro viviente que existe en la tierra.
Se da vuelta y se desliza por la nocturna habitación, como una nube, con sus formas redondeadas que se mecen. Oigo el susurro profundo de su vestido. Busco su cara como una estrella. Pero su rostro se me oculta como su pensamiento.
Busco el sentido de sus gestos pero éste se me escapa. ¡Tan cerca que estoy de ella y no sé qué hace! Los seres que vemos sin que ellos lo sospechen parecen no saber qué hacen.
Cierra la puerta con llave y esto la diviniza aún más. Quiere estar sola. No hay duda de que entró en el cuarto para desvestirse.
Al igual que no pienso pedirme cuentas del crimen que cometo al poseer a esta mujer con los ojos, no busco explicarme a qué circunstancias responde su presencia. Sé que nos hemos encontrado y con todo mi corazón, toda mi alma, le suplico que se muestre a mí.
Parece recogerse, titubear. Me figuro no sé qué gracia cándida de su persona entera, que espera estar sola hace mucho tiempo para mostrarse. Sí; se siente aún azotada por el aire de fuera, rodeada por los transeúntes, tocada por los rostros tensos de los hombres; y refugiada entre esas paredes, aguarda a que ese contacto esté más alejado para quitarse la ropa.
Me complazco en leer en ella el virginal y carnal pensamiento; tengo la sensación de que, a pesar de la pared, mi cuerpo se inclina hacia el suyo.
Va hacia la ventana, levanta los brazos, y luminosamente cierra las cortinas. La oscuridad completa cae entre nosotros.
¡La perdía!... Sentí un dolor agudísimo en mi ser, como si la luz me hubiera abandonado... Y permanecí allí, boquiabierto, conteniendo un quejido, acechando la sombra que se confundía con su aliento...
A tientas tomó unos objetos. Adiviné, vislumbré una cerilla que se encendía en la punta de sus dedos. Con lentitud surgió su imagen. Vi aparecer las débiles blancuras de sus manos, su frente y su cuello. Su cara surgió ante mí como un hada.
Durante los breves segundos en que el mínimo resplandor me ofreció su aparición, no distinguí los rasgos de ese rostro de mujer. Se arrodilló ante la chimenea con la llama entre los dedos. Oí y vi un crepitar un claro de leña seca en la humedad negra y fría. Tiró la cerilla sin encender la lámpara, y no hubo más luz en el cuarto que ese resplandor que venía de abajo.
Enrojecióse el hogar, mientras ella pasaba y repasaba por delante de él, con un rumor de brisa, como por delante de un sol poniente. Se veían moverse los contornos de su gran cuerpo esbelto, sus brazos oscuros y sus manos de oro y rosa. Su sombra se arrastraba a sus pies, trepaba por las paredes y volaba por encima de ella por el techo incendiado.
La asaltaba el brillo de la llama, que, como si fuese la llama misma, se lanzaba hacia ella. Pero se protegía en su sombra; estaba oculta todavía, recubierta aún y gris; su vestido caía tristemente alrededor de ella.
Se sentó en el diván, de cara a mí. Su mirada revoloteó dulcemente por todo el aposento.
Por un instante, se posó en la mía; sin saberlo, nos miramos.
Después, como otra mirada más aguda, de ofrenda más cálida, su boca, que pensaba en algo o en alguien, se entreabrió; sonreía.
La boca es sobre la cara desnuda algo desnudo. La boca, está roja de sangre, que sangra eternamente, es comparable al corazón: es una herida, es casi una herida ver la boca de una mujer.
Y yo comenzaba a temblar ante esta mujer que se entreabría y sangraba con una sonrisa. El diván se hundía tibiamente bajo el peso de sus amplias caderas; sus finas rodillas se habían aproximado, y todo el centro de su cuerpo tenía la forma de un corazón.
...Medio tendida sobre el diván, presentó sus pies al fuego, levantando un poco su falda con las dos manos, y en ese movimiento descubrió las piernas, que colmaban sus medias negras.
Y mi carne gritó, marcada como con un hierro candente por la línea voluptuosa que desaparecía, ensanchándose, en la sombra, y se perdía en las profundidades extraordinarias.
Crispé los dedos, desgarrada la mirada, hasta tal punto estaba allí, ofrecida, abierta, imprecisa, la frente hundida en la sombra, mientras el sangriento fulgor que se arrastraba por tierra subía desesperadamente encima de ella, en ella, como un esfuerzo humano.
Volvió a estirarse la falda. La mujer tornó a ser lo que era. No, es otra. Porque he vislumbrado un poco de su carne prohibida. Estoy al acecho de esa carne, en las sombras confundidas de nuestras dos habitaciones. Se levantó el vestido, realizó el gran gesto sencillo que los hombres adoran como una religión, e imploran, aun contra toda esperanza, con toda razón, el gesto deslumbrador y a veces deslumbrado.
De nuevo anda por la habitación y ahora el rumor de sus faldas es un aletazo en mis entrañas.
Mi mirada, rechazando su rostro pueril, en el que se demora, distraída, su sonrisa, rechazando y olvidando a la fuerza su alma y su pensamiento, apresa su forma y quiere su sangre, como el fuego que la asedia y no la abandona: pero mis miradas no pueden sino caer a sus pies y rozar débilmente su falda, como las llamas del hogar, las llamas magníficas y suplicantes, las llamas desolladas, las llamas en jirones que serpentean hacia el cielo.
Por fin se muestra profundamente.
Para descalzarse, cruzó las piernas muy arriba, tendiéndome el abismo de su cuerpo.
Dejábame ver su pie delicado, aprisionado por el zapato reluciente, y en la media de seda, de un negro más mate, su menuda rodilla y la pantorrilla ampliamente ensanchada, como una fina ánfora, sobre la gracilidad de los tobillos. Por encima de la corva, en el sitio en que terminaba la media en un cáliz blanco y nebuloso, vi quizás un poco de carne pura. No distinguía la ropa de la piel en aquellas alocadas tinieblas y el reflejo palpitante de la hoguera que la asediaba. ¿Es el delicado tejido de la ropa interior o es la carne? ¿Es nada o es todo? Mis miradas disputaban esa desnudez a la sombra y a la llama. La frente y el pecho apoyados en la pared, las palmas apoyadas en la pared, impetuosamente, como si quisiera derribarla y traspasarla, me torturaba los ojos con esa incertidumbre, tratando por maña o por fuerza de ver mejor, de ver más.