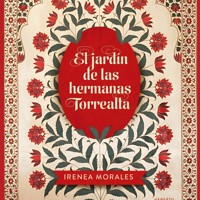Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
San Servando, Cádiz 1922 El aroma a azahar perfuma la Alameda de los Naranjos el día en que la llegada de nuevos vecinos irrumpe la apacible rutina de Cala Torrealta. Resignada a llevar una vida que en nada se parece a la que había soñado, Cala se dedica a cuidar tanto de su padre, un afamado compositor, como de sus hermanas: la rebelde Azahara y la pragmática Violeta. Mauro Buenaventura es un joven y acaudalado viudo madrileño al que solo le preocupan la prosperidad de su empresa de galletas y la salud de su hermana. Nada le había hecho sospechar que, a su llegada, todas las muchachas casaderas de esa villa gaditana empezarían a acicalarse como nunca para hacerse las encontradizas, y mucho menos que, justo enfrente de su residencia, viviría una fuerza de la naturaleza como Cala Torrealta, alguien capaz de derribar el muro que había construido en torno a él, haciendo tambalear sus creencias más arraigadas. Una novela tan deliciosa como las galletas recién horneadas y tan vibrante como el oleaje del Atlántico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: El jardín de las hermanas Torrealta
©️ 2024 Irenea Morales
____________________
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: febrero 2024
____________________
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2024: Ediciones Versátil S.L.
Calle Muntaner, 423, planta 2
08021 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
Para mis hermanas. Ellas saben quiénes son. Porque nadie merece más amor que ellas.
Capítulo 1
1922, San Servando, Cádiz, sur de España
Pocos eventos son capaces de alborotar tanto un barrio como la llegada inesperada de nuevos vecinos. Y el limitado microcosmos conformado por las elegantes casas que bordeaban la Alameda de los Naranjos no podía ser una excepción.
Por ese motivo, aquella mañana cálida y perfumada de finales de primavera, todos sus residentes se encontraban fisgando desde las ventanas con evidente curiosidad, tratando de atisbar qué se cocía en la casa que ocupaba el número catorce.
La que otrora había sido la residencia de los Somosaguas, un enorme edificio de dos pisos y ornamentada fachada isabelina en piedra ostionera y color bermellón, bullía de actividad. Apenas un par de días antes, un buen número de personal de servicio se había dedicado a abrir puertas y ventanas para ventilar y retirar el polvo y las telarañas que se habían ido acumulando durante los más de dos años que llevaba cerrada. Justo el mismo tiempo que había transcurrido desde que Candelita Somosaguas se casara con un adinerado señorito de campo y se llevara a sus padres a vivir con ella.
San Servando era una cautivadora pequeña ciudad enclavada entre marismas, caños y salinas. Muy pequeña —de hecho, que no se la considerara un pueblo no era más que una mera formalidad resultado de que, unos cien años atrás, el monarca de turno decidiera otorgarle el título honorífico de ciudad—. La pintoresca villa, que se beneficiaba del clima privilegiado del sur de la Península, estaba rodeada de playas que daban tanto a la bahía como al océano. Además, poseía un encantador centro neoclásico en forma de retícula surcado de cabo a rabo por la hermosa calle Real, en la que habían florecido durante el último siglo las casas señoriales de aquellos que elegían las bondades de San Servando como residencia de verano o incluso durante de todo el año.
Y justo allí, en el corazón de la ciudad, se erigía la Alameda, con su templete y sus zonas de paseo entre palmeras, jacarandas, palisandros y, por supuesto, naranjos, dando cobijo a siete de los caserones más distinguidos de San Servando.
Las campanas de bronce de la Iglesia Mayor repiqueteaban al son del mediodía en el preciso momento en el que la joven Cala Torrealta regresaba a casa con su inconfundible andar sereno. La muchacha tuvo que frenar en seco al encontrar la calle que rodeaba la Alameda, y que separaba la avenida destinada al paseo de las entradas de las casas, bloqueada por grandes vehículos repletos de muebles y mozos escandalosos que se dedicaban a descargarlos para darles acomodo en su nuevo hogar.
Cala resopló con evidente cansancio. Sus pies se resentían porque había estado trabajando desde muy temprano ayudando a Blas, el practicante, en su consultorio, sin poder sentarse ni un solo segundo. Allí se dedicaba sobre todo a hacer inventario y, con suerte, a poner alguna que otra vacuna; labores para las que una enfermera titulada como ella estaba más que cualificada y que eran mucho más tediosas que las que llevaba a cabo cuando estaba en el hospital. Claro que ella rara vez solía quejarse de esto ni de casi nada, porque, aunque no era el de sus sueños, al menos tenía un trabajo.
Aquella mañana, cada vecino que se había acercado al dispensario había compartido con Cala una buena ración de los rumores que acompañaban a la llegada de los nuevos inquilinos de la casona de los Somosaguas. Al principio, no les había otorgado mucha importancia, pues no era de carácter chismoso, hasta que llegó un punto en el que los parroquianos no hablaban de otra cosa y acabó siendo partícipe, muy a su pesar, de todo aquel comadreo.
Sin embargo, la algarada que se había formado en su calle sí que le afectaba de manera personal, sobre todo si le obstaculizaba llegar a su propia casa y poner en alto sus cansadas piernas. Con la elegancia que la caracterizaba y sin dejar traslucir la molestia que esta situación le causaba, Cala sorteó vehículos y trabajadores para conseguir llegar hasta la entrada del número dieciocho, una hermosa casa blanca de dos plantas con terrazas floreadas y detalles pintados de azul índigo, sita en una de las esquinas interiores de la plaza. El hogar de la familia Torrealta durante los últimos veinte años.
Una vez dentro, no le sorprendió en absoluto encontrar a sus dos hermanas menores encaramadas a uno de los ventanales del salón, con las cabezas escondidas entre los geranios, apretujadas ambas contra los cierros del balcón para no perder ripio de cuanto acontecía en el exterior.
—Tengo entendido que los nuevos dueños vienen de la capital —comentó Violeta, la más pequeña, haciéndose la interesante.
—¿Y se puede saber quién te ha dicho eso? ¡Si ni siquiera has salido de casa hoy! —quiso saber Azahara, la mediana, con su habitual suspicacia.
—¡Chist! Las paredes tienen oídos —añadió Violeta en un tono cargado de misterio que en realidad pretendía ser una broma—. La verdad es que me lo ha dicho miss Lawson —admitió encogiéndose de hombros y otorgándole el mérito a la institutriz—, así que debe de ser cierto.
—Ojalá sean unos prófugos de la justicia —chismorreó Azahara—, o unos amantes que huyen de sus familias.
—Tú siempre con tus fantasías —se burló Violeta.
—¿Y qué otro motivo tendrían para acabar perdidos en este aburrido pueblo en el trasero del mundo? —rezongó la otra muchacha, alejándose de la ventana y tumbándose de manera poco delicada sobre el sofá.
—¡Aza! —la regañó la pequeña—. ¡Si Cala te escuchara hablar así, se te caería el pelo!
—Pero no me ha oído —alardeó con suficiencia.
—Sí que lo he hecho —proclamó la melodiosa voz de la hermana mayor, que las había estado observando desde la puerta del salón, al tiempo que Azahara le echaba una mirada recriminatoria a Violeta—, aunque prefiero hacer como si no.
—¿Has pasado frente a la antigua casa de los Somosaguas? ¿Has visto a los nuevos dueños? ¿Te has enterado de quiénes son? —preguntó Violeta en retahíla sin disimular la curiosidad que sentía. La muchacha era la más pequeña en edad a pesar de que, a sus diecisiete años, ya había sobrepasado en altura a sus hermanas gracias a la longitud de sus espigadas piernas.
—Sí. No. Y… algo se comenta por ahí —respondió Cala mientras ojeaba el correo que sostenía entre las manos enguantadas, sin levantar la vista hacia ellas—. La verdad es que en el dispensario no se ha hablado de otra cosa en toda la mañana.
—¿Y bien? —quiso saber Aza, que se había incorporado con una gata anaranjada entre los brazos, y estaba tan deseosa de cotilleos como su hermana menor.
—Se apellidan Buenaventura —reveló Cala, que dejaba caer la información con cuentagotas, aprovechándose del evidente interés de sus hermanas—. Han comprado la casa, pero no parece que tengan previsto quedarse una vez que las temperaturas dejen de ser tan cálidas. Supongo que solo la mantendrán como residencia de verano.
—¿Buenaventura? ¿Como los dulces? —preguntó Violeta medio en broma, mientras usaba un dedo para acomodar sus lentes redondas en el puente de la nariz.
—Exactamente. Los mismos Buenaventura cuyas cajas de galletas podemos encontrar en casi todas las despensas del país —respondió Cala fingiendo indiferencia y obteniendo como respuesta un gesto maravillado de la pequeña de la casa, que ella correspondió con un guiño.
—Bueno, entonces solo se trata de un matrimonio de ricachones que viene a pasar el verano —se lamentó Azahara—. ¡Qué poco memorable!
—No están casados —añadió Cala.
—¡Vaya! La cosa se pone interesante —cuchicheó Aza con picardía, ganándose un maullido por parte de Rufina.
—¡Qué boba eres! El señor Buenaventura viene acompañado de su hermana.
—Pues entonces no entiendo a qué viene tanto jaleo en la Alameda. ¡Todo me parece tan mortalmente aburrido! —se quejó la mediana.
—Es un viudo joven con una prominente fortuna. En este preciso instante, todas las muchachas de San Servando deben de estar acicalándose para hacerse las encontradizas cuando salgan a dar su paseo de la tarde —vaticinó Cala en tono jocoso.
—¿Y qué hay de ti? —preguntó Violeta a su hermana mayor con sana inocencia, a pesar de que sabía que no debían hablar de asuntos del corazón delante de ella, y ganándose una muda advertencia por parte de Aza.
—Está claro que a mí no podría interesarme menos —respondió Cala en tono apático y monocorde.
—¡Y es una suerte para las demás! —proclamó Azahara—. Porque si nuestra hermana quisiera, las eclipsaría a todas. —Se acercó a ella y la abrazó de forma tan tosca que Cala bufó una queja. A pesar de ser mucho más bajita que sus hermanas, a veces no era consciente de la falta de delicadeza y el ímpetu que imprimía en sus acciones. Y no solo de la física. A sus veinte años recién cumplidos, Azahara Torrealta era todo un huracán desbocado que no acostumbraba a medir ni la pasión de sus actos ni las consecuencias de sus palabras.
—¿Qué hacéis las tres ahí chafardeando junto a la ventana? —preguntó sorprendiéndolas miss Ophelia Lawson, la institutriz de las muchachas. Había aparecido de forma sigilosa en el umbral de la sala con su singular indumentaria compuesta por pantalones, chaleco y una boina de estilo francés sobre los rizos cobrizos; y estaba allí plantada con la recta nariz pecosa arrugada en una mueca de contrariedad—. Por favor, decidme que no estáis espiando a los nuevos vecinos como el resto de la Alameda. Creía que os había educado mejor.
—¡Por supuesto que no, miss Lawson! —se apresuró en contestar Violeta, cuya última intención en la vida sería decepcionar a su mentora.
—En ese caso —continuó la institutriz—, estoy segura de que tanto tú como tus hermanas tenéis asuntos mucho más importantes que atender. Violeta, por fin ha llegado nuestro pedido —informó con una discreta sonrisa en los labios mientras iba a la entrada a por un par de paquetes envueltos en papel de estraza—. La traducción de Alonso Ortiz del Wealth of Nations y el original, de Adam Smith, para que puedas compararlos. —La cara de satisfacción de la más joven de las muchachas se hizo evidente mientras recorría la sala con grandes zancadas de sus largas y delgadas piernas. Al tomarlos entre las manos, se granjeó la risita cómplice de sus dos hermanas que, aunque podían llegar a burlarse de su sed de conocimiento, se sentían orgullosas de la pequeña de la familia.
—Miss Lawson tiene razón. Yo también tengo cosas que hacer —anunció Aza cuando Violeta y la señorita Ophelia desaparecieron por el pasillo.
—¿Qué cosas? —quiso saber Cala.
—Pues… cosas mías. Te veré a la hora de comer —se despidió guiñando un ojo y, poco después, Cala la vio salir de la casa dando pequeños saltitos, observándola desde la misma ventana por la que minutos antes habían estado curioseando sus dos hermanas menores.
No pudo evitar que la vista le peregrinara de forma involuntaria hasta uno de los ventanales de la antigua casa de los Somosaguas.
Allí, asomada tras los gruesos cortinajes, descubrió la figura de un hombre bien vestido que parecía devolverle la mirada. Fue tal su sorpresa que solo acertó a parapetarse tras los fraileros de madera pintados de azul añil, con el corazón latiendo desbocado y reprimiendo una carcajada cargada de bochorno. Permaneció inmóvil durante varios segundos y luego volvió a asomarse con cuidado para no dejarse ver, esperando poder echar otro vistazo a su nuevo vecino. Sin embargo, ya no había nadie en la ventana. Se preguntaba si él habría alcanzado a verla, y llegó a la conclusión de que era obvio que sí, aunque con tantas mujeres que vivían en su casa, albergaba la esperanza de que si algún día se encontraba cara a cara con el señor Buenaventura, este no fuera capaz de reconocerla como la fisgona de la ventana.
—¿Te escondes de alguien? —La voz profunda de Práxedes Torrealta, afamado compositor y padre de las muchachas, hizo que Cala volviera a la realidad y se recompusiera del susto.
—No, papá. Solo me despedía de Aza. —Su aspecto desaliñado la hizo estremecerse y adoptar el tono suave y atento que solía emplear con sus pacientes. Práxedes llevaba un batín sobre el pijama de seda, a pesar de ser más de mediodía; el cabello desordenado y la barba agreste. Sin embargo, el simple hecho de que hubiera salido de su estudio ya era todo un logro.
—¡Así me gusta! Siempre cuidando de tus hermanas —admitió ante su hija, con la mirada cargada de gratitud.
—Tengo una idea, ¿por qué no te das un baño y salimos a dar un paseo? La Alameda se ha despertado hoy oliendo a azahar. Parece que este año la primavera se resiste a marcharse…
—¿Azahar? —Suspiró—. Eso fue lo que enamoró a tu madre de esta casa, ¿lo sabías?
—Sí, papá. Lo sé. De ahí el nombre de mi hermana, Azahara.
—Azahar —repitió Práxedes con la mirada vidriosa y ausente.
—Solo un paseo cortito —rogó su hija—. A lo mejor tenemos suerte y cuando volvamos, podemos contar que ya hemos visto a los nuevos vecinos.
—Hoy no, querida. Mejor lo dejamos para mañana —añadió él, como cada vez que su hija mayor lo instaba a salir de casa, aunque ese mañana nunca llegaba—. Hoy tengo mucho trabajo pendiente.
Y después de hacerle a Cala un leve gesto de despedida con la mano, volvió a encerrarse en su estudio, desde el que hacía ya varios años, justo desde que enterrara a su esposa, que nadie había oído salir ni una sola nota del piano del señor Torrealta.
***
Tras la muy comentada mudanza, la paz y tranquilidad acostumbradas volvieron a apoderarse del barrio. Habían pasado varios días y todavía nadie parecía haber tenido el honor de conocer en persona a los hermanos Buenaventura, por lo que poco a poco la Alameda de los Naranjos fue retomando la normalidad. Claro que los cuchicheos aún tardarían un tiempo en perder fuelle.
El primer domingo tras el comentado acontecimiento, las tres muchachas Torrealta, acompañadas por miss Lawson, volvían de misa mientras disfrutaban de unos deliciosos barquillos por el camino que, tras jugárselo en la ruleta, habían sido sufragados por la asignación semanal de Azahara. La mediana todavía refunfuñaba por haber perdido, y posiblemente lo haría durante el resto de la semana, aunque las otras la conocían lo bastante bien como para saber que lo que de verdad le dolía no era la pérdida económica, sino el orgullo herido.
La calle Real era un hervidero de actividad lúdica, la propia del día de asueto. Las familias aprovechaban el buen tiempo para pasear, tomar el vermú en las terrazas y formar corrillos en la Alameda. Los niños corrían empujando aros o arrastraban por el suelo rodillos de madera cargados de bolas que tintineaban en su interior y dotaban al paseo de un ambiente casi festivo.
—¡Bonito sombrero! —exclamó Teo Lavalle en actitud jocosa mientras se situaba tras Violeta y le sustraía la prenda de la cabeza. El muchacho, que siempre parecía ir por la vida sin tomarse nada muy en serio, alzaba el sombrero sobre su cabeza con guasa. Las pecas del rostro le chisporroteaban a la luz del sol.
—¡Maldito seas, Lavalle! —bramó la chica visiblemente exasperada, quitándoselo de las manos a su mejor amigo de un tirón mientras se ganaba una reprimenda por parte de la institutriz y la risa cómplice de sus hermanas.
—Voy a acompañar a mis hermanos al horno San Honorato para hacernos con las primeras cocas de San Juan, ¿te vienes? —la invitó el muchacho guiñando uno de los vivaces ojos azules y lanzándole una sonrisa pícara, acentuada por la leve separación de sus paletas superiores.
—¿Puedo ir? —preguntó en un ruego Violeta, alternando la mirada entre Cala y miss Lawson. Ambas sonrieron con indulgencia y le otorgaron el permiso.
—Pero tienes que estar en casa antes de la hora del almuerzo —advirtió la institutriz.
—Sí, sí. No os preocupéis. —Teo ya la había cogido de la mano y se la llevaba casi en volandas calle abajo para alcanzar al resto de la pandilla.
—¡Y no olvides traer algún dulce para la merienda! —añadió Azahara, gritándole a la figura cada vez más lejana de Violeta—. ¿Por qué os reís? —inquirió ceñuda ante las otras dos, que borraron las sonrisas de repente, en cuanto vieron aproximarse hacia ellas a la señorita Cienfuegos. Como de costumbre, vestía a la última moda y no le faltaba ni un detalle. Un par de acólitas, de esas que le reían las gracias y le alababan el gusto sin parar, iban un paso por detrás, flanqueándola.
—¡Dichosos los ojos! Si son las Torrealta, ¡qué agradable sorpresa! —mintió la recién llegada con un entusiasmo exagerado.
—Buenos días, Manuela —saludó Cala con el rostro circunspecto.
—No he podido evitar fijarme en el alboroto de tus hermanas vociferando y me he dicho: «Acércate a saludar a la buena de Cala».
—Gracias por el detalle. Si no te importa, ya nos dirigíamos de vuelta a casa —advirtió la mayor de las hermanas; a continuación, las Torrealta intentaron enfilar su calle, aunque Manuela Cienfuegos interpuso su cuerpo en el camino con disimulo, impidiéndoselo.
—¡Qué lástima! Creía que tendríamos un rato para charlar y ponernos al día. Supongo que habrá llegado a vuestros oídos que hay nuevos inquilinos en la Alameda.
—Así es, pero no hemos tenido el placer de conocerlos todavía.
—Por lo visto, el señor Buenaventura necesita un poco más de tiempo para adaptarse al nuevo vecindario. Por supuesto papá ya se ha reunido con él y se han hecho las presentaciones pertinentes. —El señor Cienfuegos, padre de Manuela, era también el alcalde de San Servando, como ya lo fuera su padre antes que él—. Y por supuesto hemos invitado al señor Buenaventura y a su hermana a mi fiesta de compromiso. —Aunque leve, no fue difícil percibir la turbación que sus palabras habían generado entre las Torrealta y su institutriz. Azahara estuvo a punto de hablar, pero su hermana la agarró del brazo para detenerla—. Por cierto, aún no he recibido confirmación por vuestra parte… vas a asistir, ¿verdad, Cala? A Gregorio se le rompería el corazón si no lo hicieras.
—¡Hay que tener muy poca vergüenza, Manolita Cienfuegos! —explotó Azahara al ver cómo a su hermana se le demudaba el rostro—. Y respecto a Gregorio… dudo mucho que ese tunante guarde en su pecho nada que no sea su desmedida ambición.
—¡Aza! —intervinieron Cala y miss Lawson al mismo tiempo.
—¡Qué grosera! —exclamó Manuela llevándose una mano al pecho—. ¡Deberías aprender de tu hermana y mantener cerrada esa bocaza!
Por fortuna, antes de que la discusión pasara a mayores, uno de los enormes portones de la calle se abrió con un crujido y, poco a poco, todo el guirigay de la Alameda se fue apagando en un tenue murmullo de curiosidad mal disimulada.
De la antigua casa de los Somosaguas salió un hombre bien parecido; su nariz era prominente, el mentón ancho, los ojos profundos y el cabello bien peinado, ligeramente entrecano en las sienes. A pesar de que no destacaba por su estatura, tenía los hombros anchos y una presencia imponente, de esas que parecen acaparar todo el espacio por el mero hecho de existir. Aunque Cala no era una mujer a la que le gustara dejarse llevar por una primera impresión, no pudo evitar pensar que el señor Buenaventura parecía una persona acostumbrada a que la gente a su alrededor le profesara respeto, si bien ella no sabría decir si este nacía de una genuina admiración ante su regio talante, o por el temor que despertaba su ceño fruncido.
Tras echar un adusto vistazo a su alrededor, haciendo que todos los que habían permanecido atentos a sus movimientos volvieran con reparo a sus conversaciones, aquel hombre demoró su mirada en las muchachas que, también pendientes de su irrupción en la hasta ese momento rutinaria jornada, habían dejado de lado su enfrentamiento. Después se ajustó un elegante sombrero gris de ala enrocada, demasiado a la moda para San Servando, y junto a otro hombre que debía formar parte del servicio de la casa, ayudó a que una aparatosa silla de ruedas sorteara el escalón de la entrada para salir al exterior. En ella descansaba una mujer de rasgos marcados y gesto fatigado, que se cubría el torso con un chal a pesar de la cálida temperatura.
Manuela no perdió un segundo, y lanzándole una mirada cargada de reproche a Azahara, que ella correspondió con una mueca de burla, se dirigió directa a ellos para darse a conocer.
—Mejor vayámonos a casa —sugirió miss Lawson empujando suavemente a sus dos pupilas.
—¡No es justo! —rezongó Aza—. Nosotras también tenemos derecho a presentarnos.
—Y lo haremos… Cuando llegue el momento —continuó la institutriz—. Pero por ahora lo mejor será alejarse lo máximo posible de la inquina de la señorita Cienfuegos. —Tomó del brazo a Cala, que pareció volver a la realidad después de permanecer varios segundos ausente y con el rostro descompuesto.
Mientras se encaminaban de nuevo hacia su casa, pasaron cerca del grupo que se había formado alrededor de los nuevos vecinos y las Torrealta no pudieron contener la curiosidad de echar un último vistazo. En ese momento, el señor Buenaventura miró hacia las tres mujeres que apuraban el paso y cruzó su mirada ceñuda con la de Cala. Ella se la sostuvo con una pizca de altanería, convencida de que aquel era el mismo caballero al que había sorprendido, aquella primera mañana de mudanza, observándola desde la ventana.
Quería mostrarse más osada que en aquella ocasión y, justo en ese momento, cuando gracias a Manuela tenía más fresca que nunca en la memoria la humillación a la que Gregorio Sagasta la había sometido, decidió que no volvería a agachar la cabeza por un hombre. Con lo que quizás no contó fue con lo placentera que podía llegar a resultarle la visión del rostro severo y varonil de Mauro Buenaventura.
Capítulo 2
—¡El paseo me ha sentado de maravilla! Creo que incluso me ha dado fuerzas para poder almorzar juntos en el comedor —anunció Paloma Buenaventura una vez que los sirvientes la hubieron acomodado en su sillón favorito. Tenía las mejillas arreboladas por el sol y una radiante sonrisa que su hermano habría admirado si no estuviera oteando más allá de la esquina de la calle desde la ventana—. ¡Mauro! ¿Has oído algo de lo que te he dicho?
—¿Perdón? —preguntó él, distraído, tras girarse hacia ella—. Lo siento, estaba… echando un vistazo.
—Me he dado cuenta —añadió ella con suspicacia—. Acabamos de entrar en casa y ya parece que tengas ganas de volver a salir. Sabes de sobra que no tienes que quedarte conmigo todo el tiempo. Estoy bien.
—Lo sé. —Mauro se colocó de pie tras su hermana y le apretó el hombro con delicadeza—. Pero resulta que me encanta estar aquí contigo. Y también verte tan contenta.
—Creo que me va a gustar San Servando —aventuró Paloma con una de las grandes sonrisas que la caracterizaban—. La gente es muy amable.
—Supongo que sí —corroboró su hermano con fingida indiferencia.
—Manuela Cienfuegos vendrá de visita mañana por la mañana, la he invitado a desayunar conmigo. ¡Es una muchacha tan encantadora! Estoy segura de que nos llevaremos bien. Me ha parecido que estaba deseosa de que trabáramos amistad.
—¿Manuela Cienfuegos? ¿Te refieres a la hija del alcalde?
—¿Quién si no? Hemos estado un buen rato charlando con ella en la Alameda. Puede que no te hayas fijado, porque tu atención parecía más centrada en nuestras vecinas —dijo Paloma con evidente sorna.
—No sé de qué me estás hablando —mintió él.
—¡No te hagas el tonto conmigo! —lo riñó su hermana, mofándose—. Obviamente hablo de las muchachas del portal número dieciocho.
—Sabes perfectamente cuál es mi interés en esa casa y por qué despierta mi curiosidad. Además, me conoces lo bastante bien como para saber que no soy de los que se encandila solo por una cara bonita.
—Lo sé —reconoció—, aunque es evidente que alguna de ellas ha llamado tu atención…
—Voy a refrescarme antes de que sirvan el almuerzo —claudicó él, dando por finalizada la conversación y posando un suave beso sobre la cabeza de su hermana, que respondió al gesto con un dulce toque sobre la mano que seguía posada en su hombro—. Nos vemos en un rato.
Lo primero que hizo Mauro al llegar a su habitación fue aflojarse el nudo de la corbata y desabrocharse el rígido cuello almidonado de la camisa antes de dejarse caer resoplando en el butacón de piel.
Odiaba las mentiras.
Odiaba mentir a Paloma y, sobre todo, odiaba mentirse a sí mismo.
No estaba ciego, sabía reconocer a una mujer hermosa cuando la tenía delante, pero hacía muchos años que nadie conseguía captar su atención de aquella manera. Ni despertar en él sensaciones que había dado por perdidas desde hacía mucho.
No. Por suerte o por desgracia él no era un hombre que se dejara deslumbrar con facilidad. Y, desde luego, no estaba dispuesto a admitir que aquella mañana se había topado con un rostro que había despertado su curiosidad hasta el punto de convertirse en un aliciente para permanecer en aquel lugar más tiempo del que tenía planeado.
A Mauro también le gustaba San Servando.
Apenas llevaban allí unos días y ya podía sentir cómo su cuerpo se adaptaba con complacencia a su clima cálido y su ritmo sosegado, tan diferente al de la capital. Le gustaba la nueva casa y saber que aquel cambio de aires le haría tanto bien a la salud de su hermana. Ya había perdido demasiado en su vida… no podía permitirse perderla también a ella.
Y, definitivamente, también le gustaban la Alameda y sus nuevos vecinos.
Con todo el trajín de la mudanza, Mauro había decidido cogerse unos días de descanso antes de volver a tomar las riendas de la empresa. Aunque muy de vez en cuando solía disfrutar de una escapada a la casa que poseía en Fariñeiro, una pequeña aldea de Lugo enclavada en un valle entre montañas, intentó hacer memoria de la última vez que se había tomado tantos días libres seguidos… y entonces un estremecimiento amargo le cortó la respiración. Descubrió, con pesar, que de eso hacía ya más de dos años.
No había estado tantos días lejos de la oficina desde el fallecimiento de su esposa.
Se incorporó y fue hasta la licorera para servirse un par de dedos de brandy. No era algo que tuviera por costumbre, pero necesitaba aflojar el nudo de tristeza que le atenazaba la garganta cuando rememoraba aquellos días, y este no se deshacía tan fácil como el de la corbata. Solo unos sorbos de néctar ambarino conseguían que aquel dolor volviera a quedar escondido en un recóndito rincón de sus recuerdos, agazapado hasta que apareciera una nueva ocasión para atormentarlo.
Se fijó en la imagen que le devolvía el espejo situado frente a él: despeinado, con el cuello de la camisa abierto y una copa en la mano; nada más lejos de la pulcritud que acostumbraba a mostrar ante los demás. Apuró la bebida, volvió a abotonarse la camisa y se dirigió al baño para asearse antes de bajar a reunirse con su hermana y, una vez allí, se preguntó qué imagen se habrían formado de él en el vecindario.
Siendo sincero consigo mismo, había una opinión en particular que le interesaría conocer mucho más que las demás…
Y eso lo reconcomía por dentro.
***
—Por favor, transmítale a la cocinera mis felicitaciones. Estaba todo delicioso —rogó Paloma a Nereo, hombre de confianza de Mauro y que hacía las veces de mayordomo, mientras su hermano la tomaba de la cintura para ayudarla a llegar hasta el salón.
La muchacha llevaba varios años luchando contra su enfermedad, que la había debilitado hasta el punto de que apenas era capaz de utilizar las piernas si no era con ayuda de otra persona. El pasado invierno, había sufrido una crisis más furibunda que de costumbre, y su médico le había aconsejado, o más bien advertido, que un cambio de residencia a un lugar más cálido y tranquilo cerca del mar era prioritario para su salud.
—Sabía que al final te alegrarías de haber contratado a alguien de la zona. Está siendo toda una experiencia degustar los sabores típicos de por aquí —aseguró Mauro una vez hubo dejado a su hermana acomodada en un mullido sillón.
—¡Pero si eras tú el que quería traer con nosotros a la pobre Magdalena para que nos siguiera cocinando lo de siempre! —le recriminó ella con un burlón tono de reproche.
—Eso fue antes de pensarlo bien y darme cuenta de que separarla de sus nietos no era una opción razonable. —A pesar del gesto serio, Mauro no pudo esconder una sonrisa ladeada—. Solo quería que te sintieras aquí como en casa, que no te abrumaras con tantos cambios.
—Lo sé y te lo agradezco. No tienes de qué preocuparte. Me gusta probar cosas diferentes… aunque solo sea para comer —añadió ella con un suspiro y lanzando una rápida mirada a la silla de ruedas que descansaba junto al secreter—. Además, Magdalena y sus platos te estarán esperando cuando regreses a casa.
—Ya lo hemos hablado, Paloma. —Se sentó junto a ella y le sostuvo una de las finas y pálidas manos entre las suyas, mucho más anchas y morenas—. Voy a quedarme contigo, al menos hasta que esté seguro de que aquí estarás bien.
—Te he dicho mil veces que no tienes por qué hacerlo —lo reprendió—. ¡Soy una mujer adulta! Además, Perla y el resto del servicio estarán aquí conmigo. Tú tienes cosas más importantes de las que ocuparte que hacer de niñera de tu hermana enferma.
—No hables así. Sabes que mis únicas prioridades ahora mismo sois tú y tu salud. Y me vendrá bien pasar un verano en el sur. Yo también me merezco un descanso.
—¡Claro que sí! Después de todo lo que has pasado… —corroboró Paloma dándose cuenta a tiempo de que la angustia había vuelto al rostro de su hermano—. Me gusta tenerte aquí conmigo, pero prométeme que te irás cuando acabe el verano. No me perdonaría que pusieras en riesgo la empresa por mi culpa. Además, me gusta la idea de vivir aquí sola por mi cuenta… o al menos imaginar que lo hago.
—Prometido. —Mauro apretó la mano de su hermana y ambos se miraron a los ojos, viéndose reflejados en el sufrimiento del otro durante varios segundos.
—¿Y bien? ¿Tienes planes para esta tarde? —Paloma carraspeó y rompió el silencio que se había instalado entre ambos.
—La verdad, me gustaría acercarme a la residencia de los Torrealta —contestó él apartando la vista con disimulo y tomando un periódico de la mesita.
—Veo que no pierdes el tiempo —bromeó su hermana.
—No entiendo a qué viene ese tono. Creo que presentarme a nuestros vecinos es lo que se espera de alguien bien educado. Además, ya sabes la admiración que le profeso.
—No lo pongo en duda. Está claro que tu premura obedece al amor que sientes por la música del maestro Torrealta —convino ella con cierta ironía—. Estoy segura de que la belleza de sus hijas no ha tenido nada que ver…
—Por supuesto que no. No todos los días tiene uno la suerte de mudarse junto a una de las grandes figuras vivas de la música. De hecho, ese fue el mayor acicate para comprar esta casa.
—Procura ser discreto, no me gustaría que el pobre hombre se abrumara con tanta devoción.
—Creo que sabré contenerme —bromeó Mauro justo antes de hacer sonar la campanilla para que les sirvieran el café en la salita.
—¡Tienes que llevarles un regalo! —Pareció recordar de pronto Paloma—. Uno no debe presentarse sin avisar en casa de alguien y menos sin llevarle un obsequio. No quiero que nuestros nuevos vecinos nos tomen por unos maleducados.
Minutos más tarde, mientras disfrutaba con verdaderas ansias del delicioso amargor del café, Mauro fue plenamente consciente de que estaba nervioso, y eso era algo bastante insólito en él. Por supuesto, lo achacó al entusiasmo de conocer en persona al mismísimo Práxedes Torrealta, cuyas óperas y operetas, así como composiciones para piano y música de cámara, le habían fascinado desde hacía muchos años, acompañándolo en momentos que recordaba como felices y confortándolo en los trágicos.
Sin duda, era eso lo que le producía aquel desasosiego.
Debía de ser eso.
Paloma se equivocaba al volcar sus chanzas sobre él, porque Mauro Buenaventura hacía mucho tiempo que no sentía el suelo agitarse bajo sus pies ante la mera idea de volver a ver a una mujer con la que apenas había cruzado una mirada en plena calle.
Y unos instantes a través de la ventana.
Rememoró aquella primera mañana en la nueva casa, mientras los sirvientes y él mismo terminaban de acomodar los enseres para que todo estuviera al gusto de Paloma. Fue entonces cuando captó un movimiento en una de las casas cercanas, la del maestro Torrealta, que quedaba en perpendicular a la suya, aunque con el suficiente ángulo para que pudiera contemplarse desde las ventanas de la fachada principal. Se asomó con cautela y vio a una muchacha de cabello dorado salir por el portalón, sorteando los dos escalones de entrada de un salto, para luego dirigirse a la calle Real con pasos decididos y enérgicos. Pocos segundos después, otra mujer se asomó al ventanal, a todas luces intrigada por la marcha de la primera. La claridad del exterior le arrancó destellos a su pelo castaño y la piel inusitadamente blanca pareció refulgir por un segundo. A Mauro se le antojó la talla en mármol de una etérea divinidad clásica, centelleando bajo los rayos del inclemente sol de aquel punto del planeta en el que el Mediterráneo y el Atlántico confluyen.
De repente, fue consciente de la incorrección que suponía espiarla, por lo que quiso volver al refugio del interior de la sala. Pero le era imposible apartar la mirada, y permaneció inmóvil durante unos segundos, hasta que ella levantó la cabeza y aguzó la vista en su dirección. Estaba seguro de que ella lo había visto allí plantado y se vio tentado a levantar la mano a modo de saludo. No lo hizo. Tampoco esa extremidad parecía obedecerle.
Así que, cuando ella se retiró de la ventana, no pudo evitar maldecir por lo bajo su torpeza, aplacar su azoramiento y rezar en vano porque no hubiera reparado en su presencia.
Hacía tiempo que Mauro había estructurado su vida en torno a su trabajo, y ese era un ámbito en el que rara vez se sentía inseguro. Sin embargo, en el pasado se había visto arrastrado a un estado de zozobra y angustia al que no estaba dispuesto a volver. Y por ello no se permitía que nadie se le acercara lo suficiente. Nunca bajaba la guardia.
Sin embargo, tenía que admitir que había algo chispeante en dejarse llevar por esas sensaciones que creía olvidadas. Era como el sonido de un fósforo al prender. Solo que, en esta ocasión, era su cuerpo el que corría el riesgo de arder.
Capítulo 3
Cala había convertido el jardín trasero de la casa en su santuario particular, igual que hiciera antes su madre. Desgraciadamente, no había heredado su talento para la jardinería ni su devoción por las flores; claro que, al estar allí, rodeada de las plantas que tanto había amado, de alguna forma conseguía sentirse cerca de ella. Aunque pudiera parecer una locura, a veces creía sentir sus manos guiándola como cuando era una niña, y le mostraba con delicadeza y paciencia infinitas la forma de replantar los esquejes. Con mucho cuidado, retiró los guantes de jardinería y observó las suyas con atención.
Todavía le costaba reconocerlas como propias.
Escrutaba las ondulaciones de su piel y, por un momento incierto, creía estar admirando el paisaje que el viento de levante consigue dibujar al pasar entre las dunas.
Al menos ya no dolían, ya no sangraban… pero tampoco se correspondían con la imagen de unas manos pálidas y delicadas que guardaba en su memoria.
Iba a colocarse los guantes de diario cuando sintió la imperiosa necesidad de introducir los dedos en el parterre en el que descansaban los rosales que acaba de podar. Y lo hizo. Cala notó la tierra húmeda deslizarse entre los dedos arropando las maltrechas manos. Cerró los ojos, inspiró el olor acre y terroso que tan buenos recuerdos le traía, y las abrió, imaginando que cada una de sus falanges crecía y se retorcía como si fuera capaz de echar raíces y quedarse allí plantada para siempre.
Una lágrima le surcó la mejilla justo en el momento en el que el sonido del timbre de la entrada comenzaba a sonar. Cala sacó las manos de su reconfortante escondite y se las frotó contra el mandil. Al verse las uñas sucias, casi se arrepintió de lo que había hecho al pensar en el tiempo que le llevaría asearlas.
Casi.
El timbre volvió a sonar y la muchacha fue consciente de repente de que, al ser domingo, tanto la doncella como la cocinera tenían la tarde libre, y Violeta había ido a pasar la tarde a casa de los Lavalle con miss Lawson.
—¡Azahara! —gritó Cala mientras introducía las manos en el interior de los guantes a toda prisa, manchándolos irremediablemente, y se dirigía al interior de la casa—. ¡Aza, llaman a la puerta! —No hubo ninguna respuesta por parte de su hermana, que solía abstraerse en su habitación del mismo modo que su padre lo hacía en el estudio.
Dándose por vencida, supo que no tendría más remedio que abrir ella; así que despeinada, sucia y con paso airado, llegó hasta la entrada y abrió justo en el momento en el que el timbre sonaba por tercera vez, pillando a Mauro Buenaventura con el dedo sobre el pulsador, alzando sorprendido hacia ella sus solemnes y atribulados ojos castaños.
—Buenas tardes —acertó a decir tras aclararse la voz—, soy…
—El señor Buenaventura. Lo sé. Nos hemos visto esta mañana. —Tal y como lo dijo, se arrepintió al instante. Nadie los había presentado formalmente, así que estaba descubriéndose como una de las tantas vecinas chismosas de San Servando.
—Cierto —afirmó él mientras tensaba la mandíbula angulosa—. Me temo que no he llegado en buen momento —continuó mientras posaba su mirada en el sucio delantal y de nuevo en el rostro de la muchacha, que no presentaba mucho mejor aspecto.
—Depende de para qué —replicó ella de forma tajante, consciente de la imagen desaliñada que debía ofrecer.
—Quería presentarme y… traerles esto. —Levantó la mano y le ofreció varios paquetes sujetos por un cordel, que Cala reconoció al instante como cajas de Dulces Buenaventura.
—¿A qué viene tanto jaleo? —vociferó Azahara, que apareció por detrás de su hermana—. ¿Eso es para nosotras? —preguntó extasiada cuando vio los llamativos envoltorios de las galletas.
—Disculpe a mi hermana Azahara, señor Buenaventura —se excusó Cala ruborizada.
—Sí, por favor, discúlpeme —repitió Aza, fingiendo un tono afectado que resaltaba la evidencia de que no se arrepentía en absoluto—. En mi lista de valores el decoro pasa a segundo plano cuando hay dulces de por medio —bromeó para exasperación de su hermana.
—No se preocupe, es todo suyo —dijo él mientras les ofrecía el bulto y la más joven de las muchachas lo cogía sin contemplaciones—, aunque esperaba que su padre me pudiera recibir.
—Me temo que eso no va a ser posible —añadió Cala intentando sonar serena—. Mi padre está trabajando en su estudio y no le gusta que lo molesten.
—¡Santo cielo! En ese caso les pido mil disculpas —se lamentó—. Lo último que desearía sería interrumpir al maestro.
—No digas tonterías, Cala —intervino Azahara—. Seguro que nuestro padre estará encantado de conocerle, señor Buenaventura. Espere un segundo, iré a informarle de su visita —concluyó mientras se alejaba a toda velocidad.
—Lamento haberme presentado sin avisar —admitió Mauro para romper el silencio.
—No se preocupe. En esta casa no solemos actuar con mucha pompa y protocolo, la verdad —admitió Cala, sintiéndose de repente menos envarada—. Aunque no lo descarte para la próxima vez, así al menos me habría dado tiempo a asearme. —Mientras hablaba, se desanudó el mandil y lo puso sobre la consola de la entrada con todo el disimulo del que fue capaz. Al hacerlo, vio su reflejo en el espejo y sintió una punzada en el estómago. No era una mujer vanidosa, pero le hubiera gustado que Mauro Buenaventura no la estuviera contemplando en semejante estado.
—No tengo nada que reprocharle a su aspecto —aseguró él esbozando una media sonrisa que reveló un esquivo hoyuelo en la mejilla. A Cala el gesto le resultó llamativo; aquel hombre no parecía sonreír muy a menudo y, sin embargo, lo hizo de forma natural, como si ese hoyuelo hubiera sido creado para que adornara de forma perenne su atractivo rostro.
—¡Señor Buenaventura! ¡Qué agradable sorpresa! —Práxedes Torrealta apareció por el pasillo con el batín ondeando y su hija Azahara pisándole los talones. No parecía taciturno ni cansado, como de costumbre, sino todo lo contrario; se acercaba a ellos con energía y buen humor, lo que hizo que el corazón de su hija mayor bailara de alegría dentro del pecho.
—Maestro Torrealta, siento muchísimo molestarle.
—No es molestia en absoluto. Me preguntaba cuándo recibiría su visita.
—¿Ustedes ya se conocían? —preguntó Cala sin poder borrar la mueca de incredulidad del rostro mientras intercambiaba miradas con Azahara, que parecía tan perpleja como ella.
—Solo por carta —confirmó el padre de las muchachas henchido de felicidad y orgullo—. Resulta que nuestro nuevo vecino aquí presente es un fiel seguidor de mi trabajo.
—Más bien un gran admirador, diría yo —confesó el interpelado.
—¡Entre, por favor! No se quede ahí plantado. —Práxedes conminó a pasar al invitado, y aunque Cala estuvo a punto de protestar, ver a su padre más animado de lo que había estado en meses, la hizo desistir.
—Azahara, acompáñalos a la salita y luego ven a ayudarme a preparar algo en la cocina.
—Pero después se reunirán con nosotros, ¿verdad? —quiso saber Mauro.
—Me adecentaré un poco y así tendrán tiempo de charlar a solas durante un rato —contestó ella intentando disimular que sonreía.
***
—Tiene gracia. Nosotras molestas porque éramos las últimas de la ciudad en conocer a los nuevos vecinos, ¡cuando de repente va y se presenta en nuestra puerta! —exclamó Azahara divertida, mientras contemplaba a su hermana preparar el café, sentada sobre la mesa de la cocina con las piernas colgando—. ¿Tú sabías que papá y él se conocían?
—Ya lo has oído, solo han intercambiado algo de correspondencia. Y no, no sabía nada.
—¿Has visto la cara de nuestro padre? Se le iluminó el rostro en cuanto le dije que el señor Buenaventura esperaba que lo recibiera.
—Quizás esto le venga bien. Alguien que le recuerde sus años de grandeza. Tal vez incluso se anime a volver a componer.