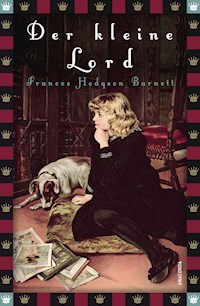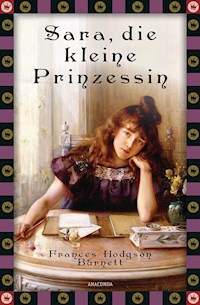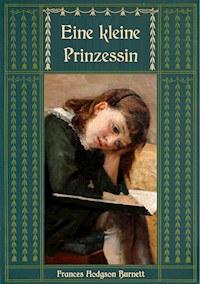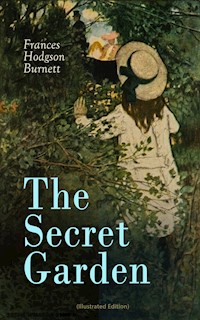Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA JUVENIL - Clásicos Modernos
- Sprache: Spanisch
Mary Lennox, una niña solitaria que a nadie le cae bien, llega desde la India para vivir con su tío en Yorkshire, Inglaterra. En su nuevo destino, Mary no puede hacer mucho más aparte de explorar esa mansión inmensa y sombría, y de pasear por los alrededores. Hasta que una mañana soleada accede a un jardín secreto, oculto tras unos muros cubiertos de hiedra. Por primera vez en su corta y desdichada vida, ha encontrado algo que le preocupa y decide devolver a ese jardín la gloria de antaño. Gracias a la ayuda de Dickon, el niño que sabe hablar con los animales, y de Colin aprenderá otra manera de relacionarse y a disfrutar del contacto con la naturaleza. Este libro ha perdurado a lo largo de generaciones de lectores y sigue siendo un fascinante clásico por su temática, su argumento, sus personajes, su estilo sencillo y elegante y su calidad literaria. La simbología del jardín, el tono mágico de cuento de hadas y la forma en que todo esto refleja la necesidad humana de compañerismo, junto a la importancia de permitir que los niños tengan tiempo para ser niños, hace de esta historia una lectura imprescindible para lectores de todas las edades.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
I. Ya no queda nadie
II. Doña Contreras
III. Travesía por el páramo
IV. Martha
V. Un llanto en el pasillo
VI. «Alguien estaba llorando, ¡seguro!»
VII. La llave del jardín
VIII. El petirrojo que mostró el camino
IX. La casa más extraña del mundo
X. Dickon
XI. El nido del zorzal
XII. «¿Podría quedarme un trozo de tierra?»
XIII. «Me llamo Colin»
XIV. Un joven rajá
XV. La construcción del nido
XVI. «¡No lo haré!», dijo Mary
XVII. Un berrinche
XVIII. Sin perder un instante
XIX. «¡Ya ha llegado!»
XX. «¡Viviré para siempre!»
XXI. Ben Weatherstaff
XXII. Al anochecer
XXIII. Magia
XXIV. «Que rían cuanto quieran»
XXV. La cortina
XXVI. «¡Es madre!»
XXVII. En el jardín»
Créditos
I
YA NO QUEDA NADIE
Cuando Mary Lennox se fue a vivir con su tío a la mansión Misselthwaite, todos dijeron que era la niña menos agraciada del mundo. Y no les faltaba razón. Tenía el rostro enjuto, un cuerpecito escuálido, el cabello ralo y apagado y una expresión avinagrada. Tenía el pelo rubio y la piel cetrina porque había nacido en la India y se había pasado la vida enferma por un motivo u otro. Su padre trabajó para el Gobierno británico y siempre estaba ocupado o enfermo, mientras que su madre había sido una mujer de gran belleza que solo se preocupaba por asistir a fiestas y rodearse de gente divertida. Nunca quiso ser madre, así que, cuando Mary nació, la dejó al cuidado de un aya, a la que explicaron que para agradar a su señora debía mantener a la niña alejada de ella el mayor tiempo posible. En consecuencia, cuando Mary apenas era un bebé feúcho, irritable y endeble, los criados la quitaron de en medio; y cuando se convirtió en una muchachita irritable y endeble, la siguieron manteniendo lo más alejada posible de sus amos. Las únicas caras que Mary recordaba ver con cierta frecuencia eran los rostros morenos de su aya y los demás sirvientes nativos, y como siempre la obedecían y le dejaban que se saliera con la suya en todo —de lo contrario, su señora se enojaría al escuchar el más mínimo llanto—, cuando Mary cumplió seis años, se había convertido en la niña más egoísta y tirana que se pueda imaginar. La joven institutriz inglesa que acudía a enseñarle a leer y a escribir la aborrecía tanto que renunció a su puesto al cabo de tres meses, y cada nueva institutriz que se quedaba a su cargo aguantaba aún menos que la anterior. Así pues, si a Mary nunca le hubieran gustado de verdad los libros, jamás habría aprendido a leer.
Una calurosísima mañana, cuando Mary tenía nueve años, se despertó muy enfadada, y su enojo fue en aumento cuando vio que la criada que se encontraba junto a su cama no era su aya.
—¿Qué haces aquí? —le preguntó a aquella desconocida—. No puedes quedarte. Dile a mi aya que venga.
La mujer parecía asustada, pero se limitó a balbucear que la aya no podía acudir, y cuando Mary se dejó llevar por un arrebato y comenzó a propinarle puñetazos y puntapiés, la mujer se asustó todavía más y repitió que no era posible que su aya acudiera a verla.
Aquella mañana reinaba un halo de misterio en el ambiente. Las tareas no se habían desempeñado en el orden habitual y muchos sirvientes nativos habían desaparecido, mientras que los que sí se dejaron ver se escabulleron a toda prisa, pálidos y asustados. Pero nadie le explicó lo que estaba pasando y su aya no apareció. Mary acabó por quedarse sola conforme avanzó la mañana, y finalmente salió al jardín y se puso a jugar debajo de un árbol próximo al porche. Fingió que estaba construyendo un macizo floral. Para ello introdujo unas enormes flores de hibisco de color escarlata en unos montoncitos de tierra, mientras su enfado iba en aumento y murmuraba entre dientes las cosas que pensaba decirle a Saidie, su aya, en cuanto regresara:
—¡Cochina! ¡Cerda! ¡Hija de puercos! —Y es que llamar cerdo a un nativo era el peor insulto posible.
Estaba apretando los dientes y repitiendo lo mismo una y otra vez cuando oyó a su madre, que salió al porche en compañía de alguien. Era un joven de cabellos claros, y los dos se pusieron a hablar en voz baja. Mary conocía a ese joven de rostro aniñado; tenía entendido que se trataba de un oficial recién llegado de Inglaterra. La niña se quedó mirándolo, pero sobre todo se fijó en su madre. Siempre lo hacía cada vez que tenía ocasión de verla, porque la memsahib —Mary solía referirse a ella por ese apelativo— era una mujer hermosa, alta y esbelta que vestía siempre con mucha elegancia. Tenía un cabello que parecía seda rizada, una naricilla delicada y altiva, y unos ojos grandes y risueños. Todas sus prendas eran finas y suaves, y según Mary estaban «atiborradas de encajes». Aquella mañana parecían tener más encajes que nunca, si bien los ojos de la madre no parecían risueños en absoluto. Eran unos ojos desorbitados, asustados, y la mujer los dirigió con gesto implorante hacia el rostro del joven oficial.
—¿De verdad es tan grave? —le oyó decir Mary.
—Mucho —respondió el joven con voz temblorosa—. Muchísimo, señora Lennox. Tendrían que haberse marchado a las colinas hace ya dos semanas.
La memsahib se retorció las manos.
—¡Ay, ya lo sé! —exclamó—. Pero me quedé para poder acudir a esa ridícula cena de gala. ¡Qué tonta he sido!
En ese momento se oyó un alarido tremendo procedente de los aposentos de los sirvientes y la madre se aferró al brazo del joven oficial. Mary se puso a temblar como una hoja. Los chillidos se volvieron cada vez más estridentes.
—¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? —exclamó la señora Lennox.
—Ha muerto alguien —respondió el joven oficial—. No me había dicho que se hubiera extendido entre sus sirvientes.
—¡No lo sabía! —exclamó la memsahib—. ¡Acompáñeme! ¡Acompáñeme! —Entonces se dio la vuelta y entró corriendo en la casa.
A continuación ocurrieron cosas horribles, y a Mary le fue revelado el misterio de lo que estaba ocurriendo aquella mañana. Se había desatado un virulento brote de cólera que estaba provocando que los habitantes de la casa cayeran como moscas. El aya se había contagiado durante la noche, y los gritos que profirieron los sirvientes desde las chozas anunciaron su muerte. Antes de que acabara el día, tres sirvientes más habían fallecido y varios más habían huido aterrorizados. El pánico se desató por todas partes y había personas agonizando en todas las viviendas.
Durante la confusión y el desconcierto que reinaron el segundo día, Mary se escondió en su dormitorio y todos se olvidaron de ella. Nadie se acordó de su presencia, nadie la echó en falta, y la niña permaneció ajena a los extraños acontecimientos que se produjeron. Mary pasó las horas alternando entre el llanto y el sueño. Solo sabía que la gente estaba enferma y oyó unos ruidos misteriosos y espeluznantes. En una ocasión salió furtivamente al comedor y lo encontró vacío, aunque había un almuerzo a medio comer sobre la mesa; daba la impresión de que los comensales habían apartado las sillas y los platos con brusquedad al levantarse de repente por alguna razón. La niña comió algo de fruta y galletas, y como tenía sed se bebió una copa de vino que estaba llena casi a rebosar. Tenía un sabor dulce, y Mary no sabía que tenía mucha graduación. Al poco rato le entró un sopor tremendo, así que regresó a su dormitorio y se encerró de nuevo, asustada por los gritos que provenían de las chozas y por el estrépito de la gente que corría de un lado para otro. El vino le había producido tanto sueño que apenas podía mantener los ojos abiertos, por lo que se tumbó en la cama y se quedó dormida durante un buen rato.
Ocurrieron muchas cosas durante esas horas que pasó durmiendo profundamente, pero no le molestaron ni los gritos, ni el ruido que hicieron al arrastrar trastos dentro y fuera de la casa.
Cuando se despertó, permaneció tumbada y mirando a la pared. La casa estaba en completo silencio. No la recordaba tan silenciosa. No oyó voces ni pisadas, y se preguntó si el brote de cólera habría pasado de largo y si los problemas se habrían terminado. También se preguntó quién cuidaría de ella ahora que su aya estaba muerta.
Le asignarían una nueva aya, que quizá se supiera cuentos nuevos. Mary ya estaba harta de las historias de siempre. No lloró por la muerte de su cuidadora. No era una niña cariñosa y jamás se había preocupado demasiado por nadie. El ruido, las carreras y los gritos provocados por el cólera la habían asustado, y se enfureció porque nadie parecía acordarse de ella. Todos estaban demasiado aterrorizados como para pararse a pensar en aquella niña a la que nadie estimaba. Cuando una persona contrae el cólera, al parecer solo piensa en sí misma. Sin embargo, si todo había vuelto a la normalidad, alguien terminaría acordándose de ella y acudiría en su busca.
Pero no acudió nadie, y mientras permaneció allí tumbada, esperando, el silencio que reinaba en la casa se intensificó. Mary oyó un crujido sobre la alfombra y, cuando miró al suelo, vio una culebrilla que reptaba mientras la miraba con unos ojos que parecían joyas. La niña no se asustó, porque era una criaturita inofensiva que además parecía tener mucha prisa por salir de la habitación. La culebra se escabulló por debajo de la puerta mientras Mary la observaba.
—Qué extraño y silencioso está todo —dijo—. Parece como si en esta casa no estuviéramos más que la culebra y yo.
Al rato escuchó unas pisadas en la finca que llegaron hasta el porche. Las pisadas pertenecían a unos hombres que entraron en la casa y se pusieron a conversar en voz baja. Nadie acudió a recibirlos ni a hablar con ellos, y al parecer se dedicaron a abrir puertas y a asomarse a las habitaciones.
—¡Cuánta desolación! —exclamó uno de ellos—. ¡Era una mujer tan hermosa! Y supongo que la niña también. Tengo entendido que tenía una hija, aunque nadie la ha visto nunca.
Mary se encontraba plantada en mitad de su dormitorio cuando abrieron la puerta un rato después. Parecía una niñita feúcha y enojada, y tenía el ceño fruncido porque empezaba a tener hambre y no la estaban atendiendo como es debido. El primero en entrar fue un oficial corpulento al que había visto hablando con su padre en una ocasión. Se le notaba cansado y afligido, pero cuando vio a Mary, se sobresaltó tanto que estuvo a punto de caerse de espaldas.
—¡Barney! —exclamó—. ¡Aquí hay una niña! ¡Está sola! ¡En un lugar como este! Por todos los santos, ¿quién será?
—Soy Mary Lennox —dijo la niña, poniéndose muy tiesa. Le pareció muy grosero que aquel individuo llamara a la casa de su padre «¡Un lugar como este!»—. Me quedé dormida cuando todos contrajeron el cólera y acabo de despertarme. ¿Por qué no viene nadie?
—¡Es la niña de la que nadie sabía nada! —exclamó el oficial, dándose la vuelta hacia sus compañeros—. ¡Se habían olvidado de ella!
—¿Por qué se han olvidado de mí? —inquirió Mary, pegando un pisotón en el suelo—. ¿Por qué no viene nadie?
El joven que se llamaba Barney la miró con mucha tristeza. A Mary le pareció ver que guiñaba los ojos, como si intentara contener las lágrimas.
—¡Pobre niña! —dijo—. No vienen porque ya no queda nadie.
Mary descubrió, de este modo tan extraño y repentino, que había perdido a sus padres; los dos habían muerto, se los llevaron durante la noche, y los pocos sirvientes nativos que habían sobrevivido huyeron despavoridos de la casa sin que ninguno de ellos se acordara de la presencia de la niña. Por eso la casa estaba tan silenciosa. Efectivamente, en ella no había nadie más que Mary y esa pequeña culebra susurrante.
II
DOÑA CONTRERAS
AMary le gustaba contemplar a su madre desde lejos y la consideraba muy guapa, pero como no sabía casi nada de ella, no podía esperarse que la quisiera o que la añorase demasiado cuando murió. De hecho, no la añoraba en absoluto, y puesto que era una niña egoísta se limitó a pensar en sí misma, como de costumbre. Si hubiera sido mayor, sin duda se habría puesto muy nerviosa al saber que se había quedado sola en el mundo, pero apenas era una niña, y como siempre habían cuidado de ella, dio por hecho que seguiría siendo así. Lo que sí quería saber era si le tocaría irse a vivir con gente agradable, personas que la tratasen bien y que le dejaran salirse con la suya igual que el aya y los demás sirvientes nativos.
Mary supo que no permanecería mucho tiempo en la casa del clérigo inglés adonde la llevaron en un primer momento. No pensaba asentarse allí. El clérigo era pobre y tenía cinco hijos de edades similares que vestían con ropa raída y siempre andaban a la gresca y quitándose los juguetes unos a otros. Mary odiaba el desorden que reinaba en su casa, y fue tan antipática con los niños que al cabo de un par de días ninguno quería jugar con ella. El segundo día le pusieron un mote que la puso furiosa.
Se le ocurrió a Basil. Basil era un muchacho de siete años con unos ojos azules e insolentes y una nariz respingona. Mary lo aborrecía. Un día estaba jugando sola debajo de un árbol, tal y como había estado haciendo cuando se desató el brote de cólera. Estaba trazando senderos y acumulando montoncitos de arena para crear un jardín cuando apareció Basil, que se acercó para observarla. Mostró mucho interés por su labor y le hizo una sugerencia repentina:
—¿Por qué no pones ahí una pila de piedras y finges que es un jardín de rocas? —dijo—. Allí, en el medio. —Se inclinó sobre ella para señalar el lugar.
—¡Vete! —gritó Mary—. No quiero chicos cerca. ¡Márchate!
Basil se enfadó al principio, después empezó a burlarse de ella, igual que hacía con sus hermanas. Se puso a bailotear alrededor de Mary y a hacerle muecas, mientras se reía y cantaba:
Mary, Mary, «Doña Contreras»,
dime qué contiene tu jardín.
Hay caracolas y halesias,
y caléndulas de postín.
Siguió cantando hasta que los demás niños lo oyeron y se echaron también a reír, y cuanto más se enfadaba Mary, más le cantaban lo de «Doña Contreras». Desde ese momento, y durante todo el tiempo que duró su estancia, emplearon ese mote para referirse a Mary e incluso cuando hablaban con ella.
—Te van a enviar a casa a finales de esta semana —le dijo Basil—. No veas lo contentos que estamos.
—Yo también estoy contenta —respondió Mary—. Pero ¿adónde voy a ir?
—¿No lo sabes? —exclamó Basil, con malicia infantil—. Pues a Inglaterra, por supuesto. Nuestra abuela vive allí, y el año pasado enviaron a nuestra hermana Mabel a vivir con ella. Tú no te vas a mudar con tu abuela, porque no tienes. Te vas a ir a vivir con tu tío, el señor Archibald Craven.
—No lo conozco de nada —replicó Mary.
—Ya lo sé —repuso Basil—. Tú no sabes nada. Como las niñas, en general. Oí a mis padres hablar de él. Vive en una enorme mansión en el campo, vieja y desolada, y nadie se acerca por allí. Tiene tan mal humor que no permite ninguna visita, pero aunque lo permitiera, nadie querría ir a verle. Además tiene joroba y es una persona horrenda.
—No me lo creo —dijo Mary, que se dio la vuelta y se metió los dedos en los oídos para no oír nada más.
Pero más tarde se puso a pensar detenidamente en todo aquello, y cuando la señora Crawford le dijo aquella noche que en unos días se iba a embarcar rumbo a Inglaterra para mudarse con su tío, el señor Archibald Craven, que vivía en la mansión Misselthwaite, se mostró tan fría, tozuda y distante que no supieron qué hacer al respecto. Intentaron ser amables con Mary, pero la niña no hacía más que apartar la cara cuando la señora Crawford intentaba darle un beso, y se ponía muy tiesa cuando el señor Crawford le daba una palmadita en el hombro.
—Qué niña más poco agraciada —dijo más tarde la señora Crawford—. En cambio, su madre era una mujer preciosa. Además era muy educada, pero Mary es la niña más gruñona que he visto en mi vida. Los niños la llaman «Doña Contreras», y aunque está muy feo por su parte, no me extraña que le hayan puesto ese mote.
—Puede que si su madre hubiera asomado más a menudo su bonito rostro y sus exquisitos modales por el dormitorio de Mary, la niña hubiera aprendido buenas maneras. Me apena mucho, ahora que la pobre está muerta, pensar que mucha gente ni siquiera sabía que tenía una hija.
—Creo que ni siquiera se dignaba a mirarla —suspiró la señora Crawford—. Cuando su aya murió, nadie se acordó de esa pobre criaturilla. Me imagino a los sirvientes huyendo a toda prisa y dejándola sola en esa casa desierta. El coronel McGrew dijo que se llevó un susto de muerte cuando abrió la puerta y la encontró allí sola en mitad de la habitación.
Mary realizó la larga travesía hasta Inglaterra al cuidado de la esposa de un oficial, que viajaba con sus hijos para dejarlos en un internado. Solo tenía ojos para sus niños, así que se alegró bastante cuando, ya en Londres, dejó a Mary en manos de la mujer que el señor Archibald Craven había enviado a recogerla. Se trataba de la señora Medlock, el ama de llaves de la mansión Misselthwaite. Era una mujer robusta, con los carrillos colorados y unos ojos negros y penetrantes. Llevaba un vestido de color morado chillón, un manto de seda azabache con flecos y un gorro negro con flores moradas de terciopelo que se meneaban cada vez que movía la cabeza. A Mary no le cayó nada bien, pero como no le caía bien casi nadie, no hubo nada destacable en ello; además, resultaba evidente que la señora Medlock tampoco le tenía demasiada estima.
—¡Recórcholis! ¡Qué muchachita tan poco agraciada! —exclamó—. Y nos habían dicho que su madre era una belleza. Por lo visto no ha heredado mucho de ella, ¿no es así, señora?
—Puede que mejore cuando crezca —respondió afablemente la esposa del oficial—. Si no tuviera la piel tan cetrina y sonriera un poco más, resultaría más vistosa. Los niños cambian mucho.
—Pues ya puede cambiar esta niña —respondió la señora Medlock—. Y, en mi opinión, ¡Misselthwaite no es el lugar ideal para propiciar esos cambios!
Las dos pensaban que Mary no lo había oído porque se encontraba un poco alejada, junto a la ventana del hotel en el que se habían reunido. Estaba viendo pasar los autobuses, los taxis y las personas, pero oyó perfectamente la conversación y sintió mucha curiosidad acerca de su tío y el lugar donde vivía. ¿Cómo sería la casa y qué aspecto tendría él? ¿Sería jorobado? Mary nunca había visto uno. Puede que en la India no hubiera gente así.
Desde que se quedó sin aya y tuvo que irse a vivir con desconocidos, Mary había empezado a sentirse sola y a pensar cosas extrañas que nunca antes se le habían pasado por la cabeza. Empezó a preguntarse por qué nunca había tenido una relación estrecha con nadie, ni siquiera con sus padres cuando estaban vivos. Otros niños parecían tener una relación especial con sus padres, pero Mary nunca había sido el ojito derecho de nadie. Había tenido criados, ropa y comida, pero nadie que se interesara de verdad por ella. Mary no sabía que eso se debía a que era una niña antipática, pero, claro está, tampoco sabía que lo era. A menudo consideraba antipáticas a otras personas, pero no era consciente de que ese apelativo también podía aplicarse a ella.
La señora Medlock le pareció la persona más antipática que había conocido en su vida, con ese rostro tan vulgar y colorado, y ese sombrero de baratillo. Cuando emprendieron el viaje a Yorkshire al día siguiente, Mary recorrió la estación hasta el vagón del tren con la cabeza alta mientras intentaba mantenerse lo más alejada posible del ama de llaves, porque no quería que la relacionaran con ella. Le habría enfurecido muchísimo que la gente creyera que era hija suya.
Pero a la señora Medlock no le preocupaba en absoluto lo que pensara Mary. Era la clase de mujer que no tolera «las tonterías de los niños». Al menos, así se habría definido ella si se lo hubieran preguntado. No le hizo ninguna gracia tener que viajar a Londres justo cuando la hija de su hermana María se iba a casar, pero tenía un empleo cómodo y bien pagado como ama de llaves en la mansión Misselthwaite, y la única manera que tenía de conservarlo era cumplir las órdenes del señor Archibald Craven. Y siempre lo había hecho sin rechistar.
—El capitán Lennox y su esposa murieron de cólera —le había contado el señor Craven a su fría y escueta manera—. El capitán Lennox era el hermano de mi esposa y yo soy el tutor de su hija. La niña vendrá a vivir aquí. Tiene que ir a recogerla a Londres y traerla personalmente.
Así que la señora Medlock empacó su pequeño baúl y emprendió el viaje.
Mary se sentó en una esquina del vagón con cara de pocos amigos. No tenía nada que leer ni que mirar, así que entrelazó sus manitas enguantadas sobre el regazo. Llevaba un vestido negro que resaltaba el tono cetrino de su piel, y su cabello lacio y apagado asomaba sin orden ni concierto por debajo de su sombrero negro de crepé.
«No he visto una jovencita más rezongona en todos los días de mi vida», pensó la señora Medlock. «Rezongona» es una palabra que se utiliza en Yorkshire y que significa gruñona y consentida.
El ama de llaves no había visto jamás una niña que se quedara tan quieta sin hacer nada, y al rato se cansó de observarla y comenzó a hablar con un tono de voz brusco y severo:
—Supongo que debería contarte algo sobre el lugar al que nos dirigimos —dijo—. ¿Sabes algo acerca de tu tío?
—No —respondió Mary.
—¿Tus padres nunca te hablaron de él?
—No —dijo Mary con el ceño fruncido. Lo frunció al recordar que sus padres prácticamente no le dirigieron nunca la palabra. Desde luego, no para contarle cosas como esa.
—¡Humm! —farfulló la señora Medlock, mientras miraba fijamente el rostro inexpresivo de la niña.
No añadió nada más durante un rato, después reanudó la conversación:
—Supongo que debería contarte algo..., para que estés sobre aviso. Te diriges a un lugar bastante peculiar.
Mary no dijo nada y la señora Medlock se sintió incómoda ante su aparente indiferencia, pero, tras tomar aliento, prosiguió:
—Se trata de una finca enorme y sombría, de la que el señor Craven se siente orgulloso a su manera, lo cual también resulta un tanto inquietante. La mansión tiene seiscientos años y se encuentra ubicada en un extremo del páramo. Alberga casi un centenar de habitaciones, aunque la mayoría están cerradas a cal y canto. Hay cuadros, muebles antiguos y trastos que llevan allí una eternidad, y está rodeada por un parque inmenso, con jardines y árboles cuyas ramas cuelgan hasta el suelo en algunos casos. —Hizo una pausa y volvió a tomar aliento—. Pero no hay nada más —añadió, tajante.
Mary había empezado a prestar atención muy a su pesar. Aquella casa parecía muy diferente a la India, y todo lo nuevo la atraía. Pero no quería que la señora Medlock percibiera su interés —esa era una de sus manías más molestas y desagradables—, así que permaneció inmutable.
—¿Y bien? —dijo la señora Medlock—. ¿Qué opinas al respecto?
—Nada —respondió Mary—. No sé nada sobre esa clase de lugares.
La señora Medlock soltó una risita al oír ese comentario.
—¡Vaya! —exclamó—, hablas como si fueras una mujer mayor. ¿No te importa?
—Qué más da si me importa o no —repuso Mary.
—En eso tienes razón —dijo la señora Medlock—. Da igual. No sé por qué te llevan a vivir a la mansión Misselthwaite, a no ser que se trate de la solución más fácil. El señor Craven no va a ocuparse de ti, eso seguro, ya que no se preocupa por nadie.
Hizo una pausa como si acabara de recordar algo en ese momento.
—Tiene la espalda torcida —añadió—. Eso le agrió el carácter. Era un joven huraño que no supo disfrutar de su fortuna ni de su mansión hasta que se casó.
Mary se quedó mirando fijamente a la señora Medlock, pese a su intención de mostrar indiferencia. No esperaba que el jorobado estuviera casado, así que se sorprendió un poco. La señora Medlock se dio cuenta y, como era una mujer parlanchina, siguió hablando con interés renovado. En cualquier caso, era una manera como cualquier otra de pasar el rato.
—Su esposa era una mujer dulce y hermosa, y el señor Craven habría sido capaz de remover cielo y tierra con tal de cumplir sus deseos. Nadie pensaba que se casaría con él, pero así fue, y las malas lenguas aseguraban que lo había hecho por dinero. Pero no fue por eso, estoy segura. Cuando murió...
Mary pegó un respingo.
—¡Vaya! ¿Se murió? —exclamó sin poder contenerse.
Se acababa de acordar de un cuento de hadas francés que había leído en una ocasión, titulado Riquet à la Houppe. Trataba de un pobre jorobado y una hermosa princesa, y de repente sintió lástima por el señor Archibald Craven.
—Sí, se murió —respondió la señora Medlock—. Y aquello agrió todavía más el carácter del señor Craven. Ya no le importa nadie. No se relaciona con nadie. Pasa la mayor parte del tiempo de viaje, y cuando está en Misselthwaite, se encierra en el ala oeste y no deja que nadie vaya a visitarle, a excepción de Pitcher. Pitcher es viejo, pero cuidó de él cuando era niño y sabe cómo tratarle.
Aquella historia parecía sacada de un libro, y a Mary no le levantó los ánimos precisamente. Una casa con un centenar de habitaciones, casi todas clausuradas y con las puertas atrancadas. Una mansión en la linde de un páramo —fuera lo que fuera eso—, que tenía toda la pinta de ser un lugar deprimente. ¡Y además un hombre jorobado que se encierra en sus aposentos! Mary se asomó por la ventanilla con los labios fruncidos, y le pareció lógico que hubiera empezado a llover, dejando unas salpicaduras grisáceas y oblicuas sobre el cristal. Si esa esposa tan guapa siguiera viva, podría haberle alegrado la estancia ejerciendo un papel similar al de su propia madre, entrando y saliendo de la casa, acudiendo a fiestas igual que había hecho ella, con vestidos «atiborrados de encajes». Pero no iba a ser posible.
—No cuentes con ver al señor Craven, porque lo más probable es que no sea así —dijo la señora Medlock—. Y tampoco cuentes con tener gente con la que poder hablar. Tendrás que jugar y entretenerte sola. Te dirán en qué habitaciones puedes entrar y en cuáles no. Hay jardín de sobra. Pero cuando estés bajo techo, no te dediques a husmear por la casa. El señor Craven no lo tolerará.
—¿Quién ha dicho que me vaya a dedicar a husmear? —repuso la malhumorada Mary. Y con la misma brusquedad con que había empezado a sentir lástima por el señor Archibald Craven, dejó de compadecerse y comenzó a pensar que era una persona tan antipática que se merecía todo lo que le había ocurrido.
Entonces giró la cabeza hacia los humedecidos cristales de la ventanilla del vagón y se puso a contemplar las nubes grises de esa tormenta que parecía no tener fin. Las observó durante tanto tiempo y con tanta fijeza que comenzaron a difuminarse hasta que se quedó dormida.
III
TRAVESÍA POR EL PÁRAMO
Mary durmió durante un buen rato y al despertar vio que la señora Medlock había comprado en una de las estaciones una cesta de comida que contenía un poco de pollo, fiambre, pan, mantequilla y té caliente. Cada vez llovía con más intensidad y todas las personas que había en la estación iban ataviadas con unos chubasqueros que relucían a causa de la humedad. El revisor encendió los faroles del vagón, y la señora Medlock se sintió reconfortada gracias al té, el pollo y el fiambre. Comió con apetito y después se quedó dormida. Mary la observó y vio cómo se le iba deslizando el gorro hacia un lado hasta que ella también se quedó dormida una vez más en su rincón del vagón, arrullada por el traqueteo de la lluvia sobre las ventanillas. Estaba muy oscuro cuando volvió a despertarse. El tren se había detenido en una estación y la señora Medlock la estaba zarandeando.
—¡Ya has dormido bastante! —exclamó—. ¡Es hora de abrir los ojos! Estamos en la estación de Thwaite y aún tenemos por delante un largo trayecto por carretera.
Mary se levantó y trató de mantener los ojos abiertos mientras la señora Medlock recogía su equipaje. La niña no se ofreció a ayudarla porque en la India los sirvientes nativos siempre recogían o cargaban los bultos, así que le pareció lo más normal que otra persona lo hiciera por ella.
La estación era pequeña y ellas fueron las únicas que se apearon del tren. El jefe de estación habló con la señora Medlock con una voz áspera y afable, empleando un acento extraño y marcado que, tal y como Mary descubriría más tarde, era característico de Yorkshire.
—Bienvenida de vuelta —dijo—. Ya veo que se ha traído consigo a la moza.
—Pues sí, esta es —respondió la señora Medlock, empleando también el acento de Yorkshire mientras señalaba a Mary—. ¿Qué tal la parienta?
—Va tirando. El carruaje las está esperando afuera.
Había una berlina aparcada frente al pequeño andén exterior. Mary vio que se trataba de un carruaje tan elegante como el criado que la ayudó a subir. Llevaba puesto un chubasquero largo y el sombrero cubierto por una funda impermeable que goteaba y relucía a causa de la lluvia, igual que todo lo demás, incluido el corpulento jefe de estación.
Cuando el criado cerró la puerta, dejó la caja al lado del cochero y emprendieron la marcha. La pequeña Mary se acomodó en un rincón acolchado, pero no le apetecía seguir durmiendo. Se puso a mirar por la ventanilla, con curiosidad por distinguir algún detalle de la carretera por la que la estaban conduciendo hacia ese lugar tan extraño que le había descrito la señora Medlock. No era una niña miedosa y no puede decirse que estuviera asustada, pero tenía la sensación de que era imposible predecir lo que podría llegar a suceder en una casa que tenía un centenar de habitaciones, cerradas en su mayoría. Una casa que, además, estaba ubicada en la linde de un páramo.
—¿Qué es un páramo? —le preguntó de repente a la señora Medlock.
—Mira por la ventanilla dentro de unos diez minutos y lo verás —respondió el ama de llaves—. Tenemos que recorrer ocho kilómetros a través del páramo de Missel antes de llegar a la mansión. La noche es oscura, pero algo podrás ver.
Mary no hizo más preguntas y se limitó a esperar, sumida en la oscuridad de su rincón, sin apartar la mirada de la ventanilla. Los faroles del carruaje proyectaban unos haces de luz a cierta distancia, así que Mary pudo atisbar brevemente algunos elementos del paisaje. Después de salir de la estación atravesaron una pequeña aldea y Mary vio unas cuantas casitas encaladas y las luces de una taberna. Luego pasaron junto a una iglesia, una vicaría y una vivienda con un pequeño escaparate donde se exponían juguetes, dulces y otros productos singulares que estaban a la venta. A continuación tomaron la vía principal, donde Mary vio setos y árboles. Después no vio nada nuevo durante un rato que, al menos para ella, se hizo interminable.
Finalmente los caballos comenzaron a reducir el ritmo, como si estuvieran ascendiendo por una pendiente, y los setos y los árboles desaparecieron de repente. Mary no pudo ver nada salvo una densa oscuridad que se extendía a ambos lados. Se inclinó hacia delante y pegó el rostro a la ventanilla, justo cuando el carruaje pegó una fuerte sacudida.
—¡Ea! Ya hemos llegado al páramo —dijo la señora Medlock.
Los faroles del carruaje proyectaron una luz amarillenta sobre una carretera accidentada que discurría entre los arbustos y la maleza que asomaban entre la impenetrable oscuridad que los rodeaba. Se estaba levantando una brisa que provocó un sonido extraño, fuerte, sordo y enérgico.
—Eso no..., no es el mar, ¿verdad? —dijo Mary, que se dio la vuelta para mirar a su acompañante.
—No, no es el mar —respondió la señora Medlock—. Tampoco es la campiña ni las montañas, solo son kilómetros y más kilómetros de terreno agreste donde no crecen más que brezos, tojos y retamas, y donde no viven más que ovejas y ponis salvajes.
—Pues bien podría ser el mar, si estuviera cubierto de agua —repuso Mary—. A mí me suena igualito que el mar.
—Es el viento que sopla entre los arbustos —le explicó la señora Medlock—. A mí me parece un lugar inhóspito y deprimente, aunque a mucha gente le gusta. Sobre todo cuando florece el brezo.
Siguieron avanzando entre la oscuridad y, aunque paró de llover, el viento siguió soplando con fuerza, silbando y produciendo ruidos extraños. La carretera subía y bajaba, y el carruaje cruzó varios puentecitos que se extendían sobre corrientes de agua muy veloces y ruidosas. Mary tuvo la sensación de que la travesía no iba a terminar nunca, y de que ese páramo desolador era un vasto océano de aguas negras que estaban atravesando por una pequeña franja de tierra firme.
«No me gusta —se dijo—, esto no me gusta», y frunció todavía más sus finos labios.
Los caballos estaban ascendiendo por un trecho de carretera empinada cuando Mary atisbó una luz. La señora Medlock la vio al mismo tiempo y suspiró aliviada.
—¡Uf, cómo me alegro de ver esa luz parpadeante! —exclamó—. Proviene de la casa del guarda. Pase lo que pase, dentro de un rato estaremos tomando una buena taza de té.
Y efectivamente fue al cabo de «un rato», tal y como había dicho ella, ya que cuando el carruaje atravesó la verja del parque, aún faltaban tres kilómetros de avenida por recorrer, y las ramas de los árboles —que prácticamente se tocaban en lo alto— provocaron la impresión de que estuvieran circulando por debajo de una bóveda oscura y alargada.
Salieron de la bóveda y llegaron a un claro donde se detuvieron ante una casa larguísima, aunque de poca altura, que se desplegaba en torno un patio de piedra. Al principio, a Mary le pareció que no había ninguna luz en las ventanas, pero cuando salió del carruaje vio un tenue resplandor en una habitación situada en un extremo de la planta de arriba.
La puerta de entrada era inmensa y estaba construida a partir de unos enormes paneles de roble que tenían una forma extraña, tachonados con grandes clavos de hierro y asegurados con enormes barras del mismo material. Al otro lado se extendía un vestíbulo inmenso, tan poco iluminado que los rostros de los retratos que colgaban de las paredes y las siluetas de las armaduras inquietaron a Mary, que no quiso ni mirarlos. Inmóvil sobre el suelo de piedra, Mary pareció una figura extraña, oscura y diminuta, y así era también como se sentía por dentro: extraña, perdida y diminuta.
Junto al criado que les había abierto la puerta se encontraba un anciano pulcro y delgado.
—Acompáñela a su habitación —dijo con voz ronca—. El señor no desea verla. Partirá para Londres mañana a primera hora.
—Muy bien, señor Pitcher —dijo la señora Medlock—. En tanto se me comunique lo que se espera de mí, cumpliré con mi cometido.
—Lo que se espera de usted, señora Medlock —repuso el señor Pitcher—, es que se asegure de que nadie moleste al señor, y de que el señor no vea nada que no quiera ver.
A continuación, guiaron a Mary Lennox a través de una amplia escalinata, de un largo pasillo, de un breve trecho de escaleras, de un segundo pasillo y después otro, hasta que abrieron una puerta y le mostraron una habitación con una chimenea encendida y la mesa servida con algo de cena.
La señora Medlock dijo sin más cortesías:
—¡Hala, ya hemos llegado! Vivirás en esta habitación y en la contigua, y te limitarás a ellas. ¡No lo olvides!
Así fue como la señorita Mary llegó a la mansión Misselthwaite, y seguramente no se había sentido tan contrariada en toda su vida.
IV
MARTHA
Cuando Mary se despertó por la mañana, fue debido al ruido que estaba haciendo una joven criada que se había arrodillado frente a la chimenea para retirar las cenizas y encenderla. Mary permaneció tumbada unos instantes, observándola, y después se puso a otear la habitación. Nunca había estado en una como esa, y le pareció que tenía un aspecto peculiar y melancólico. Las paredes estaban cubiertas por un tapiz que representaba un paisaje forestal. Había personas con vestimentas de fantasía debajo de los árboles, y a lo lejos se divisaban las torretas de un castillo. Había cazadores, caballos, perros y doncellas. Mary se sintió transportada hasta ese bosque. A través del ventanal se divisaba una vasta extensión de terreno en la que no había un solo árbol, así que más bien parecía un mar infinito, sombrío y violáceo.
—¿Qué es eso? —preguntó, señalando hacia la ventana.
Martha, la joven doncella, se puso de pie y señaló a su vez.
—¿Eso de ahí? —dijo.
—Sí.
—Eso es el páramo —le explicó con una sonrisa afable—. ¿Te gusta?
—No —respondió Mary—. Lo odio.
—Eso es porque no estás acostumbrada —dijo Martha, regresando a sus quehaceres—. Ahora te parece muy grande y pelado, pero te acabará gustando.
—¿A ti te gusta? —preguntó Mary.
—Pues claro —respondió Martha, mientras sacaba brillo alegremente a la rejilla de la chimenea—. Me encanta. No está pelado, está cubierto de plantas que huelen de rechupete. Es un gustazo verlo en primavera y en verano, cuando el tojo, la retama y el brezo están en flor. El aire huele a néctar, el cielo parece estar muy alto, y se escuchan los zumbidos de las abejas y los cánticos de las alondras. No viviría lejos del páramo por nada del mundo.
Mary la escuchó con gravedad y desconcierto. Los sirvientes nativos a los que estaba acostumbrada en la India no se parecían en nada a esa chica. Eran obedientes y serviles, y no se atrevían a hablar con sus señores como si fueran sus iguales. Los reverenciaban y les llamaban «protectores de los pobres» y cosas de ese tipo. A los sirvientes indios se les ordenaba que hicieran las cosas, no se les pedía. No era costumbre decir «por favor» ni «gracias», y Mary abofeteaba a su aya siempre que se enfadaba con ella. Se preguntó cómo reaccionaría esa criada si alguien le pegara un bofetón. Era una muchacha rellenita, sonrosada y campechana, pero se la veía robusta, lo que llevó a la señorita Mary a preguntarse si llegado el caso respondería con otra bofetada, sobre todo si quien se la propinó hubiera sido una niña pequeña.
—Eres una sirvienta un poco rara —dijo Mary con arrogancia, recostada sobre los cojines.
Martha se acuclilló, con un cepillo ennegrecido en la mano, y se rio sin dar muestra alguna de haberse molestado por el comentario.
—¡Je! Ya lo sé —respondió—. Si hubiera una señora al frente de Misselthwaite, jamás me habrían contratado como sirvienta. A lo mejor me habrían empleado como ayudante de cocina, pero no me habrían permitido subir al piso de arriba. Soy demasiado ordinaria y tengo un acento de Yorkshire muy marcado. Pero esta casa es bastante extraña para ser tan señorial. Parece que los únicos que mandan aquí son el señor Pitcher y la señora Medlock. Al señor Craven no se le puede molestar bajo ningún concepto mientras está aquí, y casi siempre está de viaje. La señora Medlock me dio el puesto por caridad. Me dijo que no podría haberlo hecho si Misselthwaite hubiera sido una finca señorial al uso.
—¿Tú vas a ser mi criada? —preguntó Mary, manteniendo el tono arrogante al que se acostumbró en la India.
Martha se puso a frotar la rejilla otra vez.
—Soy la criada de la señora Medlock —respondió—. Y ella a su vez sirve al señor Craven. Pero me ocuparé de limpiar aquí arriba y de atenderte un poco, aunque tampoco creo que necesites demasiada atención.
—¿Y quién va a vestirme? —inquirió Mary.
Martha volvió a acuclillarse y la miró fijamente. Se había quedado tan perpleja que se le acentuó el acento de Yorkshire.
—¿Es que no te sabes ataviar sin que te secunden? —exclamó.
—¿Qué quieres decir? No entiendo tu idioma —dijo Mary.
—¡Huy! Lo olvidaba —dijo Martha—. La señora Medlock me dijo que tuviera cuidado o no entenderías una palabra de lo que digo. Te preguntaba si no podrías ponerte la ropa tú sola.
—No —respondió Mary, indignada—. No lo hecho jamás en mi vida. Mi aya me vestía, por supuesto.
—Pues ya va siendo hora de que aprendas —repuso Martha, sin ser consciente del agravio que estaba provocando con sus palabras—. Y cuanto antes, mejor. Te vendrá bien empezar a hacer cosas por ti misma. Mi madre siempre ha dicho que no entiende cómo los hijos de la gente pudiente no acababan siendo tontos de remate, ¡con tantas cuidadoras, tanto lavarlos y vestirlos, y tanto sacarlos a pasear como si fueran perrillos!
—En la India es diferente —replicó la señorita Mary con desdén. Ya no podía soportar más esa situación.
Pero Martha aún no había terminado de hablar.
—Sí, se nota —respondió con cierta lástima—. Me atrevería a decir que es porque allí hay muchos negros, en lugar de gente blanca y respetable. Cuando me enteré de que venías de la India, pensé que también serías negra.
Mary se incorporó en la cama, furiosa.
—¿Qué? —exclamó—. ¿Cómo? ¿Pensabas que era una nativa? Serás... ¡hija de una puerca!
Martha la miró fijamente, parecía enfadada.
—¿Qué lenguaje es ese? —dijo—. No hacía falta ponerse así. Esa manera de hablar no es propia de una jovencita de bien. No tengo nada en contra de los negros. En las octavillas que reparten en la iglesia los describen como personas muy religiosas, y además dicen que los negros son seres humanos y hermanos nuestros. Yo nunca he visto a un negro y me agradaba pensar que iba a poder ver a uno de cerca. Cuando entré esta mañana para encender la chimenea, me acerqué despacito a tu cama y aparté la colcha con cuidado para echarte un vistazo. Pero, mírate —añadió, decepcionada—, eres aún menos negra que yo. Aunque tienes la piel muy amarillenta...
Mary no hizo el menor esfuerzo por controlar la rabia y la humillación que sentía.
—¡Pensabas que era india! ¿Cómo te atreves? ¡Tú no sabes nada sobre los nativos! No son personas, son sirvientes que deben reverenciarte. Tú no sabes nada sobre la India. ¡No sabes nada de nada!
Sintió rabia e impotencia ante la mirada simplona de aquella criada, y de repente le embargó una soledad tan tremenda —al verse tan alejada de todo lo que comprendía y todo cuanto la comprendía a ella— que se desplomó sobre los almohadones y rompió a llorar desconsolada. Su llanto fue tan intenso que la campechana Martha, oriunda de Yorkshire, se asustó un poco y sintió mucha lástima por ella. Se acercó a la cama y se agachó a su lado.
—¡Oye! ¡No llores así! —le rogó—. No hace falta que llores, de verdad. No sabía que te ibas a poner así. Yo no sé nada de nada, tú misma lo has dicho. Te pido perdón, señorita. Deja de llorar.
Había un deje reconfortante y amistoso en su extraña forma de hablar y en sus enérgicas maneras que tuvo un efecto positivo sobre Mary. Poco a poco, la niña dejó de llorar y se quedó más tranquila. Martha pareció aliviada.
—Ya es hora de que te levantes —dijo la criada—. La señora Medlock me ha dicho que te sirva el desayuno, la merienda y la cena en la habitación de al lado. La han convertido en un cuarto de juegos. Si sales de la cama, te ayudaré a vestirte. Si los botones están por detrás no podrás abrochártelos tú sola.
Cuando Mary accedió a levantarse por fin, las prendas que Martha sacó del armario no eran las mismas que llevaba puestas cuando llegó la noche anterior con la señora Medlock.
—Esa ropa no es mía —dijo—. La mía es de color negro.
La niña examinó el grueso chaquetón blanco de lana y el vestido, y añadió con un gesto indiferente de aprobación:
—Estas prendas son mejores que las mías.
—Son las que tienes que ponerte —respondió Martha—. El señor Craven le encargó a la señora Medlock que las comprara en Londres. «No quiero tener a una niña vestida de negro deambulando por la casa como si fuera un alma en pena», esas fueron sus palabras. «Haría que la casa resultara más deprimente de lo que es. Ponle un poco de color». Mi madre dijo que entendía perfectamente al señor Craven. Tiene un don para entender a los demás. A ella tampoco le va mucho el negro.
—A mí no me gusta nada —dijo Mary.
El proceso de vestirse les enseñó algo a las dos. Martha había «abotonado» a sus hermanitos, pero nunca había visto ningún niño que se quedara quieto y esperase a que otra persona hiciera las cosas por él, como si no tuviera pies ni manos.
—¿Por qué no te pones tú sola los zapatos? —preguntó cuando Mary extendió el pie sin decir nada.
—Me los ponía mi aya —respondió Mary, sosteniéndole la mirada—. Era la costumbre.
Eso lo decía a menudo: «Era la costumbre». Los sirvientes nativos lo repetían a todas horas. Si alguien les decía que hicieran algo que sus ancestros no habían hecho en mil años, miraban modestamente a su interlocutor y alegaban: «Esa no es la costumbre», y así el otro entendía que la discusión había terminado.
Y la costumbre había sido que la señorita Mary se quedara quieta y se dejara vestir como si fuera una muñeca, pero antes de estar lista para el desayuno comenzó a sospechar que su estancia en la mansión Misselthwaite acabaría enseñándole una serie de cosas totalmente nuevas para ella. Cosas como ponerse los zapatos y las medias por sí misma, y recoger los trastos que se le cayeran al suelo. Si Martha hubiera sido una doncella bien adiestrada, se habría mostrado más servil y respetuosa, y habría sabido que su deber consistía en peinar cabellos, abrochar botas y recoger trastos del suelo para guardarlos. Sin embargo, no era más que una pueblerina inexperta de Yorkshire que se había criado en una cabaña en mitad de un páramo, con un rebaño de hermanitos que nunca habían tenido más aspiración que cuidar de sí mismos y de los más pequeños, que o bien eran bebés a los que había que llevar en brazos o estaban aprendiendo a corretear por ahí y a volcar cosas.
Si Mary Lennox hubiera mostrado una mejor disposición, tal vez se habría reído de lo parlanchina que era Martha, pero se limitó a escucharla con frialdad, sorprendida por las libertades que se tomaba. Al principio no mostró el menor interés, pero, poco a poco, a medida que la criada siguió hablando a su sencilla y campechana manera, Mary comenzó a prestar atención a lo que decía.
—¡Je! ¡Deberías verlos! —exclamó—. Somos doce, y mi padre solo gana dieciséis chelines a la semana. Mi madre se las ve y se las desea para conseguir gachas para todos. Mis hermanitos salen a corretear por el páramo y se pasan el día entero allí jugando. Mi madre dice que se alimentan del aire del páramo. Cree que comen hierba como los ponis salvajes. Nuestro Dickon, que tiene doce años, dice que uno de esos ponis es suyo.
—¿De dónde lo sacó? —preguntó Mary.
—Lo encontró en el páramo con nuestra madre, cuando era pequeño. Se hizo amigo suyo y empezó a darle trozos de pan y briznas de hierba. El poni se encariñó con él, así que lo sigue a todas partes y deja que lo monte. Dickon es un buen muchacho y los animales le quieren mucho.