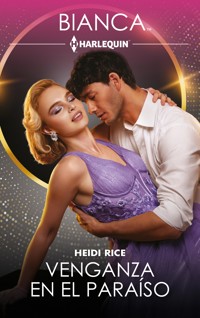3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
De la seducción en el desierto… ¡a estar embarazada del jeque! El emocionante encuentro de Kasia con el príncipe Raif le había cambiado la vida. Lo mismo que la propuesta de matrimonio de este. Ella le había entregado su inocencia después de que él la rescatase en el desierto, sí, pero Kasia, que era una mujer independiente, no quería ni necesitaba un marido. Así que había huido con la esperanza de no volver a verlo jamás. Hasta que, semanas más tarde, se lo había vuelto a encontrar en una fiesta, y no había podido ocultarle la verdad: que estaba embarazada de él. Y en esa ocasión le había quedado claro que Raif no iba a dejarla marchar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 Heidi Rice
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El jeque rebelde, n.º 2817 - noviembre 2020
Título original: Claimed for the Desert Prince’s Heir
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-913-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
KASIA Salah clavó los ojos entrecerrados en el horizonte, envuelto en una neblina de calor, y después miró el teléfono.
No tenía cobertura.
Contuvo la palabra malsonante que había aprendido durante su estancia en la Universidad de Cambridge mientras el sudor se le acumulaba encima del labio superior y corría por su espalda, debajo de la camiseta y de la voluminosa túnica que se había puesto para evitar el calor y el polvo del desierto. Sin lugar a dudas, de haber oído aquella palabra, su abuela la habría castigado. Se guardó el teléfono en el bolsillo trasero de los pantalones cortos, que tardó unos desesperantes segundos en encontrar debajo de los metros y metros de tela. Entonces clavó la vista en el motor del todoterreno negro y, ya sí, juró en voz alta. Al fin y al cabo, no había nadie que pudiese oírla en un radio de setenta kilómetros y, aunque no sirviese de nada, hacía que se sintiese un poco mejor.
¿Por qué no había pensado en llevarse un teléfono por satélite antes de salir de palacio a investigar? ¿O a un acompañante? En especial, a alguien que supiese más que ella acerca de averías mecánicas. Suspiró y le dio una patada a una de las ruedas.
No había imaginado que sufriría una avería en medio de la nada.
El jeque Zane Ali Nawari Khan, esposo de su mejor amiga, Catherine, soberano de Narabia y, en teoría, su jefe, había trabajado mucho para conseguir que hubiese conexión a Internet y red telefónica inalámbrica en casi todo el país, pero ella debía de estar demasiado cerca de la frontera, además de estar en una zona aislada del desierto flanqueada por la región montañosa del sur, donde solo vivían los nómadas kholadis. Que ella recordase, los kholadis ni siquiera tenían agua corriente, así que las posibilidades de que necesitasen red telefónica eran escasas.
Utilizó la túnica para cubrirse las manos y no quemarse con el capó del coche, lo cerró de un golpe. Por suerte, les había dado a Cat y a Nadia, su asistente, el itinerario del viaje, así que cuando no volviese a casa por la noche, enviarían a alguien a buscarla.
Pero eso significaba que tendría que pasar la noche allí, en el coche.
No iba a ser divertido, sobre todo, cuando cayesen las temperaturas, en cuanto se pusiese el sol.
El aire seco y caliente le salpicó el rostro de arena. Se subió el pañuelo que llevaba al cuello para taparse la nariz y la boca y miró hacia el horizonte. La nube de polvo que había visto un rato antes había crecido.
¿Sería una tormenta de arena?
¿Iría en aquella dirección?
Nunca había vivido una tormenta de arena. Llevaba casi toda su vida encerrada en la lujosa seguridad de la zona reservada a las mujeres del Palacio Dorado.
Pero había oído hablar de ellas y sabía que aterrorizaban a hombres y mujeres hechos y derechos. Su abuela le había hablado de ellas con respeto y en susurros, explicándole que habían devastado grandes superficies del país, convirtiendo terrenos fértiles en desierto y causando numerosas víctimas.
Intentó controlar el pánico que quería apoderarse de ella.
«No te pongas dramática».
Aquel era uno de sus defectos. Lo vivía todo con demasiada intensidad.
Su abuela, a pesar de haber sido una mujer muy sabia, también había sido así. Kasia había ido a vivir con ella con cuatro años y se había convertido en parte del personal de palacio cuando el viejo jeque había fallecido. Y el nuevo jeque, Zane, había contratado a Catherine Smith, becada por la Universidad de Cambridge, para que escribiese un libro acerca de su reino.
Catherine la había contratado a ella con diecinueve años para que fuese su asistente y eso le había cambiado la vida. Sobre todo, cuando Cat se había casado con Zane y se había convertido en la reina de Narabia y le había abierto a Kasia los ojos al nuevo y emocionante mundo que había detrás de las paredes del palacio.
Kasia ya no era una adolescente demasiado ansiosa, imaginativa y romántica, sino una mujer adulta con sueños que había empezado a cumplir. Uno de ellos era convertirse en científica medioambiental y salvar el suelo agrícola de Narabia de un desierto que amenazaba con consumirlo.
Así que por pasar una noche durmiendo en un todoterreno, en el desierto, no iba a ocurrirle nada. De hecho, tal vez pudiese obtener información útil para su estudio.
Además, no era seguro que se tratase de una tormenta de arena. No habían previsto condiciones meteorológicas adversas, lo había comprobado antes de salir de palacio. Tal vez fuese un poco imprudente, pero no era tonta.
Intentó tranquilizarse, pero no pudo apartar la mirada del horizonte.
La nube oscura, impenetrable, siguió creciendo, bloqueando el sol. Era enorme y avanzaba muy deprisa. El ruido cortaba el silencio del desierto. Vio a varias criaturas: un lagarto, una serpiente, un roedor corriendo hacia ella y enterrándose en la arena. El cielo azul, completamente despejado, se oscureció.
Kasia sintió miedo e intentó pensar. ¿Debía meterse dentro del coche? ¿O debajo de él?
Entonces vio algo, un punto en el horizonte, salir de la nube como una bala. Y, enseguida, una silueta. Una persona montada a caballo, galopando deprisa.
Se le hizo un nudo en la garganta.
Se trataba de un hombre. Un hombre corpulento, fuerte, cuyo rostro iba oculto debajo de un pañuelo.
El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de que el jinete cambiaba de repente de dirección e iba hacia ella.
Entonces se fijó en el rifle que llevaba colgado del pecho.
Un bandido. No podía ser otra cosa, estando tan lejos de la civilización.
«Corre, Kasia, corre».
Un grito le retumbó en la cabeza. El viento hizo girar la arena a su alrededor. Entonces, oyó la voz de su abuela que le susurraba: «Tranquila. No tengas miedo. Es solo un hombre».
Pero, a pesar de que intentó razonar, pensó en su madre alejándose de ella por última vez y no pudo evitar que se le encogiese el estómago.
El hombre gritó en un dialecto que Kasia no reconocía.
Casi había llegado a su lado.
«Haz algo, muévete, que pareces un pelele», pensó ella. «Ya no eres la niña pequeña que no servía para nada. Eres valiente, inteligente, una mujer».
Se acercó al todoterreno, abrió la puerta del acompañante y se metió dentro. El sonido de la arena al chocar con los cristales la acompañó mientras buscaba la pistola que había en la guantera.
Zane había insistido en que aprendiese a disparar antes de permitir que fuese al desierto sola, pero, cuando su mano agarró el metal, sintió que el corazón se le salía por la boca.
Sabía disparar con cierta precisión, pero nunca le había disparado a un ser vivo.
El caballo se detuvo muy cerca del coche. Kasia salió de él, notó la arena golpeándole las mejillas y levantó el arma con un dedo tembloroso apoyado en el gatillo.
–Quédese ahí o le dispararé –le gritó al hombre en inglés, idioma que se había convertido en su primera lengua después de haber pasado cinco años en el Reino Unido.
Sus ojos oscuros la fulminaron, brillantes, intensos. Y Kasia sintió todavía más miedo.
El bandido desmontó con un movimiento ágil, sin hablar, traspasándola hasta el alma con la mirada.
Ella retrocedió un paso y, sin querer, disparó. El estallido casi no se oyó, pero Kasia se vio despedida hacia atrás y vio como el hombre retrocedía también.
¿Le habría dado?
El caballo se puso de pie delante de ella y el hombre tiró de las riendas para que no la golpease contra el suelo del desierto, pero Kasia sintió tanto miedo que se dejó caer.
–Váyase –gritó.
Intentó encontrar la pistola, que se le había caído, pero la arena le impedía ver. Solo podía verlo a él.
Unos dedos largos y fuertes la agarraron del brazo, la levantaron y la sentaron a lomos del caballo con tal rapidez que a Kasia no le dio tiempo ni a asimilar lo que acababa de ocurrir.
Levantó una pierna para desmontar, pero el hombre ya se había vuelto a subir al caballo, detrás de ella. Sujetaba las riendas con una mano mientras con la otra la agarraba por la cintura.
Kasia dio un grito ahogado al notar su brazo justo debajo de los pechos y, de repente, echaron a volar, alejándose del todoterreno que ya casi estaba enterrado por la arena. Ella intentó gritar.
«Te está secuestrando. Tienes que pelear. Tienes que sobrevivir».
Pero no pudo.
Cabalgaron durante mucho tiempo rodeados de arena, hasta que, por fin, agotada, Kasia dejó de sentir pánico y se sintió protegida bajo el cuerpo fuerte de aquel hombre.
¿Sería el síndrome de Estocolmo? Estaba tan cansada que no podía ni pensar.
Cerró los ojos, dejó sin fuerza el cuerpo y volvió a sentirse como cuando era pequeña. Salvo que, en esa ocasión, no estaba sola e indefensa, su madre no la acababa de abandonar, sino que tenía a su alrededor unos brazos fuertes.
Capítulo 2
KASIA despertó entre sacudidas. Notó frío en la cara y un peso en la espalda que la asfixiaba y la reconfortaba a la vez. Abrió los ojos y sintió que se le cortaba la respiración.
El horizonte estaba teñido de rojo y la luz de las estrellas salpicaba el cielo sobre su cabeza. Varias estrellas fugaces iluminaron las dunas del desierto. A Kasia le temblaron las piernas y se dio cuenta de que iba montada a caballo.
Entonces recordó.
¡Estaba secuestrada!
Secuestrada por el hombre que cuyo fuerte brazo la sujetaba por la cintura. Y cuyo cuerpo le transmitía calor.
Volvieron también los sueños poco apropiados que había tenido con él. Intentó apartarlos de su mente y mover los brazos.
El síndrome de Estocolmo se había terminado.
Oyó un gruñido cerca de su oreja y fue consciente del silencio de la noche, del frío de la brisa. La tormenta había pasado.
Y ella estaba sola, en medio del desierto, con un bandido que la había capturado. Y también la había salvado, pero ¿por qué?
Fuese cual fuese el motivo, tenía que liberarse de él.
Los cascos del caballo golpearon el suelo con fuerza mientras subían una colina. Kasia vislumbró un oasis abajo, en el valle. El caballo empezó a descender la cuesta con paso seguro. El agua reflejaba la puesta de sol, rodeada de palmeras y numerosas plantas. Oyó la respiración de su captor y se le aceleró el corazón.
Se preguntó si estaba excitado. ¿Cómo iba a saberlo? Kasia nunca había estado entre los brazos de un hombre excitado antes.
«Céntrate, Kasia, por favor».
Sintió los dedos entumecidos cuando se agarró a la silla, le ardían los muslos después de haber estado, probablemente, varias horas subida a aquel caballo. También le dolía la piel y los ojos, a los que les había llegado la tormenta de arena.
Tragó saliva e intentó aclarar su mente e idear un plan.
Si aquel hombre la había salvado de la tormenta, tal vez no quisiera hacerle daño, y ese podía ser un buen momento para empezar a hablarle.
–Gracias por haberme salvado de la tormenta –le dijo, intentando hablar con autoridad–. Soy muy amiga de la reina y estoy segura de que le recompensará por llevarme de vuelta a palacio.
Él no respondió, su cuerpo siguió pegado al de ella mientras el caballo se acercaba al borde del agua. Kasia vio una tienda muy grande entre un grupo de árboles. El caballo se detuvo delante de la tienda y ella pensó que se le iba a salir el corazón por la boca.
El aroma a agua fresca disipó el hedor del caballo y el olor salado del hombre. Kasia lo empujó con el hombro y liberó sus brazos.
Él volvió a gruñir, pero ella no sintió miedo.
Era un hombre grande y muy fuerte, capaz de viajar a caballo muchos kilómetros para escapar de una tormenta, pero el modo en que la estaba sujetando no le resultaba amenazador. Kasia se sintió protegida.
Salvo que volviese a ser por culpa del síndrome de Estocolmo.
No había hecho ademán de lastimarla. Así que Kasia se aferró a su optimismo, fuese una locura o no, y repitió en narabio la promesa de una recompensa, pero siguió sin obtener respuesta.
Siguieron a lomos del caballo, en silencio, Kasia muy consciente de cada movimiento del cuerpo que había pegado al suyo.
Sintió deseo. ¿Cómo era posible? Si ni siquiera sabía si era una buena persona o no.
Él se movió de nuevo, apartó la mano de su cintura y se dispuso a desmontar.
Kasia se aferró al caballo haciendo fuerza con las rodillas y agarrándose a la silla. Notó cómo el hombre se deslizaba hacia el suelo y lo golpeaba con todo su peso.
Ella miró hacia abajo y lo vio tumbado debajo del caballo.
–Tranquilo, chico –le dijo al caballo, por miedo a que este se asustase y le pisase la cabeza.
¿Cómo era posible que se hubiese caído del caballo? ¿Estaría dormido? ¿Era ese el motivo por el que no la había respondido? Debía de estar todavía más cansado que ella después del recorrido.
Se sintió aliviada y confundida a partes iguales.
Se inclinó sobre el cuello del animal y agarró las riendas. No había montado a caballo desde que se había marchado de Narabia al Reino Unido a estudiar. Nunca había montado uno tan enorme, pero antes de golpearlo con los talones, volvió a mirar hacia el suelo. El hombre no se había movido, seguía tendido en el suelo. Ella relajó las piernas y, en vez de espolear al animal, se bajó de él.
Tal vez estuviese loca, tal vez fuese optimismo acompañado de una buena ración de romanticismo, pero no podía dejarlo allí solo. No después de haber pasado varias horas durmiendo entre sus brazos mientras él la apartaba del peligro.
Aterrizó al otro lado del animal, agarró las riendas y lo apartó del cuerpo inerte del jinete.
Intentó llevarlo hacia la tienda, pero el animal no se movió.
–¿No quieres dejarlo solo, verdad?
El animal balanceó la cabeza, como si estuviese asintiendo.
«Por favor, Kasia. Los caballos no saben hablar».
Soltó las riendas y se acercó al hombre con cautela a pesar de que no se había movido. A lomos del caballo le había parecido enorme y tumbado en el suelo se lo seguía pareciendo.
Una estrella fugaz iluminó la oscuridad del cielo y Kasia dio un grito ahogado cuando iluminó al hombre. El pañuelo negro que cubría su cabeza, la nariz y la boca se le había caído. Tenía el pelo grueso y oscuro, empapado de sudor, y era tan guapo que su belleza le cortó la respiración.
La imagen se le quedó clavada en las retinas mientras se volvía a hacer la oscuridad. Tenía los pómulos marcados, las cejas negras, la piel morena y unos rasgos perfectos. Una barba de varios días le cubría la parte baja del rostro, pero, incluso así, Kasia no había visto nunca a un hombre tan guapo. Ni siquiera el jeque Zane le hacía sombra.
«¿Qué importa que parezca una estrella de cine, Kasia? Es un bandido».
Un bandido que habría podido ser una estrella de cine y que la había salvado.
Hizo acopio de determinación y se arrodilló a su lado, lo suficientemente cerca para distinguir sus rasgos bajo la débil luz. ¿Por qué le resultaba tan familiar?
Otra estrella fugaz le iluminó el rostro y a Kasia se le hizo un nudo en el estómago al reconocerlo.
–¿Príncipe Kasim?
Rey de Kholadi. Había asistido a la boda de Zane y Cat cinco años y medio antes. Kasia había oído muchos rumores acerca de aquel hombre: era el hijo ilegítimo del viejo jeque y una de sus concubinas, que había sido expulsado de palacio de niño, cuando Zane, el heredero legítimo, había sido apartado de su madre, que vivía en Estados Unidos, para que volviese a Narabia de adolescente. Contaban que Kasim había llegado a la tribu del desierto a la que pertenecía su madre y allí lo habían tratado con el mismo desdén hasta que se había ido abriendo paso en ella gracias a sus habilidades como guerrero, que había ido perfeccionando al tiempo que se hacía hombre.
A ella le había encantado oír aquellas historias, tan emocionantes y dramáticas, y había visto a Kasim como a un mito, poniéndolo definitivamente en un pedestal tras verlo en persona por primera vez con diecinueve años, en la boda de Zane y Cat.
Kasim había llegado a palacio vestido con la túnica tradicional negra, seguido por su guardia de honor, y había hecho que se le cortase la respiración a ella y a todas las chicas y mujeres del lugar. Era alto, arrogante, imponente, parte guerrero, jefe, todo hombre, y mucho más joven de lo que ella había esperado. Por aquel entonces debía de haber tenido unos veinticinco años, ya que se había convertido en jefe de los kholadis con tan solo diecisiete. Y, tras años enfrentándose a su propio padre, había negociado una tregua con Narabia cuando Zane había llegado al trono.
Tras observarlo de lejos durante la boda y alguna otra visita oficial antes de marcharse a Cambridge, Kasia había llegado a obsesionarse con el príncipe guerrero. Sus proezas con las mujeres eran casi tan legendarias como su capacidad en el combate y su agilidad en la política. Kasim había sido un mito para ella, objeto de sus febriles deseos adolescentes, pero en esos momentos era solo un hombre.
Sintió esa atracción que había estado intentando contener hasta entonces.
Si lo llamaban «el jeque rebelde era por algo.
Lo observó, incapaz de creer que lo hubiese apuntado con una pistola. Menos mal que no le había disparado. A pesar de su mala reputación, era un príncipe del desierto. Además, la había rescatado de una tormenta de arena.
Lo vio parpadear.
Sus ojos color chocolate se clavaron en ella y Kasia sintió todavía más calor entre los muslos.
–¿Principe Kasim, está bien? –le preguntó en inglés.
Repitió la pregunta en narabio, por si acaso.
Él volvió a gruñir y Kasia se fijó por primera vez en que estaba sudando y parecía aturdido.
–Me llamo Raif –replicó–. El único que me llama por mi nombre narabio es mi hermano. Y no, no estoy bien. Me has disparado.
¿La bala le había dado?
La noche cada vez estaba más oscura, pero Kasia apartó su túnica para buscar en su piel, llena de cicatrices.
Pasó los dedos por su pecho, sintió que él se ponía tenso y siguió recorriendo sus costillas y después sus hombros en busca de la herida. Tocó un líquido viscoso. Apartó la mano y se la miró horrorizada. El olor metálico invadió la silenciosa noche.
Kasia volvió a jurar, utilizando la misma palabra que la había hecho sentirse empoderada unas horas antes, cuando se había visto sola en el desierto, con el todoterreno averiado.
En esos momentos estaba sola en el desierto con un hombre herido. Un príncipe guerrero que la había salvado y al que ella había disparado.
Jamás se había sentido menos empoderada en toda su vida.