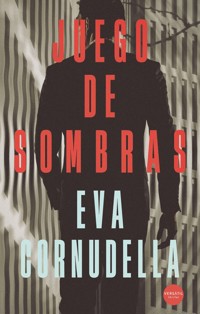Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Barcelona, 2021, la pequeña Zoe Clifford fallece tras la fiesta de su décimo cumpleaños. Lo que en un principio parece un caso de muerte súbita despierta las suspicacias de la forense, que no tarda en confirmarle al juez Mario Laredo que se trata de un caso de envenenamiento por aconitina, una sustancia prohibida y letal con un largo historial de usos oscuros, tanto en la medicina tradicional como en la brujería. El caso enfrenta al juez con un fantasma de su pasado, que se le aparece en sueños para revelarle mensajes cifrados sobre la causa. Laredo contará con la ayuda de Virginia Gibert, una fiscal a la que lo une mucho más que una relación profesional, sin ser consciente del peligro en el que ha puesto su vida. En este apasionante trhiller psicológico y procedimental el lector acompañará a los protagonistas en una investigación en la que las sombras del pasado resurgirán para enfrentarlos a sus peores pesadillas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contenido
Página de créditos
1. La muerte de Soledad
2. La muerte de Zoe Clifford
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35. La muerte de Casandra Laredo
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
El juego escondido
Página de créditos
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
Título original: El juego escondido
© 2025 Eva Cornudella
Edición y corrección: Rosa Sanmartín
Diseño de cubierta: Eva Olaya
1.ª edición: febrero 2025
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2025: Ediciones Versátil S. L.
Calle Muntaner, 423, piso 2
08021 Barcelona
www.ed-versatil.com
INinguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
A Juan Carlos
«Qué difícil es matar a los muertos, hacerlos desaparecer… Cuántas veces lo habré intentado yo… Qué sencillo sería todo si no fuera así».
Almas grises, Philippe Claudel.
1. La muerte de Soledad
Cangas del Narcea, verano de 1967
Esteban cruza el puente a zancadas con el rostro enrojecido y sudoroso. Todavía oye a su espalda las risas de sus amigos. Está contento, es el primer día de vacaciones y ha pasado la tarde entera fuera de casa jugando por los campos cercanos al río. Lleva los zapatos con un centímetro de barro en las suelas y sabe que le va a caer una buena reprimenda, tanto por eso como por llegar tarde a cenar, pero la diversión ha valido la pena.
Sin embargo, su alegría desaparece cuando, a pocos metros de su casa, lo paralizan unos gritos desgarradores. Son los lamentos desesperados de su madre. Nunca la ha oído chillar de una forma tan visceral e inhumana. Continúa con paso mecánico hasta alcanzar el portón de madera del viejo caserón de piedra familiar que, de repente, se le antoja el más triste de los panteones.
No sabe por qué, pero lo sabe.
Una verdad terrible le sacude la mente como solo lo hacen las certezas inexplicables.
Es la intuición de la muerte.
No se trata de su abuela, ni de su padre; esos lamentos no responden a una desgracia ajena. Es la desgracia, con mayúsculas.
Un frío hiriente le atraviesa las costillas y una manita helada lo invita a franquear la puerta.
El pasillo está en penumbra y huele mal. El hedor se le clava en lo más profundo de la garganta, lo reconoce enseguida y le genera una arcada. Las suelas de los zapatos le resbalan sobre el reguero de vómito que lo conduce como una pista fúnebre hasta los sollozos. Al fondo del pasillo, bajo el brillo de una luz obscena para tanta desolación, Esteban contempla, desde el quicio de la puerta, la expresión horriblemente estática y desencajada de su hermana Soledad.
Acaba de ocurrir. La niña todavía está bañada en sudor y vómito, y aún tiene los ojos abiertos, vidriosos, con una espantosa expresión de sorpresa, como si hasta en su último aliento hubiera creído que la muerte no se saldría con la suya.
Al lado de la cama, en el suelo, está su madre, arrodillada, con la cabeza desplomada sobre la almohada de su hija. Parece que todavía la esté consolando. Musita palabras que no se entienden y que Esteban jamás preguntará.
En el suelo, al lado de la cama, un ramito de flores de color violeta. Un ramito que parece de jacintos.
***
Entrada la madrugada, Esteban se levanta de la cama. No puede dormir. Nadie le ha explicado nada salvo el terrible hecho de la muerte. No ha cenado, nadie se lo ha ofrecido, pero tampoco tiene apetito. Se encerró en la habitación para no saber ni ver. Después del trasiego, llegaron los lloros apagados en la habitación de sus padres, y desde hace unos minutos, el silencio.
Sale a hurtadillas de su habitación y, como un ladrón, se acerca a la de su hermana alumbrándose con una linterna.
Soledad está distinta, ahora parece dormida. La han lavado y ya no tiene el rostro desencajado ni aquella espeluznante expresión de sorpresa en su mirada. Tiene los ojos cerrados y la boca muy pálida. Le han puesto el vestido de la comunión, que todavía le sirve, y una corona de flores sobre la frente. Alguien, seguramente su madre, le ha colocado el pelo extendido sobre la almohada; unos rizos cobrizos que la envuelven como si fueran haces de luz. Está preciosa.
Se acerca más para mirar con deleite la boca de su hermana y no encuentra rastro de aquellos labios rojos que lamió tantas veces diciéndole que era un juego. Aproxima su nariz a la suya y le sorprende la ausencia de aquel aire calentito de siempre. La huele y no percibe olor alguno. Echa de menos el calor de la punta de su lengua cuando se une con la suya. Echa de menos la piel suave de sus manitas, la ligereza de sus dedos cuando los llevaba a su cara para que lo acariciase. Y sobre todo, desea volver a ver aquellas pequeñas protuberancias que empezaban a marcársele bajo los vestidos y que alguna vez palpó entre juegos o cuando le hacía cosquillas. Todavía recuerda una mañana, durante el desayuno, cuando pudo vérselas entre los tirantes de una falda de peto que la niña se puso y que su madre enseguida le obligó a quitarse. «Qué tonta eres, hija. Si te pones estas cosas, debes llevar una camiseta debajo, que los hombres son muy malos y les gusta mirar a las niñas». No pudo apartar la mirada de aquellos pequeños botones y su madre le dio un manotazo en la cabeza, «¿Y tú qué miras, marrano? Es tu hermana».
No es capaz de resistirse y, mientras le llena la cara de lágrimas, roza con sus labios los de Soledad, que están rígidos y helados.
No oye nada. Tiene los oídos bloqueados por el deseo y las lágrimas.
No oye cómo su padre se acerca por detrás, lo agarra de los hombros y de un tirón lo aparta de la cama, horrorizado.
A día de hoy, el deseo continúa intacto. Los remordimientos, también.
2. La muerte de Zoe Clifford
Lunes, 15 de febrero de 2021
Centro de recreo Los bucaneros
Avda. Roma, Barcelona
Zoe Clifford toma aire para soplar con fuerza. Hubiera preferido que el pastel tuviese velitas individuales, como cada año, pero en el centro de recreo en el que está celebrando su fiesta de cumpleaños han colocado sobre el bizcocho esponjado a golpe de polvos de soda, de esos que se desmigan al primer corte, dos números enormes, el 1 y el 0.
Está rodeada de sus mejores amigas, tan solo dos. Y es que no ha tenido tiempo de hacer más en el escaso medio curso que lleva en el colegio nuevo. Echa en falta a sus amigos de Madrid. De hecho, añora profundamente a todos sus amigos: a los del colegio, los de su barrio y los de la academia de baile. Sobre todo, echa muchísimo en falta a sus abuelos; a su querida abuela Ana, a la que adora, y a su abuelo James, que murió pocos meses después de que abandonase Madrid.
Zoe cierra los ojos y se acerca demasiado a las velas. Nadie le sujeta el cabello y uno de sus rizos cobrizos resbala sobre su pequeño hombro y pasa a milímetros de una de las llamas. El mechón se salva de milagro. Ni siquiera ella se da cuenta, inmersa como está en pedir un deseo que sabe que la vida no le concederá. Lo malo de cumplir diez años es que ya empiezas a intuir lo que nunca sucederá por mucho que te concentres en ese deseo y soples con todas tus fuerzas. Cuando abre los ojos, la mesa ya está medio vacía. La mayoría de los niños de su clase se ha acercado el tiempo justo para verla soplar las velas y se han distribuido de nuevo por la zona de juegos.
Los padres tampoco están. Han salido disparados hacia el otro lado del local en la que ha arrancado a sonar You’re the one that that I want, de Grease. La organización del centro de recreo lo tiene claro; los niños se entretienen solos, a quien hay que distraer es a los padres, que al final son los que pagan y recomiendan la experiencia.
Un animador vocifera e invita a los adultos a subirse a dos amplios escalones situados frente a frente. En uno las madres, y los padres en el otro. Dos decenas de Sandy’s y Danny’s emulando el baile que los lleva a una época añorada, sin responsabilidades, sin hijos, sin pareja, o al menos sin pareja seria. Se ríen, bromean, ponen los ojos en blanco, pero la magia obra tal como está previsto —pura psicología social—: ellos sacan pecho y ellas, también. Empiezan los contoneos y los intercambios de miradas con quienes no debería ser y, como en aquellos pasatiempos en los que debes relacionar los conceptos de una columna con los de otra, se vislumbra alguna conexión incorrecta.
Vicky Soler, la madre de Zoe, recibe más de una de esas miradas incorrectas. Vicky es la novedad. Es la madre de la niña nueva, recién separada y una mujer muy atractiva. Ríe abiertamente, con una de esas risas que trasmiten tanta sensualidad como un canto de sirena, irresistible, y siempre la remata con una caída de párpados que domina como nadie. Las otras madres la miran con prevención; muchas de ellas la detestan. Como era de esperar, más de un padre la observa con algo que va más allá de la admiración.
Mientras Vicky se contonea, un hombre, que acaba de entrar en el local, no le quita la vista de encima. Tiene los ojos inyectados en rabia. Es James Clifford.
James observa a Zoe, que está sola, arrimada a una mesa llena de platos con trozos de tarta a medio comer, ganchitos y patatas fritas, bajo los que asoma una vulgar imagen de un oso con parche pirata.
Avanza con paso decidido y se acerca a la tarima sobre la que su mujer, porque todavía lo es, baila de forma frenética sacudiendo las caderas, se planta frente a ella, la agarra de una mano con excesiva fuerza, la atrae hacia sí y le recrimina su actitud a la vez que dirige la mirada hacia la niña.
Vicky le dice algo en voz baja al oído, se aparta con genio y le hace un gesto de claro reproche, negando con la cabeza de forma despectiva. Acto seguido, lo empuja y alguno de los padres se acerca para intervenir.
No hace falta, James se dirige a la salida del local seguido de los gritos de Vicky, que le rebotan en la espalda, pero antes se acerca a su hija, la besa y le da un abrazo.
Tres horas después, Zoe Clifford fallece, tras sufrir dos espantosas horas en las que se retuerce de dolor. La vida se le va entre vómitos y convulsiones.
3
Martes, 16 de febrero de 2021. 00:30 horas
Domicilio de Zoe Clifford
Calle Muntaner esquina Provenza, Barcelona
Mario Laredo salió de su despacho a regañadientes. No quiso discutir con la forense. De hecho, ni siquiera le preguntó el motivo por el que requería su presencia. La doctora Ciuró lo conocía bien y sabía cuánto detestaba acudir a los levantamientos de cadáver; así que, si había decidido llamarlo era porque resultaba imprescindible.
Ya estaba saliendo de la Ciudad de la Justicia cuando volvió sobre sus pasos, tomó el ascensor de nuevo y se dirigió hacia su despacho.
—¿Se ha dejado algo, señoría? —le preguntó, solícita, Izaskun, una de las gestoras judiciales—. Podría haberme llamado y se lo hubiera llevado.
Laredo le sonrió agradecido y negó con la cabeza sin mediar palabra. Entró en su despacho y fue directo a por el viejo pisapapeles de vidrio que siempre llevaba consigo. Pensó que debería ir olvidándose de esa dependencia —también detestaba las supersticiones—, pero intuyó que aquel no era el día más apropiado.
Cuando llegó al domicilio en el que tenía que hacer la diligencia de levantamiento de cadáver, respiró hondo y chasqueó la lengua. Sin duda, aquellos trances eran lo peor de su trabajo. Peor que lidiar cada día con lo más decadente y perverso de la conducta humana. Bajó del taxi y se subió las solapas del abrigo, como si el calor de aquel paño de alta calidad le pudiera proteger del horror en el que se iba a sumergir.
Entró en el domicilio de Zoe Clifford, sin llamar a la puerta ni anunciarse aprovechando que salía un agente de la policía judicial, e invirtió los primeros segundos en hacerse una composición de la escena. Siempre seguía el consejo que le dio uno de sus mentores en la escuela judicial: tomar nota con detalle de las primeras impresiones para poder recurrir a ellas cuando la causa empezase a tomar derroteros confusos.
Desde el recibidor de la vivienda, tuvo acceso visual del salón, al fondo del cual vio a una mujer sentada en una silla, muy quieta y con gesto abatido. La acompañaba un asistente, seguramente psicólogo, que le hablaba en susurros. Dedujo que se trataba de la madre. Cruzó el marco de acceso al salón y vio que, a su izquierda, se abría un pasillo; observó allí la figura de un hombre no uniformado. Estaba apoyado con gesto afligido en el quicio de una puerta. Seguramente se trataba del padre. Tras esa puerta, intuyó, debía de estar el fatal escenario de la desgracia.
Laredo se acercó al hombre, se presentó de forma protocolaria, pero sin estrecharle la mano, y le dio el pésame. Después, le rogó que se dirigiese al comedor para poder hablar a solas con la forense que, todavía agachada al lado de la cama sobre la que yacía el cuerpo de la niña, le lanzó una mirada urgente e inquisitiva. Pocas veces había visto a Elena Ciuró tan impaciente.
La doctora echó un último vistazo al cuerpecito de Zoe Clifford, se incorporó y tomó unas pocas notas en su libreta. Negó con la cabeza y miró fijamente al juez Laredo.
—Estas cosas no deberían ocurrir. No soporto los exámenes forenses de niños. Y me entristece todavía más cuando sospecho que la causa de la muerte no es natural. —Esperó unos segundos a que el juez dijese algo, pero él se mantuvo en silencio—. Mario, aquí hay algo extraño. Esta niña ha fallecido de repente y de forma muy rápida. En menos de dos horas se ha deshecho en vómitos.
Laredo tomó aire y frunció los labios.
—¿Qué dicen los padres? —musitó resistiéndose a mirar a la pequeña. Odió a Elena con todas sus fuerzas por mantenerlo dentro de aquella habitación.
—La niña estaba sola con la madre. La pobre mujer está aturdida y no deja de repetir que todo empezó al regresar de la fiesta de cumpleaños de la pobre criatura. Sí, Mario, para colofón, hoy era su cumpleaños. Diez años cumplía el angelito. Dice que cuando salió del colegio estaba bien, aunque un poco nerviosa, seguramente por la fiesta, y que fue al llegar a casa cuando empezó a sentirse mal. Que pensó que sería una indigestión, pero por lo visto empeoró tan rápido y de forma tan grave, que no tuvo tiempo siquiera de llamar a urgencias. La cría perdió el conocimiento y enseguida notó que no tenía pulso.
—¿Y el padre? ¿No estaba en casa a esa hora? ¿No dices que venían de la fiesta de cumpleaños de la niña?
Elena bajó la voz todavía más y se acercó al juez.
—No vive en el domicilio. Están en trámites de separación o de divorcio, no sé muy bien.
El juez enarcó las cejas. Que la doctora se acercase para musitar aquella información le pareció extraño. Una separación era algo demasiado habitual como para causar esa reacción en la forense.
—¿Y ese es uno de los factores que te preocupan?
—Todavía no lo sé —respondió la doctora con el ceño fruncido—. Eso más bien te compete a ti.
Laredo inspiró con fuerza y por fin dirigió la mirada hacia Zoe.
La imagen de la pequeña, tumbada en aquella cama de madera lacada en blanco sobre el edredón de florecillas de color pastel y rodeada de muñecas, peluches y decenas de objetos de alegre colorido, lo impactó de tal modo que giró la cabeza en un sobrecogimiento intenso. Nada más entrar en la habitación, la imagen lo lanzó con fuerza a lo más temido y recóndito de su memoria. Ahora, al mirarla de nuevo, el recuerdo acudió con mayor nitidez. Los muertos siempre regresan.
—¿Estás bien? —preguntó Elena, aunque sabía el impacto que acababa de sufrir el juez—. Me sabe mal haberte hecho venir, pero me da la sensación de que aquí ha pasado algo, digamos, extraño. Por lo que dice la madre, no parece que Zoe tuviera ninguna enfermedad de base. Llegó a casa después de la fiesta, se puso a vomitar, empezó a debilitarse y a hiperventilar, y murió.
Laredo se sobrepuso y parpadeó para impedir que aflorasen las lágrimas. La doctora se dio cuenta, pero disimuló. Los conoce bien y sabe que no era el lugar ni el momento para hablar de ello.
—¿Y qué piensas que puede haberle causado la muerte, alguna reacción alérgica?
La forense negó con la cabeza, rotunda, y observó a Laredo algo confusa. Le había trasladado con toda claridad sus sospechas sobre una muerte provocada, pero el juez parecía obviarlo.
—Créeme, por una reacción alérgica no te llamo. Eso está descartado; no hay signos de choque anafiláctico.
Laredo miró de nuevo a la niña. El paralelismo era cada vez más intenso y espantoso.
—¿Y esos pequeños puntitos rojos? —Señaló con el dedo hacia el rostro de la pequeña.
Elena lo observó con el ceño fruncido. Sin apenas mirar a la niña, y aun con la distancia con que lo había hecho, Laredo había sido capaz de percibir aquellas diminutas marcas que le salpicaban el rostro y que apenas se veían. Siempre le sorprendía la capacidad de Laredo para fijarse en los detalles.
—Petequias. Las provoca el esfuerzo del vómito continuado. La reacción alérgica es distinta. No observo el cuello inflamado, no hay signos de asfixia. No, definitivamente no se trata de eso.
—¿Entonces?
—Hay una cosa que me ha llamado la atención. La niña ha tenido parestesias. Según dice la madre, se le han dormido los brazos y las manos. Y eso no me parece compatible con un cuadro vírico de vómitos, que, por otra parte, no acabaría con la vida de una niña de una forma tan drástica.
—Pero a veces hay fallecimientos súbitos, Elena, ¿no? Los niños, a veces… se mueren.
—A estas edades el porcentaje de muertes súbitas es bajísimo. Pero sí, podría ser. Aunque lo de las parestesias me sugiere otra cosa. Son alteraciones neurológicas, y eso me lleva a un cuadro tóxico. Me refiero a un tóxico potente.
Laredo inspiró y dejó salir el aire lentamente.
—¿Estás hablando de un posible envenenamiento?
Elena Ciuró asintió.
—Está bien —suspiró el juez—. Vamos a abrir diligencias. Dime qué necesitas.
—Mirarlo todo a fondo.
—Hazle la autopsia y a ver qué sale.
—Tardará. Voy a hacer el examen forense habitual y alguna prueba más. Algunos tóxicos no son detectables en la autopsia y desaparecen muy rápido del organismo. Voy a tener que analizar fluidos corporales: sangre periférica, líquido cefalorraquídeo, líquido pericárdico y orina mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas y esas técnicas no se hacen en cualquier centro de analítica. Los padres se inquietarán, y quizá sería mejor no decirles, por el momento, qué es lo que andamos indagando. Me sabría muy mal hacerles pasar por esto si finalmente no se confirman mis sospechas.
—Entiendo. Les trasladaré normalidad. Me inventaré algo. Yo qué sé: que se os acumulan los cadáveres en el anatómico forense. Ya me lo montaré. —Elena chasqueó la lengua ante ese comentario y el juez le dirigió una mirada de disculpa—. Tómate el tiempo que necesites, Elena.
Laredo salió de la habitación y se dio de bruces con James Clifford, al que le había pedido, antes de entrar en la habitación, que los dejara a solas.
—¿Está todo bien, señoría?
El juez miró al hombre con seriedad y James carraspeó.
—Me refiero a si podremos enterrar pronto a nuestra niña.
Laredo escrudiñó la mirada de aquel hombre y esta vez sí que alargó su mano para estrechársela. Encontró la de James tibia y serena.
—No depende del todo de mí, señor Clifford. Pero créame que haré lo que esté en mi mano para que así sea.
4
Martes, 16 de febrero de 2021, 02:30 horas
Domicilio de Mario Laredo
Calle Mallorca esquina Padilla, Barcelona
Mario Laredo llegó a su casa y la encontró helada. Elevó la temperatura del termostato a veinticinco grados, se metió en la ducha y estuvo bajo el agua caliente hasta que la piel enrojeció. Después, se dirigió a la cocina sin apetito, obligándose a cenar cualquier cosa con la intención de meterse en la cama lo antes posible. Abrió la nevera y vio un sobre de salmón ahumado ya empezado, en el que todavía quedaban dos lonchas —se permitía esos caprichos—. Sacó dos rebanadas de pan de molde, las untó generosamente con mantequilla y comió apoyado sobre la encimera de la cocina.
Una vez en la cama, se arrebujó bajo el edredón nórdico y se tapó hasta la cabeza para entrar en calor, pero no lo consiguió. El frío se había apoderado de sus huesos. El hielo venía de muy adentro y se expandía por sus músculos como un aliento gélido. Admitió que no sería sencillo desprenderse de él e intuyó a qué se debía, pero lo aceptó con serenidad y calma. Ya no era aquel aterrado chiquillo de dieciséis años, ni el joven que había lidiado con las visiones terribles, muerto de miedo, durante casi diez más.
Sin embargo, las pesadillas habían vuelto.
Hacía muchos años que no soñaba con Casandra. De hecho, había logrado arrinconar, en ese espacio que la mente reserva para lo que deseamos olvidar, la tremenda angustia que lo asoló todas aquellas noches en las que su hermana irrumpía en sus sueños para hablarle de forma ininteligible. Las apariciones se fueron espaciando en cuanto inició la carrera judicial hasta que acabaron por desaparecer, quizá como consecuencia de la intensa dedicación a su trabajo, o puede que simplemente por el olvido.
Habían pasado veinticinco años desde entonces, y era momento de afrontar lo que fuera que su hermana intentó decirle durante tanto tiempo, así que se dispuso a cerrar los ojos con los sentidos alerta. Sabía el porqué de su regreso. La imagen del cadáver de Zoe Clifford tendida sobre su cama fue una cruenta recreación de la muerte de su hermana. La misma edad, el mismo tipo de niña, incluso los malditos puntitos rojos bajo los ojos y alrededor de la boca. Casandra, como Zoe, vivió sus últimas horas deshecha entre arcadas y temblores, hasta llegar al triste alivio del desvanecimiento.
Después de la fatalidad, lo visitó de forma insistente irrumpiendo en sus sueños, siempre llorando, siempre gritando palabras confusas o haciendo gestos que no alcanzó a comprender.
Mario nunca se lo contó nada a nadie. Ni siquiera al psicólogo al que lo llevaron durante unos cuantos meses, y que no logró arrancarle una palabra, pues estaba aterrado ante la posibilidad de estar padeciendo un inicio de locura. Todavía hoy, duda de sí mismo, de sus sueños, de sus pensamientos, de esa extraña intuición que a veces le asalta. Y confía en que cualquier vivencia extraña tiene una explicación racional; que la mente siempre va más allá de lo que uno piensa. Y que hasta la más inexplicable de las intuiciones puede tener una base científica. Silogismos del inconsciente. Nada más. Por eso, durante aquellos primeros años que siguieron a la muerte de Casandra, se convenció de que la tristeza lo había trastornado, y consiguió, poco a poco, apartarla de su lado.
La noche anterior, horas antes del fallecimiento de Zoe, Casandra apareció de nuevo. Esta vez no dijo nada, se limitó a estar presente como si se hubiera colado en su sueño o estuviera tan solo de paso. Su presencia lo sorprendió. Ahí seguía su hermana, siempre niña a pesar de los años transcurridos, con el mismo abatimiento, atrapada en una tristeza inmensa. Mario la despidió de su mente sin contemplaciones, y Casandra huyó con rapidez. Pero cuando despertó, la sombra de la inquietud seguía allí, y al llegar al domicilio de Zoe, tuvo la certeza de que la aparición de su hermana había sido un terrible presagio. Un anuncio que no debía pasar por alto.
Mario Laredo se armó de valor, cerró los ojos y se dispuso a mirar.
5
Viernes, 19 de febrero de 2021
Juzgados de Barcelona
Aquel viernes, cuando Mario llegó al juzgado, la forense llevaba más de un cuarto de hora esperándolo en la puerta de su despacho. Por la expresión que se dibujaba en su rostro, adivinó que las sospechas de Elena Ciuró habían pasado al plano de lo real y no pudo evitar exhalar un intenso suspiro de abatimiento.
Sin mediar palabra, invitó a la forense a entrar en su despacho. La doctora se sentó en una de las sillas de cortesía y esperó en silencio a que Mario se quitase la bufanda y el abrigo, y los colgase en el perchero que tenía detrás de la puerta. Invirtió en ello un tiempo excesivo que la forense atribuyó a las reticencias del juez por afrontar un asunto que intuía que le era especialmente incómodo.
Laredo se sentó en su sillón de trabajo, colocó su móvil sobre el soporte y encendió el ordenador. Cuando ya no pudo demorarlo más, se giró hacia la doctora, que, con expresión impertérrita, hizo gala de una inusual paciencia.
—¿Y bien?
—Aconitina.
Laredo guardó silencio durante unos segundos y finalmente encogió los hombros.
—Es un alcaloide muy potente. Una sustancia que se utiliza como remedio sobre todo en medicina china y homeopatía para muchas enfermedades. Principalmente para tratar la insuficiencia cardíaca y la hipotensión posterior a un infarto de miocardio, la enfermedad coronaria y la enfermedad reumática del corazón. Muy residualmente se aplica para tratar trastornos del comportamiento y neuralgias. Es una sustancia peligrosa que tomada en dosis más altas que las terapéuticas, causa envenenamiento y puede provocar la muerte.
—Pero los padres no refirieron que la niña estuviese tomando ninguna medicación.
—Así es —aseveró la forense.
—Quizá es que le suministraron una dosis más elevada de lo que el organismo de la niña podía admitir y están muertos de miedo.
La forense negó con la cabeza y esbozó una sonrisa cargada de tristeza.
—El asunto no es tan sencillo. La sustancia está prohibida tanto en Europa como en Estados Unidos desde hace un siglo, ya sea procesada o no. En España, el acónito está incluido en el listado de plantas cuya venta está prohibida al público o restringida por razón de toxicidad. Aunque doy por hecho que se puede encontrar, sobre todo un profesional de la medicina. Ahí lo tienes todo —respondió la doctora extendiéndole al juez una carpeta que contenía el informe forense con un nutrido anexo explicativo.
Laredo se rascó la frente.
—Por lo que he visto en las diligencias instruidas hasta el momento, el padre de Zoe, si no me equivoco, es…
—Homeópata —lo interrumpió la doctora Ciuró—. Y también tiene formación en medicina China.
—Quizá tuvo acceso a esa sustancia y el asunto se le fue de las manos. ¿Puede ser tan sencillo como eso? Un accidente. A lo mejor ese hombre no contaba con que fueses a indagar tanto. Por eso negó que le suministrasen sustancia alguna a la niña y ahora se va a encontrar con tus conclusiones.
—Es posible, pero me parece arriesgado. ¿Por qué motivo ocultaría ese dato? Es casi pueril.
—No tanto, Elena. La gente comete errores fatales y tiene miedo a las consecuencias. Otro forense menos perspicaz que tú, posiblemente no hubiera mirado tan a fondo. Los padres hubieran enterrado a su hija sin más trámite y ese hombre viviría el resto de su vida con la culpa a cuestas. La cuestión es que si la sustancia está prohibida, no parece que sea muy sencillo obtenerla, ¿no? Aunque se dedique a estas disciplinas. ¿Y por qué motivo se la administraría a la niña?
La forense se acercó a la mesa y abrió el informe por una de las páginas, mostrándosela al juez, que empezó a leer:
La aconitina es un veneno y, después de la nepalina, es el segundo veneno de origen vegetal más activo del mundo. En España encontraremos la planta en los Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sierra Nevada. Las flores del Acónito son grandes y bonitas, de un color azul o violáceo de 3 a 4 cm de diámetro, pero extremadamente toxicas, incluso letales. Florece en verano. El fruto de esta planta es una vaina capsular que contiene numerosas semillas.
A continuación, la forense refería el sistema de procesamiento de las semillas, una fórmula relativamente sencilla para cualquier persona avezada en medicina china.
—En definitiva —la miró Laredo—, que obtener la sustancia puede ser más sencillo de lo que parece.
—Exacto. Por otra parte, la letalidad de la planta en cuestión es tan elevada, que resulta tóxica incluso por contacto dermatológico, aunque en ese caso no debería causar la muerte. La historia del acónito no deja de tener su parte de leyenda. En la antigüedad, se usó con fines oscuros para terminar con oponentes o envenenar comida o aguas. Y en España fue también conocida como matalobos, por su uso para hacer desaparecer a estos animales. La primera muerte documentada en nuestro país se dio en el año 1740, en Setcases, en Girona. Unos pastores usaron los tallos como parrilla para cocinar unos pajaritos que habían cazado. Y solo por el contacto, fallecieron todos. A lo largo de los años se han dado otros casos como el de una compañía de paracaidistas franceses que en 1960 falleció en el transcurso de unos ejercicios de supervivencia en el Pirineo Central al comer raíces de acónito, o el caso de una familia que lo confundió con apio de montaña, y que, pese a la rapidez del tratamiento, mató a algunos miembros.
—¿Y cómo se te ocurrió indagar en ello? —preguntó Laredo admirado de la sagacidad de la doctora.
—No sabía qué sustancia en concreto saldría, pero tenía bastante claro que se trataba de un alcaloide letal. Se tiene constancia de diversos casos que, por su relevancia, se publican en revistas forenses. La mayor parte de las muertes que se dan actualmente por este veneno son accidentales. Y realmente horrorosas, ya que no hay antídoto. Tras la ingesta del acónito suelen producirse síntomas iniciales como hormigueo. Seguidamente se presentan alteraciones gastrointestinales y neurológicas: obnubilación, alteraciones visuales y motoras, así como parada respiratoria. ¿Recuerdas las parestesias a que se refirió la madre de la niña? Pues eso. A nivel cardiológico, pueden producirse alteraciones del ritmo que pueden precipitar arritmias ventriculares y parada cardiorrespiratoria en menos de una hora. El cuadro descrito por la madre de la niña encaja a la perfección.
—Así que, si James Clifford le suministró la sustancia a su hija era consciente del peligro que entrañaba; y, o bien se le fue la mano y la niña ha fallecido por sobredosis…
—En cuyo caso estamos ante un homicidio culposo y eso explicaría su silencio —interrumpió la doctora.
—… o todavía peor: se aseguró de su muerte, en cuyo caso nos encontramos ante un asesinato —concluyó Laredo.
—Efectivamente, esa segunda opción no la podemos descartar. Aunque no quiero pensar en un asesinato, ¿a su hija, en su propia casa? Una cosa es una imprudencia, un error. Pero… —la forense resopló con visible afectación—. ¿Qué sensación te da, Mario?
El juez se quedó unos segundos callado y el recuerdo del sueño de su hermana le indicó la respuesta.
—Sin ánimo de precipitarme, me da una sensación malísima, espantosa —musitó el juez.
6
Sábado, 20 de febrero de 2021
Domicilio de Fernando Garcés
Empúries, Girona
Virginia Gibert se despertó y tardó unos segundos en ser consciente de que estaba en Empúries, en el apartamento de Fernando. Cada vez se le hacía más penoso repartir la semana entre la casa de sus padres, en Barcelona, y la de su pareja.
«No echas raíces, Virginia», se dijo parafraseando lo que tantas veces le repetían tanto su madre como Fernando. Y era cierto.
Antes de que su hija Alba comenzase a ir al colegio, solía dormir en casa de Fernando desde los jueves por la noche hasta los lunes por la mañana, cuando regresaba a Barcelona para acudir al juzgado. Pero con la escolarización de la niña, no tuvo más remedio que alargar su estancia en Barcelona, a pesar del disgusto de Fernando que, al trabajar desde casa, hubiera preferido matricular a Alba en un centro de la localidad. Él se ofreció a llevarla y recogerla cada día, e incluso la hubiera traído a casa a comer los mediodías.
Virginia dudó mucho. La vida en la Costa Brava era plácida durante los meses de temporada baja y Alba hubiera estado muy bien en cualquier colegio de la población. Pero se decantó por Barcelona, entre otras cosas —y eso era un fantasma que se había instalado entre Fernando y ella—, porque vivir en Empúries suponía dar un paso definitivo en la relación con él, y continuaba sin sentirse preparada para tomar esa decisión. Y es que, a pesar del amor y del profundo conocimiento mutuo, el recuerdo de la muerte de Diego, su marido y mejor amigo de ambos, los anclaba a un triste pasado que creyeron que podrían superar juntos con el paso del tiempo, pero que había dejado un halo de tristeza y culpa.
Aprovechó que era sábado y que no tenía que salir corriendo hacia el colegio para dejar a Alba y llegar puntual al juzgado y remoloneó unos minutos en la cama, pero no pudo mantenerse mucho tiempo más sin levantarse. Siempre fantaseaba con la idea de despertarse tarde y pasar la mañana entera descansando, aunque en realidad era demasiado activa para necesitarlo de verdad. Extendió un brazo hacia el lado de Fernando y notó que las sábanas estaban frías, por lo que dedujo que debía de llevar bastante rato levantado y a buen seguro estaría esperándola para desayunar. Era demasiado atento como para no hacerlo. Así que se calzó las mullidas zapatillas de peluche y se dirigió a la cocina.
Cuando Virginia entró, todavía soñolienta, lo encontró sentado en uno de los altos taburetes de la isla, concentrado en el móvil. Tenía la pantalla en posición horizontal para visualizar mejor lo que miraba con atención. Enseguida detectó en él una expresión extraña. Fernando alzó la cabeza y le dirigió una mirada teñida de tristeza que ella captó al vuelo, tan acostumbrada a leer emociones y reacciones en los rostros ajenos. Ni siquiera pensó en darle los buenos días.
—¿Qué ha pasado?
Fernando cabeceó con pesadumbre y le tendió el teléfono.
—Seguramente también lo debes de haber recibido.
Virginia leyó el comunicado del colegio de su hija:
Queridas familias:
Lamentamos daros esta triste noticia. El pasado miércoles por la noche, al regresar de su fiesta de cumpleaños, nuestra estimada alumna Zoe Clifford, de 5.º de primaria, falleció de manera repentina e inesperada. Cuando llegó a su casa, después de la fiesta, se encontró mal y los acontecimientos se precipitaron fatalmente. Antes de que los equipos de emergencia acudieran al domicilio, ya había fallecido.
La familia está consternada. Zoe era su única hija y deja un vacío tremendo.
Los que tuvimos ocasión de conocerla, aunque llevaba poco tiempo entre nosotros, enseguida nos conquistó con su candor y su bondad. Y todos sus compañeros, el equipo docente y los miembros de la Congregación lamentamos mucho su pérdida.
Por razones burocráticas, el funeral de la niña se realizará en los próximos días en la más estricta intimidad.
El colegio esperará, por este motivo, a que transcurra un periodo prudencial para organizar una misa en su memoria, de la que les avisaremos oportunamente por este mismo medio y también mediante la circular que vuestros hijos llevarán a casa.
Mientras tanto, os pedimos encarecidamente que tengáis a Zoe y a sus padres presentes en vuestras oraciones. Solo Dios sabe por qué ocurren estas cosas. Como sabéis, a veces Dios escribe con renglones torcidos.
Vuestro, afectísimo en Cristo
Padre Juan Canales
Faith School
Virginia, abrumada por la noticia, le devolvió el teléfono en el mismo momento en que Alba entraba en la cocina, en pijama y descalza, como siempre.
Observó con detenimiento a su hija. Tenía las mejillas arreboladas por el calor de las sábanas de franela y conservaba las dos coletas del día anterior, electrizadas y despeinadas, que no había conseguido deshacerle al irse a dormir, porque la pequeña se negó en redondo a quitarse los coleteros brillibrilli que tanto le gustaban. Los ojos de Virginia se inundaron de lágrimas ante la idea de perder a su hija en unas circunstancias tan pavorosas, y se abalanzó sobre la pequeña, apretándola, mientras ella se reía.
—¿La conocías? —preguntó Fernando observando la graciosa carita de Alba, que asomaba sobre uno de los hombros de su madre.
Virginia negó con la cabeza, pero enseguida se giró hacia él con expresión pensativa.
—Quien sí que debía de conocerla es Amparo, la madre de Lara, de la clase de Alba. Tiene un hijo en quinto de primaria. Voy a llamarla, a ver si me entero de algo más.
—De algo más, ¿cómo qué? No creo que pueda añadir más de lo que pone en ese correo —apuntó Fernando mirando el móvil—. ¿Qué más quieres saber?
Virginia no contestó. Ya estaba buscando el teléfono de Amparo en la lista de contactos y no dudó en llamarla. Móvil en mano, se fue con paso lento hacia la habitación para poder hablar con calma. Qué diferente era de Fernando, o quizá qué distinta era de cualquier hombre. Virginia quería saber más. Necesitaba saber todo lo que había ocurrido: cómo una madre puede llegar a casa con su hija y perderla en unas horas, cómo y por qué suceden esas cosas tan terribles, y hablar de ello, sumergirse en la emoción de la desgracia; escuchar de los labios de otra madre ese pavor que necesitaba compartir sin alguien que le dijese que no pensase en esas cosas y que se concentrase en algo más alegre. Tenía que exorcizar aquel horror que la conmovía hasta la médula. Por la mirada que le había echado Fernando, intuyó que creía que su interés respondía a una curiosidad insana, pero estaba convencida de que Amparo comprendería el motivo de su llamada.
Y así fue; no tuvo ni que decírselo. De hecho, parecía que Amparo la estuviese esperando y apenas la dejó hablar.
—¡Menos mal que me llamas! Si llegas a tardar cinco minutos más, lo hago yo. En realidad, estaba esperando a una hora más prudente.
—Oh… —exclamó Virginia al comprobar que eran las nueve de la mañana; una hora algo temprana para telefonear a una casa en sábado.
—¡No, no te preocupes! No he querido decir que fuese una hora intempestiva, sino que… ¡tanto da! Me llamas, supongo, por lo de esa niña, Zoe Clifford. Es un auténtico horror. Es espantoso. Desde que he leído ese correo no me lo quito de la cabeza, pobrecita. Ya ves, de la edad de Dani. —Echó un vistazo a su hijo, que estaba absorto ante el televisor viendo un episodio de una serie de dibujos animados.
Amparo le explicó a Virginia todo lo que sabía, incluido el incidente ocurrido en el local donde se celebró el cumpleaños.
—¿Pero tú los viste? Me refiero a la discusión de los padres.
—No, yo no. Me quedé en casa con Lara. Pero mi marido sí. Y por lo que dice, se ve que Vicky no se reprimió de nada, como si se hubiera olvidado de quién era la protagonista de la fiesta. Y cuando llegó el padre, James se llama, la encontró bien sueltecita bailando sobre una tarima. No un baile normal, no. Un baile que no quieras saber. Se ve que se contoneaba sin ningún tipo de vergüenza. Y fue entonces cuando se lio. Al parecer esos dos están en trámites de separación, pero él todavía debe de estar enamorado de ella, y cuando la vio en ese plan, pues se puso hecho un basilisco. Puedo hacerme la idea del motivo de esa separación… —Amparo carraspeó y cambió el tono de voz confiriéndole una aflicción que Virginia intuyó impostada—. Pero a ver, no quiero hablar mal de esa mujer, que bastante tiene con la desgracia que le ha caído. Aunque una cosa no quita la otra...
Virginia enarcó las cejas con la libertad de saber que su interlocutora no la veía. Qué poco había durado la contrición.
Amparo le siguió contando lo que había ocurrido en la fiesta de cumpleaños.
—…ya me entiendes: esa señora no entró con muy buen pie en un centro como el nuestro. No es el lugar para venir a tontear con los padres de los compañeros de tu hija en la misma puerta del colegio. Y menos en su fiesta de cumpleaños. Pobrecita niña, qué mal lo pasaría en las horas previas a su muerte. Qué recuerdo se llevó de esa fiesta… Yo, de ser esa mujer, no podría vivir con ello a cuestas.
Virginia escuchó el relato de Amparo y se hizo una idea aproximada del perfil de los padres de Zoe, pero fue a lo que verdaderamente le interesaba. La referencia a los trámites burocráticos que aparecía en la comunicación del colegio no podía significar otra cosa que el trámite de la autopsia de la pobre criatura. Enseguida leyó entre líneas que se trataba de una muerte poco habitual y ante ello, su curiosidad era innata e incontenible.
—Oye, ¿y has sabido algo de la causa de la muerte?
Amparo le explicó lo poco que había trascendido, y enseguida volvió a la carga con lo que más le interesaba: la madre de Zoe.
—Por lo visto, después de la bronca monumental que tuvieron, algunos de los padres le preguntaron si quería llamar a los Mossos d’Esquadra y ella se negó. Y no te lo pierdas, al parecer, cuando vio que la niña estaba muerta, fue ella misma quien llamó al marido. ¿No te parece extraño? Tanto lío, tanta pelea, y luego va y lo llama.
—A ver, Amparo, tampoco es extraño, ¿no? Acababa de morir la hija… Hay situaciones que están muy por encima de una discusión. De hecho, lo extraño sería que no lo hubiera llamado.
—No sé, Virginia. Después de una bronca como esa, yo hubiera esperado a estar acompañada por los servicios de asistencia. Pero cada uno es como es. El caso es que cuando llegó el juez, parece que estaban los dos en la casa.
—¿El juez? ¿Fue el juez?
—Sí, sí, dicen que fue el juez en persona. Pero eso es lo normal, ¿no? En fin, tú como fiscal lo sabes mucho mejor que yo.
Virginia le contestó que no siempre era necesario, y le entró una urgencia tremenda por colgar el teléfono y averiguar qué juez era el que había realizado el levantamiento del cadáver y estaba al frente de las diligencias.
Se despidió de Amparo de la forma más cortés que pudo y, sin soltar el móvil, buscó en la agenda judicial, aunque tenía un pálpito tan poderoso que no hubiera sido siquiera necesario.
Echó un vistazo rápido al calendario de guardias y, como había presentido, constató que el juez encargado era Mario Laredo. Estuvo tentada de llamarlo, pero tuvo el ánimo suficiente como para contenerse. Si la llamada a Amparo ya le había parecido demasiado morbosa a Fernando, otra, precisamente a Laredo, con la animadversión que se tenían, hubiera sido excesiva, además de poco justificable. Pensó que no le quedaba más opción que esperar al lunes, cuando llegase al juzgado.
Zoe Clifford había muerto en extrañas circunstancias.
Zoe iba al mismo colegio que su hija.
Y Mario estaba al frente de la investigación.
Algo le decía que el destino los había puesto de nuevo ante un reto.
7
Lunes, 22 de febrero de 2021. 9:30 horas
Juzgados de Barcelona
Una oleada de perfume invadió el despacho de Laredo. El juez reconoció la fragancia enseguida. Era la misma que a veces usaba una de sus examantes, Marta Silva, la antigua fiscal adscrita a su juzgado, antes de que la sustituyese Alfredo Castillo. Y no se trataba de un perfume de aplicación rápida con una o dos pulsaciones de espray, sino que era la fragancia de una crema corporal de una línea de cosmética natural. Le llamó la atención que aquella mujer, en esas circunstancias y tras menos de una semana del fallecimiento de su hija, hubiera tenido el ánimo de aplicarse loción corporal de forma tan generosa como sugería la intensidad del olor que desprendía. Intentó apartar ese pensamiento de su mente y recuperar la neutralidad. Los años de ejercicio como juez le habían enseñado que la gente hace cosas inverosímiles en circunstancias extremas, y quizá aquello no era siquiera extraño y tan solo se debía a una rutina habitual y automática. No debía medir las reacciones de los otros según su propio código de conducta o lo que él hubiera considerado coherente.
No obstante, no solo se trataba del perfume. Ese elemento aislado no hubiera sido lo bastante poderoso como para abrir la vía a aquel pensamiento. Era todo lo demás: la melena rubia brillante y recién planchada, el perfecto trazo del eyeliner que bordeaba sus párpados sin que se hubiera desviado un ápice, el perfilador de la barra de labios y el brillo carnoso que estos desprendían, tan chocantes para una madre abatida. Era esa estudiada apariencia de perfecta sensualidad que envolvía la mirada triste de ojos llorosos. Ese aire poderosamente sexi que Vicky Soler desprendía y que, al parecer, había provocado una escena de celos en plena fiesta de cumpleaños de su hija, según constaba en las diligencias policiales.
Vicky se sentó ante el juez, visiblemente nerviosa, y Laredo se recreó unos instantes en el silencio ante la actitud paciente de Alfredo, que amenazaba con romperse en cualquier momento.
Juez y fiscal habían valorado con detenimiento a quién de los dos progenitores citarían primero para declarar. Se decantaron por la madre, que era la que había estado de forma ininterrumpida con la niña desde la salida del colegio hasta su fallecimiento.
Cuando le expusieron el resultado del informe forense, la mujer no mostró especial sorpresa, lo que más tarde sería interpretado por Laredo como una muestra de frialdad impropia de una madre que acaba de perder a su hija, mientras que Alfredo lo atribuyó a una reacción compatible con el shock causado por la noticia.
Tras repasar todo lo que sucedió desde la salida del colegio, el juez empezó a interrogarla sobre lo que había ingerido la niña y Vicky se puso a la defensiva.
—Su marido, porque todavía no están divorciados, ¿cierto? —La mujer asintió con los labios fruncidos y un gesto displicente, sin disimular la antipatía que le provocaba el juez—, se dedica a la homeopatía. ¿Tomaba Zoe alguna sustancia homeopática?
Vicky negó con la cabeza.
—¿Está usted segura? Quienes confían en este tipo de remedios los suelen utilizar para casi todo: para dormir, para la indigestión, para los nervios, para las alergias, ya me entiende. Dado que el señor Clifford se dedica a ello, no sería extraño que tuvieran algunos blísteres de perlitas de esas por casa, ¿no?
Vicky se limitó a negar de nuevo con la cabeza y Laredo se impacientó, aunque no lo dejó traslucir.
—Vamos a ver. Le he preguntado si está usted segura y veo que lo afirma sin duda alguna. Supongo que, a pesar de que no tienen todavía convenio o sentencia de divorcio, la niña debía de pasar algún tiempo a solas con su padre, ¿no?
La interrogada asintió con lentitud y entrecerró los ojos, seguramente preguntándose a dónde la llevaría todo aquello. Laredo también asintió, con una media sonrisa.
—Señora Soler, por favor, responda verbalmente y no con la cabeza. Así evitaremos equívocos. Entonces, si Zoe pasaba días con el señor Clifford, entiendo que no puede afirmar con seguridad si su padre le suministraba alguna sustancia.
—Esa tarde lo dudo. Zoe estuvo todo el rato conmigo.
—Pero en otras ocasiones, ¿le consta si le suministraba algo?
La mujer encogió los hombros e hizo una mueca que Laredo percibió como de displicencia.
—Bueno, a veces sí que le dábamos algo para los constipados o para el dolor de barriga. Yo también he tomado perlitas de esas, como usted se refiere a ellas. Pero, en cualquier caso, siempre han sido productos comprados en la farmacia. Puedo mirar cómo se llaman y…
—Por supuesto, ya me lo dirá —interrumpió Laredo moviendo su mano derecha como si se sacudiera algo molesto—. Dolores de barriga, dice… ¿Tenía Zoe algún trastorno de comportamiento?
Vicky enarcó las cejas, sorprendida, se irguió levemente en la silla y volvió a negar.
Laredo abrió la carpeta del expediente que tenía sobre su mesa y se detuvo en la lectura de un fragmento del informe forense, alargando a conciencia el momento. Tendió el documento a Alfredo Castillo, señalando el punto en el que la forense detallaba las aplicaciones de la aconitina, y lo miró con un gesto de complicidad. Alfredo le siguió el juego y se entretuvo también en la lectura del documento. Tras ello, el juez fijó su mirada en el rostro de Vicky Soler, que empezaba a mostrar signos evidentes de nerviosismo.
—¿Está usted segura? —le preguntó son severidad.
La mujer se inquietó y respondió con evasivas, aceptando que Zoe tenía las rabietas y actos de rebeldía propios de una niña de su edad. Nada que les llamase la atención en especial.
—¿Y se llevaba usted bien con su hija?
Vicky se levantó de la silla con ademán de querer abandonar el despacho del juez. De pie, ante la mesa de Laredo, con el cuello enrojecido a placas y las aletas de la nariz dilatadas, respondió con indignación.
—Creo que no debería haber venido sola. No sé qué es lo que está pasando ni qué pretenden ustedes con este interrogatorio, pero me da la sensación de que están sugiriendo que…
—Tranquilícese, Victoria, y tome asiento, por favor. Aquí nadie está sugiriendo nada ni se van a conculcar sus derechos…
—¿Mis derechos? ¿A qué derechos se refiere? —Apartó la silla y se alejó de la mesa.
Alfredo vio preciso intervenir y le explicó que solo estaba allí como principal testigo de las horas previas e inminentes a la muerte de su hija, que los derechos a los que se refería el juez eran los de ser informada de la calidad con la que se declaraba en un juzgado, y que no debía preocuparse, que no estaba allí como investigada ni como sospechosa, que únicamente necesitaban disponer de la máxima información sobre los hechos ocurridos para aclarar cuanto antes las circunstancias de la muerte, ante lo que Vicky reprochó al juez y al fiscal, sin rebajar su enfado, que tal como se le estaban formulando las preguntas, parecía que la considerasen sospechosa y que se sentía totalmente desamparada.
—Pues no debería sentirse así, Victoria —apuntó Laredo—. Doy por hecho que usted, más que nadie, quiere saber qué le sucedió a su hija.
Vicky se sentó de nuevo con la mirada más oscura que unos minutos atrás y un gesto que Laredo no supo discernir si era de desconfianza o de preocupación.
—Le he hecho todas estas preguntas porque la sustancia que hemos encontrado en el cuerpo de Zoe es un alcaloide con una letalidad muy potente. Una sustancia que tiene un efecto muy rápido, así que, si la niña salió bien del colegio, como usted dice, se la debieron de suministrar durante la fiesta o poco antes de llegar a casa. El uso de este alcaloide no está permitido en nuestro país, pero podría ser accesible para personas familiarizadas con él, ¿me entiende?
Al oír estas últimas palabras, Vicky dio un pequeño brinco sobre el asiento.
—Antes de llegar a casa, dice… ¿Está sugiriendo que yo…?
Laredo enarcó las cejas. No hubiera imaginado una respuesta como esa. Vicky no debía de estar, en principio, familiarizada con la sustancia en cuestión, pero estaba claro que se había puesto a la defensiva.
—Mire, señora Soler, por segunda vez le digo que no estoy sugiriendo nada. Estoy exponiendo los hechos y pidiendo que me facilite alguna explicación.
—Había mucha gente en ese local la tarde en que ocurrió todo. Cualquiera tuvo ocasión de darle esa sustancia a Zoe.
—Ese trabajo que sugiere ya lo hemos hecho. Hemos preguntado a la dirección del local si alguna de las personas que asistió a su fiesta o a otra que se celebrase el mismo día sufrió algún síntoma, y no consta ninguna incidencia más, al menos no les ha llegado comunicación alguna al respecto. Y le recuerdo que no estamos ante una intoxicación alimentaria, sino ante el suministro de una sustancia prohibida y altamente letal. Así que usted dirá.
—¿Han hablado ya de esto con James? —Se intentó zafar la mujer.