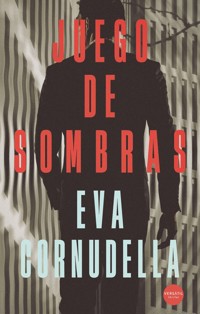
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versatil Ediciones
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Ane Armentia, periodista de investigación y azote de políticos y empresarios sin escrúpulos, sale de casa para reunirse con Mario Laredo, el juez instructor de la causa Alondra, una red de corrupción política, pero antes de rebasar el portal, un desconocido le asesta una puñalada mortal. Todo apunta a un robo con violencia, pero el juez Laredo sabe exactamente lo que buscaba el asaltante: la información que Armentia había ido recabando y que amenaza con destruir los cimientos del tejido empresarial catalán. La sagacidad de la fiscal Virginia Gibert ayudará a Laredo a desenredar una tela de araña que se va complicando a medida que avanza la instrucción, porque hay demasiados interesados en mantener la verdad bajo las sombras. Un duelo de fuerzas en el que el poder, la ambición, el amor y la atracción sexual están en el centro de una intriga judicial con un ritmo desasosegante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: Juego de sombras
©️ 2024 Eva Cornudella. Autora representada por Sandra Bruna
____________________
Diseño de cubierta y fotomontaje: Eva Olaya
___________________
1.ª edición: abril 2024
____________________
Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo:
© 2024: Ediciones Versátil S.L.
Calle Muntaner, 423, planta 2
08021 Barcelona
www.ed-versatil.com
____________________
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia, sin autorización escrita de la editorial.
«Siempre me vas a querer. Yo represento para ti todos los pecados que nunca has tenido el coraje de cometer».
Oscar Wilde
NOTA DE LA AUTORA
Juego de sombras es una novela autoconclusiva, pero sus protagonistas, Mario Laredo y Virginia Gibert, tienen una historia a sus espaldas. Si leíste Juego de silencios, ya fuiste testigo de su pasado, pero si no la has leído y te has quedado con ganas de saber qué les sucedió, tienes esa historia a tu disposición.
1
26 de diciembre de 2018, 23:10 h
Domicilio de Ane Armentia
Vía Augusta. Distrito de Sarrià - Sant Gervasi
Barcelona
La controvertida periodista Ane Armentia tuvo la certeza de que iba a morir en el preciso instante en que fue acorralada por aquel desconocido. El silencio que reinaba en el portal del edificio era sepulcral, y supo con impotencia y desolación que estaba a su merced.
No lo vio venir. No oyó siquiera el sonido de los pasos de aquel tipo hasta que estuvo a pocos centímetros de su cuerpo, y una vez se abalanzó sobre ella, ninguno de los dos dijo nada. A él no le hizo falta, y ella quedó tan aterrada que olvidó cómo se gritaba.
En un solo movimiento, el hombre apareció de repente, de la nada, y la embistió por la espalda. La agarró por ambos hombros con firmeza, y la arrinconó contra la pared, hacia el ángulo más escondido del vestíbulo, en la parte posterior del hueco de la escalera, detrás de la estructura metálica por la que discurría el regio ascensor de madera de la finca.
Eran poco más de las once de la noche de un miércoles, 26 de diciembre. En la Vía Augusta había más frío que viandantes, estaba prácticamente desierta y la escalera en silencio. Apenas quedada nadie en el inmueble; el apartamento de Ane era una excepción, pues la mayoría de plantas estaban destinadas a oficinas. Aparte del suyo, solo había otras dos viviendas, en las que reinaba la calma tras dos días de comidas y reuniones familiares. La luz del vestíbulo se acababa de apagar y Ane no pudo llegar a accionar el interruptor, aunque la lamparilla de emergencia, que coronaba el marco de la puerta de la conserjería, permitió verle los ojos. La oscuridad de aquella mirada era tan aterradora como la claridad de sus intenciones. Comprendió con espanto que el fin que perseguía aquel hombre no eran un simple robo, o al menos no solo eso. Tampoco vio en él una mirada libidinosa que le hiciese temer que iba a agredirla sexualmente.
No, la actitud de aquel individuo era fría, decidida, calculada. Tenía un objetivo claro, que ella captó aterrorizada y desolada: matarla.
Sintió una punzada limpia y rápida entre las costillas. Un dolor desconocido y a la vez reconocible como fatal.
Una sucesión de pensamientos pasó por su mente y una pregunta absurda la asaltó: «¿Cuál es nuestro último pensamiento antes de morir?». En un esfuerzo de lucidez ante el horror, apartó la sucesión de pensamientos absurdos que la asaltaban y pensó en su madre. Sintió una tristeza profunda que nunca había experimentado. La necesitó con una intensidad desmedida. Su calor, sus brazos protectores. La imaginó durmiendo en su cama, plácidamente, ajena al horror que su hija estaba viviendo, y se adelantó a su incredulidad y su espanto, al deseo de morirse ella también. La oyó maldiciendo que durante los últimos suspiros de su hija hubiese estado dormida y lejos, tan ausente del mundo. Sí, en esos breves segundos Ane Armentia pensó en su madre, en el disgusto que le iba a dar, y luego pensó en ella misma con inmensa desolación; en los años que dejaría de vivir y en que ninguna investigación ni exclusiva eran lo bastante valiosas como para dejarse la vida una madrugada de invierno en el portal de su casa.
Recordó aquellas palabras que tantas veces había oído decir a su madre: «Cuánto cuesta morirse». A ella, sin embargo, le costó poco; apenas un dolor intenso pero breve, demasiado breve para arrebatarle la vida. Un adiós a la vida debería ser más solemne, debería doler mucho más que aquel impacto súbito en el pecho y su propia mirada de sorpresa, casi irreconocible, reflejada en la frialdad de la mirada del otro. La mirada de su propia muerte.
Ane se desplomó en el suelo deslizándose por la pared contra la que su verdugo la había atrapado. Sin cruzar palabra, sin amenazas, sin ruegos, sin quejas. Ese desconocido había ido a matarla y ella tuvo la certeza de que era inevitable. Ella, tan valiente siempre, no pudo oponer resistencia.
Una vez en el suelo, mientras la vida la abandonaba y un frío más intenso que todo el hielo del mundo cedía a la calidez reparadora de la aceptación del final, sintió como el individuo intentaba incorporarla para arrebatarle su bolso, que llevaba cruzado a la espalda. Entonces ya no tuvo miedo y empezó a pensar con claridad. «Te jodes», murmuró para ella misma. Intentó sonreír, no supo si lo consiguió.
Oyó de repente el golpe de una puerta y un ladrido. Era Raúl, el vecino del quinto piso. Nunca bajaba por la escalera, como hacía ella, y menos con el perro. A continuación, se oyó el ruido metálico del mecanismo del ascensor. El tipo giró la mirada hacia el visor que indicaba el piso por el que discurría la cabina, Ane observó su nerviosismo. Fue entonces cuando el hombre la soltó y abrió el bolso rebuscando algo en su interior. Así que era eso. Ane, en un último acopio de fuerzas, acercó su mano a la cara de su asesino, que la miró un segundo a los ojos. Ella le arañó la frente y las mejillas con el último aliento de su vida, asegurándose de hacerlo con toda la fuerza que pudo, a fin de ocasionarle un desgarro profundo, como el que a ella le estaba arrebatando la vida
Cuando el ascensor llegó a la planta baja, Ane Armentia acababa de cerrar los ojos. Ya estaba muerta.
Su vecino salió a la calle sin verla. La encontró media hora después, cuando regresó de pasear al perro.
***
El juez Mario Laredo la estuvo esperando durante un buen rato en el aparcamiento concertado a unas tres calles del juzgado. Le extrañó mucho que no excusara su ausencia, pero prefirió no llamarla por teléfono. Hasta que se marchó con un nefasto presentimiento.
2
5 de octubre de 2018
Apartamento de Andreu Escudé
Pas de la Casa
Andorra
Ane salió de la ducha, se miró en el espejo y se enorgulleció de la imagen que vio reflejada en él. Levantó los brazos para recoger su larga melena castaña en una coleta y se sintió irresistible. Se recreó en los contornos de su piel mojada. Bajó la mirada hacia sus caderas y su pubis y se estremeció con un escalofrío de deseo. Necesitaba que él la recorriese de nuevo, necesitaba sentirlo como hacía escasas horas, tan intensamente entregado. Se secó con dos o tres toques de toalla y pensó en colarse de nuevo en la cama, con la piel aún húmeda y fresca.
Andreu Escudé le empezaba a gustar demasiado, de una forma imprudente. Y eso era algo que no había previsto. Hasta la fecha, había navegado con pericia por esa fina línea que separa el sexo del amor; lo que esperaba de un hombre como Andreu no era más que una relación pasional pero a la vez distante en lo emocional, algo que ella pudiera mantener bajo control. Una simple aventura con sus dosis de sexo intenso y pasiones reciclables por semanas, de esas que suben como la espuma, pero se desvanecen por el desagüe de la ducha tras cada encuentro. Sin embargo, Andreu era distinto a todos esos otros amantes. Era, cómo decirlo, un hombre demasiado bueno para dejarse llevar por la frialdad de ese tipo de relación. A pesar de la familia en la que había crecido y el ámbito profesional y social en que se movía, parecía inmune al cinismo y la soberbia habitual en ese entorno.
Zapateó descalza sobre la alfombrilla del baño para evitar mojar el suelo de pizarra y chasqueó la lengua. Qué más le daba a ella dejar sus huellas en aquella casa que no le pertenecía, aquella casa que tanto envidiaba y que había sido decorada con la irritante elegancia de la mujer de Andreu. Odiaba a Olivia con todas sus fuerzas. La odiaba tanto como Olivia, en total ignorancia, debiera odiarla a ella.
Cuando salió del baño, la luz del nuevo día empezaba a colarse por las contraventanas de madera. Habían trasnochado haciendo el amor hasta que la extenuación los obligó a dormir, pero llegadas las cinco y media se desveló, como si tuviera incrustado en el cerebro el despertador que la obligaba a arrancar el día con su habitual disciplina germánica.
Se metió en la cama y se deslizó en silencio entre las sábanas, que todavía conservaban el calor de la noche. Él todavía dormía, en posición fetal. Se acercó con sigilo al cuerpo tibio de Andreu, y encajó su pecho contra su espalda. Antes de que él pudiera abrir los ojos al nuevo día, Ane recorrió el torso y el abdomen de su amante hasta detener la mano en su entrepierna. De inmediato, el cuerpo de Andreu, aún medio dormido, reaccionó a las caricias de Ane. Su primer pensamiento fue visceral, ausente de lugar y tiempo: cuánto la deseaba; ni siquiera Ane, a pesar de ser testigo de su inmediata reacción, era capaz de hacerse a la idea. Sin abrir los ojos, volteó sobre las sábanas hacia ella y la alzó con suavidad invitándola a que subiese sobre su pelvis. Ane se sentó a horcajadas sobre él y empezó a moverse con cadencia rítmica mientras él acariciaba de forma cada vez más frenética la espalda y las nalgas de aquella mujer que le había robado la cordura. Cuando Ane se desplomó de placer sobre él, Andreu respondió con el mismo deseo y, solo entonces, abrió los ojos y la miró. No solo la deseaba, estaba convencido de que Ane era su vida, y fuese como fuese debería mover bien las fichas para convencer primero a su padre, y después a Olivia, de que el único planteamiento posible para su futuro sentimental era un divorcio amistoso. Su padre iba a suponer un problema. Le preocupaba más la reacción que él tuviera que la de Olivia. Nunca le había plantado cara hasta la fecha, pero si de algo estaba seguro era de que no estaba dispuesto a perder a Ane.
***
Andreu salió del baño y frunció el ceño al encontrar a Ane completamente vestida y dispuesta para salir con él.
—Voy contigo —decidió Ane, sin siquiera preguntar si podía acompañarlo a donde fuera que se dirigía.
—Es un tema de trabajo. Ya te dije que me llevará poco rato. En menos de dos horas estaré aquí de nuevo e iremos a donde quieras.
Ane desvió la mirada y la fijó en la ventana. Las nubes cubrían todo el cielo, instaladas entre las montañas. La tarde anterior, cuando habían llegado a la casa, el sol todavía bañaba las laderas del valle y la temperatura era templada. Solo la paleta de tonos ocres que pintaba los árboles por el cambio de hoja, la convencieron de que el otoño había entrado con fuerza. Sin embargo, aquella mañana la niebla se instaló con terquedad en el valle, augurando un día frío que invitaba a enroscarse en una manta junto al fuego.
Pero la idea de quedarse sola en la casa esperando el regreso de Andreu la repugnó. Aquellas paredes, sin la compañía de su amante, rezumaban olor a familia y le hacían pensar en los momentos en que Andreu ejercía como marido y padre. Quedarse allí sola, como una intrusa, como única responsable de la mentira, mientras él salía a sus reuniones de negocios, unas actividades empresariales que le ocultaba con celo, la hicieron sentirse una impostora.
Se giró hacia Andreu y leyó la preocupación en su mirada. Estaba claro que a su amante le aterraba la idea de que lo viera entrar en la oficina bancaria, maletín en mano. Qué incauto; eso era lo que más le atraía de aquel hombre, esa ambivalencia de dureza e ingenuidad, la inocencia que rezumaba mientras navegaba en un mar de tiburones como si tuviera cierta incapacidad para reconocerlos, a pesar de haber crecido rodeado de ellos desde la infancia.
Lo miró entornando los ojos. Se preguntó si esa inocencia era real o fingida. Parecía inexplicable que Andreu Escudé, el único hijo varón del exitoso empresario Enric Escudé, propietario de uno de los holdings más importantes del país, fuera tan confiado.
Le costó poco conquistarlo, y todavía menos que él la metiera en su casa, traicionando a Oliva, mediante uno de esos engaños pueriles, casi adolescentes, con la dualidad propia de las mentes inexpertas, en las que el deseo vence a los compromisos y la ternura a la prudencia. A él le encantaba llevarla a sus lugares preferidos, hacerla partícipe de su vida, aun en el engaño, como si fuera un juego, como si de alguna manera quisiese jugar a que ella era su mujer, metiéndola en su cama sin importarle que al cabo de unos días quien estuviera tumbada a su lado fuese su legítima esposa. Tanto él como su padre eran muy conocidos en los círculos empresariales; y ella, una cara reconocible, porque durante años había presentado los informativos de una cadena nacional, hasta que quiso dejar de ser un busto parlante para dedicarse a la investigación. Nada le daba tanto morbo como poner el foco en todos aquellos asuntos que los poderosos preferían mantener en la oscuridad.
Andreu y Ane se escondían, por supuesto, pero él no ponía el celo suficiente como para llevarla a un lugar recóndito, ajeno a su vida, donde nadie pudiera reconocerlos a pesar de la notoriedad de ambos. Eso sí, con esa inocencia, real o impostada, Andreu había trazado una línea roja en su relación de confianza con Ane, y ese límite estaba en su vida profesional, en los negocios de la familia Escudé. De este modo, si bien aprovechaba sus viajes de trabajo para escaparse con ella, ocultaba con diligencia cualquier cosa que tuviera que ver con sus actividades empresariales.
Ane miró el maletín que descansaba bajo el galán de noche en el que su amante tenía colgada la americana.
—Efectivo para ingresar directamente en una oficina bancaria, ¿no? —preguntó con la intención de demostrarle que estaba al tanto de sus actividades—. No me voy a escandalizar, Andreu. En los negocios como los que maneja tu familia estas cosas forman parte del guion. Además, para eso tenéis esta casa, imagino.
Andreu se echó a reír.
—No quieras ver donde no hay, Ane. Además, desde 2013 se acabó lo de las cuentas opacas en Andorra. Tú lo sabes mejor que nadie. Sencillamente es que no te pueden…, es decir, no nos pueden ver juntos, ¿entiendes? Me conocen, conocen a mi familia. Muchas veces se te olvida, pero también te conocen a ti —bajó la voz.
Ane escudriñó la expresión de Andreu y leyó en el rictus de su boca cierto nerviosismo. Una tensión que no solía acompañarlo cuando estaban juntos. La excusa era claramente absurda; anoche, cualquiera de sus vecinos podía haberlos visto entrar en la casa. Además, habían hablado de salir a pasear más tarde e ir a comer a un buen restaurante de las inmediaciones. No, que los vieran juntos podía incomodarlo, pero no preocuparlo hasta tal extremo.
—Está bien —respondió ella con indignación, sin disimular lo molesta que se sentía—, pero yo aquí no me quedo. De hecho, no quiero volver a pisar esta casa. La próxima vez que nos veamos será en un hotel, como todos los amantes. Porque eso es lo que somos tú y yo: amantes.
—No…
—¿No?
—Sí, pero yo no quiero eso. Es decir, no somos ese tipo de amantes.
Ane enarcó las cejas con condescendencia.
—Tú sabrás lo que quieres decir, Andreu. La verdad es que no sé si hay diversos tipos de amantes, y de ser así, en esa supuesta escala, tampoco acertaría a saber en qué punto crees que estamos nosotros.
Andreu se acercó a Ane con intención de abrazarla, y ella rechazó el gesto.
—Ane, ¿qué ocurre? ¿Por qué todo esto? Estabas al corriente de que venía para hacer una gestión de la empresa y enseguida estaré de vuelta para que pasemos el resto del día juntos. Yo cuento contigo para todo lo demás, pero esto es trabajo. No entiendo por qué estás tan molesta. En cualquier caso, ¿no crees que es Olivia quien debería sentirse mal en esta situación?
Nunca se refería a Olivia como a su «mujer» o su «esposa», las escasas veces que la nombraba ante Ane. En esas tensas ocasiones, era sencillamente «Olivia».
Ane se irguió y miró a Andreu con sorpresa.
—¿Acaso sabe lo nuestro?
Andreu negó con la cabeza.
—Es que no lo entiendo, Ane. Tú y yo, en fin, nunca hemos hablado de… un futuro. No sé si es algo que empieza a dar vueltas en tu cabeza, pero has de saber que yo contigo querría…
Ane no le dejó concluir la frase. Se colocó el dedo índice en los labios para dar el tema por zanjado, salió de la habitación y, sin dar lugar a mayor oposición por parte de Andreu, se dirigió hacia la puerta que conectaba con las escaleras que conducían al aparcamiento decidida a acompañarlo.
—¡Ane! —la llamó Andreu. Ella se giró—. De acuerdo, vienes conmigo a la ciudad, pero te dejo arriba, en Les Escaldes. Te vas a desayunar algo y cuando acabe, te llamo. ¿Te parece bien?
Ane asintió y Andreu le respondió con una sonrisa tan sincera que a ella le partió el alma. Se sentía la persona más perversa del mundo, y a la vez no sabía reconocerse en ese enamoramiento creciente que se iba adueñando de ella y que no había previsto en absoluto. Enamorarse de aquel hombre era una auténtica faena, un pasaporte de entrada directa al sufrimiento. Andreu Escudé estaba perfectamente adiestrado para una vida programada desde el instante en que sus ojos vieron la luz: se había formado en los mejores colegios trilingües de Barcelona y había estudiado Economía y Administración de Empresas en ESADE y, por supuesto, un máster en Harvard. Tras ello, cursó diversos posgrados en prestigiosas universidades de Londres y Nueva York. Tras ese itinerario programado desde la cuna, y con sus flamantes títulos bajo el brazo, se incorporó a trabajar en la empresa familiar, en la que era la mano derecha de su padre, aunque eso Ane empezaba a no tenerlo tan claro, ya que le había salido un duro competidor: Ramón Clesa, amigo de juventud de Andreu y un oportunista de manual. Ramón comprendió que estaba destinado a ser el más fiel y leal amigo de Andreu al poco de conocerlo; es más, el primer día que puso el pie en la lujosa casa de los Escudé, supo con certeza que haría todo lo que estuviese en su mano para casarse con la única hermana de su amigo, Marina. A Ramón le costó tan poco conquistarla como ganarse el afecto de los señores Escudé, sobre todo el del padre, que enseguida detectó en aquel joven las virtudes y habilidades que las mejores universidades del mundo no habían conseguido procurar a su hijo.
Sí, Andreu estaba adiestrado para ser un empresario sagaz, pero hasta un punto, o al menos eso le parecía a Ane y también al ya anciano señor Escudé. Andreu tenía debilidades; Ramón Clesa, no; o, si las tenía, era muy consciente de que no se las podía permitir. Y eso Ane lo había visto con toda claridad. De hecho, cuando su investigación apuntó hacia los movimientos empresariales del Grupo Escudé, su primer objetivo fue conquistar a Ramón, confiando en que el hecho de ser un añadido a la familia le facilitaría las cosas. Pero se topó con un muro de acero invisible que le protegía todos los flancos. Ramón Clesa era inmune a las tentaciones. Su entrada en la familia Escudé había supuesto para él un compromiso semejante a un juramento de votos sagrados. Ramón sabía que Enric Escudé lo adoraba, tenía debilidad por él, incluso por encima de su propio hijo, pero también era consciente de que el anciano no le perdonaría jamás que dañase a su hija, así que Ramón era impermeable a todo intento de conquista.
Por eso Ane se acercó a Andreu sin mayor pretensión que obtener los beneficios profesionales que perseguía. Pero de un tiempo a esta parte, su corazón parecía haber cobrado independencia, y eso era algo que le costaba controlar y le provocaba unos sentimientos que nunca había experimentado. Sí, el corazón le pedía más, hasta el punto de desear ocupar el lugar de Olivia. Pero había llegado tarde. Ella se consideraba tan o más ambiciosa que Ramón Clesa, pero había tenido peor suerte y su irrupción en la vida de la familia Escudé estaba totalmente fuera de tiempo, con Andreu ya casado, con dos hijas, perro, casa en Andorra y apartamento en la Costa Brava. El lote completo y el círculo cerrado. Aun con todo, estaba dejando huella y no solo las de sus pies en el suelo de pizarra del baño, pues Andreu la deseaba día y noche. Y eso ella lo tenía muy claro.
Salieron del aparcamiento en silencio. Ane arrebujada en el asiento del coche, el frío calándole los huesos, no sabía muy bien si por el repentino cambio de temperatura o por la angustia que le provocaba encontrarse en aquella situación.
Andreu aprovechó una recta de la carretera para tomarla de la mano.
—Estás helada. Te has abrigado muy poco.
—Estoy bien.
—No me gusta que estemos así, Ane. Con lo bonito que fue ayer y esta mañana. —La miró sonriendo—. ¿Sabes qué me encantaría? Poder decirle al mundo entero que estamos juntos, que estoy profundamente enamorado de la maravillosa Ane Armentia.
Ane le devolvió la sonrisa y giró la cabeza hacia la ventanilla. Le dolía pensar en lo que iba a hacer estando enamorada de Andreu, le dolían cada una de las palabras amorosas que él le dedicaba. Pero, a fin de cuentas —se intentó reprender—, fue consciente de dónde se metía al comenzar aquello y ahora le tocaba lidiar con los remordimientos. No fue Andreu quien dio el primer paso. En realidad, por él nada habría empezado. Ella fue quien se acercó, y Andreu lo recibió como un halago, como un auténtico privilegio cuando todo respondía a un engaño. Eso era lo que más le dolía.
Fueron en silencio los escasos diez minutos que duró el trayecto desde La Massana a Les Escaldes, y nada más adentrarse en el centro urbano, Andreu detuvo el coche cerca de una cafetería, con la intención de que ella se apease rápido.
—Tómate algo. Yo no tardaré. En cuanto acabe, te llamo. Y si te aburres, date una vuelta por aquí, pero ya te digo que no me retendrán mucho. Está todo preparado, será una gestión de menos de media hora.
Ane entró en la cafetería, consciente de que Andreu la seguía con la mirada. Agradeció que su amante no entrase con ella, pues no quería verse obligada a pedir un desayuno completo. Pidió un café solo y se sentó en la barra; en un par de minutos estaría fuera de allí.
Sin dejar de mirar la pantalla del móvil, siguió el marcador azul que le indicaba la ruta que estaba siguiendo Andreu. Por suerte, él mantenía en su teléfono el sistema de localización que ella había activado en una de sus escapadas, con la excusa de que así conseguirían localizarse mutuamente. Lo más seguro es que Andreu ni siquiera fuese consciente de que la aplicación había quedado activada.
El puntito azul fue bajando por la avenida Mitjavila, pero en lugar de dirigirse hacia el centro de Andorra la Vella, giró hacia la derecha y continuó callejeando un buen rato hasta detenerse en un hotel de lujo apartado del bullicio. Tal como sospechaba, Andreu no se dirigía a ninguna oficina bancaria.
Ane rastreó los lugares de interés próximos a ese hotel. Se acercaría con sigilo, pero necesitaba una excusa creíble por si la descubría y precisaba explicar el motivo por el que se había desplazado hasta allí, en lugar de esperarlo en la cafetería tal como habían convenido. Comprobó con preocupación que el único lugar convincente que la justificaría a ojos de Andreu eran unos almacenes comerciales que estaban a unos quinientos metros del hotel. Para acabarlo de complicar, la entrada principal del hotel se encontraba en la zona posterior del complejo, en dirección a la montaña y bastante más arriba, de manera que era del todo injustificable convencerlo de que había llegado hasta allí callejeando.
Así que concluyó que no le quedaba otro remedio que coger un taxi y quedarse dentro, atisbando lo que pudiera otear desde la ventanilla. Dio por hecho que Andreu no tenía previsto subir a una habitación, lo más factible era que se hubiesen citado en una zona común del hotel: algún espacio de reunión del hall o la cafetería. Entró en la página web del establecimiento para ver la ubicación de esas zonas. Chasqueó la lengua; la terraza de la cafetería daba a la zona de jardín que estaba situada en la parte posterior del hotel, por lo que era del todo inaccesible desde la calle. Desde luego, las circunstancias no podían ponerse más complicadas. Sin lugar a dudas, necesitaba la ayuda de un colaborador.
Salió de la cafetería y anduvo dos calles hasta localizar una parada de taxis. Se detuvo varios metros antes de llegar, simulando que miraba el móvil, y echó un vistazo a los conductores de los dos únicos vehículos disponibles. El primer taxista le pareció un tipo apocado; no entraría en el juego. Al segundo le vio más posibilidades.
Esperó con impaciencia a que alguien solicitase los servicios del primer taxi para poder acceder al segundo, y casi saltó de alegría cuando en seguida fue ocupado por una señora mayor.
Entró en el vehículo y saludó al taxista con amabilidad. El hombre le preguntó la dirección de forma mecánica, y cuando Ane le contestó, cayó en la cuenta de que reconocía su voz. Entonces la miró por el retrovisor delantero.
—Es usted… ¿Ane… Armentia?
Ane sonrió.
—¡Oh! Menudo honor. Aún recuerdo cuando presentaba el informativo de la noche. Lo veía solo por el gusto de oír su voz.
—Vaya, muchísimas gracias. —Ane le dedicó la mejor de sus sonrisas, encantada de comprobar que no había errado al prever el talante de aquel hombre.
—Es una pena que lo dejase. Me refiero al informativo. ¿Por qué lo hizo?
—Igual le parece extraño, pero me gusta más el periodismo de investigación que ser la de las noticias de la tele.
—¿En serio? Pero salir en la tele cada día… Eso es mejor, ¿no?
—Para mí, no. Al final te cansas de leer lo que te escriben los redactores. Yo soy más periodista de calle. Y me gusta profundizar en los temas, soy de las de ir a buscar la noticia.
—Sí, si yo he seguido sus exclusivas… Y ahora, ¿en qué anda? Ha sido sonado lo del caso Alondra. ¿Eso todavía colea?
—Se está instruyendo la causa —contestó Ane, en espera de que el taxista lanzase la siguiente pregunta. Iba a ser más sencillo de lo que había supuesto.
—Pero no habrá venido a Andorra por eso, ¿o sí?
—No, es por otro tema que estoy empezando a investigar ahora.
La reacción del taxista no se hizo esperar.
—¡Guau! ¿Y se puede saber de qué va?
—Eso es lo que pretendo averiguar. De hecho, nos dirigimos al lugar de la investigación, pero me temo que va a ser más difícil de lo que pensaba.
—¿Por qué?
—Pues porque estoy siguiendo a una persona que sospecho que se va a reunir con otra. Y es esta identidad la que me interesa averiguar. Pero si todo es como supongo, deben de haberse citado en la cafetería del hotel y no se puede ver desde la calle.
—Y usted, claro, no puede entrar, porque deduzco que ellos la reconocerían.
El taxista la miró de nuevo por el retrovisor con satisfacción, complacido de su capacidad de deducción, y Ane asintió. La cosa iba bien.
—¿Sabe qué? Si usted quiere, ¡podría entrar yo!
El hombre la miró sonriendo, y Ane abrió los ojos impostando sorpresa y se dispuso a halagar las dotes investigadoras del taxista.
—¿De verdad? Pues es una idea excepcional. No sabe cuánto se lo agradecería.
Ya lo tenía. Mejor no podía haberle salido.
—Pero ¿cómo sabré quiénes son?
—Dígame su número de móvil.
El taxista lo cantó y Ane le envió una fotografía de Andreu Escudé.
En cuanto llegaron a las inmediaciones del hotel, estacionaron el vehículo en la acera de enfrente, unos metros antes de llegar a la entrada, y el taxista se apeó, dejando a Ane vigilante en el asiento trasero. El hombre entró en el vestíbulo y fue directo hacia la cafetería. La encontró casi vacía. Pidió un café en la barra y rehusó el ofrecimiento del camarero de sentarse en una mesa. Prefería mantenerse de pie, dando la espalda al resto del salón. Miró a su alrededor con forzado disimulo y localizó al hombre de la fotografía y a su acompañante en una apartada mesa al lado de una cristalera. Al ver de quién se trataba, se asustó. Desde luego, no necesitaba hacer ninguna foto; conocía su identidad y la periodista podría localizar centenares de imágenes suyas en cualquier buscador de internet. En más de una ocasión, él mismo lo había llevado en su vehículo cuando iba a recogerlo a la sede del Govern. Se tomó el café de un sorbo, con la intención de salir de allí inmediatamente. Pagó sin esperar a recibir el cambio y se dirigió hacia el vestíbulo. Antes de salir a la calle, sin embargo, dio un paso atrás; los nervios le pedían a gritos vaciar la vejiga y no todos los días tenía uno la ocasión de aliviarse en unos lavabos de lujo como los de aquel hotel. Cuando acabó y abrió la puerta del baño, el corazón le dio un vuelco: se topó de frente con los ojos de aquel hombre. Aunque sus miradas se cruzaron, le quedó claro que el tipo no lo había reconocido y tuvo la esperanza de que no le hubiera llamado la atención su leve sobresalto. Salió del hotel con paso rápido y se subió al taxi.
—¿Y bien? ¿Estaban? ¿Ha podido hacerles alguna foto?
—No ha hecho falta —respondió el taxista, con el pulso todavía acelerado, mientras arrancaba y salía de allí a toda prisa.
A pocos metros detrás de ellos, alguien disparó una fotografía.
3
26 de diciembre de 2018, 23:55 h
Ciudad de la Justicia
Barcelona
El magistrado Mario Laredo estaba de guardia aquella noche, pero nadie lo esperaba. Una guardia en un festivo como san Esteban, en pleno cierre de la primera parte de las celebraciones navideñas, tras dos días enteros de reuniones y excesos, tenía todos los visos de ser tranquila, por eso sorprendió que el magistrado se presentase en el juzgado. Laredo se dirigió a su despacho sin dar explicaciones, más inquieto que molesto por el plantón que acababa de darle Ane Armentia. Estaba convencido de que ella no se había olvidado de la cita, pero cabía la posibilidad, aunque remota, de que se hubiera equivocado de lugar. Optó por no regresar a su casa. Quizá Armentia lo llamase en cualquier momento o incluso apareciese por allí, aunque lo más seguro es que no se arriesgase a que la vieran por los juzgados, y menos a esas horas.
Una hora después de su llegada, Izaskun entró en su despacho para comunicarle la noticia: Ane Armentia había sido hallada muerta en el portal de su casa. Laredo concentró todas sus fuerzas en disimular el sobresalto, aunque —pensó— un gesto de sorpresa no hubiera sido extraño: una noticia como aquella hubiese impactado a cualquiera. A fin de cuentas, Armentia era una de las periodistas más destacadas del país. Como consecuencia de sus investigaciones se habían destapado varios asuntos de corrupción política y empresarial, entre ellos el caso Alondra, que llevaba meses tramitando en su juzgado.
Se sintió aliviado porque no estuviera de guardia Alfredo Castillo, el fiscal adscrito a su juzgado. Su postura en el caso Alondra le estaba procurando no pocos inconvenientes. Era un excelente fiscal y un instructor avezado y muy inteligente; sin embargo, a su parecer, se sometía en exceso a las directrices de su fiscal jefe y a las presiones de los medios de comunicación. Castillo tenía auténtico pavor a dar un paso en falso y arruinar su carrera. Tras aquellas cautelas se escondía, a juicio de Laredo, una excesiva complacencia ante las exigencias de un sistema que no siempre perseguía la justicia, o al menos el concepto que él tenía de lo que consideraba justo, y que era su motor profesional y casi vital. Por otra parte, Alfredo no era impermeable a los ruegos de determinados bufetes de abogados y solía ceder a acuerdos demasiado veniales, o a cerrar vías de investigación que apuntaban hacia objetivos sensibles, en una cierta connivencia entre esos despachos y las directrices que recibía de sus superiores.
A Laredo también le hacían mella los mismos temores que albergaba el fiscal. Muchas de sus investigaciones tocaban techo cuando los tribunales superiores le ordenaban que diese carpetazo al asunto, para beneplácito de unos y carnaza de los medios, que aprovechaban la coyuntura para lanzar algún titular jugoso en su contra o alguna crítica envenenada en las tertulias de actualidad. Esos pasos en falso, que habían sido causas aisladas y de varios años atrás, le pasaban factura y por momentos mermaban su espíritu luchador, pero seguía creyendo que lo que definía su carrera y su visión de la práctica judicial era la valentía y su compromiso con la justicia. Aunque si era completamente honesto, tenía que reconocer que lo que de verdad marcaba sus decisiones era una necesidad insaciable de perseguir responsabilidades penales en situaciones de alto riesgo y, a poder ser, con repercusión pública. No había cosa que alimentase más el insaciable ego de Laredo que encausar a personajes poderosos e influyentes.
El juez se había ganado la admiración y el respeto de algunos colegas, los menos, y la envidia y suspicacias de otros muchos. Y, por descontado, estaba en el ojo de mira de la fiscalía general, del Tribunal Superior de Justicia y de los medios de comunicación, que igual acudían a él para filtrarle información, como no tenían reparo en hacerle trizas en las ocasiones en que había recibido un revés en cualquiera de sus investigaciones.
Hacía menos de una semana, en plena instrucción de la trama Alondra, cuando estaba a punto de dar cierre a las diligencias para pasar a la fase de juicio, había recibido una inquietante llamada de Ane Armentia, y ahora irrumpía la noticia de su muerte en circunstancias violentas.
Pidió a Izaskun que pusiese en marcha todo el protocolo habitual y le preguntó por el forense que estaba de guardia. Sonrió para sí mismo cuando la oficial le informó de que se trataba de la doctora Elena Ciuró. Le gustó saber que podía contar con ella para este asunto, pero aún más que, de entre los numerosos fiscales de Barcelona, fuera Virginia Gibert quien figurara como sustituta del fiscal Alfredo Castillo.
Como hasta el momento la guardia había sido tranquila, no se habían visto. Supuso que Virginia estaría en su casa. No le pasaba desapercibido que ella lo evitaba, y las experiencias que compartieron en el pasado le aconsejaban no forzar el encuentro si no era estrictamente necesario. Aunque era evidente que iba a tener que recabar su presencia inmediata en el juzgado. Además, no dejaba de ser una enorme ventaja: su sagacidad y pericia en causas de muerte violenta eran excepcionales.
Recordó la funesta noche de guardia en la que le tocó acudir a casa de la fiscal a levantar el cadáver de su marido. Habían pasado dos años desde aquello, pero aquel desgraciado hecho los había marcado de por vida.
Cuando sucedió, hacía pocos meses que se habían reencontrado en el juzgado tras veinte años sin verse. Ella estaba casada, él no. Al principio, Virginia lo miró con la desconfianza del recuerdo, pero los años diluyeron el enfado de la ruptura de juventud, hasta el extremo de que ella olvidó el rencor y se lanzó a una pasión que resurgió con fuerza. Mario recordó sus besos, cómo Virginia se abrió a sus caricias. Pero unos días después de toda aquella entrega amorosa, solo quedaron los remordimientos y una nueva ruptura que lo destrozó por completo.
Cuántas cosas sucedieron en aquellos meses. El reencuentro, la pasión, la ruptura y la muerte del marido de Virginia. Una muerte que él mismo tuvo que investigar en una noche de guardia como la que ahora vivían de nuevo. Una muerte que los tuvo a todos perdidos durante semanas, sin poder descifrar cómo sucedieron los hechos.
Habían pasado setecientos cuarenta y cinco días, diecisiete mil ochocientas ochenta horas, pero Mario no había asumido todavía lo ocurrido.
El descubrimiento de una traición sembró la desconfianza entre ellos. La traición de Diego, el marido de Virginia, que se acostaba con Fernando, el mejor amigo del matrimonio. Ella misma los encontró juntos: a su marido muerto y a su amigo drogado hasta las cejas. A pesar de ello, defendió a Fernando a toda costa, nunca creyó que fuera el responsable de la muerte de su esposo. Al final se resolvió con un desenlace inesperado que los dejó a todos destrozados.
Después de aquello, Virginia solicitó una excedencia para ejercer la abogacía, pero él intuyó que aguantaría poco en esa nueva faceta. Ella era una de las fiscales más diligentes y perspicaces que había conocido a lo largo de su carrera. Dominaba las técnicas de la instrucción judicial como pocos de sus compañeros. Dirigía las investigaciones con la habilidad de una directora de orquesta y estaba demasiado acostumbrada a llevar el control. Mario estaba convencido de que como abogada desfallecería de impotencia en pocos meses. Tener que justificar cualquier petición de instrucción ante el juzgado, sospechar de alguien y no poder actuar, tener claro qué diligencias de instrucción eran adecuadas y toparse con un juez apático o con un fiscal excesivamente cauteloso, como Alfredo Castillo, debieron de acabar con su paciencia. Por eso no le extrañó que, justo antes de finalizar los dos años de excedencia, recuperase su antigua plaza. Hacía pocas semanas que había regresado, y aunque él lo supo desde el primer día —esa clase de noticias vuelan entre compañeros—, no fue por ella.
La primera vez que se vieron, tras su regreso, fue en la cafetería del juzgado por mera casualidad. Ella estaba sola y él le pidió permiso para sentarse en su mesa.
—¿Puedo?
Ella asintió.
—Me dijeron que habías vuelto.
—Estás en todo, Mario, como siempre.
Él respondió que no y ella bajó la mirada.
—¿Cómo está la niña? Alba, se llama, ¿no?
—Muy bien. Está preciosa.
—¿Tienes alguna foto? ¿Puedo… verla?
Virginia dudó unos instantes y tomó el móvil que descansaba al lado de su taza de café. Abrió la galería y pasó con rapidez las imágenes hasta elegir una de ellas. Le tendió el móvil y Mario fijó la mirada en el dulce rostro de una bebé de poco más de un año. Tenía la carita redonda y el pelo entre rubio y cobrizo, como su madre, unos labios pequeños y de un delicado color rosado se entreabrían mostrando unos diminutos dientes blancos, y una nariz menuda y perfecta se dibujaba en aquella piel inmaculada como puente de separación entre unos ojos que le impactaron. Aquel rostro tan dulce lo miraba con sus pupilas directas, penetrantes, rodeadas de unos iris color ámbar que resaltaban como el oro a la sombra de unas pestañas espesas y largas, de una belleza deslumbrante incluso para un bebé.
Inspiró con dificultad y se preparó para levantar la mirada. Clavó sus ojos en los de Virginia y se encontró con una mirada que imploraba silencio. Mario sonrió. Era tan sencillo entenderse con ella.
—Es preciosa. Casi tanto como tú —dijo.
En el preciso instante en que se disponía a devolverle el teléfono, apareció en la pantalla un mensaje de wasap de Fernando. Era breve y pudo leerlo en su integridad: «¿Cómo va el día, cielo?» y, tras el texto, un emoticono de un beso en forma de corazón.
Extendió la mano y le devolvió el teléfono, impostando una tos para disimular el sonido de la saliva con dificultad para abrirse paso a través de su esófago.
Ella tomó el teléfono y su mano rozó la del juez. Un estallido eléctrico le recorrió la piel al sentir ese breve contacto, y todo su cuerpo dio un pequeño respingo que no pasó desapercibido a Mario.
Virginia se levantó de inmediato y se excusó diciendo que llevaba demasiado tiempo de descanso y que llegaba tarde a unas declaraciones a las que tenía que asistir. Tomó su bolso y la chaqueta que pendían del respaldo de la silla y, sin ponérsela, se dirigió hacia la barra de la cafetería para pagar las consumiciones.
Mario la contempló. Estaba guapa. Incluso más que hacía dos años. El embarazo le había regalado unos cuantos quilos que habían perfilado sus caderas, dándole un aspecto más voluptuoso y rotundo. Suspiró profundamente y se levantó tras ella con la cartera en la mano.
—Pensarás que soy un maleducado. Disculpa, te invito yo.
Pero el camarero dejó ante Virginia un platillo metálico con el cambio. Mario se sintió muy mal. Ella le devolvió la mirada con una sonrisa.
—Mario, no te preocupes, en serio.
—Está bien, pero otro día te invito yo, ¿vale?
Virginia echó a andar hacia el edificio en el que estaba ubicado su juzgado. Tras dar unos pasos, se giró. Al comprobar que Mario continuaba mirándola, asintió con más dudas que convencimiento.
Desde aquel día no se habían vuelto a ver. Y ahora, ante la noticia de la muerte de Ane Armentia, debería recabar su intervención y la de Elena Ciuró. Le pareció increíble que de nuevo les tocase instruir una muerte violenta en una guardia.
4
8 de octubre de 2018
Vivienda de Andreu Escudé
Calle Anglí. Distrito de Sarrià - Sant Gervasi
Barcelona
Andreu fue postergando el momento de levantarse de la cama. Cada día le costaba más desconectar del sosiego que le regalaba el sueño.
El fin de semana se le había hecho eterno. Desde el viernes al mediodía, en que se despidió de Ane, había deseado que llegase el lunes para poder encerrarse de nuevo en su despacho y disponer de tiempo y de un espacio tranquilo para llamarla y concertar un momento para verse o, al menos, para abandonarse sin interrupciones a sus pensamientos, que consistían en rememorar una y otra vez el recuerdo de los instantes que había disfrutado junto a ella.
La compañía de Olivia se le hacía cuesta arriba. El tenaz esfuerzo por disimular, la intensa energía que se veía obligado a invertir para trasladar su mente al lugar en que estaba su cuerpo y escuchar a su esposa o atender las peticiones de sus hijas lo dejaban exhausto mental y físicamente. No podía controlar la fuerza del recuerdo omnipresente de Ane, sus besos, sus caricias, su cuerpo, las risas, los susurros sensuales en el oído, la melena de ella deslizándose sobre su pecho tiraban de él como hilos invisibles que lo abstraían de la realidad del momento.
Por otra parte, las atenciones de Olivia, que buscaba la intimidad del matrimonio, le retorcían las entrañas hasta el extremo de que le costaba tragar cualquier cosa que ingería; se ahogaba incluso con su propia saliva, como si el esófago y el estómago se le fueran encogiendo ante cada sonrisa de su esposa.
El sábado por la noche Olivia salió del baño especialmente provocativa, con una lencería que apenas dejaba espacio a la imaginación, y embadurnada con un aceite floral que realzaba la tersura de su piel. Su mujer era bella. Mucho. Incluso más que Ane. Pero nunca había conseguido conectar con ella como con la periodista. O quizá no le había dado una oportunidad.
Olivia siempre había sido Olivia. La misma con la que jugaba al escondite de pequeño. La de las ahogadillas en la piscina cada verano de su vida. La adolescente preciosa de la que todos sus amigos estuvieron enamorados, mientras él se preguntaba cómo podían sentir esa adoración por aquella chica a la que le tenía un cariño profundo, pero poco más. En ella no había misterio ni reto, era una presencia que lo había acompañado desde que tenía memoria. Siempre estuvo ahí.
El matrimonio fue poco más que un acuerdo concertado entre dos familias que se conocían de toda la vida. Es verdad que hubo un tiempo de atracción; una atracción fruto del contagio de ser testigo del impacto que Olivia despertaba en otros, cómo gustaba a todo el mundo, y la entrega que ella siempre tuvo por él. Incluso creyó estar realmente enamorado, lo que fue acogido por las respectivas familias con mucho agrado. Luego se vio en lo más alto del tobogán y el resto vino dado. Nunca hubo fuegos de artificio ni pasión desbocada. Olivia llegó virgen al matrimonio. Él no, pero nunca le dijo nada al respecto. El sexo con ella había sido placentero, pero no apasionado. Nunca se permitió con ella aquellos arrebatos que le provocaba Ane, sin límite ni control.
Pero esa noche su mujer se metió en la cama y no echó mano de su novela, como acostumbraba a hacer. Él sí. Andreu estaba leyendo, la miró de reojo y valoró si podía demorar lo inevitable. Pero Olivia se acercó y puso su mano sobre el libro, apartándolo con delicadeza.
—¿No me digas que prefieres seguir leyendo a esto?
Y deslizó el fino tirante de su camisón de raso, que cayó con rapidez hasta que la prenda dejó la mitad de uno de sus pechos al descubierto.
Andreu se dispuso a cumplir con lo que se esperaba de él. Al principio con desgana, pensando en Ane; luego con rapidez, para acabar cuanto antes. Cuando Olivia lo apartó de ella y lo invitó a ralentizar el juego, una culpa tremenda lo atenazó, consciente de que su mujer pretendía un disfrute que él no era capaz de ofrecerle. Al terminar, se sintió sumamente sucio, como si acabase de agredir a Olivia. ¿Qué diferencia había entre acostarse con una mujer que estuviera inconsciente y lo que él acababa de hacer? ¿Habría consentido Olivia que él la tocase sabiendo que había dejado de amarla?
Se vio en la necesidad de resarcirla y de limpiar el regomeyo de culpa que lo carcomía, así que se giró hacia su esposa y la abrazó. Olivia le sonrió y le preguntó si se había quedado con ganas de más. Andreu asintió y empezó a acariciarla como sabía que a ella la excitaba. Se concentró en su boca, en sus ojos, en el olor de su piel y borró de su mente el recuerdo de Ane, dedicándose únicamente a rescatar los momentos más placenteros que había compartido con su mujer. Cuando acabó por segunda vez, estaba agotado, había expiado todas sus culpas y pensó que esa sería la última vez que haría el amor con ella si no era capaz de amarla como debía.
El domingo, al despertarse, la imagen de Ane había helado los rescoldos de la noche anterior y las dudas lo invadieron de nuevo, como un parásito.
Y el lunes, nada más abrir los ojos, se supo esclavo de su único deseo: oír la voz de Ane.
***
Llegó a la oficina y apenas se deshizo de la chaqueta sonó el intercomunicador de su despacho. La llamada venía directa del teléfono de su padre. La orden fue tajante y fría: «Ven ahora mismo».
Al abrir la maciza puerta de roble del imponente despacho de su padre, vio que él y su cuñado lo esperaban con gesto serio. Ambos estaban sentados en el regio sofá de piel que vestía la enorme sala en que Enric Escudé se reunía con su círculo de confianza. Su padre lo invitó a sentarse en uno de los sillones que conformaban el tresillo.
—¿Se puede saber qué hacía esa periodista contigo en Andorra la semana pasada?
A Andreu se le heló la sangre. Sabía que su padre no tenía reparos en ordenar el seguimiento de todo aquel de quien desconfiase. Pero ¿a él?, ¿por qué motivo? Negó con la cabeza en un gesto de incredulidad.
—¿Cómo dices?
—Mira, Andreu, no estoy para juegos. Alguien llamó ayer a Ramón y… Por favor, cuéntale.
—De acuerdo —respondió el yerno, solícito y claramente complacido—. Sí, Andreu. Ane Armentia te vio en el hotel de Andorra cuando te reuniste con Mir López el jueves pasado.
Andreu guardó silencio, impactado por la noticia. Su padre y Ramón se miraron. La cara de desconcierto de Andreu los preocupó más de lo que ya estaban.
—Veo que no te lo esperabas —continuó Ramón, no sin cierto placer al ver a su cuñado en ese brete—. ¿Cuánto hace que te ves con ella? ¿A cuántos lugares comprometidos la has llevado?
Enric Escudé guardó silencio con la cabeza gacha sujeta entre sus manos. Su hijo era idiota, un idiota acabado. Pensó que la vida no había sido justa con él. Su hija mayor, Marina, era una inteligente, demasiado transparente, incapaz de comprender la complejidad que comportaba la gestión de una empresa del nivel de la suya. Además, le faltaba sangre fría para gestionar los negocios que se traían entre manos, en los que la diplomacia y la capacidad de asumir riesgos presuponían habilidades imprescindibles. Sí, Marina era incapaz de moverse con soltura en según qué sectores y ambientes, y tenía un concepto algo confuso de la honestidad, que le impedía ceder a las exigencias que conllevaba.





























