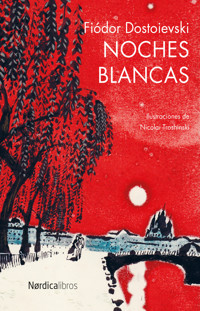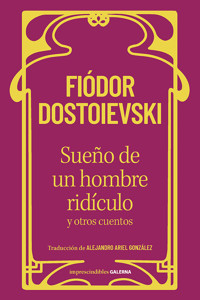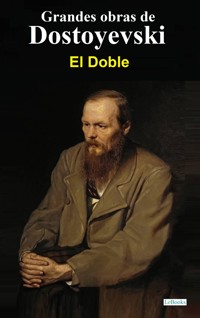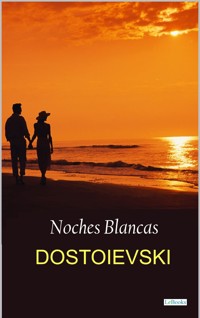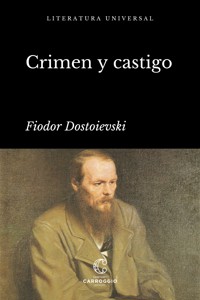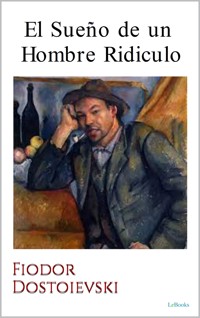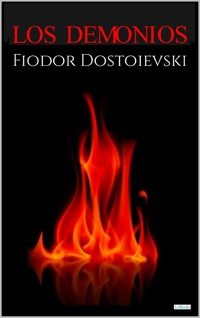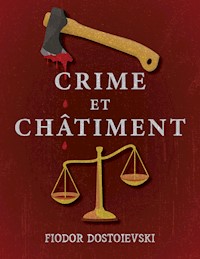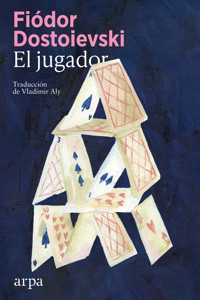
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Yo mismo era un jugador; me di cuenta en aquel mismo instante». El joven Alekséi Ivánovich se debate entre la humillación del amor imposible por Polina y la atracción febril de la ruleta en la ciudad de Ruletenburgo. Su descenso hacia la dependencia del azar revela, entre pasiones contrariadas y fortunas que cambian de manos en un instante, la lógica implacable del juego: la ilusión de control frente a la certeza de la derrota. Escrita a contrarreloj y dictada en apenas veintiséis días, El jugador no es solo la confesión velada de Dostoievski frente a su propia adicción, sino una de las exploraciones más intensas de la psicología humana. Con ritmo vertiginoso y un filo implacable, esta novela breve ilumina la fascinación del riesgo, la servidumbre de la esperanza y la eterna apuesta del hombre contra su destino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fiódor Dostoievski
EL JUGADOR
Traducción del ruso de Vladímir Aly
Título original: Игрок
© de la traducción: Vladímir Aly, 2013
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: noviembre de 2025
ISBN: 979-13-87833-42-8
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Imagen de cubierta: © Elizaveta Zalieva, Cards (2025)
Maquetación: Àngel Daniel
Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
1
Por fin he regresado de mi ausencia de un par de semanas. Nuestro grupo lleva dos días en Ruletenburgo. Los había imaginado desesperados por volver a verme, pero me equivoqué. El general tenía un aire excesivamente distante, se dirigió a mí con condescendencia, y no tardó en enviarme a su hermana. Resultaba obvio que habían obtenido dinero de alguna parte. Incluso pensé que el general parecía algo avergonzado de verme. María Filíppovna iba de aquí para allá atareada y solo habló conmigo durante unos pocos minutos, pero cogió el dinero, lo contó y escuchó mi informe. Estaban esperando a Mezentsov, al francesito y a algún inglés para la cena; en cuanto tienen algo de dinero invitan a cenar, no podía ser menos, esa es la costumbre moscovita. Polina Aleksándrovna me preguntó cuando me vio por qué había estado fuera tanto tiempo, pero se quitó de mi vista sin esperar una respuesta. Lo hizo a propósito, por supuesto. Aunque tenemos mucho de lo que hablar. Muchas cosas han ocurrido.
Dispongo de una pequeña habitación en el tercer piso del hotel. Saben que soy parte de el entourage del general. Está claro que, de alguna forma, han logrado atraer la atención de la gente. Aquí todo el mundo piensa que el general es muy rico, un ruso importante. Antes de la cena, entre otros pequeños recados, me envió a cambiar dos billetes de mil francos. Lo hice en la oficina de cambio del hotel. Ahora creerán que somos millonarios, al menos durante una semana. Quería llevarme de paseo a Misha y a Nadia, pero en las escaleras me dijeron que el general quería hablar conmigo. Quería saber adónde me proponía llevarlos. Este hombre es incapaz de mirarme a los ojos; lo intentaba, pero yo le devolvía una mirada tan poco respetuosa, tan directa, que lograba avergonzarle. En un discurso del todo incoherente, montando una frase sobre otra y al final haciéndose un lío, me hizo entender que tenía que llevar a los niños a dar un paseo por algún lugar del parque alejado del casino. Acabó por enfadarse, y me dijo secamente:
—Es mi deber decirle estas cosas, o les llevará al casino, a las mesas de ruleta. Debe perdonarme —añadió—, pero sé que es usted todavía bastante irresponsable y muy capaz de apostar. Aunque no sea su mentor y, créame, no desee serlo, aun así tengo derecho a desear que usted no me comprometa…
—Ni siquiera tengo dinero —respondí con calma—, y se necesita dinero para apostar.
—Se le entregará de inmediato —respondió el general, poniéndose algo colorado de vergüenza y rebuscando en su escritorio, donde comprobó algo en una libretita; resultó que me debía unos ciento veinte rublos.
—¿Cómo lo organizamos? —me dijo—. Necesitamos cambiarlos a táleros. Así que llévese cien táleros, es un número redondo, no perderá el resto.
Cogí el dinero sin decir nada.
—Por favor, no se ofenda por mis palabras, es usted tan sensible… Si he dicho lo que he dicho ha sido únicamente para prevenirle, y por supuesto tengo cierto derecho a hacerlo…
Cuando regresaba con los niños para la cena me encontré con una cabalgata completa. Nuestro grupo había salido para visitar unas ruinas. ¡Dos carruajes espléndidos, caballos maravillosos! Mademoiselle Blanche iba montada en uno de ellos, con María Filíppovna y Polina. El francesito, el inglés y nuestro general también iban a caballo. Los transeúntes se paraban a mirar, el efecto era sensacional; pero esto no ayudará al general. He calculado que, con los cuatro mil francos que he traído yo, añadidos a lo que ellos evidentemente han logrado tomar prestado, disponemos ahora mismo de unos siete u ocho mil francos, una cifra del todo insuficiente para mademoiselle Blanche.
Mademoiselle Blanche también se aloja en nuestro hotel, junto con su madre. Y nuestro francesito también se hospeda en algún lugar cercano. Los criados le llaman monsieur le comte, y a la madre de mademoiselle Blanche la llaman madame la comtesse; es posible que realmente sean un comte y una comtesse.
Sabía que monsieur le comte me ignoraría cuando nos encontrásemos para la cena. Al general, por supuesto, nunca se le ocurriría presentarnos, tampoco hacer al francés partícipe de mi existencia. Además, monsieur le comte ha estado en Rusia y sabe lo que es un pez pequeñito, al que llaman un uchitel. De todas formas, lo cierto es que me conoce de sobra. Es verdad que he aparecido en la cena sin ser invitado; creo que el general se olvidó de mí, y que normalmente me habría enviado a comer a la table d’hôte. Aparecí por mi cuenta y riesgo y el general me miró enojado. La querida María Filíppovna me condujo de inmediato hacia un asiento; reencontrarme con mister Astley fue mi salvación, y acabé mostrándome como parte del grupo.
La primera vez que conocí al curioso inglés fue en Prusia, en un tren en el que íbamos sentados uno frente al otro, cuando me dirigía al encuentro de nuestro grupo. Luego me crucé con él de camino a Francia, y una vez más en Suiza; y en el curso de estas dos semanas dos veces más, y ahora de pronto me lo encuentro en Ruletenburgo. Nunca he conocido a alguien tan tímido en toda mi vida. Es tan tímido que parece idiota, y él mismo parece consciente de ello aunque no tenga un pelo de tonto. En realidad es muy buena persona, y muy tranquilo. La primera vez que nos encontramos en Prusia entablé conversación con él. Dijo que había pasado el verano anterior en el Cabo Norte y que su deseo era asistir a la feria de Nizhni Nóvgorod. No sé cómo había conocido al general; creo que está enamorado de Polina. Cuando ella apareció se le encendió el rostro. Estaba encantado de que yo estuviera sentado a su lado en la mesa, y me dio la impresión de que ya me consideraba un viejo amigo.
El francesito parecía más animado que de costumbre. Era arrogante y se tomaba confianzas con todo el mundo. Recordé cómo en Moscú decía sandeces a destajo. Hablaba mucho sobre economía y sobre política rusa. El general osaba contradecirle alguna que otra vez, pero lo hacía con tanta modestia como podía para no arruinar su posición con él.
Yo me encontraba de un humor extraño. No íbamos ni por la mitad de la cena cuando volvieron a asaltarme las dudas de siempre: ¿por qué voy de un lado a otro con este general, y por qué no lo abandoné hace mucho? En ocasiones miraba de reojo a Polina Aleksándrovna; ella me ignoraba por completo. Acabé por enfadarme y decidí comportarme mal.
Comencé por inmiscuirme en las conversaciones que se desarrollaban a mi lado, hablando con vehemencia y sin haber sido invitado a dar mi opinión. Lo que realmente buscaba era discutir con el francés. Me dirigí al general y anuncié de pronto muy alto y claro (creo que incluso le interrumpí) que aquel verano sería del todo imposible para un ruso comer en cualquier table d’hôte. El general me dirigió una mirada sorprendida.
—Se trata de amor propio —continué—, y quien lo tenga no podría evitar sentirse insultado ante cualquier menosprecio que pueda imaginarse. En París y en el Rin, incluso en Suiza, hay tantos polacos asquerosos y tantos simpatizantes suyos franceses que si uno es ruso no puede ni abrir la boca.
Dije todo esto en francés. El general me observaba confundido; era obvio que no sabía si debía enfadarse o simplemente sorprenderse de que me comportara de forma tan poco acorde con mi posición.
—Así que alguien, en algún lugar, le ha dado una lección —dijo el francés con desprecio.
—En París discutí por primera vez con un polaco —respondí—, y también con un oficial francés que se puso de su parte. Pero luego algunos de los franceses allí presentes se pusieron de la mía cuando les expliqué mi deseo de escupir en el café de un monseñor.
—¿Escupir? —preguntó el general, confundido pero tratando de controlar la situación, observando uno a uno al resto de comensales.
El francesito me miraba perdido.
—Pues sí —respondí—. Como acababa de enterarme de que tendría que ir a Roma para resolver un par de asuntos del general, me dirigí a la oficina de la embajada del Santo Padre en París en busca de un visado para mi pasaporte. Allí me encontré con un clérigo de unos cincuenta años, reseco y con un rostro gélido, y cuando me escuchó con la cortesía justa me pidió que esperase. Yo tenía prisa, pero por supuesto me senté a esperar. Saqué una copia de L’Opinion nationale y comencé a leer sobre un terrible ataque a Rusia. Escuché a alguien que entraba a la otra habitación para ver al monseñor. Vi a mi pequeño clérigo hacerle una reverencia. Fui a preguntar de nuevo, e incluso con mayor frialdad me pidió que esperase. Un poco después, otro extraño entró, esta vez por negocios, algún austríaco, y fue enviado de inmediato escaleras arriba.
Entonces me enfadé de veras. Me levanté, me dirigí hacia el clérigo y le dije con firmeza que, puesto que monseñor estaba recibiendo visitas, también podía recibirme a mí. El clérigo dio un paso atrás con genuina sorpresa. No podía entender de ninguna manera cómo un insignificante ruso podía compararse con los invitados de monseñor. Con un tono de voz extremadamente insolente, como satisfecho de tener la oportunidad de insultarme, me miró de arriba abajo y dijo: «¿Cree de veras que monseñor dejará de tomar su café por usted?», a lo cual respondí, con aún más insolencia: «Escupo en el café de su monseñor. Si no arregla mi pasaporte de inmediato, entraré a la fuerza».
«¿Cómo? ¿Mientras está reunido con el cardenal?», exclamó el clérigo, alejándose de mí horrorizado, al tiempo que se apresuraba hacia la puerta y extendía los brazos para cortarme el paso, como si prefiriera morir a dejarme pasar. Entonces respondí que yo era un hereje y un bárbaro, que je suis hérétique et barbare, y que no me importaban un comino todos sus obispos, cardenales, monseñores, etc., etc. En una palabra, le demostré que no pensaba dejarme amedrentar. El clérigo me miró con un odio visceral, después me arrancó el pasaporte de la mano y lo llevó escaleras arriba. En un minuto tenía listo mi visado. ¿Les gustaría verlo? —saqué mi pasaporte y enseñé mi visado de entrada a Roma.
—Pero usted… —comenzó el general.
—Le salvó admitir que era un hereje y un bárbaro —apuntó el francesito con una sonrisa—. Cela n’était pas si bête.
—¿Es así como se nos debería considerar a nosotros, los rusos? Aquí estamos sentados, no nos atrevemos a mover un músculo, e incluso estamos dispuestos a negar que somos rusos. Por lo menos en mi hotel de París comenzaron a prestarme mucha más atención cuando les conté a todos mi pelea con el clérigo. El polaco obeso que había sido mi mayor enemigo en la table d’hôte dejó de importar. Los franceses incluso me permitieron contarles la historia de un ruso que años antes, en 1812, recibió un disparo de un francotirador francés que quería descargar su pistola. El hombre en cuestión era por aquel entonces un niño de diez años cuya familia no había logrado salir de Moscú.
—¡Eso es imposible! —se enfureció el francés—. ¡Un soldado francés nunca dispararía a un niño!
—Pues así ocurrió —respondí—. Me lo contó un muy respetable capitán retirado, y yo mismo vi la cicatriz de la bala en su mejilla.
El francés comenzó a hablar de manera atropellada. El general intentaba mostrarle su apoyo, pero yo le sugerí que leyera extractos de los Apuntes del General Perovski, prisionero de los franceses en 1812. Al cabo, María Filíppovna comenzó a hablar sobre otra cosa para cambiar de tema. El general estaba muy enfadado conmigo, porque el francés y yo estábamos casi gritándonos el uno al otro. Pero mister Astley parecía alegrarse de mi discusión con el francés; mientras se levantaba de la mesa me invitó a tomar una copa de vino en su compañía. Aquella misma noche, algo más tarde, tuve la ocasión de hablar con Polina Aleksándrovna durante un cuarto de hora. Conversamos dando un paseo. Todo el mundo se había dirigido hacia el parque de camino al casino. Polina se sentó en un banco frente a la fuente, y permitió que Nádenka fuese a jugar con otros niños que no se encontraban muy lejos. Dejé a Misha alejarse también, y al final nos quedamos solos.
Por supuesto comenzamos hablando de negocios. Polina se enfadó bastante cuando le entregué solamente setecientos gulden. Había estado segura de que conseguiría dos mil gulden como mínimo empeñando sus diamantes en París.
—Necesito dinero, sea como sea —dijo—, o simplemente me moriré.
Le pregunté qué había ocurrido en mi ausencia.
—Nada, aparte de que recibimos dos noticias de San Petersburgo. Primero, que la abuela está muy enferma, y dos días más tarde, o eso creo, que estaba muerta. Estas noticias llegaron a través de Timoféi Petróvich —añadió Polina—, y es un hombre de fiar. Todos estamos esperando la confirmación definitiva.
—¿Así que todo el mundo está esperando? —pregunté.
—Por supuesto. Todo el mundo, absolutamente; se trata del hecho en el que hemos puesto todas nuestras esperanzas durante el último medio año.
—¿Y usted tiene esperanzas de algún tipo?
—Bueno, no soy una pariente. En realidad no soy más que la hijastra del general. Pero sé de muy buena tinta que se ha acordado de mí en su testamento.
—Estoy seguro de que la dama le habrá legado a usted una cantidad considerable —dije con convicción.
—Sí, es cierto que la anciana me tenía cariño, pero ¿por qué debería usted pensar algo así?
—Dígame —le respondí, con otra pregunta—, ¿es cierto que nuestro marqués conoce nuestros secretos familiares?
—¿Y por qué debería interesarle eso a usted? —preguntó Polina, mirándome con severidad y frialdad.
—Supongo, a menos que esté equivocado, que el general ya ha recibido dinero prestado de él.
—Es usted muy bueno suponiendo.
—Y bien, ¿le habría entregado usted dinero sin saber lo de la querida abuelita? ¿No se dio cuenta de que, cuando estábamos comiendo, cuando decía algo sobre la anciana la llamó tres veces la «querida abuelita», la babúlinka? ¡Qué relación tan cercana, amistosa diría, entre ambos!
—Tiene usted razón. Tan pronto como se enteró de que yo esperaba recibir algo del testamento comenzó a hacerme proposiciones sin perder un minuto. ¿Es eso lo que quería usted saber?
—¿Solo entonces? Creía que llevaba tiempo haciéndolo.
—Usted sabe de sobra que eso no es así —dijo Polina enfadada—. ¿Dónde conoció usted a ese inglés? —añadió tras un breve silencio.
—Sabía que iba a preguntármelo—. Le relaté mis anteriores encuentros con mister Astley en route—. Es muy tímido, y está, por supuesto, muy enamorado de usted, ¿no es así?
—Sí, está enamorado de mí —respondió Polina.
—Y desde luego es diez veces más rico que el francés. Pero ¿estamos seguros de la fortuna del francés? ¿No existe duda alguna al respecto?
—En absoluto. Tiene alguna clase de château. El general me lo contó ayer por la noche. ¿Es eso suficiente para usted?
—En su lugar me casaría sin dudarlo con el inglés.
—¿Por qué? —preguntó.
—El francés es más apuesto, pero también más granuja; y el inglés, aparte de ser honrado, tiene diez veces más dinero que él —dije escuetamente.
—Es cierto, pero el francés es un marqués y es más inteligente —respondió, con calma y sin extenderse.
—¿Está segura de eso? —dije igual de parco.
—Absolutamente.
A Polina no le gustaron mis preguntas en absoluto, y vi que quería enfadarme por el tono y la confianza que demostraba en sus respuestas; no tardé en mencionarlo.
—No me importa, me divierte mucho cuando usted se enfada. Y solo porque le permito preguntarme estas cosas y hacer estas suposiciones, debería cobrarle.
—Creo que tengo todo el derecho del mundo a hacerle cualquier tipo de pregunta —respondí con calma—, puesto que estoy dispuesto a pagar por ello de cualquier forma que usted desee, y no le pongo valor a mi vida.
Polina se echó a reír.
—La última vez, en la Schlangenberg, usted me dijo que, con una sola palabra mía, se tiraría por la montaña, y debe de ser una caída de unos mil pies. Un día diré esa palabra solo para verlo pagar a usted, y podrá estar seguro de que insistiré en cobrarle. Usted me resulta odioso, precisamente porque le he permitido que se tome tantas libertades, e incluso más odioso porque lo necesito. Pero, aunque lo necesite, no tengo por qué sentir afecto por usted.
Hizo ademán de levantarse. Me había parecido realmente enfadada. Últimamente siempre termina las conversaciones conmigo con un tono muy molesto, tremendamente enfadada.
—Permítame que le pregunte quién es mademoiselle Blanche —añadí, no queriendo que se marchase sin darme una explicación.
—Usted sabe muy bien qué tipo de persona es mademoiselle Blanche. No hay nada nuevo que añadir al respecto. Mademoiselle Blanche debería ser a día de hoy la esposa del general, al menos si el rumor sobre la muerte de la abuela se hubiera confirmado, puesto que mademoiselle Blanche y su mamá, así como su primo tercero, el marqués, todos ellos saben de sobra que estamos arruinados.
—¿Y está el general enamorado de ella?
—Esa no es la cuestión. Mire, ponga atención: tenga estos setecientos florines y vaya al casino. Gane tanto dinero en la ruleta como le sea posible. Debo conseguir dinero como sea.
Tras decir esto, llamó a Nádenka y se dirigió al casino, donde se había reunido todo nuestro grupo. Pero yo giré por el primer camino a la izquierda que me encontré, pensativo y sorprendido. Después de que me mandara a jugar me sentía como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. Estaba confundido, tenía mucho en lo que pensar y acabé sumido en un análisis de mis sentimientos hacia Polina. Era cierto que durante aquella quincena me había sido sencillo no pensar en ella, pero solo al verla había entendido que durante mi ausencia estuve loco de tristeza, vagabundeando de un sitio a otro sin pensar en nada productivo, e incluso llegué a admitirme que no había dejado de verla ni siquiera durante mis horas de sueño. Una vez, en Suiza, cuando me dormí en el tren, empecé a hablar en voz alta a Polina, lo que hizo que todos mis compañeros de viaje se rieran de mí. Así que volví a preguntarme una vez más: «¿La amo?». Y de nuevo no supe cómo responder la pregunta; es más, habría asegurado por centésima vez que la odiaba. Sí, la odiaba. ¡Había momentos (siempre que una de nuestras conversaciones terminaba) en que habría dado la mitad de mi vida por ser capaz de estrangularla! Juro que, si hubiera sido posible introducir despacio un cuchillo afilado dentro de su pecho, habría aprovechado dicha oportunidad. Y aun así, juro por todo lo que es sagrado que si, en la Schlangenberg, en el mirador de moda, me hubiera ordenado que me tirase, lo habría hecho de inmediato, e incluso con dicha. Lo sabía. De una forma u otra, la cuestión tenía que decidirse. Ella entendía muy bien todo esto, y la idea de que yo supiera que ella me era inaccesible por completo, que mis fantasías nunca se harían realidad, parecía causarle un secreto regocijo. Si no fuera así, con una inteligencia destacable, ¿cómo sería posible que se mostrase tan cercana y me abriese su alma como lo hacía, al mismo tiempo sin comprometerse? Creo que, hasta ahora, me ha mirado como una emperatriz de la Antigüedad que se desvestiría frente a su esclavo sin considerarle un ser humano. Sí, hay muchas veces en las que no ha considerado que soy un ser humano…
No obstante, tengo mis órdenes: ganar a la ruleta sea como sea. No tengo tiempo para pensar en sus motivaciones: pensar por qué, o cuán rápido, tengo que ganar, o bien qué nuevas ideas han surgido en esa cabecita suya que siempre está intrigando. Además, durante estas dos semanas un buen montón de sucesos se han sumado a la pila, hechos que aún desconozco. Todo esto tiene que ser meditado, investigado, cuanto antes mejor. Pero por ahora no hay tiempo que perder: debo jugar a la ruleta.
2
Admito que esto era desagradable para mí; sí, deseaba jugar, pero no quería empezar apostando para otros. Incluso me enfadé un poco y entré en los salones donde se desarrollaba el juego de muy mal humor. A primera vista, no me gustó nada de lo que vi allí. No puedo soportar a esos pequeños siervos de la prensa, no puedo soportarlos en ninguna parte, pero detesto en especial a los que escriben para nuestros periódicos rusos, donde casi todas las primaveras se tratan los dos mismos temas: el primero, el inimaginable lujo y la magnificencia incomparable de los casinos en las ciudades-ruleta a lo largo del Rin; y el segundo, los montones de oro que, según cuentan, desparraman los jugadores sobre las mesas de juego de cualquier manera. Ni siquiera cobran por publicar esas tonterías; lo hacen debido a una suerte de vanidad mal entendida. No hay magnificencia alguna en estas pequeñas y sucias habitaciones, y el oro no solo no está amontonado sobre las mesas, sino que apenas se ve ninguno. Es bien sabido que, en el transcurso de la temporada, suele aparecer algún sujeto poco habitual, digamos un inglés, o bien un asiático, o un turco, como ha ocurrido este año; esto suele pasar un par de veces al año. El sujeto en cuestión gana o pierde una fuerte suma, aunque el resto de jugadores se limite a apostar minucias, pero en un día cualquiera suele haber en realidad muy poco dinero sobre la mesa. Por primera vez en la vida no me lancé a apostar en cuanto pisé el casino. Noté que había mucha gente por todas partes. Pero, incluso si hubiera estado allí solo, creo que habría preferido marcharme y no haber jugado. Reconozco que el corazón me latía con fuerza y que no estaba para nada tranquilo. Sabía, estaba convencido de ello, y además lo había decidido algún tiempo atrás, que no me marcharía de Ruletenburgo como había llegado: algún suceso irreversible cambiaría mi destino de manera radical. Era algo que debía pasar, y que pasaría. Ni que decir tiene que es ridículo que esperara tanto de la ruleta, pero más ridícula me parecía la opinión general de que no debemos esperar nada del juego. ¿Por qué razón es el juego peor que otras formas de obtener dinero, por ejemplo el comercio? Por supuesto, solo una persona entre cien gana. Pero ¿qué importancia tiene eso?
En cualquier caso, decidí antes que lo primero sería observar un rato a los jugadores y no hacer nada arriesgado aquella noche. Si ocurría algo sería de poca relevancia (eso era ciertamente lo que esperaba). Además, tenía que estudiar bien mis opciones; a pesar de las cientos de descripciones que había leído con tanto interés sobre el juego en sí, no entendí cómo funcionaba la ruleta hasta que pude verlo.
Lo primero que he de afirmar es que todo me parecía sucio y de poca hondura moral. No estoy hablando de esas decenas e incluso cientos de rostros hambrientos y agotados que rodean las mesas de apuestas. No miento cuando digo que no veo nada sucio ni moralmente sospechoso en el deseo de ganar tanto y tan rápidamente como sea posible. Siempre me ha parecido muy estúpida la postura de un moralista satisfecho y bien alimentado, que se justifica afirmando que «solo juega por pequeñas sumas», lo que me parece mucho peor, puesto que solo demuestra una mísera avaricia. Como si la mísera avaricia y la avaricia a gran escala no fueran exactamente lo mismo. Es una cuestión de proporción. Lo que resulta insignificante para un Rothschild son grandes riquezas para mí. Pero, en lo que concierne a pérdidas y ganancias, no se trata más que de la forma en la que funciona el mundo, en todas partes, no solo en la ruleta: o bien se ganan sumas de dinero o bien se obtienen de otra gente. La cuestión de si las ganancias de este segundo tipo son siempre malas es otra muy distinta. Pero no la responderé aquí. Porque yo mismo, en cierta medida, me sentía controlado por el deseo a ganar, por toda esa avaricia, o bien por toda esa sucia avaricia, si es así como se prefiere; y todo aquello se me mostró de una forma natural, familiar casi, al entrar en aquella sala. Prefiero con mucho cuando los jugadores no se dan aires de falsa moralidad y se limitan a actuar abierta e informalmente. ¿Por qué debería alguien engañarse a sí mismo? ¡Se trata de lo más estúpido e inútil que puede hacerse! Lo que resultaba particularmente desagradable a primera vista en todos aquellos tontos de la ruleta era su respeto por lo que estaban haciendo, su seriedad e incluso su deferencia en la manera en la que se distribuían alrededor de las mesas. Por eso existe una gran diferencia entre los juegos conocidos como mauvais genre y aquellos en que se permite participar a alguien respetable. Hay dos clases de juego, uno es para caballeros y el otro es plebeyo, mercenario, un juego para imbéciles de la ruleta. La distinción es observada de forma estricta, y aun así, qué pobre resulta en ocasiones dicha distinción. Un caballero, por ejemplo, puede apostar cinco o diez louis d’or, y pocas veces va más allá. Podría apostar mil francos si fuera muy rico, pero para él el grado de diversión es exactamente el mismo, se trata simplemente de observar el proceso de ganar o de perder; no es de buen gusto que un caballero muestre interés en lo que gana o pierde. Cuando gana se le permite, por ejemplo, reírse en voz alta, o bien hacer algún comentario a algunas de las personas que lo acompañan, incluso puede volver a jugar, doblando su apuesta, pero por supuesto solo lo hace por curiosidad, se limita observar las probabilidades del juego, calcularlas, y nunca llevado por el deseo plebeyo de ganar. En una palabra, debe observar todas estas mesas de juego, todas estas ruletas o mesas de trente et quarante, como diversiones organizadas únicamente para su propio placer. La avaricia y el engaño en los que se basa y se funda la banca, eso no es algo que deba ni sospechar. Lo mejor de todo sería que todo el resto de jugadores, toda esa basura, estremeciéndose sobre un único gulden, fueran tan ricos y caballeros como él mismo y solo estuvieran jugando por diversión y placer. Esta completa ignorancia del comportamiento humano, esta forma cándida de juzgar a las personas, son por supuesto de lo más aristocráticas. He visto a muchas madres trayendo a la mesa a jóvenes inocentes y refinadas, pequeñas señoritas de quince o dieciséis años, sus propias hijas, y darles unas cuantas monedas de oro para enseñarles cómo apostar. La joven dama ganará o perderá, sonriendo sin parar, y se marchará muy feliz. Nuestro general se acercó a la mesa con maneras importantes destacando entre todos los demás. Un lacayo se apresuró a traerle una silla, pero él no le prestó atención; se pasó un buen tiempo sacando el monedero, rebuscando trescientos francos de oro de su bolsillo y colocándolos sobre el negro para ganar. No recogió sus ganancias, las dejó sobre la mesa. Volvió a salir negro; esta vez tampoco recogió sus ganancias, y cuando salió rojo en la tercera ronda, había perdido mil doscientos francos de una vez. Salió con una sonrisa y guardó la compostura. Estoy convencido de que se sintió como si unos gatos le arañaran el corazón desde dentro y que, si la apuesta hubiera sido dos o tres veces mayor, no hubiera guardado la compostura y se habría mostrado agitado. En una ocasión vi a un francés ganar y perder unos treinta mil francos, alegremente y sin mostrarse contrariado en absoluto. Un verdadero caballero, incluso si pierde cuanto posee, no debe mostrarse preocupado. El dinero es algo tan por debajo de un caballero que no merece la pena preocuparse. Por supuesto, lo más aristocrático de todo es no darse cuenta de la suciedad de todos estos imbéciles y de todo cuanto les rodea. Sin embargo, en ocasiones no resulta menos aristocrático hacer exactamente lo opuesto, darse cuenta, esto es, mirar o incluso observar de cerca, tal vez a través de una lorgnette, a todos estos imbéciles: pero debes hacerlo como si consideraras a esta gente y su suciedad una forma de entretenimiento, como si fuera un espectáculo montado para la diversión de los caballeros. Es posible incluso introducirse en este grupo, pero debes mirar a tu alrededor con la convicción auténtica de que no eres nada más que un espectador y de que no tienes nada en común con ellos. Por supuesto, tampoco debes observarlos muy de cerca: eso sería muy poco caballeroso. El espectáculo en sí no se presta a observaciones extensas. Desde luego, hay muy pocos espectáculos que merezcan la observación de un caballero. Personalmente, yo pensé que este era un espectáculo digno de contemplarse, en particular porque no vengo aquí solo a mirar, sino que también me considero, lo digo con toda la sinceridad y honestidad de la que soy capaz, parte de este grupo de imbéciles de la ruleta. En lo que concierne a mis más profundas convicciones morales, no hay lugar para ellas en esta narración. Dejemos que así sea: hablo para descargar mi conciencia. Pero debo hacer una aclaración llegados a este punto: por alguna razón, últimamente me ha sido muy desagradable juzgar mis ideas y acciones echando mano de una vara de medir basada en la moral. Tengo diversas consideraciones que hacer, no obstante…
Los realmente imbéciles son sucios en el juego. Es más, me atrevería a afirmar que en la mesa se efectúa con simpleza el robo. Los crupieres que se sientan a ambos extremos de la mesa observan las apuestas y cuentan las ganancias, tienen bastante trabajo que llevar a cabo. ¡Pero ellos también son unos imbéciles! La mayoría son franceses. No me estoy limitando a anotar todo esto para describir la ruleta: mi objetivo es acostumbrarme al juego, para así saber cómo debo comportarme en el futuro. Me he dado cuenta, por ejemplo, de que no hay nada más habitual que otra persona alargando su mano para llevarse lo que acabas de ganar. Entonces da comienzo una pelea, a menudo a voces, y resulta muy complicado encontrar testigos que sepan que se trataba de tu dinero.
Para empezar, todo esto era chino para mí; solo podía suponer y de alguna forma calcular que el dinero se apostaba por números individuales, pares o impares, y en colores. Aquella noche decidí apostar cien gulden del dinero de Polina Aleksándrovna. La idea de que estaba empezando a apostar para otra persona llegó a hacerme sentir molesto. Era una sensación muy desagradable y quería deshacerme de ella tan pronto como fuera posible. Me parecía que, si empezaba a jugar para Polina, entonces arruinaría mi propia suerte. ¿Es realmente posible ir a una mesa de juego sin encontrarse de inmediato afectado por supersticiones? Comencé sacando cinco friedrichs d’or, esto es, cincuenta gulden, y poniéndolos sobre números pares. La ruleta giró, y salió el número trece: había perdido. Con cierto malestar, y simplemente para alejarme de aquello, puse otros cinco en el color rojo. Salió rojo. Puse otros diez y volvió a salir rojo. Los volví a poner todos, y volvió a salir rojo. Sacando mis cuarenta friedrichs d’or, puse veinte de ellos en los doce números del medio, sin saber lo que iba a pasar. Me devolvieron la apuesta triplicada. Así que, con diez friedrichs d’or, de repente tenía ochenta. Empecé a sentir cosas desconocidas, insoportables e inesperadas, y opté por salir de allí. Me dije que no habría jugado de esa manera si hubiera estado jugando para mí. Sin embargo, puse los ochenta friedrichs d’or de nuevo en pares. Esta vez salió el número cuatro; me dieron otros ochenta, y con todo el montón de ciento sesenta friedrichs d’or fui en busca de Polina Aleksándrovna.
Todavía estaban paseando por el parque y no pude verla hasta la comida. Esta vez el francés no estaba presente y el general se relajó un poco: entre otras cosas pensó que era necesario volver a increparme con que no le gustaba verme en las mesas de apuestas. En su opinión ello le comprometía de forma severa, o le comprometería si llegaba a perder mucho dinero. «Pero incluso si fuera usted a ganar una fuerte suma, también me vería comprometido», añadió de forma significativa. «Por supuesto no tengo derecho alguno a controlar lo que hace, pero usted mismo debe estar de acuerdo…». Y aquí, como era habitual en él, no llegó a terminar la frase. Yo le respondí con frialdad que tenía muy poco dinero y que, por lo tanto, no iba a perder una gran cantidad incluso si jugaba. Mientras subía a mi habitación me fue posible entregarle a Polina sus ganancias y decirle que no volvería a jugar para ella.
—¿Por qué? —me preguntó, preocupada.
—Porque quiero jugar para mí mismo —respondí, mirándola sorprendido—, de manera que me es imposible.
—Así que usted está aún convencido de que la ruleta es su única salvación posible —me preguntó irónicamente.