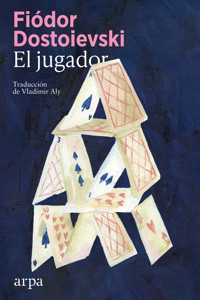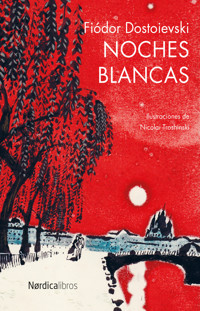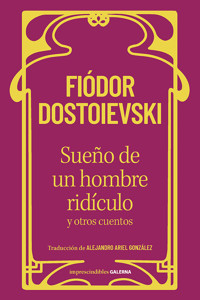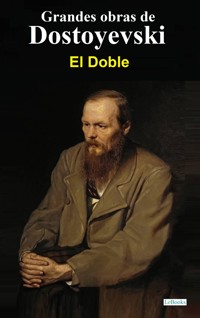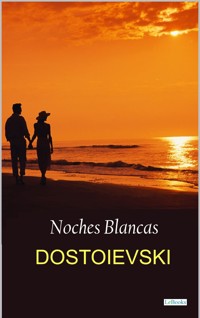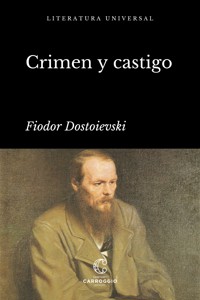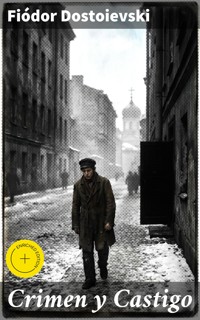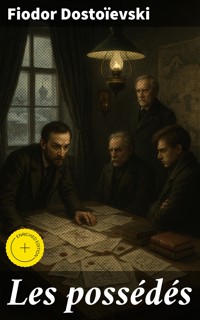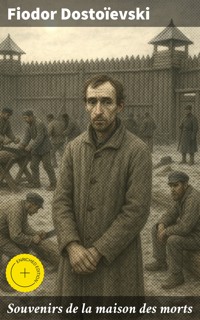Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Una historia desagradable» fue escrita y publicada en 1862 tras una breve gira por España. La historia se publicó en la revista Vremia (Tiempo) de Dostoievski. En un contexto histórico posterior a la reforma emancipadora de 1861 en Rusia, y tras beber de más con dos colegas funcionarios, el protagonista, Ivan Ilich Pralinski, expone su deseo de adoptar una filosofía basada en la bondad y el humanismo hacia personas de menor estatus social. Al marcharse de la reunión inicial, Ivan se da cuenta de que su cochero se ha ido a otro lugar por pensar que la reunión demoraría más tiempo, por lo que decide caminar y pasa de casualidad por una casa donde se celebra la fiesta de casamiento de uno de sus subordinados. Resuelve entonces poner su filosofía en práctica y entra en la fiesta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fiódor Dostoievski
UNA HISTORIA DESAGRADABLE
Anexo a la teoría sexual
Ilustraciones de
Esta historia desagradable ocurrió precisamente al mismo tiempo en que empezaba, con gran e incontenible fuerza y con un ímpetu conmovedor en su inocencia, el renacimiento de nuestra amada patria y la aspiración de todos sus valerosos hijos por nuevos destinos y esperanzas. En esa época, un invierno, una noche clara y heladora, por cierto que pasadas ya las once, tres hombres en extremo respetables se encontraban en una estancia cómoda y podría decirse que lujosamente adornada, en una bonita casa de dos plantas en el Lado de Petersburgo,[1] y se dedicaban a una conversación seria y excelente sobre un tema bastante curioso. Estos tres hombres ocupaban sendos puestos con el grado de general. Estaban sentados alrededor de una mesa pequeña, cada uno en un sillón mullido y bonito y, mientras conversaban, tranquila y placenteramente daban pequeños sorbos de champaña. La botella estaba allí mismo, en la mesa, en una jarrita de plata con hielo. El caso es que el anfitrión, el consejero privado Stepán Nikíforovich Nikíforov, un viejo solterón de unos sesenta y cinco años, estaba de celebración: se había mudado a una casa recién comprada y era, además, el día de su cumpleaños, que resulta que había coincidido y que hasta entonces nunca había celebrado. Por cierto que la celebración no era gran cosa; ya hemos visto que solo tenía dos invitados, ambos antiguos compañeros de servicio del señor Nikíforov y antiguos subordinados suyos, a saber: el consejero de estado Semión Ivánovich Shipulenko y otro más, el también consejero de estado Iván Ilich Pralinski. Habían llegado hacia las nueve, para tomar el té y una cena ligera, después pasaron a la bebida y sabían que a las once y media en punto debían irse a casa. Al anfitrión le gustaba la regularidad de toda la vida. Dos palabras sobre él: había empezado su carrera como un pequeño funcionario corto de medios, se tomó con muchísima calma unos cuarenta y cinco años, sabía muy bien qué grado podía alcanzar, no soportaba destacar o, como suele decirse, brillar en el cielo más que otras estrellas —aunque ya tenía dos— y, sobre todo, no le gustaba expresar su opinión personal, se hablara de lo que se hablase. Era, además, honrado, es decir, no había tenido que hacer nada demasiado deshonroso; estaba soltero porque era egoísta; no era en absoluto tonto, pero no soportaba demostrar su inteligencia; sobre todo no le gustaban ni el desaseo ni el arrebatamiento, pues lo consideraba un desaseo moral, y al final de su vida se había sumido por completo en una comodidad dulce e indolente y una soledad sistemática. Aunque a veces iba de visita a casa de gente de mejor condición, ya de joven no soportaba tener invitados, pero últimamente, si no jugaba al solitario, se contentaba con la compañía de su reloj de sobremesa y durante tardes enteras escuchaba sin inmutarse, mientras dormitaba en el sillón, el tictac bajo la campana de cristal, sobre la chimenea. Era de apariencia excepcionalmente decente y siempre iba bien afeitado, parecía más joven de lo que era, se conservaba bien, prometía vivir aún muchos años y observaba una muy estricta caballerosidad. Su cargo era bastante cómodo: asistir a alguna que otra reunión y echar firmas. En resumen, se le consideraba un hombre excelentísimo. Solo había tenido una pasión, aunque sería mejor decir un deseo muy fuerte: tener su propia casa, y justamente una casa levantada a la manera de los grandes señores, y no para sacar capital. Su deseo por fin se había hecho realidad: había buscado y comprado una casa en el Lado de Petersburgo, cierto que lejos, pero era una casa con jardín y, además, una casa elegante. El nuevo dueño pensaba que era bueno que estuviera lejos: no le gustaba recibir visitas y, para ir a casa de alguien o a sus obligaciones, tenía un bonito coche de dos plazas color chocolate, al cochero Mijéi y dos pequeños pero robustos y bonitos caballos. Todo eran bienes adquiridos con su economía cuarentenal y minuciosa, por lo que su corazón se regocijaba. Y por eso, una vez adquirida la casa y habiéndose mudado a ella, Stepán Nikíforovich sintió tal placer en su tranquilo corazón que hasta tuvo invitados el día de su cumpleaños, algo que antes ocultaba cuidadosamente a sus conocidos más cercanos. Con uno de los invitados había hecho sus propios cálculos. En la casa, había ocupado el piso superior, mientras que para el inferior, también construido y amueblado, necesitaba un inquilino. Stepán Nikíforovich tenía puestas sus esperanzas en Semión Ivánovich Shipulenko, y esa tarde por dos veces llevó la conversación a ese tema. Pero ante estos cálculos, Semión Ivánovich respondía con el silencio. Era un hombre que también se había abierto camino con tenacidad y tiempo, de pelo y patillas negras y con un tono de permanente ictericia en el rostro. Estaba casado, era un hombre casero y hosco, llevaba su casa a base de miedo, servía con seguridad en sí mismo, también sabía perfectamente hasta dónde llegaría y aún más hasta dónde no llegaría nunca, ocupaba un buen puesto y lo ocupaba con mucha firmeza. A los nuevos usos que habían empezado los miraba no sin amargura, pero tampoco se inquietaba especialmente: era muy seguro y no sin maldad burlona escuchaba las peroratas de Iván Ilich Pralinski sobre los temas nuevos. Por cierto que todos ellos estaban ligeramente alegres, así que hasta Stepán Nikíforovich se mostró condescendiente con el señor Pralinski e inició una pequeña disputa a cuenta de los nuevos usos. Pero, ahora, unas pocas palabras sobre su excelencia el señor Pralinski, tanto más cuanto que él es el protagonista del inminente relato.
Al consejero de estado Iván Ilich Pralinski solo hacía cuatro meses que lo llamaban excelencia, en resumen, era un general joven. También por sus años era joven, tendría unos treinta y tres, no más, aunque parecía y le gustaba parecer más joven. Era un hombre guapo, alto, hacía alarde de traje y del aire imponente y refinado que tenía con él, llevaba con gran soltura la expresiva orden al cuello, ya de pequeño había adquirido algunas maneras del gran mundo y, siendo soltero, soñaba con una novia rica e incluso de dicho mundo. Soñaba con muchas otras cosas, aunque distaba mucho de ser tonto. A veces hablaba mucho y también gustaba de adoptar posturas parlamentarias. Provenía de una buena familia, era hijo de general y algo haragán; en su más tierna infancia vistió de terciopelo y batista, se instruyó en una institución aristocrática y, aunque no extrajo de ella muchos conocimientos, en el servicio sí estuvo rápido y llegó al generalato. Sus superiores lo tenían por un hombre capaz e incluso habían puesto esperanzas en él. Stepán Nikíforovich, bajo cuyo mandato había empezado y continuado su servicio casi hasta el generalato, nunca lo había tenido por un hombre muy eficiente y no tenía puesta en él esperanza alguna. Pero le gustaba que fuera de buena familia, que tuviera bienes, es decir, una casa grande y sólida con administrador, emparentado con personas de primera y, por si esto fuera poco, estaba dotado de prestancia. Stepán Nikíforovich lo censuraba interiormente por su exceso de imaginación y por su frivolidad. El propio Iván Ilich sentía a veces que estaba en exceso pagado de sí mismo y que incluso era cosquilloso en demasía. Y, cosa extraña, de cuando en cuando le daban ataques de ciertos escrúpulos enfermizos e incluso de un ligero arrepentimiento por algo. Con amargura, con una espinita secreta en el alma, a veces se confesaba que, en realidad, no volaba tan alto como creía. En esos minutos hasta caía en una especie de abatimiento, sobre todo cuando se le inflamaban las hemorroides, calificaba su vida de une existence manquée,[2] dejaba de creer, se sobreentiende que en sí mismo, incluso en sus aptitudes parlamentarias, tildándose de palabrero y de parlador, aunque esto le hubiera hecho conquistar no pocos honores; sin embargo todo esto no le impedía en modo alguno volver a alzar la cabeza al cabo de media hora y, con mayor insistencia todavía, con mayor insolencia, envalentonarse y asegurarse que todavía tenía tiempo de darse a conocer y que sería no solo un alto funcionario, sino todo un hombre de estado al que Rusia recordaría por muchos años. Algunas ocasiones, hasta se imaginaba monumentos. Con todo esto queda claro que Iván Ilich sí que buscaba brillar en las alturas, aunque también hacerlo con hondura, incluso con cierto temor ocultaba en su interior sus sueños y esperanzas. En resumen, era un hombre bueno e incluso tenía alma de poeta. En los últimos años, los momentos lastimeros de desencanto habían empezado a visitarlo con mayor frecuencia. De alguna manera, se había vuelto especialmente irritable, desconfiado, y estaba dispuesto a tomar por ofensa cualquier objeción que se le hacía. Pero la Rusia en renovación le brindó de repente grandes esperanzas. Había alcanzado la cima del generalato. Se recobró, irguió la cabeza. De pronto empezó a hablar mucho y con elocuencia, a hablar sobre los temas más nuevos que había hecho suyos con una rapidez y un repente excepcionales, hasta con rabia. Buscaba ocasiones para hablar, se recorría la ciudad y en muchos lugares llegó a echar fama de liberal empedernido, con lo que se sentía muy halagado. Esa tarde, habiéndose tomado unas cuatro copas, estaba especialmente desatado. Quería que Stepán Nikíforovich, al que antes de esto hacía mucho que no veía y al que hasta entonces siempre había tenido estima e incluso escuchado, mudara su parecer respecto a todo. Por alguna razón, consideraba que era un retrógrado y lo atacó con increíble ardor. Stepán Nikíforovich casi no replicaba, simplemente lo escuchaba con aire risueño, a pesar de que el tema sí le interesaba. Iván Ilich estaba acalorado y, en el ardor de la discusión imaginaria, bebía de su copa más de lo debido. Entonces Stepán Nikíforovich tomaba la botella y enseguida le rellenaba la copa, lo que, por algún motivo desconocido, empezó a molestar a Iván Ilich, tanto más cuanto que Semión Iványch[3] Shipulenko, a quien despreciaba especialmente y, sobre todo, temía por su cinismo, guardaba un silencio bastante pérfido desde su sitio y se sonreía con más frecuencia de lo debido. «Creo que me toman por un crío», se figuró Iván Ilich.
—No, señores, es el momento, hace mucho que lo era —continuó acalorado—. Ya nos hemos retrasado bastante y, a mi parecer, el humanitarismo es lo primero, el humanitarismo con los subordinados, recordando que también ellos son personas. El humanitarismo salvará todo y nos sacará de todo apuro…
—Ji, ji, ji —se oyó desde el lado donde estaba Semión Ivánovich.
—Pero ¿por qué nos reprende así? —replicó finalmente Stepán Nikíforovich con una sonrisa amable—. Le confieso, Iván Ilich, que por el momento no logro poner en claro qué está teniendo a bien contarnos. Nos ha presentado al humanitarismo. ¿Es como la filantropía, quizá?
—Sí, quizá sea filantropía también. Yo…
—Permítame, entonces. Por cuanto yo puedo juzgar, no se trata solo de eso. La filantropía siempre ha sido necesaria. Sin embargo, la reforma no se limita a ella. Se han planteado cuestiones campesinas, judiciales, económicas, tributarias, morales y… y… no acaban nunca las cuestiones, y todas juntas, todo de una vez puede engendrar grandes, por así decirlo, vacilaciones. Y recelamos de estas, no del humanitarismo…
—Así es, señores, el asunto es mucho más profundo —señaló Semión Ivánovich.
—Bien lo sé, y permítame indicarle, Semión Ivánovich, que en modo alguno he convenido en desprenderlo a usted de la hondura de comprensión de las cosas —respondió Iván Ilich incisivo y con excesiva brusquedad—, sin embargo, aun así, tomo para mí la osadía de indicarle, Stepán Nikíforovich, que usted tampoco me ha entendido a mí…
—Así es.
—Y, entretanto, precisamente yo me mantengo y por doquier aplico la idea de que el humanitarismo, y precisamente el humanitarismo con los subordinados, desde un funcionario a un escribano, desde un escribano a un criado de la casa, desde un criado a un simple aldeano, el humanitarismo, les digo, puede servir de piedra angular, digámoslo así, de las futuras reformas y, en general, para la renovación de las cosas. ¿Por qué? Porque es así. Tomemos un silogismo: yo soy humanitario, por consiguiente, a mí se me quiere. A mí se me quiere, así pues, sienten confianza. Sienten confianza, así pues, creen. Creen, así que me quieren…, es decir, no, lo que quiero decir es que, si creen, van a creer también en la reforma, comprenderán, por así decirlo, la propia esencia del asunto y se abrazarán, por así decirlo, con ética, y resolverán todo el asunto de forma amistosa, con fundamentos. ¿De qué se ríe, Semión Ivánovich? ¿No lo ha comprendido?
Stepán Nikíforovich enarcó las cejas en silencio, estaba sorprendido.
—Me parece que he bebido un poco de más —señaló Semión Iványch con malicia—, y por eso estoy duro de entendimiento. Tengo la cabeza algo ofuscada.
Iván Ilich se agitó.
—No aguantaremos —dijo de repente Stepán Nikíforych después de una breve reflexión.
—¿Qué quiere decir con que no aguantaremos? —preguntó Iván Ilich, sorprendido ante el inesperado y fragmentado comentario de Stepán Nikíforovich.
—Que no aguantaremos. —Era evidente que Stepán Nikíforovich no quería extenderse.
—¿No se referirá usted al vino nuevo y a los odres nuevos?[4] —no sin ironía replicó Iván Ilich—. Ah, no, bueno, yo respondo por mí mismo.
En ese momento el reloj marcó las once y media.
—Se quedan un rato, luego otro más, siguen comiendo… —dijo Semión Iványch, disponiéndose a levantarse de su sitio. Pero Iván Ilich se le anticipó, se levantó enseguida de la mesa y tomó de la chimenea su gorro de piel de marta. Miraba con aire ofendido.
—Entonces, Semión Iványch, ¿qué opina? —dijo Stepán Nikíforovich mientras despedía a sus invitados.
—¿Sobre el piso? Lo pensaré, lo pensaré.
—En cuanto haya terminado de pensar, comuníquemelo enseguida.
—¿Siguen con sus negocios? —señaló el señor Pralinski con amabilidad y con cierta adulación, mientras jugueteaba con el gorro. Le parecía que se habían olvidado de él.
Stepán Nikíforovich enarcó las cejas y guardó silencio, como señal de que no retenía más a sus invitados. Semión Iványch se despidió a toda prisa.
«Bueno…, nada, si es lo que quieren… No entienden un simple comentario amable», resolvió para sí el señor Pralinski, y le tendió la mano a Stepán Nikíforovich como si no tuviera la menor importancia.