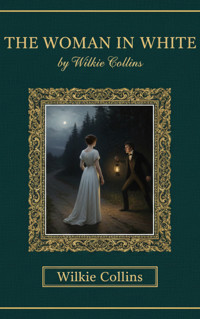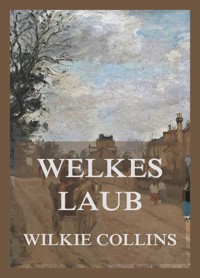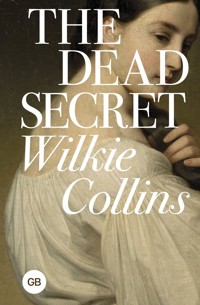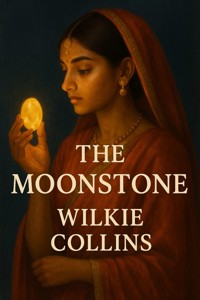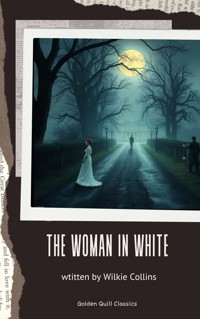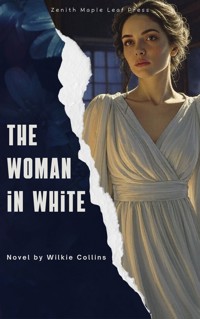0,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1888, "El legado de Caín" es la novela final del gran Wilkie Collins. La novela explora el tema del mal hereditario y ataca la idea de que la 'mala sangre' necesariamente lleve a delinquir.
Un asesinato. Un juicio. Una condena. Una mujer, madre de una niña, es ahorcada. Así se disponen las primeras piezas de la historia. Helena y Eunice no son hermanas, aunque no lo saben. Una es la hija de la asesina; la otra de un predicador. Ambas se adoran. El destino, sin embargo, les deparará una sorpresa: ambas se enamorarán del mismo hombre. ¿Puede el amor tornarse en odio? ¿Puede ese odio conducir al crimen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wilkie Collins
El legado de Caín
Tabla de contenidos
EL LEGADO DE CAÍN
Primer período: 1858-1859
Capítulo I. El Alcaide explica
Capítulo II. La asesina pregunta
Capítulo III. La niña hace su aparición
Capítulo IV. El Ministro dice sí
Capítulo V. La señorita Chance hace valer sus derechos
Capítulo VI. El Doctor duda
Capítulo VII. La asesina consulta a las autoridades
Capítulo VIII. El Ministro se despide
Capítulo IX. El Alcaide recibe una visita
Capítulo X. La señorita Chance reaparece
Segundo período: 1875
Capítulo XI. Diario de Helena
Capítulo XII. Diario de Eunice
Capítulo XIII. Diario de Eunice
Capítulo XIV. Diario de Helena
Capítulo XV. Diario de Helena
Capítulo XVI. Diario de Helena
Capítulo XVII. Diario de Helena
Capítulo XVIII. Diario de Eunice
Capítulo XIX. Diario de Eunice
Capítulo XX. Diario de Eunice
Capítulo XXI. Diario de Helena
Capítulo XXII. Diario de Eunice
Capítulo XXIII. Diario de Eunice
Capítulo XXIV. Diario de Eunice
Capítulo XXV. Diario de Helena
Capítulo XXVI. Diario de Helena
Capítulo XXVII. Diario de Eunice
Capítulo XXVIII. Diario de Helena
Capítulo XXIX. Diario de Helena
Capítulo XXX. Diario de Eunice
Capítulo XXXI. Diario de Eunice
Segundo período: (Continuación)
Capítulo XXXII. La dama de mediana edad
Capítulo XXXIII. El infortunio del Ministro
Capítulo XXXIV. La vivaz solterona
Capítulo XXXV. El futuro se muestra sombrío
Capítulo XXXVI. El desvarío de la mente
Capítulo XXXVII. La hermana desvergonzada
Capítulo XXXVIII. Las edades de las jóvenes
Capítulo XXXIX. La hija adoptiva
Capítulo XL. El corazón atribulado
Capítulo XLI. La voz que susurra
Capítulo XLII. El filósofo singular
Capítulo XLIII. La experta masajista
Capítulo XLIV. La resurrección del pasado
Capítulo XLV. El retrato fatal
Capítulo XLVI. Las irritantes damas
Capítulo XLVII. El viaje a la granja
Capítulo XLVIII. La decisión de Eunice
Capítulo XLIX. El Alcaide en guardia
Capítulo L. Noticias de la granja
Capítulo LI. El triunfo de la señora Tenbruggen
Tercer período: 1876
Capítulo LII. Resumen del diario de Helena
Capítulo LIII. Resumen del diario de Helena
Capítulo LIV. Resumen del diario de Helena
Capítulo LV. Resumen del diario de Helena
Capítulo LVI. Resumen del diario de Helena
Capítulo LVII. Resumen del diario de Helena
Tercer período: (Continuación)
Capítulo LVIII. Peligro
Capítulo LIX. Defensa
Capítulo LX. Respuestas
Capítulo LXI. Atrocidad
Tercer período: (Conclusión)
Capítulo LXII. Se dicta sentencia
Capítulo LXIII. Desaparece el obstáculo
Capítulo LXIV. La verdad triunfante
Notas
EL LEGADO DE CAÍN
Wilkie Collins
A la señora de Henry Powell Bartley:
Permítame asociar mi nombre al suyo al publicar esta novela. No
encuentro empleo más placentero para la pluma que he utilizado para
escribir mis libros, que el de reconocer lo que le debo a la pluma
que con habilidad y paciencia ha copiado
mis manuscritos para la imprenta.
W ILKIE C OLLINS
Wimpole Street
6 de diciembre de 1888
Primer período: 1858-1859
ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN LA PRISIÓN, RELATADOS POR EL ALCAIDE
Capítulo I. El Alcaide explica
C APÍTULO I
EL ALCAIDE EXPLICA
A petición de alguien que tiene unos derechos sobre mí que no puedo dejar de reconocer, consiento en volver la vista a lo sucedido hace muchos años, y en describir acontecimientos que tuvieron lugar entre los muros de una prisión inglesa durante el periodo en que desempeñé en ella el cargo de Alcaide.
Al examinar mi tarea a la luz de lo que después supe, creo que procederé sabiamente si ejerzo cierto control sobre la libertad de mi pluma.
Me propongo mantener en silencio el nombre del pueblo en el cual se ubica la prisión confiada en una época a mi cuidado. Observaré una discreción similar en lo que concierne a los individuos involucrados, algunos de los cuales ya han muerto, mientras que otros aún viven en la actualidad.
Como me veo obligado a escribir acerca de una mujer sobre la que se descargó con justicia todo el peso de la ley, opino que basta identificarla como la Prisionera. De las cuatro personas presentes la noche previa a su ejecución, tres pueden distinguirse entre sí mediante la mención de sus profesiones. Las llamaré el Capellán, el Ministro y el Doctor. La cuarta era una joven. No estoy obligado a guardarle consideración alguna, así que cuando la mencione lo haré por su nombre. Si estas reservas despiertan recelos, declaro de antemano que ellas no ejercen ninguna influencia sobre el sentido de responsabilidad que le exige a un hombre honesto expresarse con veracidad.
Capítulo II. La asesina pregunta
C APÍTULO II
LA ASESINA PREGUNTA
El primer acontecimiento que debo relatar es la condena de la Prisionera por el asesinato de su esposo.
Habían vivido juntos en matrimonio poco más de dos años. El esposo, un caballero por nacimiento y por educación, había ofendido mortalmente a su familia al casarse con una mujer de inferior condición social. En el momento en que encontró la muerte a manos de su esposa, su imprudente extravagancia lo arrastraba velozmente a la pobreza.
No intento excusarlo, pero opino que merecía cierto tributo de compunción. No se puede negar que era de hábitos disolutos y temperamento violento. Pero es igualmente cierto que se mostraba afectuoso en el círculo doméstico, y que cuando lo conmovía una reconvención sabiamente aplicada daba muestras de sentirse sinceramente arrepentido de los pecados que cometía bajo el influjo de las tentaciones que lo dominaban. Si su esposa lo hubiera matado en medio de un ataque de celos —provocados por él, recuérdese, como declararon los testigos— quizás la habrían condenado por homicidio y habría recibido una sentencia leve. Pero las evidencias revelaron de manera tan inequívoca una premeditación deliberada e inmisericorde que la única defensa que intentó su abogado fue la de declararla demente, y la única alternativa que le quedó a un jurado justiciero fue la de emitir un veredicto que la condenaba a muerte. Aquellos miembros dañinos de la comunidad, cuyas simpatías trastocadas se inclinan hacia el criminal vivo y olvidan a la víctima muerta, trataron de salvarla mediante fatuas peticiones y una despreciable correspondencia enviada a los periódicos. Pero el Juez se mantuvo firme; y el Ministro de Gobernación se mantuvo firme. Estaban absolutamente en lo cierto; y el público estaba escandalosamente errado.
Nuestro Capellán se esforzó por ofrecer a la infeliz condenada los consuelos de la religión. Ella se negó a aceptar sus servicios con un lenguaje que lo sobrecogió de pena y horror.
La noche previa a la ejecución ese reverendo caballero puso sobre mi mesa el registro escrito de una conversación que había sostenido con la Prisionera.
—Abrigo alguna esperanza, caballero —dijo— de inclinar el corazón de esta mujer hacia la fe religiosa antes de que sea demasiado tarde. ¿Consentiría usted en leer mi informe y decir si concuerda conmigo?
Lo leí, por supuesto. Su título era «Un Memorándum» y decía lo siguiente:
«En su última entrevista con la Prisionera, el Capellán le preguntó si había asistido alguna vez a algún local dedicado al culto. Contestó que había concurrido ocasionalmente a los servicios de una Iglesia Congregacional de su pueblo, atraída por la reputación de buen predicador del Ministro.
—No logró hacer de mí una cristiana —dijo— pero me conmovió su elocuencia. Además, me sentí interesada en su persona: era un hombre apuesto.
Dada la horrible situación en la cual se encontraba la mujer, ese lenguaje estremeció al Capellán; apeló en vano al sentido del decoro de la Prisionera.
—No comprende usted a las mujeres —respondió ella—. La más santa representante de mi sexo gusta de contemplar a un predicador, además de prestarle oído. Si es un hombre bien parecido, el efecto que ejercerá sobre ella será mayor. La voz de ese predicador me dijo que tenía un corazón compasivo; y no tuve más que mirar sus hermosos ojos para ver que era confiable y veraz.
Resultaba inútil repetir una protesta que ya había tenido poco éxito. Aunque había descrito el episodio con ligereza e impertinencia, lo cierto es que le había producido una impresión. Al Capellán se le ocurrió que podría al menos hacer el intento de aprovechar ese resultado para beneficio de la mujer en materia religiosa. Le preguntó si recibiría al Ministro en caso de que ese reverendo fuera a la prisión.
—Depende —dijo— de si está usted dispuesto a responder algunas preguntas que quiero hacerle antes.
El Capellán consintió, siempre que pudiera contestar sin faltar al decoro. La primera pregunta se refería solo a él mismo.
La Prisionera dijo:
—Las mujeres que me vigilan me informan de que es usted viudo y de que tiene hijos. ¿Es cierto?
El Capellán respondió que era muy cierto.
A continuación la Prisionera aludió a una información, muy comentada en el pueblo, según la cual el Ministro había renunciado a su parroquia. Como lo conocía personalmente, el Capellán estuvo en condiciones de informarle de que su renuncia aún no había sido aceptada. Al oírlo, la mujer pareció ganar confianza. Sus próximas preguntas se sucedieron con rapidez, en el orden siguiente:
—¿Mi apuesto predicador está casado?
—Sí.
—¿Tiene hijos?
—Nunca ha tenido hijos.
—¿Cuánto tiempo ha estado casado?
—Creo que unos siete u ocho años.
—¿Qué clase de mujer es su esposa?
—Una dama respetada por todos.
—No me importa si es respetada o no. ¿Es bondadosa?
—Sin duda.
—¿Su esposo es acaudalado?
—Dispone de ingresos suficientes.
Después de esa respuesta, la curiosidad de la Prisionera pareció quedar satisfecha. Dijo:
—Tráigame a su amigo el predicador si lo desea —y así concluyó la conversación.
Parece imposible adivinar cuál puede haber sido su objetivo al plantear esas preguntas. Después de informar con exactitud sobre todo lo ocurrido, el Capellán declara, con sentido pesar, que no puede ejercer ninguna influencia religiosa sobre esta mujer obcecada. Deja en manos del Alcaide decidir si podría triunfar el Ministro de la Iglesia Congregacional donde ha fracasado el Capellán de la Prisión. ¡En ello reside la última esperanza de salvar el alma de la Prisionera sobre la que pende una condena a muerte!».
El Memorándum terminaba con esas graves palabras. Aunque no conocía personalmente al Ministro, había oído a todos manifestar que era un hombre excelente. Estimé que en la emergencia que enfrentábamos tenía el derecho sagrado de venir a la prisión, siempre que estuviera dispuesto a aceptar lo que sentí que era una muy seria responsabilidad. Lo primero era averiguar si podíamos confiar en contar con sus servicios. Con mi total aprobación, el Capellán fue a explicarle las circunstancias a su reverendo colega.
Capítulo III. La niña hace su aparición
C APÍTULO III
LA NIÑA HACE SU APARICIÓN
Durante la ausencia de mi amigo un lamentable incidente no totalmente imprevisto reclamó mi atención.
Supongo que es de conocimiento general que se permite a los familiares cercanos de los criminales condenados a muerte despedirse de ellos. En el caso de la Prisionera que esperaba ahora la ejecución, nadie solicitó permiso a las autoridades para verla. Yo mismo le pregunté a la mujer si vivía alguno de sus familiares y si deseaba verlo. Me respondió:
—Ninguno a quien quiera ver, o que quiera verme a mí, excepto el más cercano de todos.
Con esas últimas palabras la infortunada aludía a su única hija, una niña (debería decir una criatura) que había cumplido su primer año hacía pocos meses. La entrevista de despedida debía celebrarse durante la última noche de permanencia de la madre en la tierra. En ese momento la nodriza trajo a la niña a mis habitaciones.
Pocas veces he visto una niña más resplandeciente y más linda. Acababa de aprender a caminar y disfrutaba del placer de moverse de un lado a otro. Se dirigió hacia mí por su propia voluntad, atraída, creo, por el brillo de la cadena de mi reloj. La ayudé a subirse a mis rodillas, le mostré las maravillas del reloj y se lo acerqué al oído. En esa época la muerte ya me había arrebatado a mi buena esposa; mis dos hijos habían partido a la Harrow School; mi vida doméstica era la de un hombre solitario. No puedo decir si fue por el recuerdo de días pasados, cuando mis hijos eran pequeños y se subían a mis rodillas para escuchar el tictac del reloj, o por la situación desvalida en que se encontraba la pobre criaturita, que había perdido a su padre y estaba a punto de perder a su madre de muerte violenta, lo cierto es que despertó en mí una conmiseración tan profunda como pocas veces he experimentado con posterioridad. Solo sé lo siguiente: se me encogió el corazón mientras la niña reía y escuchaba; y sobre el reloj cayó algo que no niego que puede haber sido una lágrima. Todavía guardo algunos de los juguetes, en su mayoría rotos, con los que mis hijos solían jugar; los conservo, como las joyas favoritas de mi esposa, porque constituyen recuerdos queridos. Los saqué del trastero cuando la atracción que ejercía el reloj dio muestras de disminuir. La niña se abalanzó sobre ellos con sus manitas regordetas y gritó de placer. ¡Y el verdugo esperaba a su madre, y, lo que es aún más horrendo, su madre lo merecía!
El deber me exigía que le hiciera saber a la Prisionera que su hijita había llegado. ¿Se ablandaría al fin ese corazón de piedra? Puede que haya sucedido o puede que no; el mensaje de respuesta no revelaba el secreto. Todo lo que me mandaba decir era: «Haga esperar a la niña hasta que envíe a alguien a buscarla».
El Ministro había consentido en ayudarnos. A su llegada a la prisión lo recibí en privado en mi estudio.
Solo tuve que echar una ojeada a su rostro —lastimosamente pálido y agitado— para saber que era un hombre sensible, no siempre capaz de controlar sus nervios cuando su fortaleza moral se veía sometida a una prueba. Un rostro compasivo, casi diría que noble, y una voz persuasiva y sin afectación de inmediato me predispusieron favorablemente. Las pocas palabras de bienvenida que le dirigí tenían la intención de tranquilizarlo. No lograron producirle el efecto con el cual había contado.
—Mi labor —dijo— ha incluido muchos tristes deberes y ha puesto a prueba mi serenidad con escenas terribles; pero aún no me he encontrado en presencia de un criminal impenitente, sentenciado a muerte, que es, además, mujer y madre. Admito, caballero, que me estremece la tarea que me aguarda.
Sugerí que esperara unos momentos, con la esperanza de que el tiempo y la tranquilidad lo ayudaran. Me dio las gracias y se negó.
—Como me conozco —dijo—, sé que los terrores de la anticipación dejan de atormentarme cuando afronto un grave deber. Mientras más tiempo permanezca aquí, menos merecedor pareceré de la confianza que se me ha otorgado, confianza que, con el favor de Dios, aspiro merecer.
Mi conocimiento de la naturaleza humana me confirmó la sabiduría de sus palabras. Lo conduje de inmediato a la celda.
Capítulo IV. El Ministro dice sí
C APÍTULO IV
EL MINISTRO DICE SÍ
La Prisionera estaba sentada en la cama hablando en tono sosegado con la mujer encargada de vigilarla. Cuando se incorporó para recibirnos fui testigo del sobresalto del Ministro. En mi opinión, el rostro que se ofrecía a sus ojos habría tomado por sorpresa a cualquier hombre que lo viera por primera vez entre los muros de una prisión.
Los visitantes de las galerías de pintura italianas, cuando comienzan a hartarse de una sucesión infinita de Sagradas Familias, observan que para los pintores medianos de esa nación la idea de la Virgen se limita a un arquetipo familiar e inmutable. Aunque puede resultar difícil creerlo, la apariencia personal de la asesina recordaba ese arquetipo. Tenía el fino cabello claro, los ojos tranquilos, los rasgos finamente cincelados y la forma perfectamente oval del rostro que se repite en cientos y cientos de esas obras de arte convencionales a las que he aludido. Para aquellos que duden de mis palabras, solo me resta declarar que lo que aquí he escrito es la absoluta y patente verdad. Permítaseme añadir que la observación diaria durante un prolongado período de tiempo de toda clase de criminales ha disminuido considerablemente mi fe en que la fisonomía sea una guía segura para descifrar el carácter. La trepidación nerviosa se asemeja a la culpa. La culpa, firmemente sostenida por la insensibilidad, parece inocencia. Uno de los seres más viles encomendados a mi cargo se ganó las simpatías (mientras esperaba el juicio) de todos los que lo vieron, incluidos los empleados de la prisión. Hace pocos días, una partida de damas y caballeros que venía a visitarme pasó junto a un grupo de hombres que trabajaba en el camino. Los que eran expertos en fisonomía se sintieron horrorizados por la atrocidad criminal que revelaba cada uno de los rostros que vieron. Me expresaron su condolencia por la extrema proximidad de tantos convictos a mi lugar oficial de residencia. ¡Miré por la ventana y vi a un grupo de honestos jornaleros (cuyo único crimen era la pobreza) empleados por la parroquia!
Después de darle instrucciones a la celadora de abandonar la habitación —pero de aguardar a una distancia que le permitiera oír mi llamada— volví a observar al Ministro.
Enfrentado a la seria responsabilidad que había asumido, justificó las palabras que me había dicho. Aún pálido, aún afligido, era ya, sin embargo, dueño de sí mismo. Me dirigí a la puerta para dejarlo a solas con la Prisionera. Esta me llamó.
—Antes de que este caballero trate de convertirme —dijo— quiero pedirle que permanezca aquí y sea testigo de lo que acontezca.
Después de asegurarse de que ambos estábamos dispuestos a satisfacer su petición, se dirigió directamente al Ministro.
—Supongamos que yo prometa prestar oído a sus exhortaciones —comenzó—, ¿qué promete usted hacer por mí a cambio?
Su voz era firme y clara; un marcado contraste con la trémula seriedad con la que el Ministro le contestó.
—Prometo instarla a que se arrepienta y confiese su crimen. Prometo implorar la bendición divina para mi empeño de salvar su pobre alma culpable.
La Prisionera lo miró y escuchó como si le hablara en una lengua desconocida, y después siguió hablando con la misma tranquilidad de siempre.
—Supongamos que cuando me ahorquen mañana muera sin confesar, sin arrepentirme; ¿es usted de los que creen que me veré condenada a un castigo eterno en la otra vida?
—Creo en la misericordia de Dios.
—Por favor, responda a mi pregunta. ¿Un pecador impenitente recibe un castigo eterno? ¿Lo cree así?
—La Biblia no me deja otra alternativa.
La mujer hizo una pausa, evidentemente considerando lo que diría a continuación.
—En su condición de religioso —continuó—, ¿estaría dispuesto a hacer algún sacrificio para impedir que uno de sus prójimos se enfrentara al tormento eterno tras una muerte infamante?
—No imagino ningún sacrificio que esté en mi poder realizar —dijo con fervor—, al que no me sometería para impedir que usted muera en su terrible estado actual.
La Prisionera se volvió hacia mí.
—¿La persona que me vigila espera afuera?
—Sí.
—¿Sería usted tan amable de llamarla? Tengo un mensaje para ella.
Era obvio que todo lo que había dicho hasta el momento había sido una mera preparación para ese mensaje, fuera el que fuese. Eso, y no más, me permitía adivinar mi débil capacidad de penetración.
Apareció la celadora y recibió su mensaje.
—Dígale a la mujer que ha venido con mi hijita que quiero ver a la niña.
Tomado completamente por sorpresa, le hice una señal a la celadora de que esperara instrucciones adicionales.
Un momento después me había recobrado lo suficiente para comprender la improcedencia de permitir que se interpusiera cualquier obstáculo entre el Ministro y su misericordiosa misión. Le recordé con delicadeza a la Prisionera que tendría una oportunidad posterior de ver a su hija.
—Su primer deber —le dije—, consiste en escuchar y permitir que llegue a su corazón lo que el pastor tiene que decirle.
Por segunda vez intenté abandonar la celda. Por segunda vez esa mujer impenetrable me pidió que regresara.
—Llévese consigo al clérigo —dijo—. Me niego a escucharlo.
El paciente Ministro se sometió y me instó a seguir su ejemplo. Contra mi voluntad aprobé que se transmitiera el mensaje.
Tras un breve intervalo nos trajeron a la niña, cansada y soñolienta. La nodriza logró despertarla unos momentos poniéndola de pie. La niña advirtió primero la presencia del Ministro. Sus ojos brillantes se posaron en él, con mirada de grave interrogación. El Ministro la besó, y tras una vacilación momentánea, se la entregó a la madre. El horror de la situación lo sobrecogió: volvió el rostro. Comprendí lo que sentía; casi logró hacerme perder a mí también el control de mí mismo.
La Prisionera se dirigió a la nodriza en tono poco amistoso:
—Puede retirarse.
La nodriza se volvió hacia mí, haciendo caso omiso de manera ostensible de las palabras a ella dirigidas.
—¿Debo quedarme, caballero, o irme?
Le sugerí que regresara a la sala de espera. De inmediato se retiró en silencio. La Prisionera la miró marcharse con tal expresión de odio en los ojos que el Ministro la notó.
—¿Qué ha hecho esa persona para ofenderla?
—Es la última persona en el mundo que habría elegido para hacerse cargo de mi hija, de haber tenido posibilidad de escoger. Mas he estado en prisión, privada de todo contacto con un ser humano que me representara o estuviera de mi parte. Pero basta; mis problemas terminarán en unas pocas horas. Quiero que mire a mi hijita, cuyos problemas están todos aún por venir. ¿Diría usted que es linda? ¿No lo conmueve?
El pesar y la lástima del rostro del Ministro fueron su respuesta.
La pobre niña, que dormía tranquila, descansaba sobre el pecho de su madre. ¿Ablandó el corazón de la asesina la divina influencia del amor maternal? Las manos que sostenían a la niña experimentaron un leve temblor. Por primera vez pareció costarle un esfuerzo recuperar la serenidad antes de poder dirigirse de nuevo al Ministro.
—Al morir mañana —dijo—, dejaré a mi hija desvalida y sin amparo, deshonrada por la muerte infamante de su madre. La acogerá el hospicio, o un asilo de caridad —hizo una pausa; cubrió su rostro un primer matiz de color rosa; experimentó un acceso de furia—. ¡Piense en mi hija criada por la caridad! Puede hundirse en la pobreza, pueden tratarla con desprecio, pueden emplearla personas brutales para que realice trabajos serviles. No puedo soportarlo; me enloquece. Si no se salva de esa suerte desgraciada, moriré en medio de la desesperación, moriré maldiciendo…
El Ministro la hizo callar con severidad antes de que pudiera decir otra palabra. Para mi sorpresa, la Prisionera adoptó un aire humilde, pareció incluso avergonzada; le pidió disculpas.
—Perdone; no volveré a perder los estribos. Me dicen que usted no tiene hijos. ¿Ha sido ello motivo de pena para usted y su esposa?
Su nuevo tono lo conmovió. Le respondió con pesar y bondad:
—Es la única pena de nuestras vidas.
Ya no era un misterio el propósito que perseguía la Prisionera desde el momento en que el Ministro entrara en su celda. ¿Debí intervenir? Permítaseme confesar una debilidad, quizás indigna de mi cargo. Sentía mucha pena por la niña: vacilé.
Mi silencio alentó a la madre. Avanzó hacia el Ministro con la niña dormida en los brazos.
—Me atrevo a asegurar que alguna vez habrán pensado en adoptar un niño —dijo—. ¿Quizás adivina ahora lo que tenía en mente cuando le pregunté si consentiría en hacer un sacrificio? ¿Llevará consigo a su hogar a esta desgraciada criaturita inocente? —volvió a perder la serenidad—. Una criatura huérfana mañana —exclamó—. Piense en eso.
¡Dios sabe cuán difícil me resultaba aún! Pero ya no quedaba otra alternativa; estaba obligado a recordarle mi deber al hombre excelente cuya crítica posición en ese momento se debía al menos hasta cierto punto a mi titubeo en el ejercicio de mi autoridad. ¿Podía acaso permitirle a la Prisionera que se aprovechara de la natural compasión que despertaba y lo forzara a tomar una decisión apresurada que, en momentos de más calma, podría encontrar razones para lamentar? Me dirigí a él. ¿Existe acaso el hombre que teniendo que expresar lo que yo me veía obligado a decir se habría podido dirigir a la madre, condenada a una suerte terrible?
—Lamento haber dejado que esto prosiguiera —dije—. ¡Hágase usted mismo justicia, caballero, y no responda!
La Prisionera se volvió hacia mí con una mirada de furia.
—Responderá —gritó.
Vi, o creí ver, en el rostro del Ministro, signos de que cedía.
—Tómese su tiempo —insistí—, tómese su tiempo para considerarlo antes de decidir.
La Prisionera avanzó hacia mí.
—¿Qué se tome su tiempo? —repitió—. ¿Es usted tan inhumano como para hablar de tiempo en mi presencia?
Depositó a la niña dormida sobre la cama y cayó de rodillas ante el Ministro.
—Prometo oír sus exhortaciones, prometo hacer todo lo que puede una mujer para creer y arrepentirse. ¡Ah, me conozco bien! No hay ser humano que pueda llegarme al corazón cuando este se abroquela. La única manera de alcanzar mi mejor naturaleza, si es que la tengo, es a través de esa pobre niña. ¡Sálvela del hospicio! ¡No permita que la conviertan en una indigente! —se dejó caer postrada a sus pies y presa de un frenesí golpeó el suelo con las manos—. Quiere usted salvar mi alma culpable —le recordó con pasión—. Hay solo una manera de hacerlo. ¡Salve a mi hija!
El Ministro la ayudó a incorporarse. Los ojos fieros de la mujer, sin una lágrima, interrogaron su rostro con muda expectación, terrible de contemplar. De repente, un regusto anticipado de la muerte —¡esa muerte que ya estaba tan próxima!— la asaltó con unos temblores: su cabeza se desplomó sobre el hombro del Ministro. Otros hombres habrían evitado el contacto. Ese auténtico cristiano la dejó reposar allí.
Bajo el imperio enloquecedor del suspenso, la mujer recuperó por un instante sus energías debilitadas. En un susurro, solo alcanzó a pronunciar la pregunta suprema.
—¿Sí? ¿O no?
El Ministro respondió:
—Sí.
Una leve expiración de alivio, casi inaudible en medio del silencio, me indicó que lo había oído. Fue su último esfuerzo. El Ministro la depositó, sin sentido, en la cama, junto a su hija dormida.
—Mírelas —fue todo lo que dijo—. ¿Cómo negarme?
Capítulo V. La señorita Chance hace valer sus derechos
C APÍTULO V
LA SEÑORITA CHANCE HACE VALER SUS DERECHOS
Se solicitaron los servicios del oficial médico a fin de que la Prisionera recobrara el sentido con más rapidez.
Cuando el Doctor y yo abandonamos la celda ya estaba recobrada y lista (en cumplimiento de su promesa) para prestar oído a las exhortaciones del Ministro. Según los deseos expresados por la madre, se dejó dormir a la niña. ¡Si el Ministro llegaba a lamentar lo que había hecho, allí estaba aquella influencia candorosa capaz de impedir que se volviera atrás! Cuando salimos al corredor le di instrucciones a la celadora de que permaneciera en el lugar y de que regresara a su puesto cuando viera salir al Ministro.
Mientras tanto, mi acompañante se había alejado un tanto.
Habilidoso y experimentado en lo que toca a su profesión, en otros sentidos era un hombre excéntrico, osado hasta bordear la temeridad en la expresión de sus opiniones, y en posesión de un dominio del lenguaje que arrasaba con lo que se le oponía. Permítaseme añadir que en su trato con los demás era recto y misericordioso y habré resumido con bastante justeza su persona. Cuando me reuní con él parecía estar absorto en sus reflexiones.
—¿Piensa en la Prisionera? —dije—. Pienso en lo que está sucediendo en estos momentos en la celda de la condenada —respondió—, y me pregunto si de todo ello saldrá algo bueno.
Yo no carecía de esperanzas de que se lograra un buen resultado, y así lo dije.
El Doctor no se mostró de acuerdo conmigo.
—No creo en el arrepentimiento de esa mujer —señaló— y opino que el pastor es un ser apocado y débil. ¿Qué sucederá con la niña?
No tenía ninguna razón para ocultarle a mis colaboradores la benévola decisión del Ministro de la cual había sido testigo. El Doctor me escuchó con la primera muestra de absoluto asombro que pude observar en su rostro. Cuando concluí, su respuesta fue extraordinaria:
—Alcaide, retiro lo que acabo de afirmar sobre el pastor. Es uno de los hombres más osados que haya pisado un púlpito.
¿Hablaba en serio el Doctor? Muy en serio; no cabía ninguna duda. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, se requirieron sus servicios para atender a un paciente en el otro extremo de la prisión. Al separarnos ante la puerta de mis habitaciones, le pedí a mi amigo médico que regresara para explicarme lo que acababa de decir.
—Para ser el alcaide de una prisión —respondió—, es usted un hombre singularmente irreflexivo. Si regreso, ¿cómo sabré que no lo aburro?
—Mi irreflexión acepta el riesgo —contesté.
—Dígame algo antes de permitirle arriesgarse —dijo—, ¿es usted una de esas personas que piensa que el carácter de los niños se forma debido a las influencias accidentales que los rodean por azar? ¿O está de acuerdo conmigo en que los niños heredan el carácter de sus progenitores?
El Doctor (concluí) era presa todavía de la fuerte impresión que le produjera la decisión del Ministro de adoptar a la niña cuya malvada madre había cometido el más atroz de los crímenes. ¿Se habría enseñoreado de su mente una grave premonición? Mi curiosidad por escucharlo se había multiplicado. Le respondí sin vacilaciones:
—Estoy de acuerdo con usted.
Me miró con ojos en los que relumbraba su sentido del humor.
—¿Sabe que esperaba esa respuesta? —dijo con sorna—. Muy bien, regresaré.
Una vez estuve a solas tomé el periódico del día.
No podía concentrarme; mis pensamientos volvían a la celda donde se encontraban el Ministro y la Prisionera. ¿Cómo terminaría el asunto? En ocasiones me inclinaba a dudar como el Doctor. En otras, me refugiaba en mi propia opinión, más optimista. Estas reflexiones ociosas se vieron agradablemente interrumpidas por la aparición de mi amigo el Capellán.
—Usted siempre es bienvenido —dije—; y en este momento es doblemente bienvenido. Me siento un tanto preocupado y ansioso.
—Y, naturalmente —añadió el Capellán— no está en disposición de recibir a un desconocido.
—¿Es un amigo suyo?
—No. Sucede que acabo de pasar por la sala de espera y me encontré allí con una joven que me preguntó si podía verlo. Piensa que usted la ha olvidado y está cansada de esperar. Solo me comprometí, por supuesto, a mencionarle a usted lo que me dijo.
Habiéndome sido recordada de esta forma la nodriza, sentí cierto interés en verla, después de lo que había ocurrido en la celda. Dicho de manera más clara, quería juzgar por mí mismo si merecía los sentimientos hostiles que la Prisionera había mostrado hacia ella. Le expresé mi agradecimiento al Capellán antes de que se marchara y le di a la sirvienta las instrucciones necesarias. Cuando la nodriza entró en la habitación, la miré con atención por primera vez.
Juventud y una tez hermosa, buena figura y gracia natural de movimientos: esos eran sus atractivos personales hasta donde pude apreciarlos. En mi opinión, sus defectos eran igualmente evidentes. Bajo una frente maciza, los ojos penetrantes contemplaban a las personas y las cosas con una expresión que no era de mi agrado. El juicio de muchos hombres habría disculpado su boca grande —otro defecto, en mi opinión— en atención a sus dientes magníficos; blancos, bien formados, implacablemente regulares. Los creyentes en la fisonomía tal vez habrían considerado que la prolongación y firmeza de su barbilla delataban un natural obstinado. No debo olvidar su vestido en esta descripción. El vestido de una mujer es el espejo en el cual podemos apreciar el reflejo de su naturaleza. Teniendo en cuenta la desazón y las impresionantes circunstancias en medio de las cuales había conducido a la niña a la prisión, el colorido de su traje y su toca implicaban una total ausencia de sentimientos o una carencia absoluta de tacto. En cuanto a su situación en la vida, permítaseme confesar que me sentí, después de un examen más atento, incapaz de determinarla. Era obvio que no se trataba de una dama. La Prisionera había hablado de ella como de una sirvienta doméstica que hubiera perdido todo derecho a que se le guardara consideración y respeto. Y había ingresado en la prisión, como lo habría hecho una nodriza, al cuidado de un niño. Hice lo que hacemos todos cuando no somos lo bastante sagaces para encontrar la respuesta a un enigma: me rendí.
—¿Qué puedo hacer por usted? —pregunté.
—Quizás pueda informarme —respondió— cuánto más se me hará aguardar en esta prisión.
—Esa decisión —le recordé— no depende de mí.
—¿De quién depende entonces?
No había dudas de que el Ministro había adquirido el derecho exclusivo a decidir. Le correspondía a él decir si esa mujer debía o no permanecer a cargo de la niña que él había adoptado. En el ínterin, la sensación de desconfianza que se había enseñoreado de mi mente me advirtió que recordara el valor de la discreción en una conversación con una desconocida.
Mi silencio pareció irritarla.
—Si la decisión no le corresponde —preguntó—, ¿por qué me dijo que aguardara en la sala de espera?
—Usted trajo a la pequeña a la prisión —dije—. ¿No era acaso natural suponer que su ama podría necesitar que usted…?
—¡Un momento, caballero!
Era evidente que la había ofendido; me callé de inmediato.
—No hay nadie sobre la faz de la tierra —declaró con arrogancia— que haya tenido el derecho de llamarse mi ama. Me hice cargo de la niña por mi propia voluntad.
—¿Porque le tiene cariño? —insinué.
—La odio.
Fue poco juicioso por mi parte: protesté.
—¡Odiar a una niña de poco más de un año de edad! —dije.
—¡La hija de ella!
Lo dijo con el aire de una mujer que menciona una razón indiscutible.
—A nadie le debo explicaciones —continuó—. Si consentí en ocuparme de la niña fue en recuerdo de mi amistad, y observe, por favor, que digo amistad, con su desdichado padre.
Juntando lo que acababa de oír con lo que había visto en la celda, llegué por fin a la conclusión acertada. La mujer cuya situación en la vida había sido hasta ese momento un misterio impenetrable para mí, ahora se me revelaba como uno de los objetos de los celos de la Prisionera durante su desastrosa vida conyugal. Me asaltaron serias dudas acerca de la autoridad a cuyo amparo actuaba la amante del esposo tras la muerte de este último. De inmediato la puse a prueba.
—¿Debo entender que no reclama usted a la niña? —pregunté.
—¿Reclamarla? —repitió—. No conozco a la niña más que usted. Supe por primera vez de la existencia de esa criatura cuando su padre asesinado me envió a buscar en su agonía. A sus ruegos prometí hacerme cargo de ella mientras su vil madre se encontrara en manos de la ley. He cumplido mi promesa. Si se espera de mí (después de haberla traído a la prisión) que me la vuelva a llevar, quiero que entienda lo siguiente: no tengo ninguna obligación, incluso si me lo permitieran mis medios económicos, de cargar con esa niña; la entregaré a las autoridades del hospicio.
Una vez más, olvidé mi propia estima y perdí los estribos.
—Salga de esta habitación —dije—. Sus manos indignas no volverán a tocar a esa pobre niña. Ya tiene quien cuide de ella.
—¡No le creo! —exclamó la desventurada—. ¿Quién se ha llevado a la niña?
Una voz sosegada respondió:
—Me la he llevado yo.
Ambos volvimos la vista y vimos al Ministro de pie en el umbral, con la niña en brazos. La prueba terrible que había atravesado en la celda de la condenada resultaba perceptible en su rostro; se veía deplorablemente ojeroso y quebrantado. Yo sentía ansias de saber si su misericordioso interés por la Prisionera había purificado el alma culpable, pero al mismo tiempo temía, después de que era evidente que había sufrido, pedirle que entrara en detalles.
—Solo una palabra —dije—. ¿Se ha calmado su angustia?
—La misericordia de Dios me ha auxiliado —respondió—. No he hablado en vano. Cree; se arrepiente; ha confesado su crimen.
Después de entregarme la confesión escrita y firmada, se acercó a la ponzoñosa criatura que aún permanecía en la habitación para oír lo que hablábamos. Antes de que yo pudiera evitarlo le dirigió la palabra, en la creencia natural de que hablaba con la sirvienta de la Prisionera.
—Temo que se sentirá decepcionada —dijo—, cuando le informe de que ya no se requerirán sus servicios. Tengo razones que me inclinan a poner a la niña al cuidado de una nodriza de mi propia elección.
La señorita Chance lo escuchó con una sonrisa de maldad.
—Sé quién le proporcionó esas razones —respondió—. Las excusas son totalmente innecesarias en lo que a mí respecta. Si me hubiera propuesto cuidar del nuevo miembro de su familia, me habría visto obligada a negarme. No soy una nodriza, sino una dama soltera e independiente. Veo por su hábito que es usted clérigo. Permítame presentarme, como señal de respeto a su condición. Soy la señorita Elizabeth Chance. ¿Podría hacerme el favor de decirme su nombre?
Demasiado exhausto y preocupado para percatarse de la insolencia de los modales de la señorita Chance, el Ministro le dijo su nombre.
—Estoy ansioso por saber —dijo—, si la niña ya ha sido bautizada. ¿Quizás pueda usted aclarármelo?
Aún insolente, la señorita Elizabeth Chance negó con un gesto negligente de la cabeza.
—Nunca supe, y a decir verdad, nunca me interesé por saber, si había sido bautizada o no. La llame por el nombre que la llame, una cosa sí le puedo asegurar: va a percatarse de cuán pesada carga le resulta su hija adoptiva.
El Ministro se volvió hacia mí.
—¿Qué quiere decir?
—Trataré de explicárselo —se interpuso la señorita Chance—. Como es clérigo, sabe quién era Débora, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora yo soy Débora, y soy yo quien profetiza —apuntó con un dedo a la niña—. ¡Recuerde mis palabras, reverendo! La cachorra de tigresa saldrá a su madre.
Tras esas palabras de despedida nos obsequió con una reverencia y abandonó la habitación.
Capítulo VI. El Doctor duda
C APÍTULO VI
EL DOCTOR DUDA
El Ministro me miró con aire ausente; parecía no poder centrar su atención.
—¿Qué ha dicho la señorita Chance? —preguntó.
Antes de que yo pudiera hablar, una voz amiga nos interrumpió desde la puerta. El Doctor, que regresaba, como me había prometido, respondió a la pregunta del Ministro con las siguientes palabras:
—Al pasar junto a la persona a la que se refiere, caballero, en mi camino hacia aquí, la oí decir: «La cachorra de tigresa saldrá a su madre». Si hubiera sabido expresarse correctamente, la señorita Chance (creo que ese es el nombre que usted mencionó) podría haberle dicho que los hijos heredan los vicios de sus progenitores. Y el progenitor específico que tenía en mente —continuó el Doctor palmeando con suavidad la mejilla de la niña—, era sin duda la madre de esta infortunada criaturita, cuya vida quizás le demostrará, o tal vez no, que sus orígenes son malos y que ha heredado una naturaleza perversa.
Estaba yo a punto de protestar por la interpretación de mi amigo cuando el Ministro me contuvo.
—Le agradezco su explicación, caballero —le dijo al Doctor—. En cuanto mi mente se calme, reflexionaré sobre lo que me ha dicho. Perdóneme, señor Alcaide —continuó—, si me marcho ahora que he puesto en sus manos la confesión de la Prisionera. Decir lo poco que he dicho desde que entré en esta habitación ha representado para mí un gran esfuerzo. No puedo dejar de pensar en esa infortunada criminal y en la muerte que debe enfrentar mañana.
—¿Desea que esté usted presente?
—Lo prohíbe expresamente. «Después de lo que ha hecho por mí», dijo, «lo menos que puedo hacer a cambio es evitar que se angustie usted innecesariamente». Se despidió de mí; besó por última vez a la pequeña; ¡ah, no me pida que se lo cuente! Me desplomaré si lo intento. ¡Ven, querida! —besó con ternura a la niña y se la llevó consigo.
—Ese hombre es una extraña mezcla de fortaleza y debilidad —comentó el Doctor—. ¿Vio usted su rostro ahora mismo? Nueve de cada diez hombres que hubieran sufrido lo que él ha sufrido habrían sido incapaces de mantener el control de sí mismos. Una resolución como la que posee tal vez logre vencer las dificultades que le aguardan en el futuro.
Escuchar cómo mi talentoso colega corroboraba, de esta manera, las ignorantes predicciones de una mujer insolente constituyó una prueba para mi talante.
—Toda regla tiene excepciones —insistí—. ¿Y por qué no tendrían los hijos tanta probabilidad de heredar las virtudes de los padres como sus vicios? Le aseguro que había un fondo de bondad en el padre de esa pobre niña, aunque no niego que era un hombre disoluto. E incluso la horrible madre, como acaba usted de oír, guarda en sí suficiente virtud para sentirse agradecida con el hombre que se ha hecho cargo de su hija. Esos son hechos; no puede usted negarlos.
El Doctor sacó su pipa.
—¿Me permite fumar? —preguntó—. El tabaco me ayuda a ordenar las ideas.
Le facilité los medios para que ordenara sus ideas; en otras palabras, le pasé los fósforos. Exhaló algunas nubes de humo preliminares y después me respondió:
—Durante los últimos veinte años, amigo mío, he estudiado la cuestión de la transmisión hereditaria de las facultades, y he encontrado que los vicios y las enfermedades se transmiten a los hijos con más frecuencia que la virtud y la salud. No me detengo a preguntar por qué: ese tipo de curiosidad nos conduce a un camino sin fin. Le digo lo que he observado; ni más ni menos. Dirá usted que este es un resultado horriblemente desalentador de mi experiencia, porque tiende a demostrar que los niños vienen al mundo con una terrible desventaja desde el día de su nacimiento. Por supuesto que es así. Nacen niños con deformidades; nacen niños sordos, mudos y ciegos; nacen niños con las simientes de enfermedades mortales. ¿Quién puede elucidar las crueldades de la creación? ¿Por qué se nos concede la vida solo para acabar en la muerte? ¿Y nunca se ha preguntado, cuando trincha su cordero a la hora de la cena, y su gato caza un ratón, y su araña asfixia una mosca, que todos, los grandes y los pequeños, nacemos con una herencia cierta: el privilegio de devorarnos los unos a los otros?
—Es muy lamentable —admití—. Pero todo se arreglará en el otro mundo.
—¿Está absolutamente seguro? —preguntó el Doctor.
—¡Absolutamente seguro, gracias a Dios! Y sería mejor para usted si creyera lo mismo que yo.
—No discutamos, señor Alcaide. No me burlo de esperanzas reconfortantes; no niego la existencia de compensaciones ocasionales. Pero, no obstante, reparo en que el Mal lleva las de ganar entre nosotros, en este pequeño y curioso planeta. A juzgar por mis observaciones y mi experiencia, las probabilidades de esa infortunada pequeña de heredar las virtudes de sus progenitores no admiten comparación con sus probabilidades de heredar sus vicios; sobre todo si sale a su madre. En ella la virtud no es conspicua y el vicio es un hecho innegable. Cuando pienso en el desarrollo de esa ponzoñosa tara hereditaria, que puede producirse con el tiempo, cuando pienso en pasiones desatadas y tentaciones acechantes, veo peligros que me estremecen, emboscados bajo la tersa superficie de la vida doméstica del Ministro. ¡Dios mío! Cómo sería mi vida de aquí a unos años si estuviera yo en su lugar. Supongamos que dijera o hiciera algo (en el justo ejercicio de mi autoridad paterna) que ofendiera a mi hija adoptiva. ¿Qué imagen se alzaría de lo profundo de mi memoria cuando la joven saliera de la habitación presa de un ataque de cólera? La imagen de su madre sería la que vería. Recordaría lo que hizo su madre cuando fue ella la disgustada; pasaría el cerrojo a la puerta de mi cuarto, en mi propia casa, por la noche. Bajaría a desayunar solo para desconfiar de mi taza de té si descubriera que había sido mi hija adoptiva quien la sirvió. Ah, sí; es muy cierto que todo el tiempo podría estar siendo cruelmente injusto con la joven; pero ¿cómo estar seguro? La única seguridad que tendría es la de que su madre fue ahorcada por uno de los crímenes más horrendos cometidos en nuestros tiempos. Páseme los fósforos. Mi pipa se ha apagado y mi confesión ha llegado a su fin.
Era inútil discutir con un hombre que poseía tal dominio del lenguaje. Al mismo tiempo, las perspectivas del pobre Ministro tenían un costado optimista que el Doctor no había alcanzado a ver. Existía una pequeña posibilidad de que lograra demostrarle a mi convencido amigo que se equivocaba. Al menos intenté el experimento.
—Parece haber olvidado —le recordé— que la pequeña gozará de todas las ventajas de una buena educación, y que desde sus primeros años se acostumbrará a las influencias purificadoras y moderadoras del hogar de un clérigo.
Ahora que disfrutaba de los efluvios del tabaco, el doctor se mostraba tan plácido y afable como el que más.
—Muy cierto —dijo.
—¿Duda de la influencia de la religión? —le pregunté con firmeza.
Me contestó con mansedumbre:
—De ninguna manera.
—¿O de la influencia de la bondad?
—¡Ah, por supuesto que no!
—¿O de la fuerza del ejemplo?
—No la negaría por nada del mundo.
No había esperado esta extraordinaria docilidad. El Doctor llevaba las de ganar de nuevo, estado de cosas que me habría resultado difícil soportar de no ser porque se requirieron nuestros servicios, y ello puso fin a nuestra plática. Una de las celadoras hizo su aparición con un mensaje procedente de la celda de la condenada. La Prisionera deseaba ver al Alcaide y al Doctor.
—¿Se siente mal? —preguntó el médico.
—No, señor.
—¿Está histérica? ¿O tal vez agitada?
—Está tan tranquila y compuesta como el que más.
Emprendimos la marcha hacia la celda de la condenada a muerte.
Capítulo VII. La asesina consulta a las autoridades
C APÍTULO VII
LA ASESINA CONSULTA A LAS AUTORIDADES
El carácter de mi amigo tenía un lado amable que salió a la superficie cuando nos dejó la celadora.
Sentía especial preocupación por mostrarse solícito ante las palabras de una mujer colocada en la terrible situación de la Prisionera; sobre todo en el caso de que se hubiera sometido realmente a la influencia de la fe. Sobre la base de la autoridad del Ministro, declaré que existían todas las razones para asumir esa conclusión; y para apoyar lo que decía, le mostré la confesión. Esta solo contenía unas pocas líneas en las cuales la Prisionera reconocía que había cometido el asesinato y que merecía la sentencia. «Desde la planificación hasta la ejecución del crimen estuve en posesión de mis facultades mentales. Sabía lo que hacía». Con esa extraordinaria desautorización de la defensa planteada por su abogado terminaba la confesión.
Mi compañero leyó la hoja y me la devolvió sin ningún comentario. Le pregunté si sospechaba que la Prisionera había fingido convertirse para complacer al Ministro.
—Si lo sospecho —me respondió con tono grave— ella no lo sabrá.
No sería acertado decir que la obstinación del Doctor había hecho vacilar mi fe en los buenos resultados de la actuación del Ministro. No obstante, debo reconocer que sentía ciertos recelos, que no desaparecieron cuando me vi en presencia de la Prisionera.
Esperaba encontrarla absorta en la lectura de la Biblia. El buen libro permanecía cerrado y ni siquiera estaba a su alcance. La ocupación a la que se entregaba me sorprendió y me produjo repulsión.
El descuido de la celadora había hecho que quedaran sobre la mesa los artículos de escritorio que habían resultado necesarios para que redactara su confesión. ¡Ahora los usaba —cuando solo la separaban unas horas de la muerte en la horca— para bosquejar un retrato de la celadora de guardia! El Doctor y yo nos miramos, y yo también empecé a dudar de la sinceridad de su arrepentimiento.
La Prisionera hizo a un lado la pluma y procedió a explicarse.
—Incluso el poco tiempo que me queda resulta difícil de pasar —dijo—. Hago uso por última vez del talento para dibujar y reproducir rostros del natural, que ha sido una de mis dotes desde la infancia. Su mirada me dice que no aprueba esta actividad en una mujer que va a ser ahorcada. Pues bien, caballero, no tengo dudas de que tiene usted razón —hizo una pausa y rasgó el retrato—. Si mi comportamiento no ha sido el mejor —continuó—, lo rectifico. En este momento necesito de su indulgencia. Debo pedirle un favor. ¿Podría la celadora abandonar la celda unos minutos?
Le di permiso a la mujer para que se retirara y esperé con cierta ansiedad lo que la Prisionera quería de mí.
—Tengo algo que decirle —continuó—, sobre el asunto de las ejecuciones. Me han dicho que el rostro de las personas que van a ser ahorcadas se oculta con una capucha blanca. ¿Es cierto?
No puedo, por supuesto, saber cómo se habría sentido otro hombre en mi lugar. A mí, la pregunta —proveniente de sus labios— me resultó demasiado chocante para responderla con palabras. Hice una inclinación.
—¿Y el cuerpo se entierra —añadió— en la prisión?
No pude seguir guardando silencio.
—¿No queda en usted ningún sentimiento humano? —exclamé—. ¿Qué significan estas horrendas preguntas?
—No se irrite conmigo, caballero; ya llego al punto. Quiero saber antes si me enterrarán en la prisión.
Contesté, como antes, con una inclinación.
—Ahora —dijo— ya puedo decirle lo que quiero. El año pasado, en otoño, me llevaron a visitar un museo de cera. Entre las figuras estaban las de varios criminales. Había una… —vaciló; al fin se derrumbaba su serenidad infernal. Su rostro palideció; ya no podía mirarme con firmeza—. Había una figura —continuó—, realizada después de la ejecución. El rostro era espantoso; era de una pavorosa deformidad debido a la hinchazón. ¡Ay, caballero, no permita que me vean en ese estado, ni siquiera los desconocidos que me enterrarán! Use su influencia; prohíbales que me quiten la capucha del rostro cuando muera; ordéneles que me entierren con ella y ¡le juro que afrontaré la muerte mañana con tanta frialdad como el hombre más valiente que haya subido a la horca! —antes de que pudiera hacerla callar me tomó una mano y la apretó con una fuerza tan apasionada que me dejó un moretón durante varios días—. ¿Lo hará? —exclamó—. Usted es un hombre honorable; mantendrá su palabra. ¡Prométamelo!
Se lo prometí.
El alivio de su espíritu torturado se expresó de manera horrible con una carcajada frenética.
—No puedo evitarlo —dijo con voz entrecortada—. Soy tan feliz.
Cuando obtuve mi puesto mis enemigos afirmaron que era yo un hombre demasiado excitable para ser el alcaide de una prisión. Quizás no estaban del todo equivocados. De cualquier modo, el perspicaz Doctor percibió un cambio en mí del que yo no era consciente. Me tomó del brazo y me hizo salir de la celda.
—Déjemela a mí —susurró—. Mis nervios ya se acostumbraron a estas cosas en el hospital desde hace tiempo.
Cuando nos volvimos a encontrar le pregunté cómo había sido su conversación con la Prisionera.
—Le di tiempo para que se recobrara —me contó—, y a no ser porque se veía un poco más pálida que de costumbre, no le quedaron trazas del frenesí que usted recuerda. «Debo disculparme por causarle tantos problemas», me dijo; «pero quizás resulte natural que piense de vez en cuando en lo que me ocurrirá mañana por la mañana. Dado que es usted médico, podrá aclarármelo. ¿La muerte por ahorcamiento es dolorosa?». Lo preguntó con tanta mesura que me sentí obligado a responderle. «Si se parte el cuello», le dije, «la muerte por ahorcamiento es instantánea; el miedo y el dolor (si es que hay dolor) terminan en un momento. En cuanto a la otra forma de muerte que resulta también posible (me refiero a la muerte por asfixia) debo reconocer con toda honestidad que no sé más de ella que usted misma». Tras considerar mis palabras un momento, hizo un comentario sensato seguido de una petición embarazosa. «Mucho», dijo, «debe depender del verdugo. No temo a la muerte, Doctor. ¿Por qué habría de temerla? Mi ansiedad por mi pequeña ya ha sido apaciguada; no me queda nada por lo cual vivir. Pero no me gusta el dolor. ¿Podría usted decirle al verdugo que fuera cuidadoso? ¿O quizás sería mejor que se lo pidiera yo misma?». Le dije que ella resultaría más convincente. Me entendió de inmediato y dejamos el tema. ¿Le sorprende su frialdad después de lo que ha visto de ella?
Me confesé sorprendido.
—Reflexione un poco —dijo el Doctor—. El único punto sensible en la naturaleza de esa mujer es su propia autoestima.
Objeté que había demostrado querer a su hija.
Mi amigo se deshizo de mi objeción con su acostumbrada prontitud.
—El instinto maternal —dijo—. La gata ama a sus gatitos; la vaca ama a su ternero. No, caballero, la única causa del arrebato de pasión que tanto lo conmovió —un auténtico arrebato, qué duda cabe— es la vanidad de una mujer hermosa sobrecogida por el horror de verse repulsiva, incluso después de muerta. ¿Quiere creer que me resulta simpática esa mujer?
—¿Será posible que hable usted en serio? —pregunté.
—Sé tan bien como usted —respondió— que este no es ni el momento ni el lugar para bromas. Lo cierto es que la Prisionera confirma una de mis teorías. Creo firmemente que los peores asesinatos (me refiero a asesinatos planeados con deliberación) los cometen personas que carecen de esa parte de la disposición moral que tiene que ver con el sentir. Duermen la noche antes de que los ahorquen. Desayunan en su última mañana. Incapaces de percatarse del horror de un asesinato, son también incapaces de percibir el horror de la muerte. ¿Recuerda al último asesino ahorcado aquí, el cochero de un caballero, que mató a su esposa? Solo dos cosas ansiaba mientras esperaba la ejecución. La primera era que le duplicaran su cuota de cerveza, la otra que lo colgaran con su librea de cochero. ¡No! ¡No!, esos desgraciados son todos iguales; son seres humanos nacidos con el temperamento de tigres. Créame, no tenemos que preocuparnos por el día de mañana. La Prisionera se enfrentará a la multitud en torno a la horca con compostura, y los asistentes dirán: «Murió con valentía».
Capítulo VIII. El Ministro se despide
C APÍTULO VIII
EL MINISTRO SE DESPIDE
La Pena Capital sufrida por la Prisionera no guarda ninguna relación con mis propósitos al escribir la presente narración. Y tampoco deseo ensombrecer estas páginas describiendo en detalle un acto de justo castigo que, por su naturaleza, constituye una escena de horror. Por esas razones pido que se me excuse si limito a unas pocas palabras lo que me veo obligado a decir de la ejecución, y sigo adelante.
La única persona serena de todos nosotros era la infortunada que sufrió la pena de muerte.
Opino que, con poca discreción, el Capellán le preguntó si estaba verdaderamente arrepentida. Ella respondió:
—Caballero, he confesado mi crimen. ¿Qué más quiere de mí?
Yo, que aún vacilaba entre creer con el Ministro o dudar con el Doctor, consideré que esa respuesta dejaba una puerta abierta a la esperanza de su salvación. Las últimas palabras que me dirigió, mientras subía los escalones de la horca, fueron:
—Recuerde su promesa.