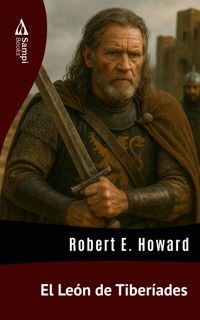
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
En "El León de Tiberíades", el inglés John Norwald, que en otro tiempo fue un noble guerrero, es traicionado y esclavizado durante la época de las Cruzadas. Tras décadas encadenado a un remo, regresa en busca de venganza contra Zenghi, el feroz señor de la guerra turco conocido como el León de Tiberíades. Ambientada en medio de brutales luchas de poder en Oriente, la historia explora la lealtad, la ambición y el largo alcance de la venganza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 55
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El León de Tiberíades
Robert E. Howard
Sinopsis
En “El León de Tiberíades”, el inglés John Norwald, que en otro tiempo fue un noble guerrero, es traicionado y esclavizado durante la época de las Cruzadas. Tras décadas encadenado a un remo, regresa en busca de venganza contra Zenghi, el feroz señor de la guerra turco conocido como el León de Tiberíades. Ambientada en medio de brutales luchas de poder en Oriente, la historia explora la lealtad, la ambición y el largo alcance de la venganza.
Palabras clave
Cruzadas, Venganza, Traición
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
Capítulo I
La batalla en las praderas del Éufrates había terminado, pero no la matanza. En aquel campo sangriento donde el califa de Bagdad y sus aliados turcos habían derrotado al poderoso ejército de Doubeys ibn Sadaka de Hilla y el desierto, los cuerpos acorazados yacían esparcidos como los restos de una tormenta. El gran canal que los hombres llamaban Nilo, que conectaba el Éufrates con el lejano Tigris, estaba atestado de cadáveres de los miembros de las tribus, y los supervivientes huían jadeando hacia las blancas murallas de Hilla, que brillaban en la distancia sobre las plácidas aguas del río más cercano. Detrás de ellos, los halcones acorazados, los selyúcidas, perseguían a los fugitivos, derribándolos de sus sillas de montar. El brillante sueño del emir árabe había terminado en una tormenta de sangre y acero, y sus espuelas golpeaban la sangre mientras cabalgaba hacia el lejano río.
Sin embargo, en un punto del campo sembrado de cadáveres, la lucha aún se libraba, donde el hijo favorito del emir, Achmet, un muchacho delgado de diecisiete o dieciocho años, se defendía con un compañero. Los jinetes con armadura se abalanzaron, golpearon y retrocedieron, gritando con rabia frustrada ante los golpes de la gran espada que empuñaba este hombre. Era una figura extraña e incongruente, su melena roja contrastaba con los mechones negros que le rodeaban, al igual que su polvorienta cota de malla gris contrastaba con los cascos emplumados y bruñidos y las cotas de malla plateadas de los asesinos. Era alto y poderoso, con una dureza lobuna en los miembros y el cuerpo que su cota no podía ocultar. Su rostro oscuro y lleno de cicatrices era taciturno, y sus ojos azules eran fríos y duros como el acero azul con el que los gnomos de Renania forjan espadas para los héroes en los bosques del norte.
Poca suavidad había habido en la vida de John Norwald. Hijo de una casa arruinada por la conquista normanda, este descendiente de terratenientes feudales solo tenía recuerdos de chozas con techos de paja y la dura vida de un hombre de armas, al servicio de barones a los que odiaba a cambio de un pobre salario. Nacido en el norte de Inglaterra, la antigua Danelagh, colonizada desde hacía mucho tiempo por vikingos de ojos azules, su sangre no era ni sajona ni normanda, sino danesa, y la fuerza implacable y tenaz del azul del norte era la suya. De cada golpe que le asestaba la vida, se levantaba más feroz y más implacable. No le había resultado más fácil la existencia en su largo vagar por Oriente, que le llevó al servicio de Sir William de Montserrat, senescal de un castillo en la frontera más allá del Jordán.
En todos sus treinta años, John Norwald solo recordaba un acto de bondad, un acto de misericordia; por eso se enfrentaba ahora a toda una hueste, con la furia desesperada tensando sus brazos de hierro.
Había sido la primera incursión de Achmet, en la que sus jinetes habían atrapado a De Montserrat y a un puñado de vasallos. El muchacho no había rehuido el combate, pero la crueldad con la que se mataba a los enemigos caídos no era propia de él. Retorciéndose en el polvo sangriento, aturdido y medio muerto, John Norwald vio vagamente cómo un brazo delgado apartaba la cimitarra levantada y el rostro del joven se inclinaba sobre él, con los ojos oscuros llenos de lágrimas de piedad. Demasiado gentil para su edad y su estilo de vida, Achmet había obligado a sus atónitos guerreros a recoger al franco herido y llevarlo con ellos.
Y en las semanas que pasaron mientras las heridas de Norwald sanaban, yacía en la tienda de Achmet, junto a un oasis de las tribus Asad, atendido por el propio hakim del muchacho. Cuando pudo volver a montar, Achmet lo llevó a Hilla. Doubeys ibn Sadaka siempre trataba de complacer los caprichos de su hijo y ahora, aunque murmuraba piadosas palabras de horror entre su barba, concedió la vida a Norwald.
Tampoco se arrepintió, pues en el sombrío inglés encontró un guerrero que valía más que tres de sus halcones. John Norwald no sentía ninguna lealtad hacia De Montserrat, que había huido de la emboscada dejándolo en manos de los musulmanes, ni hacia la raza que le había dado solo golpes duros durante toda su vida.
Entre los árabes encontró un entorno acorde con su naturaleza temperamental y feroz, y se sumergió en la agitación de las disputas del desierto, las incursiones y las guerras fronterizas como si hubiera nacido bajo una tienda beduina de fieltro negro en lugar de bajo un techo de paja de Yorkshire. Ahora, con el fracaso de la ofensiva de ibn Sadaka en Bagdad y la soberanía, el inglés se encontraba una vez más rodeado por enemigos que cantaban, enloquecidos por el olor de la sangre. A su alrededor y al de su joven compañero se arremolinaban los jinetes salvajes de Mosul; los halcones acorazados de Wasit y Bassorah, cuyo señor, Zenghi Imad ed din, había superado ese día en estrategia a ibn Sadaka y había destrozado a su brillante ejército.
A pie, entre los cadáveres de sus guerreros, con la espalda apoyada en un muro de caballos y hombres muertos, Achmet y John Norwald repelieron el ataque.
Un emir con plumas de garza frenó su corcel turcomano, gritando su grito de guerra, con sus tropas girando detrás de él.
—¡Atrás, muchacho, déjamelo a mí! —gruñó el inglés, empujando a Achmet detrás de él.
La cimitarra cortante hizo saltar chispas azules de su yelmo y su gran espada derribó al seljúcida muerto de su silla.
A horcajadas sobre el cuerpo del jefe, el gigante franco arremetió contra los espadachines que se abalanzaban sobre él, inclinándose desde sus sillas de montar para blandir sus espadas. Los sables curvos temblaban contra su escudo y su armadura, y su larga espada atravesaba broqueles, corazas y yelmos, cortando carne y astillando huesos, y dejando un reguero de cadáveres a sus pies envueltos en hierro. Jadeando y gritando, los supervivientes se echaron atrás.





























